Canales
22908 temas (22716 sin leer) en 44 canales
-
 Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer)
Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer) -
Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)
-
 telèmac
(1062 sin leer)
telèmac
(1062 sin leer)
-
 A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer)
A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer) -
 Aprender a Pensar
(181 sin leer)
Aprender a Pensar
(181 sin leer) -
aprendre a pensar (70 sin leer)
-
ÁPEIRON (16 sin leer)
-
Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)
-
Boulé (267 sin leer)
-
 carbonilla
(45 sin leer)
carbonilla
(45 sin leer) -
 Comunitat Virtual de Filosofia
(789 sin leer)
Comunitat Virtual de Filosofia
(789 sin leer) -
 CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer)
CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer) -
CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)
-
 DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer)
DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer) -
 DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer)
DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer) -
 Educación y filosofía
(229 sin leer)
Educación y filosofía
(229 sin leer) -
El café de Ocata (4783 sin leer)
-
El club de los filósofos muertos (88 sin leer)
-
 El Pi de la Filosofia
El Pi de la Filosofia
-
 EN-RAONAR
(489 sin leer)
EN-RAONAR
(489 sin leer) -
ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)
-
Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)
-
FILOPONTOS (10 sin leer)
-
 Filosofía para cavernícolas
(621 sin leer)
Filosofía para cavernícolas
(621 sin leer) -
 FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer)
FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer) -
Filosofia avui
-
FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)
-
 Filosofia para todos
(134 sin leer)
Filosofia para todos
(134 sin leer) -
 Filosofia per a joves
(11 sin leer)
Filosofia per a joves
(11 sin leer) -
 L'home que mira
(74 sin leer)
L'home que mira
(74 sin leer) -
La lechuza de Minerva (26 sin leer)
-
La pitxa un lio (9753 sin leer)
-
LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)
-
 Materiales para pensar
(1020 sin leer)
Materiales para pensar
(1020 sin leer) -
 Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer)
Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer) -
Menja't el coco! (30 sin leer)
-
Minervagigia (24 sin leer)
-
 No només filo
(61 sin leer)
No només filo
(61 sin leer) -
Orelles de burro (508 sin leer)
-
 SAPERE AUDERE
(566 sin leer)
SAPERE AUDERE
(566 sin leer) -
satiàgraha (25 sin leer)
-
 UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer)
UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer) -
 UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer)
UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer) -
 Vida de profesor
(223 sin leer)
Vida de profesor
(223 sin leer)
 (22 sin leer)
(22 sin leer)
-

21:05
Palabras simientes
» El café de OcataStanley Lombardo, helenista de la Universidad de Kansas, lee la Odisea en el (se supone) griego de Homero.
AQUÍ
-

 20:44
20:44 És realment necessari per a ser feliç?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 17:02
17:02 Realment és necessari per a divertir-se?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 16:38
16:38 Es pot controlar el temps?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 16:11
16:11 Pot ser una solució?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 16:00
16:00 Es pot revifar la passió com es revifa el foc?
» FILOSOFIA A LES TERMES
-

14:34
El desfile de la victoria
» El café de OcataLa victoria sobre el enemigo no es completa hasta que no se pervierten sus ideales.
-

 14:32
14:32 Donem importància a la nostra vida? I a la dels altres?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 14:31
14:31 És un bon mètode de càstig?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 14:30
14:30 Està escrit el destí o l'escrius tu?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 14:30
14:30 Per què fem el que ens perjudica?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 14:29
14:29 Si no es veu el final és que no hi és?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 14:29
14:29 Hi ha vida després de la mort?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 14:28
14:28 Es pot controlar el temps?
» FILOSOFIA A LES TERMES -

 14:21
14:21 Ho haguéssim evitat amb el raonament?
» FILOSOFIA A LES TERMES
-

13:50
Las aventuras filosóficas del profesor Bongiorno
» Boulé Entre las novedades editoriales de las últimas semanas, me sorprendió gratamente un título: Las aventuras filosóficas del profesor Bongiorno. Sólo por el título se de despertó la curiosidad, así que empecé a leerlo hace algunos días. Un profesor de filosofía un tanto extravagante (siempre nos toca a los de filosofía, qué se le va a hacer) y un grupo de alumnos inquieto, variopinto y participativo. Un cóctel más que suficiente para elaborar una historia hecha de muchas historias, un relato coral en el que la interacción entre el profesor y sus alumnos se convierte en el hilo conductor de la historia. Una lectura entretenida y que probablemente pueda enganchar más a los alumnos que al profesor, lo que la convierte en un título idóneo para incluir entre las recomendaciones que solemos realizar los profesores al inicio de curso o, por qué no, para llevar varios de sus fragmentos al aula y comentarlos en clase, pues en varios momentos se abordan temáticas filosóficas de las que a menudo aparecen también en una clase de filosofía.
Entre las novedades editoriales de las últimas semanas, me sorprendió gratamente un título: Las aventuras filosóficas del profesor Bongiorno. Sólo por el título se de despertó la curiosidad, así que empecé a leerlo hace algunos días. Un profesor de filosofía un tanto extravagante (siempre nos toca a los de filosofía, qué se le va a hacer) y un grupo de alumnos inquieto, variopinto y participativo. Un cóctel más que suficiente para elaborar una historia hecha de muchas historias, un relato coral en el que la interacción entre el profesor y sus alumnos se convierte en el hilo conductor de la historia. Una lectura entretenida y que probablemente pueda enganchar más a los alumnos que al profesor, lo que la convierte en un título idóneo para incluir entre las recomendaciones que solemos realizar los profesores al inicio de curso o, por qué no, para llevar varios de sus fragmentos al aula y comentarlos en clase, pues en varios momentos se abordan temáticas filosóficas de las que a menudo aparecen también en una clase de filosofía.Las aventuras filosóficas del profesor Bongiorno nos presenta diferentes realidades que nos recuerdan dos ideas importantes: lo que ocurre en un aula y lo que ocurre fuera de ese aula no son sucesos independientes. No es posible separar la vida, la de alumnos y profesores, la de todos, y la docencia. Por motivos bien diversos pero fundamentalmente por uno: difícilmente se puede enseñar si en el aula no bulle la vida misma. Experiencia que enlaza directamente con la segunda presencia permanente de la novela: la filosofía como una explicación de lo que nos pasa. La vida de unos adolescentes de bachillerato está ligada indisolublemente a las clases de filosofía, de manera que a través de sus andanzas se filosofa o, si se quiere al revés, a través de la filosofía se vive. Una clase peculiar, por qué no decirlo, en un solo aspecto: la mayoría de los alumnos parecen disfrutar con las disquisiciones y debates del aula, quizás precisamente por lo que apuntábamos antes: porque se dan cuenta de que ese profesor de filosofía está hablando, sin pretenderlo y sin saberlo, de todos y cada uno de ellos.
No debería el libro interesar solo a los docentes de filosofía: de lo que se habla es más bien de la enseñanza. De la diversidad de clases sociales que se dan cita en un aula hasta la eterna lucha (esta vez no de clases) entre profesores y alumnos. Drogas, vida y muerte, frustraciones y deseos escondidos, amores imposibles y trabajos en común. El libro respira instituto por los cuatro costados y se reconoce en muchos detalles que sus autores, Hotel Kafka, conocen bien en qué consiste el día a día de un centro educativo. Relaciones humanas por los cuatro costados: alumnos entre sí, con profesores, las familias, las relaciones entre profesores, los negocios de la zona y la mismísima administración educativa, cuya aparición al final es de lo más realista que nos podamos imaginar. Todo esto hace de las idas y venidas de Bongiorno y compañía una lectura más que agradable que bien puede ser incluida entre las listas de obras que se trabajan en los departamentos de las diversas materias. Un libro sobre docencia escrito por docentes. Sólo por eso ya merece la pena darse una vuelta por el Gracián.
-

13:41
Tomar partido
» El café de OcataSigo con mis espías. Esto se me está convirtiendo en una especie de juego de la oca, pero con mil bifurcaciones. Voy saltando de un muerto en el frente a un asesinato; de una cárcel a un campo de concentración; de un exilio a un olvido... Ahora mismo he estado leyendo una copia de la ficha policial de una mujer que luchaba en la resistencia francesa de la que, como de la mayoría de tantos héroes anónimos, no sabemos nada. Con frecuencia me quedo mirando sus fotografías como si esperara que por mirarlas intensamente me desvelaran algún detalle de sus vidas.
A medida que voy emborronando papeles, tomando notas y haciendo fichas, más confusa es mi visión del conjunto. Mi problema, de manera muy esquemática, es el siguiente: Algunas generaciones necesitan matar a sus padres. Otras necesitan también matar a sus hermanos. Cuando desde lejos los vemos enzarzados en una lucha fratricida, enseguida tomamos partido, porque su sangre es nuestra sangre. Es inevitable. Sin embargo, tomando partido nos entendemos a nosotros mismos como espectadores militantes del pasado, pero no entendemos a los contendientes tal como ellos se entendían a sí mismos. Los contendientes se entendían a sí mismos de otra manera. ¿Se puede pretender ser mínimamente objetivo sin tomar en consideración sus sentimientos, todo aquello que, en cada trinchera, era considerado noble, todo aquello de sumo valor a lo que estaban dispuestos a sacrificar la vida de sus hermanos, convertidos en enemigos mortales, y la suya propia?
-

11:58
Kant en emoticons
» Orelles de burro
El Mundotoday (res a veure amb El Mundo del nefast pj) publica la notícia d'una nova edició de la Crítica de la Raó Pura en emoticons.
¡Gracias, J.!
El diari digital subratlla la finalitat principal de la iniciativa:
"Se espera, de esta manera, que los estudiantes de Filosofía actuales tengan un acceso más adecuado y en su lenguaje habitual a esta obra capital de pensamiento".
L'edició s'atribueix a un prestigiós professor, que ens explica alguns detalls capitals:
“Hemos sustituido el concepto de ‘entendimiento puro’ por el iconito de la hamburguesa y el del ‘mundo físico’ por el de la caca sonriente, porque al fin y al cabo Kant es idealista y todo lo que se refiera al mundo físico y real le parece más o menos mal o incognoscible o imperceptible o caca…”, explica el doctor Salvi Turró, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona y editor de esta nueva versión del clásico de Kant. “Para el fenómeno, que es lo que percibimos, la experiencia sensible, hemos usado el dibujito del delfín y para el noúmeno hemos usado el dibujito de la rata”.
-

 10:19
10:19 Classe 18
» Comunitat Virtual de FilosofiaA l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 18 sobre la teoria del canvi d’Aristòtil. Classe 18
-

7:14
Cada religió genera el seu propi ateisme.
» La pitxa un lio En principio, la relación con Dios nos deja solos, igual que una relación intensa con lo común, pues supone –al menos por un momento- el fin de nuestra cómoda metafísica de las oposiciones: sujeto y objeto, el individuo y la colectividad, etc. Este solipsismo es al menos la imagen de concentración de quien ora, la soledad de su revelación. El mundo se precipita en un punto y permanecemos sordos y torpes para todo lo demás. El sentido de la belleza nos extravía, dice Joyce en Ulises. En un principio, un visionario, un creyente, un revolucionario o un santo siempre están solos en sus momentos cruciales. De ahí también la experiencia de terror de Zaratustra ante el Eterno Retorno: inicialmente, el vértigo de ese pensamiento abismal le deja sin amigos y sin animales, resulta incompatible con la comunidad de la vida corriente. “Los bienes inmensos de Dios no caben sino en corazón vacío y solitario”, escribe Juan de la Cruz. Sólo después la soledad deviene sonora, lo inconcebible adviene a la superficie y puede reconciliarse con la dulce necedad de los días, o con su metamorfosis. Sólo después se puede decir, con Badiou: “Un comunista nunca está solo”. En la versión de Ulises: “Las revoluciones que rehacen el mundo nacen de las visiones solitarias de un campesino en la ladera”.
En principio, la relación con Dios nos deja solos, igual que una relación intensa con lo común, pues supone –al menos por un momento- el fin de nuestra cómoda metafísica de las oposiciones: sujeto y objeto, el individuo y la colectividad, etc. Este solipsismo es al menos la imagen de concentración de quien ora, la soledad de su revelación. El mundo se precipita en un punto y permanecemos sordos y torpes para todo lo demás. El sentido de la belleza nos extravía, dice Joyce en Ulises. En un principio, un visionario, un creyente, un revolucionario o un santo siempre están solos en sus momentos cruciales. De ahí también la experiencia de terror de Zaratustra ante el Eterno Retorno: inicialmente, el vértigo de ese pensamiento abismal le deja sin amigos y sin animales, resulta incompatible con la comunidad de la vida corriente. “Los bienes inmensos de Dios no caben sino en corazón vacío y solitario”, escribe Juan de la Cruz. Sólo después la soledad deviene sonora, lo inconcebible adviene a la superficie y puede reconciliarse con la dulce necedad de los días, o con su metamorfosis. Sólo después se puede decir, con Badiou: “Un comunista nunca está solo”. En la versión de Ulises: “Las revoluciones que rehacen el mundo nacen de las visiones solitarias de un campesino en la ladera”.
De todos modos, sea cual sea el sentido que se le otorgue a lo sagrado, nadie discutiría que una de las tareas del pensamiento contemporáneo –no sólo por el peso de la religión en el llamado “choque de las culturas”- es pensar el fenómeno de la religión. Y la religión no como un residuo de otros tiempos, o depósito de todo lo soñado y no realizado, sino también como una "parte maldita" del presente que no hemos conseguido civilizar. Tanto desde la tradición judía e islámica, como desde la cristiana, la religión ha vuelto en estos últimos años no sólo como una de las pocas excepciones "correctas" a la marea general de la deconstrucción –esa fiebre que ha pretendido liquidar el hombre, la historia, el arte-, sino como una espiritualidad compatible con lo que llamamos democracia. Con demasiada facilidad, sin embargo, tanto la "religión" como la "ética" que hoy regresan en su uso privado, dejan libre el terreno público para la poderosa cultura del mercado, una ideología que de hecho adelgaza toda dimensión irreductible en la existencia al precio de glorificar la democracia liberal –en suma, el fetichismo de la macroeconomía- hasta niveles semidivinos. Niveles que, de hecho, coartan las posibilidades de pensar lo inconsumible (Pasolini) en el presente común, algo de lo que las religiones daban cuenta. La intención de este primer capítulo, centrado en el evangelio de san Juan, es rescatar el escándalo del abismo real, de un absoluto inmediato que relativiza la mitología económica y la sacrosanta gestión social del presente. En el lenguaje de un libro temible, poco sospechoso de connivencias con las muchas Iglesias que nos gobiernan, se trata de pensar “una física que reserve a cada ser y a cada situación su disposición al milagro”.
Como muestra de manera impresionante la corta vida y la escritura de Simone Weil, el reto que la experiencia de la religión impone al pensamiento es el del sentido de lo real abismado en la muerte, la afirmación de lo incomprensible que alienta en la comunidad humana. Una afirmación de lo imposible, dirían Blanchot y Foucault, no positiva, no traducible al campo del saber y que libra a la existencia singular de las habituales dependencias externas. En este punto, después de Nietzsche y Kierkegaard, de Weil y Benjamin, retroceder ante la religión es retroceder ante la radicalidad del materialismo, ante la presencia en lo real de algo inaccesible al conocimiento. Retroceso que es doblemente peligroso cuando, por otra parte, la antigua función policial de las iglesias –que tanto indignaba a Marx- encuentra su relevo actual en el cuerpo social secularizado, que el marxismo tanto ha contribuido a reforzar. Ya Chesterton recordaba en algún lugar que “el problema que conlleva dejar de creer en Dios es que terminas creyendo en cualquier cosa”.
Posiblemente, vista desde la soberanía más o menos secreta de la vida mortal, toda sociedad es patética. Más que ninguna, lo es aquella que pretende haber superado las sombras y la infamia de antaño y mira por encima del hombro a los hombres "atrasados" que se limitan a sobrevivir y creer, como si la vida pudiera ser otra cosa. En tal aspecto, cambiando una religión revelada por otra secular –no menos revelada que la anterior-, pocas sociedades han sido más miserables que la nuestra. Fuera de una delicada intimidad que jamás debe tomar la palabra públicamente, aunque esto nunca se exprese así, para nuestra poderosa elite ilustrada Dios es una idea de pobres, de déspotas e ignorantes.
Claro está que se va a intentar aquí, partiendo de la base de que la verdad siempre anida en las vacilaciones de lo mayoritario, una lectura "minoritaria" del Evangelio. No para fortalecer a la religión con la filosofía –¿qué necesidad tiene aquélla de ayuda?-, sino para enriquecer la libertad del pensamiento, mostrando al mismo tiempo los ecos venerables de una insurrección que siempre ha tenido un sesgo “irracional” o mítico. Utilizaremos la narración religiosa en favor de una experiencia común que, en el fondo, no puede tener más Dios que su propio desamparo empuñado. En última instancia, la base real de la religión, que le permite resurgir una y otra vez –incluso con el ropaje de causas laicas triunfantes-, estriba en la circularidad de una vida humana cuyo ser mismo se juega en sus modos de ser, re-ligando existencia y esencia, singularidad y mundo, excepción y regla. En el ahí de la existencia, todo “más allá” debe ser acercado. Todo lo que es necesidad debe ser transformado en tarea, clausurando de este modo las determinaciones externas y tradicionales sobre el hombre. La libertad no remite entonces a un bien concreto que algún régimen general del pensamiento pueda administrar, sino al eterno retorno de un enigma que constituye el suelo del hombre. La libertad parte siempre de asumir una fatalidad inicial, de atravesar y darle forma a algo nodal que no ha sido elegido. Todas las religiones instituidas, también el cristianismo, son parábolas acerca de una experiencia cotidiana de lo imposible que no se deja encerrar en doctrina alguna.
Aunque sólo sea por el poder social y político que ha rodeado al cristianismo histórico, es comprensible la preferencia de la filosofía contemporánea por el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay una forma de leer el Nuevo Testamento que no tiene nada que ver con los tópicos antropocéntricos, menos aún eclesiásticos; ni es tradicional, ni ingenuamente "humanista". De hecho, aparte del ejemplo turbador de Simone Weil, tal vez sólo se puede seguir el rastro ontológico del sentido evangélico con Kierkegaard, Nietzsche y la filosofía contemporánea –que va tras ellos- en la mano. Paradójicamente, se dan ciertas verdades religiosas que sólo la vocación laica del pensamiento puede revelar, contribuir a organizar. Los libros de Badiou y Agamben sobre la figura de San Pablo y la reversión interna de la finitud, son una muestra reciente de ello. Cada religión genera su propio ateísmo, una pasión por las arrugas de la materia; cada materialismo reclama una religión que lo envuelva. Para dar cuenta del laberinto de la inmediatez, hace tiempo –tal vez desde Leibniz y el Barroco- que la tarea es dejar en segundo plano algunas oposiciones canónicas e intentar practicar una especie de teología para ateos.
Por lo pronto, podemos leer de nuevo el mensaje filosófico y político del cristianismo con tal de que renunciemos a un prejuicio típicamente moderno, al cual no es ajeno cierto "Heidegger" más o menos oficial. Con tal, en suma, de que barajemos la posibilidad, absolutamente insensata, de que el abismo de la trascendencia sea algo esencialmente inmanente, algo que impide a la carne encontrar asiento en ningún presente meramente científico, social o histórico. Llegados a este puerto, la muerte es otra experiencia, así como la cadena de miedos que da consistencia a nuestra orgullosa sociedad. Si bien es cierto que el espíritu nace “tarado con la maldición de estar preñado de materia” (Marx) no lo es menos –como reconoce a veces la física contemporánea- que toda materia se presenta habitada por una alteridad espectral, una indeterminación de fondo que hace del “materialismo” la palabra más equívoca del mundo. Sólo el oscurantismo laico triunfante nos ha permitido olvidar esa duda. En este punto, ciertas radicalidades contemporáneas caídas de Nietzsche –de Heidegger a Lacan- no son más que el eco limitado de una verdad material que, entre nosotros, sólo han podido formular los místicos y los poetas.
Si atendemos a Nietzsche, es el “platónico” antimaterialismo de la secularización moderna el que le otorga una pertinencia cognitiva constante a la experiencia religiosa. El problema de la trascendencia –de la trasinmanencia, diría quizás Nancy- no es lo que haya “más allá” del aquí y el ahora, al otro lado de esta escena o de una vida terrenal. Al contrario, la cuestión que obsesiona al hombre y que hace prácticamente imposible que lo religioso no acabe triunfando en el cuerpo social –aunque sea a través de una mitología estatal y laica-, es lo que hay aquí, ahora. Qué hay en la inmediatez real que resulta inconcebible para nuestra mentalidad newtoniana, racional e ilustrada. Éste es el problema objetivo y subjetivo de la religión, el que le otorga siempre una ventaja conceptual en medio del cientifismo moderno, de su –digamos- oscurantismo radiante. En otras palabras, no se trata sólo –lo cual es empíricamente cierto- de que las religiones broten del culto al “misterio de la muerte”, al reino de los muertos, sino de que lo religioso nace de una experiencia que es mortal antes de la primera muerte. De una muerte anterior, en suma, presente en la más alta o dulce vitalidad. Éste es el problema; en palabras de Nietzsche: “El simple mirar –¿no es mirar abismos?”.
Nuestro grandioso y diario género de terror –antes informativo que cinematográfico y literario- es solamente una versión nihilista y espectacular de esta latencia espectral que sigue, para desconsuelo de la modernidad, en la experiencia más inmediata de lo real. Una versión curativa y terapéutica, también –y de esto no se libra el mismísimo Hitchcock-, pues se trata en ella de convertir la angustia ante la sombra real en un peligro particular y localizado que se acerca. Es sabido, por lo demás, que en el pensamiento contemporáneo, las laberínticas reflexiones de Martin Heidegger, de Walter Benjamin o de Jacques Lacan –de las cuales Adorno nunca entendió mucho-, no serían nada sin esa lejanía arcaica que sigue pulsando en el ser real. El maestro de esta verdad pueril es Nietzsche, pero siempre es demasiado pronto para volver a él en este punto, en cuanto al significado literal y simple del Eterno Retorno.
Ignacio Castro Rey, Sacer, fronteraD, 02/11/2013 -

7:00
La recuperació del Noucentisme.
» La pitxa un lio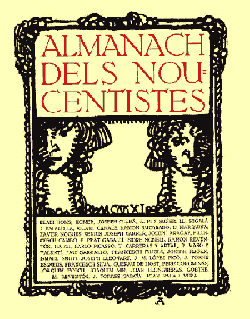 El Gobierno del Estado y el Govern catalán se parecen tanto que, en lo que sería una situación embarazosa, sus cónyuges podrían confundirlos. A saber: a) ambos están intervenidos, b) poseen una soberanía muy limitada, c) sus partidos están pendientes de juicio por expolio, d) han legislado conjuntamente la desaparición del Bienestar. Ambos, en un Régimen del 78 que implosiona y cuyas instituciones están en crisis, mantienen su e) inquebrantable adhesión al Régimen —en el caso de la ¿secesionista? CiU, f) ofreciendo incluso el abogado del caso/cosa Nóos—.
El Gobierno del Estado y el Govern catalán se parecen tanto que, en lo que sería una situación embarazosa, sus cónyuges podrían confundirlos. A saber: a) ambos están intervenidos, b) poseen una soberanía muy limitada, c) sus partidos están pendientes de juicio por expolio, d) han legislado conjuntamente la desaparición del Bienestar. Ambos, en un Régimen del 78 que implosiona y cuyas instituciones están en crisis, mantienen su e) inquebrantable adhesión al Régimen —en el caso de la ¿secesionista? CiU, f) ofreciendo incluso el abogado del caso/cosa Nóos—.
Lo curioso es que, a pesar de este currículum, uno de estos gobiernos está, por el momento, menos sometido a crisis de representatividad. La pregunta es, ¿cómo lo ha conseguido? Paradójicamente, a través de una cultura común, que comparten, la Cultura de la Transición (CT). En barrena en España y en plena Edad de Oro en Cataluña.
El Gobierno PP, así, juega más en precario. Ha perdido el monopolio de fijar qué es o no democracia, la palabra sobre la que descansa toda la CT española. De hecho, esa palabra no se utiliza desde la reforma constitucional exprés. Los intentos gubernamentales de crear marcos, endebles, se realizan ahora a través de las palabras constitución y estabilidad. No son palabras moco-de-pavo, pero dejan atrás, en fin, aquellos entrañables días en los que, gestionando la palabra democracia, se podían cerrar diarios, ilegalizar partidos, reinterpretar los derechos humanos, o meter en el pack marginalidad opiniones democráticas.
En Cataluña, la situación es completamente diferente. El Govern —es decir, CiU y ERC—, domina el marco cultural desde el que se fabrica la CT. Aquí, la palabra mágica, el fantasma, el concepto que crea cohesión, no es democracia —que en Cataluña, y esta es otra, se le supone—, sino el concepto civilitat, una fantasía cultural del Noucentisme, la primera cultura de Estado en Cataluña, que recogía las necesidades políticas de la Lliga.
Una de ellas era situar en la barbàrie, antes que a España, a amplias zonas de la cultura catalana. Como el Modernisme, una epopeya cultural sin Estado y con cierto carácter antiautoritario. El Noucentisme/civilitat cumplió con creces. Hasta su desaparición, es decir, la desaparición política de Cambó, en 1931, la Lliga se situó en el epicentro de la civilitat, pese a haber participado de barbàries sin precedentes, como la rentabilización de la Ley de Fugas, el pistolerismo, el apoyo a Primo de Rivera o, en breve, el apoyo incondicional a Franco.
Es curioso que el Noucentisme, desprestigiado, vuelva como cultura oficial con la democracia, a finales de los setenta. Junto con un max-mix de Vicens Vives, fue el elemento con el que se creó la cultura local oficial pactada. Desde los ochenta, cuando se formaliza la CT, cuando se desproblematiza la cultura y los Gobiernos adquieren la facultad de decidir qué es cultura, qué funciones tiene, y al servicio de qué está —no se pierdan a Pujol en 1981: “La ideologia de Cataluña és la cultura catalana”, o a Felipe, en 1982: “El programa de la democracia española es la cultura”—, el Noucentisme se ha ampliado desmesuradamente.
Si uno lee a los intelectuales/homenots oficiales, llega intacto a 1939, es un motor de resistencia al Franquismo —lo que tiene guasa—, y une Cataluña a civilitat cada día por la mañana a primera hora. Es, vamos, Cataluña. Contradecirlo es situarse, por tanto, fuera de la catalanidad. La percepción de la civilitat copa la emisión y recepción de política. Hasta extremos bárbaros. Es el marco. Un marco más permisivo aún con el-lado-oscuro-de-la-fuerza que el español, de natural muy gore: permite integrar en la civilitat altas dosis y nombres propios de la barbàrie del catalanismo conservador de la Restauracion y del Franquismo.
En esta Segunda Restauración, enmarcarse en la civilitat y tener la facultad de señalar qué es o no es barbàrie, permite además a un Govern desballestar la democracia y el bienestar, abandonar al débil a su suerte, saquear/rentabilizar el Estado vendiéndolo a amigos, no emitir nada efectivo respecto al derecho a decidir, o monitorizar, mutilar y matar —repito, mutilar y matar— personas.
Ni la ciudadanía, ni el periodismo que comparten esa cultura vertical centrada en la gestión de la civilitat, predispuestos a excusar al Govern por la presión de la barbàrie externa e interna, pueden ver ni identificar barbàrie en todas estas emisiones, del mismo modo que el ciudadano o el periodismo receptor de los marcos CT españoles solo podían ver en, pongamos, la doctrina Parot lo que le explicaba su Gobierno y sus intelectuales: democracia.
Las culturas verticales y propagandísticas, en fin, son un chollo gubernamental. En una frase atribuida a Speer, “están fabricadas con trivialidades”, pero tienen éxito porque “todo el mundo adapta las trivialidades en clave individual”. Todas implosionan violentamente. La CT española empezó a hacerlo el 11M de 2004. La CT catalana está implosionando a través de la mentira vertical que supone defender la existencia de un proceso de derecho a decidir, y no de un proceso de postdemocracia, en el que decidir, pues poco.
Guillem Martínez, Noucentisme, El País, 02/11/2013











