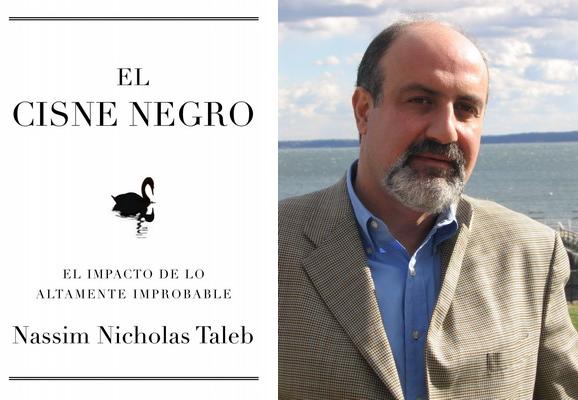|
| José Luis Pardo |
Hace unos cuantos años, yo le hice una pregunta parecida a esta al profesor Michel Serres, y recuerdo su respuesta; me dijo: “La sociedad siempre es vieja, la filosofía siempre es joven”. Quizá peco de optimismo infundado, pero yo creo que sigue siendo así. Nuestra sociedad está cada vez más cansada, más envejecida ideológicamente, menos esperanzada, pero la filosofía está como nueva. Ya sé que no tiene el “poder simbólico” que tenía en el XIX, al que se refería la cita de Ricoeur sobre Hegel, pero a mí eso no me preocupa. Otra cosa es cómo están las Facultades de Filosofía de nuestras universidades e institutos y cómo están los profesores de esta materia. Hasta ahora, no tenían una mala imagen en la sociedad, pero probablemente ahora, en el trance económico en el que nos encontramos, eso empeorará (porque todo lo que no sirva para crear empleo va a estar muy mal visto por los neoliberales –más bien neoconservadores– y neopopulistas que tanto abundan hoy). Académicamente, la filosofía ya ha sufrido un ataque importantísimo (en la Secundaria y en la Universidad), pero me temo que también esto irá a peor. Y lo más preocupante es que el otro frente filosófico, el de los libros, también atraviesa un momento crítico. Si, con todo, la filosofía está más tranquila que otros en esta situación es porque nunca sirvió para ganar dinero, que es lo que hoy nos preocupa principalmente. Pero aunque haya gobiernos miopes, épocas miserables y hasta países entregados a la mezquindad creo que la filosofía saldrá de esta, como ha salido de otras peores.
A propósito de cómo nos contamos a nosotros mismos lo que sucede... En uno de sus últimos artículos en El País (“Había una vez una crisis”), apunta que “desde hace algún tiempo venimos notando un cierto cansancio narrativo, una especie de fatiga que ya se ha convertido un poco en hartazgo y otro poco en indiferencia”. ¿En qué consiste tal cansancio?Tengo la impresión de que se ha querido hacer de la crisis económica un relato con un principio (causas o culpables), un nudo (la deuda impagable) y un desenlace (la “salida” y el “crecimiento”), que siempre es algo muy tranquilizador. Pero ha pasado mucho tiempo desde que empezó a contarse este cuento, hemos perdido de vista el principio (los responsables se difuminan en una culpabilidad colectiva, las causas se pierden de vista) y el supuesto desenlace que todas las semanas se anuncia próximo se aleja cada vez más y más (¿2014? ¿2020? ¿2025?). La capacidad de atención narrativa de los mortales es limitada. Cuando una historia es demasiado larga ya no podemos vincular los episodios entre sí, nos aburrimos y perdemos el hilo. Por eso el relato parece cada vez más increíble.
¿Puede auxiliar de alguna manera la filosofía a la política en sus tareas gubernamental y legislativa? ¿Cómo? La filosofía no tiene una rentabilidad inmediata o directa, ni económica ni política. Pero eso no quiere decir que no tenga consecuencias. De hecho, la mayor parte de las disciplinas científicas (tanto las más teóricas como las más experimentales) proceden en última instancia de ese estilo de pensamiento instaurado por la filosofía, por no hablar de otros conocimientos prácticos e incluso de patrones morales. Pero estas “consecuencias” de la filosofía requieren, para concretarse, de toda una serie de mediaciones institucionales, del mismo modo que, pongamos por caso, se requieren toda una serie de mediaciones para que los conocimientos de “física fundamental” se transformen en dispositivos tecnológicos en manos de los usuarios de todo el mundo. Quienes buscan en la filosofía soluciones rápidas y utilidades de fácil aprovechamiento, ya sea en materia política como en cualquier otro campo, se equivocan de plano: no solamente pervierten la propia actividad (por ejemplo, la política) que quieren “mejorar” con un barniz filosófico (preferentemente “ético”, en este caso) que no es más que fachada, sino que también degradan a la filosofía convirtiéndola casi siempre en sofística y palabrería para mercachifles.
Aristóteles explicaba –Política, V, 11– que la tiranía encierra tres objetivos principales: que los ciudadanos piensen poco, que desconfíen unos de otros y que no puedan actuar. ¿Se puede encontrar alguna familiaridad entre esta descripción aristotélica del gobierno despótico y las actuales estructuras de poder en Occidente? Sin duda. Hay un “aire de familia” entre todas las tiranías, seguramente provocado por el hecho de que su mecanismo fundamental es siempre el miedo, y eso hace que algunas descripciones de los antiguos le vengan como anillo al dedo del mundo contemporáneo, porque, en el fondo, los hombres no hemos cambiado tanto. En otro sentido, por supuesto, el Estado moderno es completamente distinto de la polis griega, aunque no podemos dejar de ver en el primero un efecto (lejano, quizá lleno de malas interpretaciones y hasta de mala fe) de la segunda. Solemos reservar el nombre de “tiranía” para el tipo de perversión de la política característico de las sociedades “antiguas”, mientras que para las perversiones modernas tenemos otros nombres como “totalitarismo” (aunque no sea esta la única perversión posible, es desde luego una patología peculiar del Estado moderno). La descripción aristotélica de la tiranía, tal y como la leemos desde nuestros días, parece sugerir que los tiranos sí que piensan, confían y actúan. El problema es más bien que hoy son los gobernantes quienes parecen no pensar, no confiar unos en otros y ser incapaces de actuar.
Parece que la liquidez del tiempo a la que se refiere Zygmunt Bauman se ha convertido en una característica del presente. ¿Pero acaso “no podemos medirlo”, no contamos “con relojes y calendarios, y cuando pasa un mes, pasa para mí, para ti y para todos nosotros”, como interrogaba Joachim a Hans Castorp en La montaña mágica de Thomas Mann? ¿En qué sentido se han desdibujado las fronteras temporales en la actualidad?De una manera semejante a como las nuevas tecnologías han servido de instrumento para un empequeñecimiento del espacio (la velocidad de las comunicaciones hace que lleguemos en seguida –en el mundo virtual y en el real– a cualquier parte), se ha producido también un estrechamiento del tiempo y un salto cualitativo en su indiferenciación. El estrechamiento se debe a lo que suele llamarse “el imperio del corto plazo”: ya nadie –ni los individuos, ni las instituciones, ni los Estados– puede hacer planes de futuro a largo plazo, todos los consensos y acuerdos se volatilizan en la fluidez de una situación que cambia con tanta rapidez y con tanta volubilidad como los tipos de interés financiero, y cualquier construcción de sentido se ve constantemente amenazada de caducidad por estos cambios constantes que agujerean las biografías personales, laborales o académicas de la gente y las políticas de las instituciones colectivas. Si esto comporta una descualificación mayor del tiempo es porque la experiencia de una temporalidad dividida en tramos (años, meses, días, horas) ha sido sustituida por la de un continuum indiferenciado que constantemente es vaciado de todo contenido y vuelto a rellenar con otros contenidos igualmente efímeros (contenidos de relleno, en definitiva). Cada vez vemos menos la portada del periódico con las noticias relevantes del día jerarquizadas por su importancia según el criterio de los editores, porque se encuentra hoy amenazada por una única y multiforme (o amorfa) pantalla de cristal líquido que se va modificando a cada instante al ritmo de los “clics” de los usuarios; y, así mismo, nuestras horas, días o semanas son cada vez más incapaces de albergar un sentido mínimamente consistente, y dependen cada vez más de los rellenadores de contenidos, permanentemente ocupados en impedir que haya vacíos. Y hay una clase específica de malestar y de sufrimiento asociada a esta experiencia, aunque todavía sea difícil de detectar y de nombrar.
En Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas (Galaxia Gutenberg, 2007) lleva a cabo un exhaustivo análisis de la cultura pop. Culmina el libro con un curioso texto sobre la serie de televisión Smallville (sobre las cuitas de un joven Clark Kent –incipiente Superman–). Al hilo de este comentario, aduce que el concepto de identidad “se ha convertido en la más tiránica y rígida de las exigencias individuales, en el más grave de los problemas políticos”. ¿Nos está permitido, en el escenario social y político actual, cobrar conciencia de quiénes somos... a pesar de las circunstancias? ¿Es posible disociar aquello que elegimos libremente de lo que nos es impuesto –más o menos explícitamente–?A partir de cierto momento de nuestra historia reciente, tenemos la sensación de que los “problemas de identidad” (y los conflictos entre identidades) han sustituido a los “problemas sociales” (y a los conflictos de clase) como plataforma interpretativa de lo que nos pasa e incluso como explicación de las derrotas y las victorias políticas. Y no es que yo tenga nostalgia de aquellos tiempos en los que “la lucha de clases como motor de la historia” pretendía explicarlo todo. Lo que digo es que la identidad, políticamente entendida (con lo que comporta de apelación a cosas tales como el orgullo, las ofensas y las deudas de honor), es un concepto agónico (se construye por contraposición irreductible a otras identidades) y que socava el fundamento mismo del pacto social, de tal manera que las “políticas de la identidad” son una forma de reproducir, a escala micro o macro, ese tipo de enfrentamientos cuyo modelo son las viejas guerras de religión y que justamente el Estado de Derecho nació para zanjar (por tanto, el resurgimiento reformulado de esta clase de conflictos es un síntoma más de la decadencia del Estado de Derecho). En el plano personal, la obsesión por la identidad o la “angustia” de la identidad es una patología propia de la adolescencia, y por tanto su generalización es coherente con un tiempo en el cual, como antes decíamos, nadie consigue construir narrativamente su historia porque le cambian el guión en cada capítulo. Llegar a ser un individuo siempre significó, en el contexto ilustrado, elevarse desde el plano de lo propio (de los “nuestros” en términos étnicos, familiares, sexuales, lingüísticos, etc.) al de lo universal. Ahora, sin embargo, lo entendemos más bien como la ruptura de los vínculos sociales y el encierro en lo particular irreductible. No estoy seguro, en definitiva, de que la cuestión de tomar conciencia de nosotros mismos sea la misma que la cuestión de la identidad: al contrario, yo lo definiría como el problema de la intimidad, es decir, de aquello que justamente hace imposible el encierro en una (supuesta) identidad irreductible y arrojadiza.
“[There’s] nothing you can say but you can learn how to play the game”, escriben Lennon y McCartney en All You Need is Love. Si extendemos la metáfora del juego al capitalismo voraz, ¿nos ofrece la filosofía alguna herramienta para poder “decir” algo sobre él, de tal forma que nos permita “jugar al juego” del capitalismo con cierta conciencia, bajo nuestra propia responsabilidad? ¿O estamos fatalmente perdidos?Nuestra condición siempre ha sido la de unos “jugadores” que tienen que comenzar a jugar antes de conocer exactamente cuáles son las reglas del juego. La filosofía no es una solución para poder descubrir anticipadamente esas reglas y así jugar con mayor seguridad o con garantías totales. Es solamente el experimento que consiste en convertir esa condición nuestra, ineludible, en una investigación acerca de qué significa exactamente que haya reglas y cuál es el modo en que pueden descubrirse, cuestionarse, modificarse o seguirse, con la desmesurada pretensión de intentar saber, al final, algo más sobre este juego de lo que sabíamos al principio. Si queremos llamar “capitalismo” (un concepto bastante difuso y cargado de ideología) a las aguas en las cuales intentamos no ahogarnos (por lo menos, no inmediatamente), los intelectuales no podemos hacer otra cosa que situarnos en el plano del discurso, en el plano de la argumentación, y especialmente cada vez que esta tiende a hacerse imposible o inoperante en virtud de unas leyes supuestamente ciegas e infalibles, porque también el juego del capitalismo necesita algo más que capital para poder jugarse. Podemos estar perdidos, pero nunca “fatalmente”.
La comunidad universitaria asiste a una subida histórica de tasas. En Nunca fue tan hermosa la basura (Galaxia Gutenberg, 2010), explica que, cuando la “sociedad del conocimiento” queda ligada a “la obtención de financiación externa” y a las demandas empresariales, la formación universitaria es violentamente mediatizada y expuesta a “las variables condiciones del mercado”. ¿Qué futuro le depara, en este sentido, a la filosofía? ¿Apostaría, en la línea de Jordi Llovet, por el “fin de las Humanidades”? No cabe duda de que asistimos a una suerte de “fin de las humanidades” y de la institución universitaria tal y como fue concebida por la Ilustración, y no solo por la subida de las tasas: yo suelo decir que “Bolonia era esto”, es decir, que primero se desarticulan los mecanismos que el conocimiento superior tiene para desarrollarse autónomamente y evaluar su calidad al margen de criterios políticos, morales o económicos, y después es muy sencillo desmontar el aparato mismo de las universidades por razones de urgencia económica o de alarma laboral. No digo que el espíritu universitario ilustrado esté muerto para siempre, pero estoy seguro de que en este punto se han producido y se están produciendo daños que, si no son irreversibles o irreparables, costará muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo reparar o revertir. Aunque esto podría decirse de todo el conocimiento científico, las humanidades son en particular la prueba de que una sociedad no se orienta exclusivamente, como dice Martha Nussbaum, por el “ánimo de lucro” (y ello no porque seamos altruistas o no nos gusten las ventajas materiales, sino porque, por suerte o por desgracia, la condición humana mortal no se satisface únicamente con la lógica del beneficio). Cuando esta prueba desaparece o es cuestionada, como antes decíamos, nos estamos fraguando un tipo de infelicidad o de malestar que, aunque es muy antiguo, es también muy propio de nuestro tiempo. La discusión parece ser ahora, lamentablemente, la de quién “capitalizará” ese malestar. Y digo “lamentablemente” porque con el malestar la cuestión no es la de atesorarlo o sacarle rendimientos electorales, sino la de reducirlo o paliarlo.
Carlos Javier González Serrano, entrevista con José Luis Pardo: "La filosofía está como nueva", Filosofía Hoy