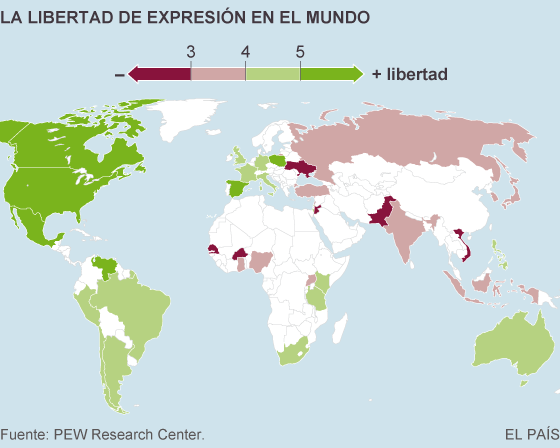|
The End of Socialism
James R. Otteson
Nueva York, Cambridge University Press, 2014
Igualdad, suerte y justicia
Jahel Queralt Lange
Madrid, Marcial Pons, 2014
Por una vuelta al socialismo, o cómo el capitalismo nos hace menos libres
Gerald A. Cohen
Buenos Aires, Siglo XXI, 2014
Trad. de Hugo Salas, Rose Cave, Luciana Sánchez, Roberto Gargarella, Félix Ovejero y Verónica Lifrieri
Construyendo utopías reales
Erik Olin Wright
Madrid, Akal, 2014
Trad. de Ramón Cotarelo
¿El fin de las ideologías, otra vez?
Algunos clásicos sostenían que la política estaba asociada a la disputa de ideas: ingenuos. Ellos y nosotros, que nos lo creímos. La política cotidiana es otra cosa. Se habla mucho y fuerte, pero se discute poco. Transcurre por veredas que, con apenas variantes, todos transitan, entre las que no faltan descalificaciones de principio, aquellas que, en sentido literal, harían imposible la deliberación democrática. En una fórmula condensada, el supuesto básico del que se nutre el debate es que los otros son ignorantes, imbéciles o inmorales. La tripe I. Un camino peligroso: no cabe el debate si descartamos la buena fe o la capacidad intelectual de nuestro interlocutor, si asumimos que no cree o no sabe lo que dice. Como los otros de los demás somos todos, la disputa democrática, en esas condiciones, se vuelve tóxica. Peor aún, no es que emponzoñe el debate, es que se niega por principio: no nos podemos dar razones si no nos reconocemos como interlocutores. Unos y otros no se arrojan ideas o propuestas, sino –las mismas–descalificaciones. El tono se eleva tanto como baja el contenido. Tan vacío como los programas, pero, eso sí, en voz alta.
Explicar tan desolador panorama no cuesta mucho. La teoría económica de la democracia, que tiene sus problemas, acierta en lo esencial. Quien quiera ganar las elecciones ha de asegurarse el mayor número de votantes. En esas circunstancias, no queda otra que prometer todo a todos y, sobre todo, visto que, como nos confirman los estudios de psicología económica, a los humanos nos fastidia más perder que nos alegra ganar, molestar al menor número de posibles votantes, evitar los mensajes desagradables y limar las aristas de los programas: allí cabe todo. El populismo es la versión más consumada de este proceder: Podemos, cuando ante las preguntas incómodas, propone «lo que la gente decida», o la izquierda catalana cuando dice que dicen que en sus propuestas «caben independentistas, nacionalistas, confederalistas y federalistas», esto es, unos que quieren discutir cómo vivir juntos y otros que quieren convertir en extranjeros a sus conciudadanos. Cuanto menos precisas las acusaciones o las medidas, menos enemigos. Si acaso, enfilar contra la casta, el capitalismo de amiguetes y los corruptos. ¿Quién no está contra el mal y sus manifestaciones? Y si toca concretar alguna promesa, que sea a costa de los que no pueden votar, los extranjeros y, sobre todo, las futuras generaciones. Nadie gana las elecciones anticipando malas noticias, ni gobierna hoy con los votos de los ciudadanos futuros. Además, los humanos tenemos una insensata preferencia por el presente, que sobre eso también hay estudios: como las criaturas, preferimos un caramelo hoy a cinco mañana. De modo que, si hay que especificar las propuestas, el principio regulador es «el que venga, que arree»: burbujas financieras que van cebándose; déficits y deudas que alguien pagará; nacionalismos que van sembrando su tóxico proyecto; pensiones futuras que sabe Dios quién financiará; recursos naturales que va desapareciendo; problemas ambientales que todavía no respiran; amenazas terroristas que permanecen en standby; epidemias que todavía no nos alcanzan. Todos de perfil, instalados en la irrealidad. En la nada o el despropósito, todos de acuerdo.
Lo dicho es, más o menos, lo que hay. Guste o no. A partir de ahí puede levantarse el vuelo de las especulaciones y entregarse a conclusiones más o menos lúgubres sobre la muerte de los ideales. Una de las más extendidas sostiene que como, de facto, no hay diferencias entre izquierdas y derechas, la clásica distinción, de concepto, entre izquierda y derecha ha perdido sentido y sólo hay problemas de gestión con soluciones técnicas. A lo sumo, la distinción se mantendría en lo que atañe a usos y costumbres: el aborto, los extranjeros, el sexo, el matrimonio homosexual o la religión. Y poco más. Un poco más que, a la hora de la verdad, es un poco menos, cuando se descubre –y hay estudios que así lo muestran– que opiniones racistas, sexistas o, sin más, tradicionalistas, no son infrecuentes entre los más pobres, votantes de izquierdas, y que, en lo que atañe a usos y costumbres, los más ricos entre los ricos, a quienes produce sarpullidos cualquier mención a la igualdad real de oportunidades o a la redistribución, mantienen opiniones que, en comparación, convierten a la mansión de Playboy en un monasterio cartujo. El trazo se complica aún más porque hay doctrina que avala que esa disposición «libertina» de la derecha no es una extravagancia, sino el armonioso corolario de argumentos liberal-libertarios no desprovistos de alguna coherencia –aunque no plenamente convincentes– que condenan cualquier tipo de intromisión pública, tanto las económicas y redistributivas, que justificarían los impuestos, como las morales, que impedirían a cada cual hacer con su vida lo que le venga en gana. Y la disección se vuelve ya simplemente imposible ante la proliferación de diversas izquierdas, una racionales y otras no tanto, que defienden argamasas morales, identidades colectivas y tradiciones de todo orden, miran con desconfianza un progreso técnico que entienden subordinado a mezquinos intereses y critican modelos de vida y consumo asociados a lo que en otro tiempo se llamaba «desarrollo de las fuerzas productivas», que, a su parecer, amenazan valiosas formas de vida tradicionales, cuando no cualquier forma de vida.
El deprimente cuadro anterior resulta bastante realista, pero, a mi parecer, la conclusión está lejos de resultar inevitable. Que la competencia política imponga emborronar las diferencias no quiere decir que las diferencias, esas que se emborronan, no existan. En realidad, la tesis de la confusión de las ideologías presume lo que rechaza. Para decir que unos y otros acaban por encontrarse es obligado distinguir entre unos y otros. Quien se presenta en mitad de dos opciones necesita que previamente las dos opciones aparezcan como conceptos perfilados. Y en ese terreno, el de los conceptos, las vaguedades no están permitidas: los conceptos son objetos abstractos que la vida no estropea. Esa pureza analítica es imprescindible para pensar, sea como sea el mundo, siempre instalado en el ruido y la imperfección. Después de todo, no hay un mercado real que se parezca al de la teoría económica, ni uno solo, y eso no desalienta a los economistas en su trabajo. Tampoco existe una sociedad en buen trato con su ecosistema, pero ello no evita que podamos –y debamos– pensar en cómo organizarla.
La dinámica de la competencia electoral conduce a diluir mensajes, escamotear los problemas y entregarse a los sortilegios, pero esa circunstancia no resta pertinencia a los mensajes, no disuelve los problemas ni, aún menos, hace buenos los sortilegios. Algo que admiten todos, aunque sea de costado. Por ejemplo, cuando, ante los problemas importantes, que comprometen la continuidad de la comunidad política (pensiones, terrorismo, Seguridad Social), se convocan mutuamente a excluirlos de la competencia política, a «no hacer electoralismo» y a adoptar «políticas de Estado». Una reclamación que sólo tiene sentido si deslindamos lo eficaz electoralmente de lo correcto y que, por supuesto, no garantiza el triunfo de lo correcto, porque lo que sale del debate electoral muchas veces acostumbra a acabar en circuitos más opacos, donde los intereses de los poderes bien organizados se imponen a la genuina decisión democrática y hasta a la buena ciencia.
Coincidir en que no todo es lo mismo no implica estar de acuerdo acerca de por dónde trazar la linde. Hasta la decisión de levantar la muga, una tarea en principio analítica, se ve enrarecida por los insalubres procedimientos de la política diaria y, en ese lodazal, cada cual propone el criterio que, a su parecer, más puede doler al otro. Así, sin afán de exhaustividad, pueden reconocerse diversas propuestas que, en el fondo, constituyen preludios de descalificaciones: totalitarismo frente a democracia; cultura frente a civilización; razones o intelectuales frente a emociones e ignorantes; jóvenes frente a viejos; aceptación del mundo (de las constricciones) frente a cambio; tradición frente a revolución; valores morales frente a intereses económicos.
Afortunadamente, otras propuestas apuntan a criterios con más fundamento, menos arbitrarios: valores (igualdad y democracia frente a libertad y derechos); clases sociales de referencia (trabajadores, clases medias/altas); diseños institucionales (Estado, mercado); tesis antropológicas (buenismo, egoísmo). Si, dando un paso más, ceñimos el arco de las discrepancias al plano normativo, algo ganamos, aunque también aquí hay matices. Puede sostenerse que las diferencias afectan a los valores por los que se apuesta (igualdad frente a libertad), a la diferente interpretación de los valores (igualdad de oportunidades o de resultados) o a la prioridad que se establece entre ellos. Con todo, otros sostienen que, aun en el plano normativo, cuando se desmenuzan los argumentos, las contraposiciones son menos rotundas de lo que parecen. Así, mientras algunos sostienen que el común contraste entre igualdad y eficiencia no es tal, porque el único modo de asegurar la eficiencia es garantizar la igualdad (por ejemplo, allanando el camino a una educación accesible a cualquiera), otros nos dirán que tomarse en serio la libertad exige apostar por la igualdad, que, puesto que los recursos permiten conocer y realizar los proyectos vitales, sólo la redistribución nos garantiza una ampliación de la (distribución) de la libertad. Por esta esquina, buena parte de las discusiones, análisis conceptual mediante, acaban por concluir que, en realidad, los desacuerdos no son tanto de valores como del sentido de las palabras, porque no todos están pensando en lo mismo cuando hablan de libertad, responsabilidad o igualdad. Las discusiones se enredan mucho y resulta difícil evitar la impresión de que, en el fondo, las discrepancias son, antes que otra cosa, desencuentros, o, dicho de otro modo, de que las discrepancias no son susceptibles de solución sino de cartografía: dado que, en realidad, cuando discutimos sobre Z tú estás pensando en M y yo en N, no discrepamos; si acaso, lo único que nos queda es elegir un conjunto coherente de ideas, una elección cuyas razones últimas no son del todo claras. Como se verá, algo de eso sostiene Gerald Cohen en el libro que aquí se comentará.
Con esa ligera excepción, que afecta sólo a algunos dubitativos pasos, los libros repasados en estas líneas sostienen que hay lugar para –y ejercen– la diputa de ideas en su mejor sentido, como crítica razonada de principios a partir de los cuales levantar instituciones con las que ordenar la vida compartida. Están de acuerdo en que hay diferencias normativas e institucionales y que hay lugar para el contraste de principios y propuestas, para la mejor política. Y que el socialismo, se piense lo que se piense, es una idea clara y distinta que está a un lado de la mesa de debate y, en ese sentido, una referencia desde la que afinar los perfiles ideológicos.
El capitalismo, sin complejos
The End of Socialism es una crítica al socialismo que no escamotea el contraste de ideas, por no decir el combate ideológico. Al contrario, nos remite a las mejores páginas de Hayek y a trechos de Ayn Rand. La contraposición entre socialismo y capitalismo es absoluta y sin concesiones. No hay afán conciliador, tibieza o búsqueda de coincidencias. Cada uno en su lado de la barricada. Una barbaridad desde el punto de vista de la historia de las ideas: las tradiciones ideológicas andan entramadas y no hay clásico en el que no convivan tesis tomadas de aquí y de allá. Con frecuencia una misma palabra designa conceptos distintos o, al revés, se usan distintas palabras para referirse a lo mismo. Aristóteles, Maquiavelo o Rousseau no se levantaban por la mañana y proclamaban: «Van a enterarse estos malditos liberales, tengo un par de teoremas republicanos definitivos que los van a hundir». Gracias a esa inexorable circunstancia, los historiadores de las ideas pueden resetear periódicamente su disciplina, aliviarse del tedio y calificar a Montesquieu, Adam Smith, Kant o Stuart Mill ora como republicanos, ora como liberales, sin excesivos trastornos filológicos.
Pero James R. Otteson se instala en otros terrenos, con otras reglas: la filología histórica le importa un rábano. Sin ir más lejos, a pesar de que enfila contra Marx en buena parte del libro, lo cita a través de una antología, sin especificar si el paso proviene de sus cuadernos escolares o de El capital. Un proceder poco elegante, pero no una aberración. Él se instala en la disputa ideológica y, en ese solar, lo que importa es cartografiar con precisión de agrimensor las ideas que se critican y las que se defienden. Las reglas en esos terrenos son pocas, aunque estrictas: definir los conceptos, especificar la arquitectura de los argumentos y poco más. Así procede, por ejemplo, Otteson cuando, al dibujar el socialismo, lo contrapone no al mercado o al liberalismo, sino al siempre antipático «capitalismo». Lo dicho: sin complejos ni tibiezas.
La contraposición se desarrolla, fundamentalmente, en los territorios de la filosofía moral y la teoría económica o, dicho de otro modo, en los valores en que basar la vida compartida y en las instituciones orientadas a garantizar ese objetivo. Según su reconstrucción, el socialismo apostaría, en el plano de los principios, por la igualdad, la comunidad y cierta idea de justicia (amplia, positiva) y, en el institucional, por la organización centralizada y planificada de la economía. Por el contrario, el capitalismo, en los principios, aparecería comprometido con el individualismo, la libertad y una austera idea de justicia (limitada, negativa) y en el institucional, con los diseños de mano invisible.
Su tesis es rotunda y hasta despiadada: la sociedad socialista ni se puede realizar ni tampoco es una buena sociedad. El socialismo no sería factible ni deseable. En principio, por aquello que nos enseñaron, entre otros, los escolásticos (Nemo tenetur ad impossibile), Kant y los lógicos deónticos, de que el «debe» implica el «puede», de que no cabe entretenerse en darle vueltas a lo imaginable cuando lo imaginable no es posible, bastaría con mostrar que el socialismo resulta imposible para abandonar la argumentación: no cabe empeñarse ni defender lo que no puede ser. A nadie se le ocurre proponer una sociedad en la que todos ingresan el doble de la renta media. Pero, como digo, no parece pensarlo así el autor que, después de sostener que el socialismo es imposible, se empecina en mostrar que, además, es indeseable.
Junto al contraste normativo y económico-institucional, Otteson, al paso, sugiere un contraste antropológico: mientras los socialistas pensarían que los humanos somos altruistas, cosmopolitas y moldeables, los capitalistas, más sombríos, estarían convencidos de que somos egoístas, localistas y rocosos. Eso sí, se limita a dibujar la contraposición y a dejarla a un lado. Una contención que resulta difícil de entender si se tiene en cuenta que las tesis antropológicas constituyen el eslabón que vincula los principios con las instituciones: según como seamos los humanos, optaremos por unas u otras instituciones al intentar materializar los principios en la sociedad. Los santos no requieren leyes. En palabras de Aristóteles: «cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia» (Ética a Nicómaco 1155, a 26-28). Si todo el mundo es bueno, no harán falta coerciones o incentivos. Con humanos (altruistas) socialistas, la sociedad (inspirada en valores) socialistas, podría prescindir de las instituciones (centralizadas y coercitivas) socialistas. Veremos más adelante cómo estas tribulaciones antropológicas, en apariencia cosas de curas, acaban por desordenar a casi todo el mundo.
La omisión de Otteson resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta la solvente literatura, afín a sus preocupaciones últimas, que, precisamente para dilucidar la relación entre instituciones y principios, enfoca sus quehaceres en lo que sabemos sobre el comportamiento humano. Por ejemplo, no hay una simple mención a Samuel Bowles y Herbert Gintis, dos economistas igualitaristas, por no decir socialistas, con importantes trabajos en revistas de biología teórica en los que hacen un pertinente uso de la teoría de juegos y de las investigaciones sobre las bases evolutivas de la cooperación –o la reciprocidad– para explorar distintos diseños institucionales que pueden dotar de buen curso igualitario a las disposiciones humanas. Además de mostrar, entre otras cosas, que el dilema entre altruismo y egoísmo no sirve como alternativa ni siquiera pedagógica o conceptual, exploran, con herramientas de la moderna microeconomía, los diseños institucionales del igualitarismo compatibles con una antropología realista con los humanos normales, ni ángeles ni demonios.
Sea como sea, como decía, la crítica del autor al socialismo se sostiene básicamente en los otros dos géneros mencionados: la economía y la filosofía moral. En economía, en realidad, su defensa del mercado frente al plan reconstruye –sin actualizar– un excelente debate que ya tiene sus años –y casi su siglo– acerca de la (in)capacidad de las economías socialistas planificadas para dotarse de un sistema de señales, de información, con el que coordinar con alguna eficiencia la asignación de recursos (1). Mientras el mercado, el sistema «libre» de intercambios, descentralizado, mediante sus precios, nos proporcionaría, además de los incentivos para producir, un mecanismo para conocer qué, quién y cuánto se quiere de cada mercancía, esto es, la información necesaria para coordinar los procesos económicos, el socialismo no tendría forma de determinar unos precios en los que basar la planificación. Las posibles fuentes de información alternativas a los precios no resultan fiables. Desde luego, no sirve la que suministran los propios agentes, sometida como está al comportamiento estratégico: cuando el planificador central les preguntaba sobre sus posibilidades productivas, las empresas, para asegurar el tiro, se comprometían por lo bajo, y, cuando les preguntaban cuántos recursos necesitaban para producir, pedían lo que no está escrito. De esta manera siempre se aseguraban cumplir con lo anticipado; eso sí, los despilfarros y los desajustes eran faraónicos. Y no eran los únicos: tampoco andaban muy dispuestos a mejorar la productividad unos trabajadores cuyos empleos e ingresos estaban asegurados lloviera o tronara, se esforzaran o no.
El debate, que todavía colea, tuvo sus idas y sus vueltas, entre ellas los trabajos de Abba Lerner y de Oskar Lange, quienes elaboraron un modelo de formación de precios sin mercado, con el que, en principio, podía alcanzarse una asignación eficiente sin necesidad de mecanismos «reales», sin mercado material. El autor no acusa recibo de esos desarrollos ni, aún menos, de algunas de sus derivaciones más promisorias, como las investigaciones de Lange sobre los posibles usos que de los (entonces futuros) ordenadores pudiera llegar a hacer el socialismo para procesar la información. Unos desarrollos, tomados como pura especulación en su momento, pero que, ahora, en los días de los big data, merecen una relectura (2). Tampoco se ocupa de otras investigaciones, más recientes y de no menor nivel, sobre modelos de socialismo de mercado, que muestran la posibilidad teórica de compatibilizar la eficiencia asignativa del mercado –de un mercado sin propiedad privada– con principios de justicia distributiva, en particular el principio de «ninguna desigualdad sin responsabilidad», sobre el que volveré más abajo. Es cierto que se trata de investigaciones de pizarra, de idealizaciones, muchas de ellas basadas en teorías –como la del equilibrio general– carentes de relevancia práctica, pero no lo es menos que –aparte del interés que siempre tiene la clarificación conceptual– esos son los territorios en que instala la argumentación del libro, los mismos en que estaba instalado el clásico debate (3). Por supuesto, Otteson siempre podría decir que el socialismo de mercado no es socialismo, habida cuenta que, según su definición, el socialismo requiere la planificación. Una respuesta impecable y vacía, como todas las tautologías.
Podría pensarse que la despreocupación de una producción teórica que arranca precisamente donde se quedaron los viejos maestros en su clásico debate se compensa con empiria, con un repaso a los innegables fracasos de las economías del socialismo real. Pero tampoco es el caso. Su argumentación se despliega en una suerte de sentido común, muy eficaz para exponer las conocidas –e indiscutibles– funciones del mercado, pero que carece de fuerza probatoria. De hecho, la mayor parte de las veces las apelaciones a la realidad no pasan de ser ejemplificaciones. El problema con los casos particulares es que, al margen de sus servicios pedagógicos y, ocasionalmente, refutatorios, los hay para todos los gustos o que, aún peor, un mismo caso puede servir a todos los gustos. Basta con ver el uso que hace de un conocido ejemplo (la historia de un lápiz) de Leonard E. Read popularizado por Milton (y Rose) Friedman en su exitoso y brillante Libertad de elegir: «Nadie sentado en una oficina central impartió ordenes a miles de individuos. Ninguna policía militar hizo cumplir aquellas órdenes que nunca se dieron». En esa graciosa combinación de madera, barniz, etiqueta, mina de grafito, chapita de metal y diminuta goma de borrar se concretarían millones de decisiones dispersas de individuos que se ignoran, entre los que se incluyen fabricantes de sierras, conductores de ferrocarriles, camareros que sirven café y otros a los que se les proporciona cobijo y comidas. La moraleja, según el autor, es inmediata: el plan se mostraría incapaz de suplir tan engrasada máquina de coordinación.
Un análisis incompleto de cómo son las cosas. Por lo pronto, Faber Castell, la empresa que combina los materiales, tiene poco que ver con un mercado. Si acaso, se parece más a un sistema de planificación central. Como bien sabía el premio Nobel de Economía, Ronald Coase, en cuya obra muchos conservadores han encontrado a veces inspiración llegado el momento de defender la propiedad privada en nombre de la eficiencia, las empresas constituyen una anomalía si hemos de creernos la descripción convencional del mercado como un mecanismo de mano invisible, unos precios –y salarios– que son el resultado final (espontáneo) de la interacción, como oferentes y demandantes, de millones de agentes descoordinados que buscan su particular beneficio. Coase nos recordó que, en las empresas, las relaciones entre administradores y trabajadores se amparan en ideas de distribución justa, entre otras presunciones morales, y, sobre todo, que constituyen sistemas centralizados de coordinación de las actividades que, en principio, el mercado –en la versión idealizada del autor– debiera dejar dispersas en mil unidades de decisión. Los empresarios no acuden cada día al mercado a comprar lo que necesitan para producir, sino que dirigen organizaciones estables que establecen contratos a bastante largo plazo. Nada más alejado del zoco de una ciudad árabe que el capitalismo nuestro de cada día.
En realidad, la cruzada de Otteson contra la planificación es menos devastadora de lo que parece, al menos si su objetivo a abatir es el socialismo. No lo es, no sólo porque, si acaso, esa crítica afectaría únicamente a algunas variantes del socialismo, a las asociadas a la planificación, sino por algo previo: hay planificación que funciona y que, en la mayor parte de las ocasiones, poco tiene que ver con el socialismo. Mucha de ella, por cierto, está emparentada con éxitos que, con cierta precipitación, se acostumbran a atribuir al mercado. Y es que resulta sencillamente falsa la versión romántica del mercado como una suerte de exquisito ingenio productor de innovaciones. Algo bastante más complicado que el lapicero, el iPhone, por no decir el mundo entero de Apple, no se entiende sin inversión pública, sin un Estado dispuesto a asumir riesgos y coordinar y alentar la investigación básica. Apple o Siemens son resultado de dinámicos ecosistemas público-privados. Y no son los únicos ejemplos ni los más llamativos. Hay planificación, y muy sofisticada y eficaz, en la coordinación de los miles de vuelos diarios que atraviesan el planeta, en las intervenciones militares, en los viajes espaciales, en la lucha contra las epidemias y en la coordinación de las Bolsas del mundo el 12 de septiembre de 2001. Las pruebas están a la vista de todos: la ingeniería de los acueductos romanos; el urbanismo de San Petersburgo; los sofisticados sistemas de autopistas; el diseño del centro de París por Haussmann o el de Barcelona por Cerdá; la erradicación de la fiebre amarilla, el cólera o la viruela; el New Deal y hasta las complejas economías bélicas de las dos guerras mundiales, etc. Habría que estar muy trastornado para pensar que detrás de cada una de estas realizaciones se escondían taimados socialistas. Sólo desde la ceguera ideológica puede ignorarse que buena parte de nuestra vida social necesita de la planificación. Desde la ceguera o desde un fetichismo absolutista que asume una contraposición de planos fuera de lugar: la versión idealizada del mercado frente a una realidad, demonizada, del Estado o la planificación.
Por supuesto, mostrar que nuestras economías no pueden prescindir de la planificación no supone mostrar que el socialismo resulta realizable. No, salvo que, como hace el autor, uno asocie el menor atisbo de planificación o de intervención pública al socialismo. En realidad, lo único que se desprende de las consideraciones anteriores es que es de escaso provecho situar la crítica al socialismo en el viejo debate del cálculo informativo. El socialismo, por seguir hablando a lo grande, no puede prescindir del mercado, del mismo modo que el capitalismo no puede prescindir del Estado y de la planificación. Innecesariamente, Otteson se complica la vida cuando, al discutir la (posible) realización institucional del socialismo, equipara la contraposición socialismo versus capitalismo con la contraposición mercado versus planificación y, sobre ese paralelismo, para sostener la superioridad del capitalismo, se siente obligado a «demostrar» la arriesgada tesis de que la planificación es incondicionalmente imposible. En esas condiciones, bastaría con mostrar que la planificación es posible –y hasta deseable en muchas circunstancias– para salvar al socialismo.
Por supuesto, los problemas de Otteson no son las soluciones del socialismo. Mostrar el alcance limitado de las críticas al socialismo centradas en el problema de los precios no es un argumento a favor del socialismo, sino en contra de ciertas críticas. El recordatorio anterior sirve para matizar las descalificaciones a la intervención pública y, lo que es más importante, para desvincular los problemas –o los aciertos– de la planificación de los problemas –o los aciertos–del socialismo. En cualquier caso, de lo expuesto hasta aquí no se desprende que el socialismo sea bueno. La modesta enseñanza de lo recorrido hasta aquí, que ni siquiera contempla el autor, es que la justificación del socialismo no depende de la calidad del diseño institucional en particular, de la planificación, del mismo modo que la justificación de la necesidad de evaluar a los estudiantes no depende de un particular método de examen.
Como dirían los funcionalistas en filosofía de la mente, hay muchas maneras de realizar una tarea o, de una manera más eficaz y macabra, hay muchas maneras de pelar un gato. Un ejemplo clásico nos servirá (4). Al repartir un pastel, una vez que hemos decidido apostar por la igualdad, podemos optar por distintos procedimientos o diseños institucionales: la libertad y la pedagogía moral, según la regla «cada uno debiera pensar en los demás antes de escoger un trozo»; una institución central que, como haría un planificador socialista, aplica la regla «la autoridad debe cortar y repartir en partes iguales»; un diseño institucional descentralizado, atendiendo a la regla de «el que corta los trozos será el último en escoger». La elección entre esas tres estrategías dependerá de las disposiciones humanas (y de otros valores que habrá que ponderar). Cada una de ellas asume distintas ideas acerca de lo que cabe esperar de los ciudadanos ante la posibilidad de materializar un diseño institucional en consonancia. La primera propuesta requiere que (casi) todos sean altruistas. La segunda que al menos exista un altruista (el planificador que reparte) y que dispongamos de un mecanismo para identificarlo. La tercera puede funcionar incluso con personas egoístas: el que reparte, asumiendo que los demás querrán el pedazo de mayor tamaño, tendrá incentivos para cortar todos de igual tamaño.
El experimento mental del pastel nos devuelve al tercer plano de la contraposición, el antropológico, ese que, como antes decía, el autor despacha sumariamente. Sin duda, la tercera de las estrategias es la menos exigente, la más realista. Funciona incluso si los ciudadanos no se encuentran personalmente comprometidos, en su día a día, con el ideal de justicia igualitario que colectivamente se honra. Si asumimos que los humanos somos egoístas, la alternativa más razonable sería la última: la primera fracasaría por ineficaz, porque a nadie le importaría la recomendación moral; la segunda reclamaría una costosa información y penalizaciones, y siempre estaría sometida al riesgo de que el administrador –tan egoísta como los demás– se quedara con la mayor parte. Para lo que aquí interesa, el ejemplo nos muestra varias cosas que complican la exposición del autor: que distintos diseños institucionales pueden conducir a la igualdad; que es importante conocer las disposiciones humanas; que el compromiso político, público, con la igualdad no exige el compromiso de cada uno con el altruismo; que asumir una idea pesimista de la naturaleza humana no obliga a optar por instituciones represoras. También muestra que, más pronto que tarde, en los debates sobre la posibilidad del socialismo aparece el problema de la naturaleza humana. Veremos, al ocuparnos de los dos últimos libros, cómo los socialistas tampoco acaban de tener un trato intelectualmente cómodo con este asunto.
De haber tenido éxito la crítica institucional al socialismo, carecería de sentido darle vueltas a sus valores. En ese sentido, por renglones torcidos, las consideraciones anteriores restituyen la legitimidad a la discusión normativa: en la medida en que la tesis de imposibilidad institucional pierde vigor, adquiere pertinencia la discusión de la contraposición de valores. Si la primera parte del libro –la crítica institucional– hubiese alcanzado sus objetivos, la segunda parte resultaría prescindible. Así que, paradójicamente, la debilidad de la crítica económica de Otteson otorga legitimidad a su crítica normativa, a su tesis de que el socialismo es moralmente inferior al capitalismo. A defenderla dedica la segunda parte de su libro, ya en los terrenos de la filosofía política, con alguna digresión, que se extiende durante más de un capítulo, sobre un par de libros recientes que se ocupan de materias económicas y de propuestas institucionales y que, por cierto, proceden de autores que sólo con algún esfuerzo –y seguramente su discrepancia– podrían calificarse como socialistas.
En esta parte, Otteson, al perfilar su propio punto de vista, que asocia al trasfondo normativo del capitalismo, defiende un ideario en el que las personas se consideran agentes morales, esto es, donde tienen asegurada una «libertad para tomar decisiones con autonomía» que les permite, y hasta obliga, «a asumir las consecuencias, buenas o malas, de sus decisiones». Un principio que, a su parecer, habría de regular la relación entre los ciudadanos y que los compromete a «reconocer a los otros como iguales agentes morales que deben tener asegurada la misma libertad que queremos para nosotros en el momento de juzgar, decidir y comportar según nuestros propias ideas». Con buen criterio, y austera filología, el autor entronca estas ideas con Aristóteles y Kant. También podría hacerlo con el Manifiesto Comunista, con el Marx que defiende «una sociedad en la que el libre desarrollo de cada uno será la condición para el libre desarrollo de todos».
Pero no es esta la idea que el autor tiene de los socialistas. Sus socialistas son un tanto singulares. En realidad, no discute con las ideas clásicas del socialismo, sino con tesis y propuestas que entiende críticas con el capitalismo. En algunos casos, como en su análisis del paternalismo, con pertinencia. En otras no tanto, por no decir que de mala manera, como sucede cuando atribuye a Marx –sin otro aval que su utilización analítica y explicativa del concepto de clase social– una suerte de holismo ético: el «error de ver a los seres humanos como si no fueran individuos únicos» y de, por ello, «negarles la dignidad y el igual respeto». Una falacia, por cierto, a la altura de la del joven Marx cuando, criticando la teoría económica que él mismo cultivaría años más tarde en El capital, escribía que «los promedios (aritméticos) son insultos en toda regla, injurias contra los individuos reales, singulares» (5). En los dos casos, Otteson y el joven Marx, hay una pérdida completa de la perspectiva. La tesis normativa del individualismo ético, según la cual las unidades de valoración –lo que importa– son los individuos (su bienestar, sus derechos), nada tiene que ver con la tesis empírica (verdadera o falsa, que ahora no es esa la cuestión) de que la exclusión de ciertos individuos deriva de su posición compartida en el proceso de producción. Sin ir más lejos, las reflexiones de Marx sobre la alienación son impensables fuera de un individualismo ético que, además, asume la calidad de agentes morales de los seres humanos: el capitalismo degradaría lo mejor de las personas, su autonomía y su capacidad para realizarse (6).
En realidad, el núcleo normativo de las ideas de Marx, quien dijo poco y no siempre claro, no anda tan lejos de una suerte de aristotelismo generalizado, una comunidad en la que a todos les estuviera concedida la posibilidad de desarrollar sus mejores capacidades. Como se verá, Erik Olin Wright recordará esta veta en su crítica al capitalismo. El resto de consideraciones normativas reconocibles en la tradición socialista, incluida la igualdad, serían, si acaso, principios derivados de esa idea. El problema serio, muy serio, es que esa aspiración de plena realización humana –su crítica al capitalismo y su «solución»– estaba pensada bajo la hipótesis de que la sociedad comunista sería una sociedad de la abundancia: en una sociedad donde hay de todo para todos, cada cual puede dar rienda suelta a cualquier deseo y a cualquier aspiración. En Jauja nadie se preocuparía de si se distribuye según el mérito, el esfuerzo, la necesidad o la voluntad de Dios: si cada cual puede tener lo que quiere, no hay motivos de disputa ni, por lo mismo, problemas de asignar recursos. Algo, por cierto, que ayuda a entender el desinterés de Marx por la teoría de la justicia y sus entornos: la justicia, en el capitalismo, era imposible y, en el comunismo, innecesaria; en cualquier caso, una pérdida intelectual del tiempo a la altura de darle vueltas al sexo de los ángeles (7).
Sea como fuere, y para lo que importa, no parece que la línea de fractura entre capitalismo y socialismo pueda establecerse asumiendo que el socialismo descalifica la apuesta de Otteson por una «libertad para tomar decisiones con autonomía» que permite y hasta obliga a los ciudadanos «a asumir las consecuencias, buenas o malas, de sus decisiones». Para verlo, lo mejor es abordar lo que constituye el meollo de la discusión normativa actual en filosofía política, el mayor reto del moderno liberalismo: su dificultad para asumir plenamente las implicaciones institucionales de su compromiso con la idea de autonomía, el fundamento de su idea de libertad. En pocas palabras, el debate en torno al igualitarismo de la suerte, acaso el más importante de los que entretienen a los filósofos políticos durante los últimos veinte años. De ese asunto se ocupa con detalle el siguiente libro.
Las variedades de la igualdad
Porque, aunque entre académicos se hable muy poco de socialismo, de igualdad se habla y mucho. No hay número de revista de filosofía política que no incluya uno o dos artículos sobre la igualdad. Pocas veces para criticar la idea. Si acaso, para afinarla. En lo esencial, las discusiones gravitan en torno a la posibilidad de perfilar una idea robusta de igualdad que no desatienda la libertad de cada cual al manejarse en el oficio de vivir. Las teorías que han tratado de dar respuesta a ese reto encuentran cobijo bajo la común etiqueta de «liberalismo igualitario», una perspectiva que ha desplazado a otras teorías normativas en su aspiración a proporcionar respuesta a los problemas de la filosofía política. De analizar sus fundamentos y sus variantes se ocupa pormenorizadamente el libro de Jahel Queralt. En particular, su análisis dedica especial atención a lo que ha dado en llamarse «igualitarismo de la suerte», seguramente la teoría de la justicia distributiva con más partidarios entre las que hoy pretende señorear la disciplina.
El punto de inflexión puede fecharse: 1971, año en que aparece Una teoría de la justicia, de John Rawls, una obra destinada a renovar los problemas y perspectivas de la filosofía política. En apretadas páginas, aquel laborioso volumen proporcionaba una crítica al utilitarismo, la filosofía política que durante casi un siglo había impuesto en el mundo anglosajón su dominio intelectual a partir de un austero principio muy acorde con elementales intuiciones morales: la maximización del bienestar agregado. Sin entrar en detalles, la idea era sencilla y atractiva: si tenemos que optar entre varias acciones, políticas o instituciones, deberíamos quedarnos con aquella que proporcione el mayor bienestar total. Se trataría de determinar las consecuencias sobre el bienestar de los individuos que conforman la comunidad de referencia, echar la raya y sumar. La potencia del principio no es despreciable. Se mostraba capaz de justificar instituciones como la democracia (las preferencias de la mayoría) o el mercado (el bienestar agregado) y, además, lo hacía sin apelar a ninguna idea de bien, a ninguna moralina trascendente, ni violentar elementales principios liberales de neutralidad. Cada cual tiene sus preferencias y todas cuentan por igual, sea cual sea su contenido, que no es cosa del Estado tasar gustos y apetencias, decir que unas querencias valen más que otras. Lo que al fin importa es satisfacer el mayor número de preferencias ciudadanas, sin que nos corresponda evaluar su calidad: si las gentes quieren pan, pues pan; si quieren circo, pues circo.
En su libro, después de una crítica pormenorizada al utilitarismo, que, en lo esencial, era una sistematización de argumentos dispersos de muchos otros, Rawls desplazaba el foco en su fundamentación de las instituciones hacia una idea de justicia sostenida en dos pies: uno que apunta a la libertad, a favor de un sistema de libertades básicas iguales para todos los individuos (principio de la igual libertad); y el otro a la igualdad, a favor de un idea para la que: a) sólo son aceptables las desigualdades que beneficien a los peor situados (principio de la diferencia); y b) debe darse una justa igualdad de oportunidades para alcanzar las mejores posiciones sociales (principio de la justa igualdad de oportunidades). Esta idea, la «igualdad democrática», es la particular versión de Rawls de lo que ha dado en llamarse «liberalismo igualitario». Para muchos, la más vertebrada,.
La rotulación, aunque poco espectacular, resulta elocuente. El liberalismo igualitario es una concepción de la justicia, por una parte, liberal, en tanto que defiende la protección de ciertos derechos y libertades fundamentales de los individuos, que deben ser respetados con independencia de cualquier otra consideración, como aumentar el bienestar colectivo o lo que voten las mayorías políticas, y, por otra, igualitaria, por cuanto reconoce la igualdad moral de los individuos y exige amplias transferencias de recursos a quienes se encuentran peor situados. La combinación de liberalismo e igualitarismo en una misma concepción tiene dos implicaciones importantes sobre el modo de entender cada uno de ellos. Por un lado, los derechos individuales que deben ser protegidos por un Estado liberal incluyen el derecho a una porción justa de recursos. Por otro lado, la protección de la igualdad debe ser compatible con el mantenimiento de ciertas libertades básicas.
Ese será el denominador común y, a partir de ahí, como es costumbre entre gentes capaces de dividir un cabello en veinte partes iguales, las discrepancias de los filósofos se multiplican, sobre todo en lo que atañe a la idea de igualdad. Unos sostienen que no hay distribución desigual buena y, otros, que lo que importa no es tanto la desigualdad, que como tal no es injusta, sino otorgar prioridad a los intereses de los más pobres. Y esa es sólo la primera de las discrepancias. Otras no menos importantes se refieren a qué bienes cuentan al distribuir (los recursos, el bienestar o las capacidades) y a si lo importante es el acceso a –las oportunidades ante– esos bienes o su real obtención: los resultados.
Empleada la paciencia mineral suficiente como para seguir los morosos argumentos, las defensas de la igualdad parecen bien perfiladas e incluso justas. Hasta que se miran más de cerca. Y es que a la foto fija de la igualdad (de recursos o de bienestar) se le escapan dos tramas causales que, indiscutiblemente, algo tienen que ver con la justicia. Antes de dictar sentencia acerca de si es justa tu situación de miseria, me interesa conocer qué responsabilidad te corresponde en tus infortunios, si no te ha caído en suerte algún achaque de fábrica, social o natural, como nacer de un lado malo de la frontera o con alguna enfermedad. Al valorar el estado de una sociedad, no basta con conocer el grado de desigualdad, sino que importa, no menos, conocer la responsabilidad de cada cual en su propia situación, que para eso somos liberales.
Hemos de poder elegir nuestras vidas, pero, claro, también hemos de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Es ahí donde echa sus amarras la variante central del liberalismo igualitarista: el igualitarismo de la suerte, el objeto central de la investigación de Queralt. La tesis central de esta variante igualitarista puede resumirse, parafraseando a los héroes de la independencia estadounidense y su lema «no taxation without representation», con un «no inequality without responsibility»: ninguna desigualdad sin responsabilidad. Para decidirnos a redistribuir –esto es, para reparar una injusticia–, no es suficiente saber que A es más pobre que B: también es importante saber si A es una cigarra y B una hormiga, no sea que A sea responsable de su mala vida.
Situar el foco en la responsabilidad recompone el paisaje igualitario ante las acusaciones de que la teoría del Rawls no se tomaba en serio su trasunto liberal. En cierto modo, el igualitarismo de la suerte viene a ser la réplica de algunos discípulos de Rawls a la acusación –no desatinada– de que su idea de justicia es ajena a conceptos tan relevantes como los de esfuerzo, mérito o responsabilidad. Como respuesta a esas críticas, una familia de teorías encuadradas bajo el rótulo de «igualitarismo de la suerte» defenderán la tesis según la cual las únicas desigualdades justas son las que derivan de acciones que son responsabilidad de los individuos. Todas las demás, achacables a un buen o mal azar, resultarían injustas y habría que corregirlas. Los dos pies, de este modo, se articularían sin chirriar: la igualdad, por defecto, y la libertad, al asumir cada uno las decisiones que configuran una vida, las decisiones y sus consecuencias.
El punto de partida parece imbatible. Una teoría de la justicia ha de ser sensible a cómo vienen dadas las cartas de la vida, al hecho indiscutible de que nacer en cierta familia, país, con ciertos talentos o características físicas tiene consecuencias distributivas que, ciertamente, están lejos de estar justificadas si nos tomamos en serio la idea de responsabilidad. Tener mala pata o una flor en el culo no son argumentos morales. Eso sí, no toda la suerte está igualmente relacionada con la responsabilidad. En rigor, si se trata de ordenar el mundo con justicia, habría que ocuparse de la «suerte bruta», porque no es lo mismo venir al mundo con una enfermedad genética o estar en Katmandú el día del terremoto –mala pata sin discusión– que aceptar voluntariamente riesgos, como jugar a Bolsa o fumar, eso que da en llamarse «suerte opcional». Esta otra suerte «se la busca cada uno» y, por lo mismo, sería cosa de cada uno apechugar con lo que se ha buscado.
La tesis se sostiene en intuiciones muy sólidas, las mismas que inspiraron la condena de la esclavitud y la servidumbre, la lucha de las sufragistas o de los negros por los derechos civiles: nacer en determinadas circunstancias no puede justificar privilegios y privaciones de derechos. En realidad, en el fondo, a poco que se escarba, nos encontramos con la urdimbre moral que sirvió de fundamento al ideal de ciudadanía en su crítica a las sociedades estamentales. Pero lo más interesante es que, si se piensa bien, el principio también está en la tramoya de las descalificaciones conservadoras del Estado del bienestar por paternalista, por entrometerse en nuestras vidas como si fuéramos criaturas y protegernos de las consecuencias de nuestras decisiones.
No es una tontería que, en un mismo núcleo normativo, coincidan el progresista que defiende el impuesto de sucesiones, porque no le parece bien que algunos comiencen la carrera de la vida con un pan debajo del brazo, y el conservador convencido de la bondad del capitalismo porque premia a quien lo hace correctamente y castiga al que se equivoca en sus decisiones, porque, para precisar, está convencido de que no debemos salvar a inversores insensatos o irresponsables. En el trasfondo de esas opiniones asomaría una común idea de responsabilidad, vecina de las de libertad o de autonomía, esto es, del busilis de (casi) todas las teorías morales (8). Si es así, si hay sustrato normativo compartido por tirios y troyanos, todavía hay esperanzas de salvar la trama del debate democrático. Y si no, si despachamos la responsabilidad, si vemos nuestra vida tan inexorable y ajena a nuestra voluntad como la trayectoria de los planetas, tenemos que estar preparados para despedirnos de los cimientos sobre los que se ha levantado nuestro mundo.
Los avales son rotundos, pero no concluyentes. El mayor avispero potencial son los resultados de la ciencia. El ataque definitivo, el que teme el gremio entero de la filosofía moral, entre otras razones porque puede dejar a la profesión en un precario futuro laboral, comparable al de los alquimistas o los telegrafistas, vendrá seguramente de distintas investigaciones neurobiológicas que minan el terreno sobre el que se ha levantado su entera historia: las ideas de autonomía y responsabilidad. La inquietud comenzó a extender en 1979, cuando Benjamin Libet publicó una serie de trabajos que mostraban cómo nuestros cerebros ya se han puesto en marcha antes de tomar decisiones. Por así decir, el cerebro toma las decisiones y, más tarde, nosotros nos damos por enterados. Creemos que nosotros pilotamos la nave libremente, pero es una simple ilusión. Sería exagerado decir que estos trabajos tienen a los filósofos morales en un perpetuo sinvivir, pendientes de si algún nuevo descubrimiento les obligará a cerrar el negocio, pero tampoco descartaría, al menos entre los más honrados, la existencia de cierta comezón ante la duda de si no han levantando sus conjeturas y hasta sus enteras biografías sobre terrenos pantanosos. En todo caso, por el momento, la estrategia del gremio es la habitual: elegantes construcciones sostenidas en distinciones sutiles, tan sutiles que, a veces, parecen poco más que conjuros presentados como morosos ejercicios taxonómicos. Seguramente, los más viejos confían en que la pasión por la neurobiología pase, como han pasado tantas fascinaciones hoy olvidadas por lo que siempre se presentaba como «los últimos resultados de la ciencia» (9).
En todo caso, mientras llega la hora de su particular Armagedón de manos de la neurobiología, la filosofía política, con más modestia, también ha encontrado problemas en el igualitarismo de la suerte. La mayor parte de las críticas proceden de los llamados «igualitaristas democráticos», quienes, además de enzarzarse en extravagantes disputas –impropias de gentes tan listas– de limpieza de sangre, sobre su condición de legítimos herederos intelectuales de Rawls, han señalado importantes problemas del igualitarismo de la suerte. A Jahel Queralt, naturalmente, le importa poco mostrar quiénes son los genuinos rawlsianos viejos. Lo que sí le importa, y es lo relevante, es que las ideas de unos y de otros son contrapuestas. Y que son de mejor calidad las de los igualitaristas democráticos. Sus críticas no dejan indemnes a los igualitaristas de la suerte en aspectos importantes de la vida política, en el de las decisiones distributivas.
La primera crítica dispara con munición psicológico-moral. El igualitarismo de la suerte, aplicado en consecuencia, reclamaría políticas inhumanas, cuando no crueles: abandonar a su suerte a los negligentes o a los imprudentes, al motorista sin casco víctima de un accidente o al cirrótico como resultado de una entrega al alcohol. La otra crítica viene a decir que el igualitarismo de la suerte ofende a quien ayuda. Después de todo, vendría a decirle a unos cuantos que, desde ciertos patrones, son unos inútiles, sin oficio ni beneficio, o unos tarados, «inferiores a los demás en el valor de sus vidas, talentos y cualidades personales» (10). No sólo eso. Además de faltarles, los vejaría, cuando los señala y estigmatiza con sus «soluciones»: compensarles económicamente por lo que son. Y, para remate, el escarnio público y hasta la expiación: si quieren recibir ayuda, han de reconocer su condición de perdedores, levantar la mano y casi pedir perdón por existir.
Por supuesto, no faltan las réplicas a las críticas. Casi todas insisten en que los críticos yerran el tiro, que, en realidad, está hablándose de otros asuntos. Que ciertos tipos de vida se consideren humillantes depende, antes que de otra cosa, del trasunto moral de cada sociedad y, si nos parece mal ese trasunto, está en nuestra mano poner patas arriba convenciones y prejuicios como hemos hecho más de una vez mediante revoluciones que hoy asociamos a nuestro desarrollo moral: derechos civiles, sufragio universal, homosexualidad. Y otro tanto sucedería con el reproche de crueldad: si acaso, podría decirse que el igualitarismo de la suerte se queda corto, que hay más valores, además de la igualdad, que pueden justificar echarle una mano al motorista y al alcoholizado. Nuestras decisiones prácticas, todas, desde las más elementales, comprometen distintos valores que no suelen apuntar en la misma dirección. Al final, en la hora decisiva de la práctica, no nos queda otra que intentar ponderarlos a todos, otorgarles su debido peso. Vistas así las cosas, el igualitarismo de la suerte dejaría de ser el centro de gravitación de la justicia, convertido en un componente más: quedaría, si acaso, degradado, pero no expulsado del escalafón normativo.
Pues bien, el libro de Queralt nos muestra que casi nada de lo dicho hasta aquí está claro y que lo que está claro no es seguro que esté justificado. Para ello hace un recorrido exhaustivo por los muchos vericuetos de los debates sobre la idea de igualdad que, hasta donde se me alcanza, no tiene parangón entre nosotros, y entre los otros tampoco abunda. Pero, antes que eso, es una excelente puesta al día de las teorías de la justicia o, más exactamente, una exposición sistemática del pensamiento de algunos de sus más refinados cultivadores, como John Rawls, Ronald Dworkin, Richard Arneson o Gerald Cohen. Quizá podrá pensarse que poco es el mérito cuando, como es el caso, se trata de filósofos analíticos, esto es, empeñados en mostrar la anatomía de sus argumentos y el sentido de sus conceptos. Quien diga eso no ha entretenido mucho tiempo en las páginas de esos autores. Por ceñirme a los más reconocidos, puedo asegurarles que, por distintas circunstancias (las idas y venidas del primero; la torrencialidad imaginativa y expositiva del segundo, y la escritura a la contra, crítica antes que positiva, de los otros dos) no siempre resulta fácil ordenar –otra cosa es simplificarlos hasta desvirtuarlos– sus puntos de vista. Rawls ha acuñado un léxico que es hoy moneda común de la filosofía política: sociedad bien ordenada, igualdad democrática, justicia como equidad, concepción política de la justicia, consenso superpuesto, estabilidad y unos cuantos más. Aunque han ido apareciendo en obras sucesivas y, quizá por eso, no siempre han conservado el mismo significado, lo cierto es que entre esas ideas existe una jerarquía conceptual, un andamiaje teórico, que la autora pacientemente reconstruye. Otro tanto sucede con Dworkin, un autor con una enorme imaginación para construir experimentos mentales, como su discutido ejemplo, central en su argumentación, de unos náufragos que, en una isla desierta, al repartirse los recursos, optan por una subasta –en la que todos participan con idéntica capacidad adquisitiva: un número igual de conchas– que no termina hasta que todas las conchas han sido utilizadas y todos los bienes distribuidos, cuando cada bien se lo queda quien más ha pujado por él. O su propuesta, no menos barroca, de unos seguros hipotéticos, que permitirían compensar a los individuos que sufren una desventaja con una cantidad de recursos equivalente a la cobertura que contrataría un miembro representativo de la sociedad en un mercado en el que existen seguros para toda clase de contingencias y sin que pueda conocerse por anticipado el riesgo de verse afectado por ellas. Muy probablemente, algún lector ha tenido problemas para seguir mi descripción de los dos últimos ejemplos. Puedo asegurarle que la redacción me ha llevado su tiempo, que la dificultad está en origen y que el libro de Queralt consigue lo que no es sencillo: explicarlos con claridad. También puedo asegurarle que, aunque no lo parezca, detrás de estas conjeturas hay un intento muy elaborado de dar respuesta al problema de la relación entre igualdad y responsabilidad. En Igualdad, suerte y justicia encontrarán expuesto al detalle el desarrollo de la trama.
Por supuesto, al lector podrá parecerle que, según es tradición, los filósofos enfilan hacia los cerros de Úbeda. Y, muy sensatamente, quizá reclame el retorno a la pregunta más importante: «Bueno, ¿y qué?» Será por anticiparse a eso, o por alguna otra razón que se me escapa, por lo que muchas investigaciones académicas sobre estos asuntos se ven en la obligación de «concluir» con páginas dedicadas a mostrar su potencial político práctico. Por lo general, en ese tránsito de las musas al teatro las mercancías pierden calidad y todo lo que es precisión, apuesta fuerte y trazo nítido cuando se trata de la discusión normativa se muda en buenos deseos y vaguedades piadosas llegada la hora de las recomendaciones. Con unas pocas variaciones, en aras de salvar la argumentación precedente, y para evitar ofrecer un blanco fácil a los críticos, la mayor parte de las recomendaciones, a poco que se las despoja de ornamento, muestran un esqueleto que es una simple reordenación de lo ya expuesto, presentado ahora como sofisticadas tautologías: «Si queremos obtener X, habrá que hacer Y», donde X es una situación deseable e Y una serie de condiciones, bastante irreales, de las que se sigue, por definición, X. Huelga decir que la relación (por lo general, antes conceptual que empírica) entre X e Y es el edificio que trabajosamente ha estado levantándose en la parte mollar de los trabajos.
Puede entenderse la preocupación, pero estoy menos seguro de que la solución haya que buscarla en expedientes tan sumarios. Por lo general, sea por la precipitación, por la falta de conocimientos solventes de teoría social, económica en particular, o por alguna otra circunstancia, el caso es que esas páginas acaban por devaluar el buen trabajo que ha conducido hasta allí. Lo cual tiene un efecto contraproducente, porque la primera tentación de quien ha seguido los argumentos es concluir con un «si esto es lo que hay, es que no hay nada». Sin embargo, las cosas no tienen por qué ser así. Si me permiten la exagerada comparación, ninguno de los cuatro artículos de 1905 que harían famoso a Einstein se demoró una línea en sus posibles aplicaciones, entre otras razones porque ni se contemplaban. La discusión de principios tiene su propia justificación, también política, sin que su licitud dependa de su «aplicación». En el libro que a continuación examinaré, Gerald Cohen argumenta convincentemente esa inútil utilidad de la reflexión normativa. Si se trata, y al final se trata, de propuestas políticas, institucionales, la teoría social resulta imprescindible, como veremos en el texto de Wright.
Por no desatender tradición tan asentada, o por lo que sea, Queralt se siente obligada a añadir su cuarto de espadas al género. En su disculpa hay que decir que no hace más que estar a la altura de los autores de que se ocupa, quienes en textos desigualmente sistemáticos han avanzado discretas consideraciones acerca de las propuestas institucionales más acordes con sus tesis. En particular, contrapone a los dos más notables, Rawls y Dworkin. Las ideas de justicia del primero encontrarían su natural acomodo, en lo que atañe a la organización económica, en el socialismo de mercado y la democracia de propietarios y, en la política, en la clásica tensión entre democracia y libertad, conducirían a anteponer la primera a la segunda, o más exactamente, a considerar que el legislador democrático podría limitar las libertades no básicas en aras de promover otros fines, sin que ello suponga un menoscabo de la justicia del sistema. Por su parte, Dworkin se decanta sin reservas por el Estado de bienestar y, ante el clásico dilema, toma partido incondicional por la libertad, en tanto sólo disculpa que el legislador se entrometa en la libertad para corregir externalidades o para proteger la propiedad y la seguridad de las gentes. Sin duda, es importante saberlo, más lo segundo que lo primero, como también lo es, y esto se dice menos, que Rawls no bebía los vientos por el Estado de bienestar, al que encontraba muchas pegas. Eso sí, poco más. La relación entre principios y propuestas no era el fuerte entre estos titanes y, acaso por lo mismo, no se encuentra entre las mejores páginas del libro de Queralt. Para eso, mejor los dos libros que a continuación comento. Cada uno a su manera, persiguen aclarar los términos de la relación entre principios y propuestas. Los dos conducen al pesimismo. Cada uno a su manera.
El pesimismo lúcido
Cohen, como Otteson, está en la disputa de ideas. Del otro lado, eso sí. Por una vuelta al socialismo recoge algunos de sus textos más importantes en defensa del socialismo, incluidas un par de entrevistas. Se trata de textos dispersos, con el común denominador de situarse en la arena política. No en el lodazal del día a día, sino en la discusión de principios, sobre la que, además, tiene ideas bastante claras, como sucede cuando reconoce el talento de Margaret Thatcher y otros políticos conservadores para relacionar los principios y la práctica política. En los trabajos de Milton Friedman, Friedrich Hayek o Robert Nozick, los políticos conservadores importantes no buscaban recetas o «una nueva gran idea» ni, tampoco, «un diseño social general para que el político luego intente implementarlo», una aspiración, nos recuerda Cohen, que –como a Marx– le parece un despropósito. Lo que los políticos conservadores buscaban, y en ello acertaban de pleno, eran principios regulativos para la disputa ideológica: «la política es una batalla sin fin cuyas ideas […], consideradas en términos de propuestas prácticas […], resultan descabelladas […] porque responden a formulaciones de principios libres de cualquier compromiso: no fueron diseñadas con un ojo atento a las probabilidades electorales. Justamente por eso son tan útiles en la disputa electoral […], porque el éxito electoral es, en gran medida, subproducto de un compromiso con más que el éxito electoral».
Pero que nadie se equivoque: aunque la polémica ideológica le importa y no la evita, Cohen es cualquier cosa menos un ideólogo. De hecho, muestra una extraña perspicacia acerca de la naturaleza de las disputas de ideas, una perspicacia pesimista que, con el tiempo, irá adquiriendo cada vez más peso: «una característica llamativa de los desacuerdos ideológicos es que, en sus formas típicas, no sólo cada una de las partes cree verdadero lo que la otra considera falso, sino que ambas consideran obviamente verdadero lo que la otra parte considera obviamente falso». Una afirmación que debe sopesarse en su justa medida si se tiene en cuenta que procede de la misma persona que, además de escribir la mejor pieza corta que conozco de defensa desde la filosofía política del socialismo (¿Por qué no el socialismo?), incluida como capítulo en este volumen, ha dedicado buena parte de su obra de madurez intelectual a debatir, con excepcional tino, con las dos variantes más importantes del liberalismo: la anarco-liberal o libertarista (Nozick) y la igualitaria (Rawls).
Por si el lector no lo ha apreciado, lo confieso: para este reseñista, la obra de Cohen es una muestra de la mejor filosofía política. Se ocupa de cosas importantes, con buenas herramientas, muestra su punto de vista, sin ocultar los límites de su argumentación, sin la menor concesión al pasteleo o a la solución retórica. Baste un ejemplo, de la última página