 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Que algo tan entrañable como un niño
cometa un crimen es una monstruosidad. Como lo es que trabaje en una mina, se
prostituya, o que sea él mismo maltratado, violado o asesinado por sus
familiares. Una de las peores caras de lo monstruoso es esta increíble
simbiosis entre lo más entrañable (un niño, una relación filial o de cuidados…)
y lo más inhumano (el crimen, la explotación, el abuso…) ¿Qué podemos hacer
para afrontarla?
Lo primero es reconocer que esos niños o adolescentes «criminales», aunque han demostrado un comportamiento monstruoso, no son fieras rabiosas que sacrificar, sino personas libres susceptibles de ser reeducadas. Suponer que son asesinos congénitos o malvados sociópatas imposibles de reformar es una propuesta oscurantista y frívola que impide toda atribución de responsabilidad (quien es malo sin remedio no es responsable de nada) y que convierte en vano el empeño, e incluso el sacrificio, de educadores y educadoras como la asesinada hace unos días en Badajoz.
As que, si se quiere hacer algo realmente útil para evitar estos crímenes, hablemos de seguridad, sí, pero también de educación. ¿En qué tipo de formación habría que insistir para reconducir la conducta agresiva de un niño o adolescente? ¿Basta con imponer reglas, premios y castigos, hacer terapia psicológica o entrenar habilidades de autocontrol o interacción social? Probablemente no. Las personas no cambian solo porque las castigues (solo se vuelven más astutas y rencorosas), y la formación psicosocial no toca de frente el aspecto moral, esto es, la suma compleja y casi siempre confusa de propósitos, valores y modelos que orientan la conducta, y que es aquello con lo que debemos operar con pericia para modificarla.
Fíjense que estos crímenes adolescentes – como todo lo que resulta terrible y monstruoso – no solo asustan, sino que también advierten y marcan el límite con lo que, estando del otro lado de la vida civilizada, se encuentra a su vez profundamente imbuido en ella: la debilidad e inconsistencia de nuestros valores (no hay más que reflexionar un poco sobre ellos), el uso de la fuerza como medio (miren lo que hacen los grandes líderes mundiales), la emocionalidad y el capricho como normas de conducta (no por nada respiramos publicidad) o un cierto gusto por una estética del poder y la violencia que, aunque se ha dado en todas las épocas, tal vez permea especialmente el mundo de la cultura y el entretenimiento contemporáneos.
Frente a todo esto solo cabe un gigantesco esfuerzo de educación crítica y ética. Y tener una mayor consideración hacia el trabajo de los educadores, profesionales cuya compleja tarea merece un reconocimiento similar, si no mayor, al de cirujanos, ingenieros o arquitectos (al fin, estos no tienen que lidiar con la construcción de ideas, valores o emociones, sino con cosas mucho más simples y previsibles). Una sociedad avanzada es la que cuenta con tantos y tan buenos educadores y recursos que puede permitirse el lujo de hacer de sus cárceles escuelas, así como de dotar a los centros formativos con el mismo nivel de seguridad que tiene casi cualquier institución pública.












.jpg)







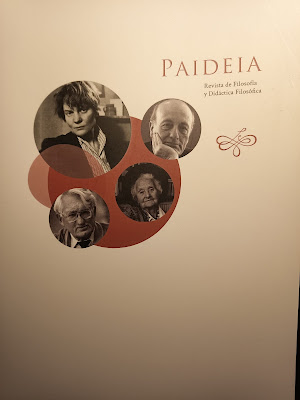














.jpg)






.jpg)

.jpg)




