Canales
22841 temas (22649 sin leer) en 44 canales
-
 Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer)
Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer) -
Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)
-
 telèmac
(1059 sin leer)
telèmac
(1059 sin leer)
-
 A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer)
A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer) -
 Aprender a Pensar
(181 sin leer)
Aprender a Pensar
(181 sin leer) -
aprendre a pensar (70 sin leer)
-
ÁPEIRON (16 sin leer)
-
Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)
-
Boulé (267 sin leer)
-
 carbonilla
(45 sin leer)
carbonilla
(45 sin leer) -
 Comunitat Virtual de Filosofia
(775 sin leer)
Comunitat Virtual de Filosofia
(775 sin leer) -
 CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer)
CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer) -
CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)
-
 DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer)
DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer) -
 DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer)
DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer) -
 Educación y filosofía
(229 sin leer)
Educación y filosofía
(229 sin leer) -
El café de Ocata (4773 sin leer)
-
El club de los filósofos muertos (88 sin leer)
-
 El Pi de la Filosofia
El Pi de la Filosofia
-
 EN-RAONAR
(489 sin leer)
EN-RAONAR
(489 sin leer) -
ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)
-
Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)
-
FILOPONTOS (10 sin leer)
-
 Filosofía para cavernícolas
(619 sin leer)
Filosofía para cavernícolas
(619 sin leer) -
 FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer)
FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer) -
Filosofia avui
-
FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)
-
 Filosofia para todos
(134 sin leer)
Filosofia para todos
(134 sin leer) -
 Filosofia per a joves
(11 sin leer)
Filosofia per a joves
(11 sin leer) -
 L'home que mira
(74 sin leer)
L'home que mira
(74 sin leer) -
La lechuza de Minerva (26 sin leer)
-
La pitxa un lio (9715 sin leer)
-
LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)
-
 Materiales para pensar
(1020 sin leer)
Materiales para pensar
(1020 sin leer) -
 Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer)
Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer) -
Menja't el coco! (30 sin leer)
-
Minervagigia (24 sin leer)
-
 No només filo
(61 sin leer)
No només filo
(61 sin leer) -
Orelles de burro (508 sin leer)
-
 SAPERE AUDERE
(566 sin leer)
SAPERE AUDERE
(566 sin leer) -
satiàgraha (25 sin leer)
-
 UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer)
UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer) -
 UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer)
UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer) -
 Vida de profesor
(223 sin leer)
Vida de profesor
(223 sin leer)
«
Expand/Collapse
 La pitxa un lio (5 sin leer)
La pitxa un lio (5 sin leer)
-

19:43
El llegat de Pitàgores (documental 2).
» La pitxa un lio
-

19:38
Brad Pitt filòsof.
» La pitxa un lio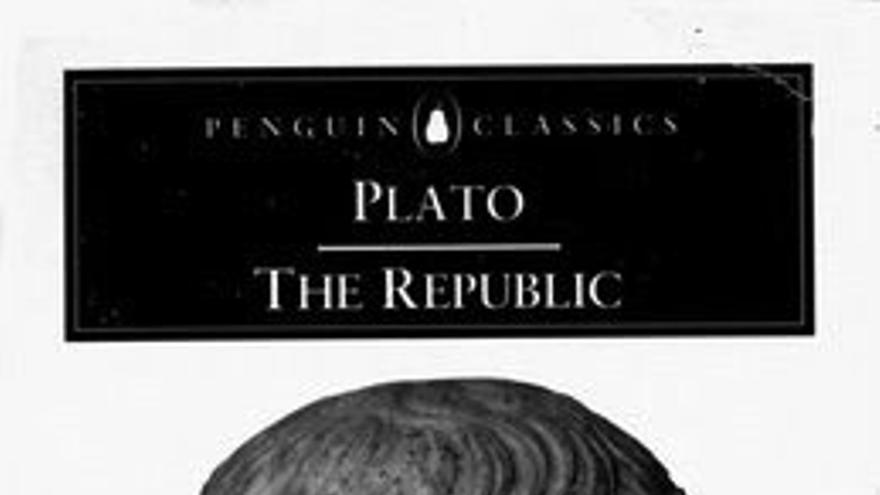 Al parecer, Badiou pretende "invadir Hollywood, la sede de la mayor corrupción del capitalismo occidental". Se han hecho eco de la noticia varios medios importantes, así que seguramente será falsa. Pero la mera posibilidad ha hecho temblar los cimientos espirituales de la tierra de los libres y el hogar de los valientes. A varios congresistas estadounidenses se les han atragantado sus patatitas de la libertad. Es la materialización de su peor pesadilla. Al fin y al cabo, los islamistas son enemigos dignos: fanáticos religiosos, sexistas, aficionados a las armas y expertos en petróleo. Se sentirían a gusto en Texas.
Al parecer, Badiou pretende "invadir Hollywood, la sede de la mayor corrupción del capitalismo occidental". Se han hecho eco de la noticia varios medios importantes, así que seguramente será falsa. Pero la mera posibilidad ha hecho temblar los cimientos espirituales de la tierra de los libres y el hogar de los valientes. A varios congresistas estadounidenses se les han atragantado sus patatitas de la libertad. Es la materialización de su peor pesadilla. Al fin y al cabo, los islamistas son enemigos dignos: fanáticos religiosos, sexistas, aficionados a las armas y expertos en petróleo. Se sentirían a gusto en Texas.
En cambio, un maoísta septuagenario mancillando Hollywood con su cháchara decadente sobre un griego anterior a Onásiss... ¿Dónde está ese Alan Sokal cuando realmente se le necesita para poner en su sitio a los intelectuales europeos? Seguramente se trata de un complot francés para que Miley Cyrus siga los pasos de Cleombroto de Ambracia, inventor del stage diving, que en un arranque de entusiasmo se mató al tirarse desde una muralla después de leer el Fedón.
El proyecto de Badiou, en realidad, parece una reconstrucción histórica minuciosa del elitismo político platónico. Platón fue un pensador de lealtades políticas firmes, aunque a muchos intérpretes se les atraganten. No eran muy sofisticadas: los trabajadores pobres apestan, algunos ricos deben gobernar. La genialidad de la República es haber convertido esa tesis básica y repugnante en un discurso antidemocrático increíblemente eficaz que goza de excelente salud veinticinco siglos después.
Platón no apoyó la oligarquía sin más. En vez de eso, legitimó un tipo de clasismo muy característico de nuestras democracias formales. Las élites no nos gobiernan en cuanto tales, como si fueran señores feudales, sino amparadas en los supuestos méritos de algunos de sus miembros. Por eso, a pesar de todas las apariencias, en la Constitución Española no se reserva un número de escaños y cargos directivos para los miembros del Opus Dei y los familiares de Esperanza Aguirre. Se supone que se lo han ganado.Esto es sólo la mitad de la historia, claro. Si no, Badiou debería rodar su película en Harvard o en Silicon Valley o donde demonios viva la gente lista. Platón completó la cosa estableciendo que los trabajadores pobres no sólo eran idiotas sino también feos. Hay un pasaje alucinante de La República donde Platón se ríe de los "herreros bajos y calvos" que pretenden meterse en política. Un poco como cuando Alfonso Ussía regurgita insultos contra la gente que lleva chándal y vota a Izquierda Unida. Un poco como cuando los racistas venezolanos y Gabriel Albiac llamaban mono a Hugo Chávez. Si usted desprecia a los paletos y a las marujas, se sentiría a gusto entre los pijos de la Atenas del siglo V a. C. o, ya puestos, en Troya jaleando a Ulises mientras apaliza a Tersites. Así que Badiou tiene toda la razón: el rey filósofo sólo puede ser una celebrity cachas y forrada que viva en Beverly Hills.
Porque el argumento más fuerte de los demócratas griegos contra los que escribe Platón, como Protágoras, era justamente que no hay rey filósofo. No hay expertos morales. No hay genios de la política. Todos venimos equipados de serie para participar en la asamblea de iguales donde deliberamos en común sobre las leyes que nos deben gobernar. Cualquier ser humano, por el mero hecho de serlo, dispone de todas las capacidades que necesita para ello. A diferencia del talento musical, deportivo o matemático, la virtud política es una capacidad distribuida. Con independencia del estado de tus abdominales, tu cuenta corriente, tu cociente intelectual o que te guste llevar minishorts y el tuning.
Por cierto, los demócratas griegos también tuvieron quien filmara su película. Es mucho más modesta que el proyecto de Badiou, claro. En realidad, ni siquiera tiene actores. En 1970, durante un viaje por Uganda y Tanzania, Pasolini rodó Apuntes para una Orestíada africana, un documental que explora las raíces antropológicas de la tragedia y la posibilidad de recrearlas recurriendo a localizaciones poco convencionales en países no occidentales.
La película de Pasolini nos recuerda que el milagro político y cultural griego no fue que unos cuantos ricos que vivían en una permanente fiesta toga se creyeran con derecho a dar órdenes a los demás, sino que varios miles de personas analfabetas, pobres y a veces violentas sentaran las bases de un sistema político revolucionario que a día de hoy sigue siendo un ideal normativo de largo alcance. Creo que nos ayuda a entender por qué la democracia es eso que está pasando en una reunión de Vía Campesina en Filipinas, en un suburbio de Caracas, en una plaza de El Cairo, en alguna minga de Ecuador o en una asamblea de apoyo mutuo de parados en Málaga.
César Rendueles, Brad Pitt contra la democracia, el diario.es, 24/09/2013 -

19:17
Albert Camus, una filosofia contra l'evidència.
» La pitxa un lio ¿Y cuáles eran aquellas cosas tan terribles que Camus había escrito en El hombre rebelde como para merecer tan unánime sanción del buró político de la revista de Sartre, para ser considerado en lo sucesivo como un escritor «contrarrevolucionario» (...)? Sartre tenía razón en esto: Camus no oponía a las razones abrumadoras de los que se convirtieron en sus enemigos una batería argumental sistemática; y no lo hacía porque lo que pretendía conseguir era otra cosa diferente de la que hacían Sartre y sus amigos, lo que buscaba no era contraargumentar mejor que ellos, sino debilitar su seguridad para impedirles –a Sartre, a sus amigos y a todos los que en el mundo pensaban como ellos– que siguieran argumentando «demoledoramente» como lo hacían; alguien diría que en Les temps modernes no lo entendieron. Pero es posible que lo entendieran perfectamente, y de ahí lo airado de la reacción. No obstante, las palabras de Camus, leídas hoy, nos parecen tan sensatas que, sin esta pequeña reconstrucción del contexto, la polémica resultaría ininteligible. Camus estaba, ante todo, obsesionado (más que horrorizado, aunque también) por el espectáculo de la masacre organizada y mecanizada en el cual el siglo XX había logrado méritos tan sobresalientes, y consideraba el nazismo y el estalinismo como variaciones de esa razón apocalíptica que se manifestaba bien dispuesta a barrer a la humanidad entera de la faz de la tierra (o, al menos, a porciones significativas de ella) precisamente para contribuir a su mejora. Hoy –espero– nos parece totalmente razonable esta similitud entre fascismo y comunismo, pero en 1951 la intelligentsia dominante la encontraba inaceptable. Y lo que Camus se pregunta es por qué esa mentalidad (...) se había vuelto tan convincente, tan seductora, para tantas personas en ese preciso momento histórico. Hablaba, en este sentido, de una clase específica de rebelión, la «rebelión metafísica», que al ser rebelión contra todo se convierte fácilmente en nihilismo, en valoración de la nada y en negación absoluta: «Cuando los partidos y los pueblos están tan convencidos por sus propios argumentos que están dispuestos a recurrir a la violencia para silenciar a quienes no están de acuerdo con ellos, la democracia deja de existir. La modestia, por tanto, siempre es saludable para las repúblicas». Y Camus, este francés de Argelia, no olvidaba en absoluto que los partidos comunistas de todo el continente habían recibido en cierto momento la orden de Moscú de aparcar su retórica anticolonialista para no perjudicar su discurso antifascista (pues esta era, aunque hoy parezca increíble, su principal justificación: ser la genuina barrera, y aún la única, capaz de detener el avance del fascismo). Naturalmente, alguien que hablase de preservar las paradojas, e incluso de valorar el silencio, no podía ser visto por la cúpula dominante del existencialismo francés más que como una «alma bella» que se negaba a poner los pies en la tierra. Quien tuviera los pies bien metidos en la Historia no podía renegar de la idea sartreana de que el marxismo era la «filosofía insuperable» de nuestro tiempo, ni de la profecía de Roger Garaudy en 1950: «Sin duda, el siglo XX pasará a la historia como el siglo de la victoria del comunismo». En la carta que puso fin a su amistad, Sartre, la razón demoledora, había conseguido dar la vuelta por completo a la situación: él, hijo de un oficial de la Marina, rey del París eterno, alumno del Instituto Henri IV y de la École Normale Supérieure, que llevaba el premio Nobel en su ADN por parte materna, era el hombre arriesgado, valeroso y comprometido, «víctima» del flagelo imperialista, y Camus, un pobre muchacho nacido en una miserable familia de pieds noirs y redactor de un periódico clandestino en la Francia ocupada, era el «alma bella».
¿Y cuáles eran aquellas cosas tan terribles que Camus había escrito en El hombre rebelde como para merecer tan unánime sanción del buró político de la revista de Sartre, para ser considerado en lo sucesivo como un escritor «contrarrevolucionario» (...)? Sartre tenía razón en esto: Camus no oponía a las razones abrumadoras de los que se convirtieron en sus enemigos una batería argumental sistemática; y no lo hacía porque lo que pretendía conseguir era otra cosa diferente de la que hacían Sartre y sus amigos, lo que buscaba no era contraargumentar mejor que ellos, sino debilitar su seguridad para impedirles –a Sartre, a sus amigos y a todos los que en el mundo pensaban como ellos– que siguieran argumentando «demoledoramente» como lo hacían; alguien diría que en Les temps modernes no lo entendieron. Pero es posible que lo entendieran perfectamente, y de ahí lo airado de la reacción. No obstante, las palabras de Camus, leídas hoy, nos parecen tan sensatas que, sin esta pequeña reconstrucción del contexto, la polémica resultaría ininteligible. Camus estaba, ante todo, obsesionado (más que horrorizado, aunque también) por el espectáculo de la masacre organizada y mecanizada en el cual el siglo XX había logrado méritos tan sobresalientes, y consideraba el nazismo y el estalinismo como variaciones de esa razón apocalíptica que se manifestaba bien dispuesta a barrer a la humanidad entera de la faz de la tierra (o, al menos, a porciones significativas de ella) precisamente para contribuir a su mejora. Hoy –espero– nos parece totalmente razonable esta similitud entre fascismo y comunismo, pero en 1951 la intelligentsia dominante la encontraba inaceptable. Y lo que Camus se pregunta es por qué esa mentalidad (...) se había vuelto tan convincente, tan seductora, para tantas personas en ese preciso momento histórico. Hablaba, en este sentido, de una clase específica de rebelión, la «rebelión metafísica», que al ser rebelión contra todo se convierte fácilmente en nihilismo, en valoración de la nada y en negación absoluta: «Cuando los partidos y los pueblos están tan convencidos por sus propios argumentos que están dispuestos a recurrir a la violencia para silenciar a quienes no están de acuerdo con ellos, la democracia deja de existir. La modestia, por tanto, siempre es saludable para las repúblicas». Y Camus, este francés de Argelia, no olvidaba en absoluto que los partidos comunistas de todo el continente habían recibido en cierto momento la orden de Moscú de aparcar su retórica anticolonialista para no perjudicar su discurso antifascista (pues esta era, aunque hoy parezca increíble, su principal justificación: ser la genuina barrera, y aún la única, capaz de detener el avance del fascismo). Naturalmente, alguien que hablase de preservar las paradojas, e incluso de valorar el silencio, no podía ser visto por la cúpula dominante del existencialismo francés más que como una «alma bella» que se negaba a poner los pies en la tierra. Quien tuviera los pies bien metidos en la Historia no podía renegar de la idea sartreana de que el marxismo era la «filosofía insuperable» de nuestro tiempo, ni de la profecía de Roger Garaudy en 1950: «Sin duda, el siglo XX pasará a la historia como el siglo de la victoria del comunismo». En la carta que puso fin a su amistad, Sartre, la razón demoledora, había conseguido dar la vuelta por completo a la situación: él, hijo de un oficial de la Marina, rey del París eterno, alumno del Instituto Henri IV y de la École Normale Supérieure, que llevaba el premio Nobel en su ADN por parte materna, era el hombre arriesgado, valeroso y comprometido, «víctima» del flagelo imperialista, y Camus, un pobre muchacho nacido en una miserable familia de pieds noirs y redactor de un periódico clandestino en la Francia ocupada, era el «alma bella».
Andando el tiempo, casi todo el mundo tuvo la impresión de que, si aquello era una contienda, Sartre había ganado, tanto más cuando le fue concedido el premio Nobel de Literatura que, aunque le fue otorgado años después que a Camus, le compensó de su humillación con un doble reconocimiento: el prestigio que extrajo del galardón y el que logró con el rechazo formal del mismo. Se diría que Camus se esforzó en vano en hacer ver adónde conducía el intento de convertir la Historia –concebida de esa manera teleológica– en el reino inevitable de esa «facticidad» de la que ahora presumían sus adversarios, como en otro tiempo –el tiempo en el cual él pudo estar de su lado– lo habían hecho de la «libertad»: «No soy cristiano y tengo que ir hasta el final. Pero ir hasta el final significa elegir la historia de un modo absoluto, y con ella el asesinato de otros hombres si ello es necesario para la historia. De lo contrario, no seré más que un testigo». Como dice Zaretsky (1), hay que leer El hombre rebelde como un ensayo «sobre la necesidad de ser descortés», es decir, sobre los límites de la «amistad» (y de la enemistad), sobre los equívocos de la camaradería. Claro que Camus estaba en el mismo bando que Sartre, en el sentido de que sus enemigos eran formalmente los mismos, pero eso no quería decir, en todo caso, que, en nombre de esa «amistad política» pudiesen quedar justificadas diferencias que consideraba decisivas. Camus era aristotélico en este punto: más amigo de la verdad que de sus amigos, escribió a Sartre que si la verdad estuviera en la derecha, él se haría de derechas, es decir, que su camaradería y su «amistad» tenían un límite. Del mismo modo, había escrito que «la prensa no es verdadera por ser revolucionaria. Es revolucionaria por ser verdadera». Las respuestas de Camus parecieron entonces de muy poca cuantía argumental. Cosas del tipo: «es mejor estar equivocado y no haber matado a nadie que tener razón y haber contribuido a cavar fosas comunes». Poca cosa en comparación con las grandes declaraciones sobre las heridas de la humanidad que eran norma en la revista de Sartre. Pero El hombre rebelde insiste en ponernos ante la paradoja de nuestro tiempo: un paisaje moderno infestado de campos de esclavos en los que ondea la bandera de la libertad, de masacres justificadas por la filantropía o por un gusto por lo sobrehumano. La rebeldía de Camus, tenía, pues, otro sentido muy diferente que la revolución de Sartre y los suyos. Era una rebeldía que se levantaba contra todos aquellos que aseguraban haber desvelado todos los secretos de la lógica de la naturaleza humana. Los comunistas de la Revolución rusa, como los terroristas de la Revolución francesa, estaban seguros de haber hecho ese descubrimiento, y por eso pudieron sacrificar a otros, porque todo el que estaba en desacuerdo con ellos no solamente era traidor a la patria y a la historia, sino a la propia humanidad.
Concebida de esta manera –como una rebelión contra la «resolución»–, para Camus la rebelión es un deseo tan inherente al ser humano como pueda serlo la voluntad de dominar a otros. Pero el acto de rebelión, en su propio proceso, pone al descubierto ciertos límites morales comunes a todos los seres humanos: «el hombre ha de rebelarse, pero la rebelión ha de respetar los límites que descubre en sí misma, unos límites en los que los espíritus se encuentran y, al encontrarse, empiezan a existir». El hombre rebelde es un hombre que no ha perdido la memoria, como parecen haberlo hecho los revolucionarios modernos una vez que han derrotado a sus tiranos: oprimidos en su momento, se levantaron contra sus opresores, pero se convirtieron rápidamente en opresores ellos mismos, en cuanto dejaron atrás sus orígenes. En cambio, el pensamiento rebelde «no puede prescindir de la memoria. Es un estado perpetuo de tensión. Al estudiar sus acciones y resultados, tiene que decidir […] si permanece fiel a sus nobles promesas o si, por indolencia o a causa de la locura, se olvida de su principal objetivo y se mete en el lodazal de la tiranía y la servidumbre». Al encontrarse con un antiguo camarada que se había afiliado al Partido Comunista Francés, Camus le advirtió: te convertirás en un asesino; «la guerra ya me ha convertido en un asesino», le contestó su interlocutor. «A mí también», dijo Camus, «pero yo ya no quiero ser un asesino»: «Este es el verdadero problema: suceda lo que suceda, yo siempre te defenderé contra el pelotón de fusilamiento. Pero tú te verás obligado a aprobar que me fusilen. Piénsalo» (Robert Zaretsky, p. 117). Pero entonces no había tiempo para pensar. En su misiva de ruptura con Camus, Sartre se enorgullecía de tener los brazos metidos «hasta los codos» en el lodazal de la Historia, como en otro tiempo Hegel también se situaba con delectación (y para escandalizar a su elegante audiencia de «almas bellas») ante toda «la masa concreta del mal». ¿Es que Camus no estaba en ese lodazal? ¿Es que la «facticidad» puede justificar incluso los usos de la libertad que conducen a acabar con ella? Camus se hubiera conformado con una duda, con un titubeo. En esos gestos ya veía un suficiente atisbo de lucidez. Pero no era momento para titubeos.
José Luis Pardo, Albert Camus, o la arena en el engranaje, Revista de Libros, 17/07/2013 [www.revistadelibros.com]
(1) Albert Camus. Elementos de una vida, Trad. de Josep Sarret, Mataró, Ediciones de Intervención Cultural, 2012
-

6:18
Parmènides i l'escola eleàtica.
» La pitxa un lio
Parmènides
3.. Parménides de Elea (540-470), fundador de la escuela elática, fue un hombre reverenciado por sus contemporáneos —«majestuoso y terrible» le llama Sócrates en un diálogo platónico—, que redactó la constitución de su ciudad y se formó en el pitagorismo. Dejó escrito un Poema (Peri physeos) del que se conservan bastantes fragmentos, y fue el padre de la ontología, que más tarde se llamará «filosofía primera» y luego —por un simple accidente, al que aludiremos en su momento— «metafísica».
El punto de partida de Parménides es la verdad, que en griego se dice alétheia, contrapuesta a la opinión irreflexiva (doxa). La verdad exige borrar toda pereza e inercia, y preguntarse con rigor qué significa es. Digamos entonces que significa «existe», «hay». Una cosa es significa: se da tal cosa. ¿Dice algo de tal cosa el que la haya, se dé o exista? Parménides contesta sin vacilar: sólo si A es, A es A. La lengua humana tiene un verbo que aplicado a las cosas las presenta como identidades (o cosas dotadas de «esencia»), aunque los humanos no perciban el secreto de la physis que con esto se está revelando. Como identidades o esencias aparecen los objetos del mundo, y la identidad de todas esas identidades se encuentra en el es; antes de ser grande o pequeña, bella o grotesca, blanca o marrón, la casa es casa, y sólo este sí mismo (autó) permite atribuirle luego cualesquiera determinaciones.
Observemos, sin embargo, que lo donante de identidad aparece todavía como mera cópula o verbo transitivo. ¿Y si lo vemos en su fundamentalidad, como lo que es? Parménides vuelve a responder con presteza: nos hallaremos en el núcleo de la verdad. Lo que hay, existe o se da es ser, y «ser» constituye la identidad absoluta supuesta por la existencia en general.
3.1. Como el matemático deduciría un teorema, Parménides deduce uno a uno los atributos o predicados del «ser» a partir del principio de identidad: «ser es; no-ser no es» (Fr. 2). Si ser es —y para Parménides no hay forma de esquivarlo—habremos descubierto no un dios sino mucho más que cualquier dios, un absoluto positivo como el intuido por Anaximandro (ápeiron), aunque en vez de ilimitado puro límite, «identidad» perfecta. Lo que se ha puesto de relieve es una esencia universal. Simplemente siendo le corresponden como propiedades inevitables las de «uno», «continuo», «inmóvil», «cerrado» y «lleno».
Este es «el corazón sin temblor de la redonda verdad» (Fr. 1). Nuestra experiencia nos tiene acostumbrados a lo múltiple, discontinuo, móvil y vacío, al nacimiento y a la muerte, pero para Parménides esa experiencia es el mundo de la opinión engañosa, que al prescindir de la identidad camina a ciegas por una dimensión de pura nada, revestida con el disfraz de realidad.
El rechazo lógico del mundo de los sentidos en Parménides se corresponde con el repudio ético hacia ese mundo en los círculos órfico-pitagóricos. También es acorde con el rechazo pitagórico del infinito real presentar al Uno y Mismo ocupando un lugar de extensión finita en un tiempo infinito.«Lo mismo es pensar y aquello por lo cual
hay pensamiento. Pues sin el ser donde él se dice
no encontrarás el pensar.
Nada hay ni habrá fuera del ser, porque el destino
lo encadenó a ser entero y sin movimiento.
Es así puro nombre todo cuanto los mortales
han instituido como verdad: nacer y perecer,
ser y no ser, cambiar de lugar y brillo.»
Pero lo básico del Poema, al menos en su asimilación ulterior, es haber planteado con máxima generalidad y nitidez la cuestión del ser y el pensamiento. El ser podrá decirse de varias maneras (naturaleza, materia, objetividad), y lo mismo acontece con el pensamiento (presentado como razón, forma, subjetividad), pero es condición de verdad que ambas dimensiones coincidan. En otras palabras, no habrá cosa verdadera que no sea unidad de ser y pensamiento. Estas abismales consideraciones inauguran el terreno ontológico del saber, que es una amalgama de lógica y teología.
3.2. Los discípulos de Parménides fueron casi tan ilustres pensadores como él, y se esforzaron por mostrar la unidad de ser y pensamiento exponiendo los absurdos a que conduce cualquier devenir.
Dice la tradición que Zenón de Elea murió resistiendo a un tirano, tras cortarse la lengua con los dientes y escupírsela cuando éste le torturaba para obtener el nombre de otros conjurados. La truculencia de este episodio, quizá sólo legendario, sugiere un carácter de fortaleza infinita, y precisamente sobre lo infinito dejará dichas cosas inmortales. Sus proposiciones (logoi) sobre el movimiento, conocidas habitualmente como «paradojas» o «aporías», obligan a atribuirle la invención de la dialéctica, y son los primeros conceptos críticos sobre el espacio y el tiempo. El ejemplo de Aquiles que no alcanza a la tortuga, o la flecha que vuela estando quieta, son más conocidos que uno de los pocos conservados textualmente:
Aunque Aristóteles creyó haber refutado estos logoi, los problemas matemáticos sólo se consideraron resueltos al descubrirse el cálculo infinitesimal. Esto último constituye un malentendido, pues el cálculo nada añade ni quita a la agudeza de Zenón. Con todo, está en lo cierto Eugenio d’Ors —en su tesis doctoral Las aporías de Zenón de Elea y la noción moderna del espacio-tiempo— cuando sostiene que el problema de fondo sólo se mitigó al descartarse la idea tradicional de un espacio y un tiempo separados, merced a la teoría einsteiniana de la relatividad general.«Un móvil no se mueve ni en el lugar en que se encuentra ni en el que no se encuentra» (Fr. 4).
Con el paso de los años, las aporías servirán de punto de partida y modelo para la escuela escéptica, aunque aquellos escépticos hiciesen hincapié más bien en una separación de ser y pensamiento, exaltando el poder de la inteligencia sobre cualquier materialidad.
.
Meliso de Samos nació en la misma isla que Pitágoras unos cien años después. Como almirante de la flota insular logró derrotar a Pericles, cosa que le granjeó mala prensa en Atenas, y ya senecto escribió un libro llamado Sobre la naturaleza o sobre lo que es. Esta naturaleza (physis) se contempla como «uno, continuo, inmóvil, lleno», en la línea descrita por Parménides, aunque con un atributo nuevo —la ilimitación espacial— que algunos comentaristas (como Aristóteles) juzgaron inconsecuente con lo demás de la construcción.
Aplicado a probar la eternidad e indestructibilidad del Uno, Meliso llegó a una definición singularmente rotunda: lo que es ha de estar lleno; si está lleno no se mueve, y «si se diese una pluralidad de cosas seria necesario que fuesen tales como digo que es la unidad» (Fr. 30).
Antonio Escohotado, Los eleáticos [www.escohotado.org] -

0:03
Per què filosofia?
» La pitxa un lio
