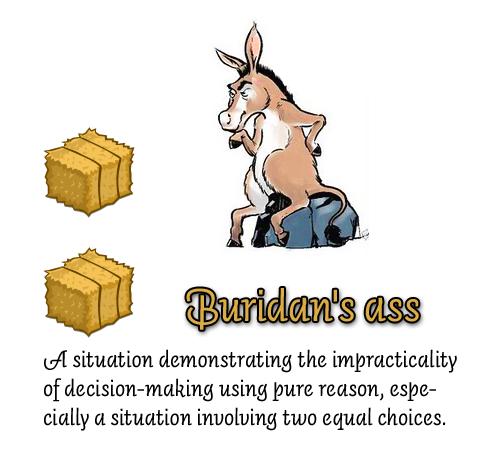|
Sea como fuere, cuando participamos en un debate de formato adversarial, en el que se contrastan dos opiniones divergentes, quienes han visto demasiado Sálvame Deluxe se limitan a lanzar frases lapidarias e incuestionables con la profundidad de un aforismo de Mr. Wonderful, y quienes se creen más cultos e ilustrados aspiran a convencer más que vencer y hasta a aprender de la experiencia, enriquecer la propia opinión y ampliar horizontes.
La mala noticia es que se equivocan. Todos ellos. Debatir no sirve para absolutamente nada. Al menos para nada de lo que creemos en realidad.
Tu opinión no importa
La entradilla «yo opino que…» debería ser considerada anatema en cualquier debate. El problema de las opiniones no solo reside en que todos creen tener una, sino en que, precisamente por eso, todas deben recibir una pequeña dosis de respeto y atención. Pero las opiniones en realidad no tienen demasiado valor porque solo son reflejo del nicho social del que formas parte.
Otras opiniones en sintonía con tus opiniones políticas o tus creencias religiosas no solo serán las que más incidan en ti porque te sueles rodear de gente que se parece a ti, sino que únicamente describen una insignificante parte de la realidad: imagina los miles de millones de personas que nunca conocerás y de las que nunca sabrás nada que viven en decenas de países que nunca pisarás.
El otro problema de las opiniones es que nunca han servido para incrementar el número de conocimientos de la humanidad. La razón es que encajamos las opiniones con mejor disposición si se presentan con una buena dosis de retórica o si quien las emite está considerado como inteligente o importante por algún motivo (las opiniones del papa, por ejemplo, resultan más trascendentales para sus seguidores). Y solo asimilamos parcialmente las opiniones, justamente la parte que comprendemos, con la que empatizamos, que se ajusta a una serie de prejuicios sobre la realidad; el resto es sonido que no sabemos interpretar correctamente.
De hecho, la humanidad no empezó a agigantar exponencialmente su corpus de conocimientos empíricos sobre el mundo hasta que no se produjo la revolución científica, allá por el siglo XVII. Esto es: tu opinión ya no importa, solo importa que demuestres (mediante un experimento u otra forma) por qué sabes lo que sabes.
La revolución científica no solo fue una revolución que atañía a las teorías científicas, sino también a las ideas políticas, sociales e incluso estéticas. Todas estas ideas, en mayor o menor medida, pueden ser sometidas a los mismos patrones de demolición, sustitución y avance que las teorías científicas.
La revolución científica postuló, nada más y nada menos, que ya no se tuviera en cuenta lo que decía la gente, a fin de que los errores colectivos y los errores privados dejasen de emponzoñar el conocimiento, sino que se creara un sistema autónomo, una suerte de máquina de la verdad: toda proposición debía ser presentada con las pruebas que la avalasen (la concatenación de datos que la sostienen) y sometida a escrutinio general a fin de hallar fallas. Si no se encontraba ningún error, la propuesta era temporalmente aceptada. Si alguien hallaba alguna inconsistencia, se sustituía la propuesta por otra mejor.
Leído de corrillo este sistema parece muy simple, y en realidad lo es, pero no se le había ocurrido a nadie en miles de años de historia. Esa es la razón de que, durante siglos, se estudiaran las ideas del médico de la antigua Grecia Hipócrates: bastaba con que él lo hubiera afirmado para que se aceptara cono cierto. La revolución científica, sin embargo, partió de la premisa de que no nos podíamos fiar ya de ningún conocimiento anterior y que debíamos empezar desde cero. No importaba que dichos conocimientos procedieran de mentes preclaras como las deSócrates o Platón.
De repente, quince siglos de conocimientos fueron parcial o totalmente refutados por ingentes cantidades de información de mejor calidad a propósito de animales, plantas, geología, geografía, cosmología, medicina y cultura humana en general. Como abunda en ello Kathryn Schulz en su libro En defensa del error: «En nuestra época, globalmente íntima y cartografiada en Google, es casi imposible comprender el grado de trastorno intelectual y emocional que toda aquella nueva información tuvo que ocasionar». No era para menos. Por primera vez en la historia se perseguía conocimiento excluyendo lo máximo posible al yo. Porque la ciencia es, sobre todo, una herramienta que tiende a dejar al margen a la humanidad. Porque la ciencia es el intento de alcanzar el máximo de objetividad posible: la ausencia de la mente, de prejuicios, sentimientos e interpretaciones, es decir, de opiniones. Y si la objetividad es lo que tiene lugar independientemente de nuestra mente, el debate basado en opiniones personales es cualquier cosa menos objetivo.
Porque en un debate de cualquier índole, sobre todo si se produce de forma sobrevenida (en un café, un viaje en coche, en una cena de empresa), no hay tiempo ni medios para verificar datos o hacer demostraciones. La gente habla en intervenciones cortas y rápidas y dice lo que piensa, sin que sepamos exactamente de dónde procede ese conocimiento (generalmente se lo ha inventado, se lo ha dicho otra persona o lo ha leído en algún artículo, mayormente de opinión). Como apunta el psicólogo Gary Marcus en Este libro le hará más inteligente: «Cuando dos personas discrepan, la causa hay que buscarla muy a menudo en que sus convicciones previas les llevan a recordar (o a centrarse en) fragmentos de información diferentes».
Si el debate se limitara a presentar los datos de que disponemos, el debate se reduciría e incluso se diluiría. Esto es lo que sabemos y no sabemos más (de momento). El resto son conjeturas, un blablablá. Que además presentamos maniqueamente, como explica el filósofo Julian Baggini en ¿Se creen que somos tontos?: Preferimos «eso es cierto» o «eso es falso» a «la parte factual de esa información es verdadera, pero sus supuestas ventajas no son reales».
Otra cuestión es que la mayor parte de la gente ignora dónde se encuentra este conocimiento y sus fuentes pueden ser tan dispares como una entrevista en «La Contra» de La Vanguardia o un blog Illuminati. Sin contar que la mayoría de la gente ni siquiera comprende los elementales basamentos de la lógica y de la filosofía de la ciencia, como denuncia el matemático John Allen Paulos en Un matemático lee el periódico: «Qué diferencia hay entre la proposición empírica y la apriorística, entre la inducción científica y la inducción matemática. ¿Es válida cierta consecuencia en ambos sentidos o es falsa su inversa?».
En resumidas cuentas, cuando se vierte una opinión en un debate, no estás recibiendo nada cualitativamente relevante porque lleva marchamo de «opinión». La opinión únicamente es información de la que ignoramos su procedencia, y la recibimos en cantidades ingentes, que a su vez es producida por otras opiniones. Hasta el punto de que nuestras creencias no son realmente las que limita nuestra mente, sino la red de testigos y sus opiniones en la que estamos atrapados.
Con todo, el problema de la opinión es solo la punta del iceberg de cualquier debate.
Improvisación emocional: el motor del debate
A uno le gusta pensar que, al debatir, está realizando un intercambio ponderado de conocimientos mientras, de fondo, suena una música de violines. «Adelante, caballero, dígame qué opina». «Hum, interesante punto, pero déjeme que le matice lo siguiente». Si hacemos zapping durante cinco minutos descubriremos que esta forma de debate es una idealización. Con todo, aun logrando debatir como caballeros decimonónicos, siempre con la mejor predisposición y humor, recibiendo las réplicas como buenos fajadores y disparando las nuestras con respeto y humildad, estaremos lejos de solucionar uno de los mayores lastres de cualquier debate: la improvisación.
Los debates, a diferencia de los ensayos escritos, tienen lugar en tiempo real. Cada segundo que transcurre pronunciamos alguna palabra. Si bien podemos guardar silencio unos segundos para reflexionar acerca de nuestra siguiente intervención, o incluso podemos tomar alguna nota al vuelo mientras nuestro interlocutor desarrolla su argumento, lo cierto es que el tiempo apremia cuando intercambiamos opiniones con los demás. Y no solo tenemos poco tiempo para acceder a todos los conocimientos que atesoramos sobre el tema tratado (confiando en que nuestra memoria no nos juegue malas pasadas), sino que debemos sintetizarlo, liofilizarlo y presentarlo casi con la extensión de uno de esos textos virales de Facebook y, a ser posible, con la determinación retórica de una galleta de la fortuna.
Hay asuntos que requieren la lectura de libros de trescientas o cuatrocientas páginas. Incluso esos libros, que han sido redactados durante meses o años, que se corrigen y pulen línea a línea, suelen hacer llamadas a una extensa bibliografía compuesta por otros libros o artículos que, a su vez, también han sido redactados del mismo modo. Ahora estamos delante de nuestro polemista ideal, caballero hasta la médula, y tenemos unos minutos para recordar y ordenar todo el conocimiento que obtuvimos de la lectura de esos libros (en el mejor de los casos, porque la mayoría de la gente ni siquiera lee libros de los temas que aborda).
Es decir, en un debate ideal, los concurrentes deben haber leído mucho sobre el tema, haber consultado fuentes fiables, recordar lo leído, ordenarlo de forma coherente y ajustada a la réplica del otro y, por si fuera poco, hemos de confiar en que el otro entienda lo que estamos diciendo o sea capaz de intuir todo lo que nos hemos dejado en el tintero. En un debate ideal, recibimos una porciúncula de conocimiento bajo la promesa de que la incorporaremos a nuestra reflexión y que leeremos mucho y bien sobre ese tema para contrastarlo, algo que nunca o casi nunca sucede en realidad. Además, si de lo que se trata con un debate no es tanto convencer al otro como facilitarle material para que lo someta análisis, ahorraríamos tiempo omitiendo el debate y ofreciendo sencillamente una bibliografía apropiada a nuestro interlocutor.
En realidad el cerebro humano no funciona así. Cuando hablamos con alguien no exponemos pormenorizadamente una ristra de argumentos como si se tratara de una tesis doctoral, sino que improvisamos en función de lo que nos llegue a la mente, y mucho más importante: en función de las réplicas y gestualidad del interlocutor (cuando ha puesto esos ojos en blanco he decido ser más categórico porque me ha ofendido su displicencia). Nuestro cerebro, sobre todo en un entorno social, no es una máquina analítica sino una órgano que tiende a la fabulación: nos gustan las historias, tanto explicarlas como recibirlas, y faltamos a la verdad en aras de que las historias tengan sentido (tanto para nosotros como para los demás). Un debate es un intercambio de emociones en un caldo de cultivo social, no un análisis racional.
Diversos experimentos ponen en evidencia esta tendencia, pero uno de los más curiosos fue el realizado por los psicólogos Richard Nisbett y Timothy Wilson en 1977. Tras abrir una tienda en unos grandes almacenes de Michigan, solicitaron a la gente que comparara cuatro clases distintas de medias. Todas las medias, en realidad, eran completamente idénticas, pero los compradores mostraron preferencia por unas y no por otras, e incluso razonaron extensamente las razones de la misma, aseverando que ese color era un poco más atractivo o que el tejido era un poco menos rasposo. Es decir, que tendemos a explicar nuestras razones aunque sea a costa de inventarlas sobre la marcha. Hasta el punto de que, tras el experimento, se reveló a todos los consumidores que las medias eran exactamente iguales… y muchos se negaron tajantemente a creerlo, aferrándose a sus creencias originarias.
Esa es la razón de que, en casi cualquier tema abordado, raramente admitamos «no lo sé» y vertamos nuestra opinión con soltura, totalmente improvisada o recogida de oídas (incluso para temas profundamente técnicos de ámbitos como la economía o la física cuántica). Y, si nos pillan en algún renuncio, básicamente nos dediquemos a agarrarnos al clavo ardiendo.
A esto se suma que todos, en mayor o menor medida, estamos lastrados por el llamado efecto lago Wobegon, como explica Kathryn Schulz en su libro En defensa del error:
Muchísimos vamos por la vida dando por supuesto que en lo esencial tenemos razón, siempre y acerca de todo: de nuestras convicciones políticas e intelectuales, de nuestras creencias religiosas y morales, de nuestra valoración de los demás, de nuestros recuerdos, de nuestra manera de entender lo que pasa. Si nos paramos a pensarlo, cualquiera diría que nuestra situación habitual es la de dar por sentado de manera inconsciente que estamos muy cerca de la omnisciencia.
¿Cómo es posible que la gente cambie de opinión tras un debate?
Llegados a este punto, podemos aducir que tras un debate puede que nos hayan convencido de algo, que nos hayan mostrado una veta de conocimiento que nos había pasado inadvertida, que nos hayamos sentido enriquecidos de algún modo. En general, un debate no sirve para cambiar la opinión de las partes, pero vale la pena explorar por qué sucede en cierto porcentaje de casos.
En primer lugar, que experimentemos todas esas sensaciones no significan que sean ciertas. Uno puede cambiar de opinión tras un debate (aunque sea un fenómeno más raro que avistar al Yeti), pero ignoramos si ese cambio de opinión obedece a que hemos recibido la información completa y correcta, o que sencillamente nos la hemos tragado porque parecía convincente, tal vez añadiendo mayor número de errores a nuestros conocimientos.
Por si esto fuera poco, los cambios de opinión no suelen ser fruto de los debates, sino de algo gradual o, por el contrario, de un salto cuántico fugaz. Los cambios de opinión se producen muy rápidamente o muy lentamente para proteger nuestra autoestima: solo a estas dos velocidades el cambio de polaridad tiene lugar de forma casi imperceptible. El cambio gradual de una creencia (ahora dejo de creer en Dios, por ejemplo) atenúa la experiencia hasta que casi desaparece. El cambio repentino hace lo mismo condensando la experiencia: al advertir tanto para nosotros como para los demás que estábamos equivocados es casi como si también alumbráramos una nueva verdad. El primer tipo de cambio de creencia puede prolongarse durante años, el segundo, apenas unos segundos. Pero difícilmente, tras diversos tiras y aflojas, un polemista irá admitiendo sus errores y asumiendo que quizá no sabe qué opinar, que se ha quedado huérfano de conocimiento. En el mundo real, sin embargo, tenemos toda la razón del mundo sobre algo hasta que, justo un instante después, tenemos toda la razón del mundo sobre otro asunto.
Esta lógica, sin embargo, incluye un matiz. Los cambios de opinión derivados del propio debate, los fidedignos, los verdaderamente lacayunos, pueden tener lugar si el contexto es emocionalmente confortable. O dicho en román paladino: si el debate tiene lugar con alguien a quien amamos particularmente. Los argumentos proferidos por alguien del que estamos enamorados, por ejemplo, siempre suenan mejor que el de los otros, hasta el punto de que no nos dolerán prendas en admitir nuestros deslices frente a él.
Con todo, esta es solo la visión simplista del contexto. El contexto puede ser diverso y cambiante en apenas segundos, e incluso interactúa de formas arcanas con nuestros estados de ánimo (los contextos interiores o biológicos). Schulz resume mejor que yo estas oleadas neuroquímicas dependientes del contexto:
Dicho de otro modo: hay momentos en los que, sin saber muy bien la razón, deseamos machacar al interlocutor que nos ha tocado las narices porque parece que cuestiona nuestras creencias. Otros momentos, sin que haya cambiado nada realmente, podemos abordar la cuestión con un tono entre cortés y circunspecto o meramente salomónico, como si la verdad fuera un concepto inaprensible.… son sensibles de una manera imprevisible a pequeñas fluctuaciones, fácilmente perturbados, a menudo aparentemente arbitrarios. En un sistema semejante es difícil explicar por qué la humildad y el humor a veces prevalecen sobre la soberbia y la susceptibilidad, y es aún más difícil prever de antemano el resultado. Como consecuencia, nuestra capacidad para admitir nuestras confusiones tendrá siempre algo de misterioso y en ella influirá, como en todo, nuestro talante momentáneo.
Esto no solo ocurre en nosotros, sino también en nuestros interlocutores. Y nunca podemos saber fehacientemente si nuestro interlocutor está siendo víctima de sesgos tanto cognitivos como contextuales y, por tanto, el grado de ruido que añade a nuestro sincero y elevado propósito de confrontar nuestras ideas con otras para enriquecerlas o hasta cambiarlas.
En consecuencia, otorgarle la razón a alguien poco tiene que ver con el contenido de lo dicho en sentido estricto. Es decir, que dar o no la razón a alguien tiene también algo de caprichoso y fortuito. El misántropo contumaz de Schopenhauer fue más tajante a la hora de describir esta sensación en Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente: «A veces hablo con los hombres como el niño con sus muñecos; aun sabiendo que los muñecos no pueden comprender, mediante un grato autoengaño metódico se logra el gozo de la comunicación».
El cerebro chapucero
Si bien hay personas más arrogantes y obstinadas que otras a la hora de discutir cualquier tema, más cerradas de mente o sencillamente más disonantes cognitivas, cuñadismo style, todos albergamos todos esos elementos y se manifiestan con más o menos brío en función del contexto o sencillamente del día que hemos tenido. Además, esta idea de que hay buenos y malos discutidores también se asemeja bastante a un argumento circular: afirmar que gente tozuda no puede admitir que está equivocada es casi lo mismo que afirmar que la gente que no puede admitir su error no puede admitir que está equivocada. Es decir, que asumimos que el otro está equivocado (tozudamente) aunque quizá esté en lo cierto y su tozudez en realidad sea razonable. Al fin y al cabo, tildar a alguien de que no sabe discutir es otra forma de advertir que está equivocado. Algo que, en todo caso, deberá dirimirse en el propio debate.
Bien, en realidad no hace falta dirimirlo. En gran parte de los asuntos que se debaten, al carecerse de experimentos y pruebas que avalen cada una de las afirmaciones, en realidad cada uno cuenta la suya sin que nadie sepa a ciencia cierta si hay engaño o manipulación (ni siquiera el propio manipulador, que puede operar inconscientemente). Quienes aducen que debaten con los demás para aprender sencillamente son víctimas de lo que se denomina «realismo ingenuo»: la idea de que el mundo es tal y como lo experimentan, y que pueden transmitir su experiencia a otra persona para que también la experimente igual que ellos. Bajo este paraguas, un debate reflejará pasivamente la verdad del mundo, ni más ni menos. Lo que yo opino es verdad o, en cualquier caso, es verdad lo que tú opinas, vamos a discutirlo y así hallaremos quién capta mejor la realidad. O como dijo el filósofo Ward E. Jones: «Lo que sucede es que no tiene sentido verme a mí mismo creyendo que P es verdad y al mismo tiempo convencido de que lo hago por razones que no tienen nada que ver con que P sea verdad».
Por si fuera poco, nuestro cerebro tiende a interpretar a quien está equivocado como nuestro enemigo, lo que en general carga aún más las tintas. Esta percepción puede ser manifiesta o sencillamente estar oculta tras capas y capas de corrección política («yo no soy racista, pero…»). Si alguien afirma algo chocante no es infrecuente que el otro responda con algo parecido a: «¿Estás flipando?». Y quienes defienden creencias diametralmente opuestas a las nuestras pueden ser tildados alegremente de «rojos», «cavernarios», «lunáticos liberales», «meapilas de la derecha» y un largo y creativo etcétera.
Cuando la gente de mi entorno suele afirmar cosas del tipo «¿Qué clase de idiota puede seguir votando al PP?» a menudo pasan por alto que viven en una burbuja ideológica, y que sus homólogos políticos diametralmente opuestos probablemente están afirmando algo parecido a «¿Qué clase de idiota vota al PSOE?». Y eso sucede con toda clase de temas. Siempre hay asuntos en los que, hasta el mayor defensor del debate como forma de enriquecimiento personal, parte de la premisa de que el otro es sencillamente idiota. Y si pensamos que el otro es idiota es porque pensamos que nosotros no lo somos.
Es la razón de que en Estados Unidos haya condados donde los demócratas siempre ganan, y otros donde siempre ganan los republicanos. Como abunda en ello Schulz:
En el caso de que nos veamos obligados a permanecer tiempo con personas que opinan radicalmente distinto a nosotros, entonces echamos mano de los buenos modales y tampoco abordamos los temas en los que diferimos. Y si lo hacemos, el tacto propicia que tampoco abordemos los puntos verdaderamente críticos. Ello no solo torna el debate en un teatro (en el caso de que no queramos hacer daño a la otra persona), sino también en una manera de enemistarse, distanciarse y reafirmar nuestras propias creencias (en el caso de que tengamos ganas de sangre, poniéndonos petulantes, paternalistas o desdeñosos).Tanto si pasamos mucho tiempo con esas personas porque estamos de acuerdo con ellas o si estamos de acuerdo con ellas porque pasamos mucho tiempo juntos, la cuestión fundamental sigue siendo la misma. No es solo que participemos de una creencia; es que participamos de una comunidad de creyentes.
Lo más perturbador, sin embargo, es que si procedemos así con los demás, hemos de admitir que también los demás lo hacen con nosotros, lo que reduce ostensiblemente la probabilidad de que nos alerten a propósito de posibles fallos de nuestras opiniones. Dicho de otro modo: parece que en formato profundamente adversarial solo caben dos opciones, a saber: que saquemos las uñas y el otro se ponga a la defensiva (reforzando sus ideas), o que nos callemos educadamente y otro sencillamente no sepa que está equivocado (reforzando sus ideas).
El deporte nacional: debatir asuntos abstractos
El debate puede ser útil si es conciso y tiene como objeto de glosa un tema muy sencillo, fácil de demostrar, «mira, no, oye, dijiste que no te dejaste el gas encendido y aquí tienes la prueba de que no es así». Sin embargo, el debate se convierte en un lastre intelectual peligroso cuando se centra en temas complejos, abstractos, para los cuales no solo no hay evidencia, sino que la solución ni siquiera es binaria, sí o no, a favor o en contra.
Son los llamados temas peliagudos, que generalmente emanan de la subjetividad o en los que los acuerdos al respecto solo son convenciones o fronteras arbitrarias porque nada es blanco o negro. Es el caso de, por ejemplo, el aborto, el uso del burkini, la tauromaquia y otros tantos. Eso no quiere decir que no haya nada que aportar a tales temas. Todos esos asuntos pueden analizarse de forma más completa si se aportan datos de buena calidad, como los científicos. Por ejemplo, si debatimos sobre el aborto, el debate será mucho más completo si se tiene en cuenta lo que ya sabemos sobre embriología, genética, el sistema nervioso o la consciencia. Pero, si bien debatir a ciegas es mucho más infructuoso que hacerlo teniendo en cuenta tres o cuatro puntos indiscutibles, la solución a esos debates no existe, solo podemos dar vueltas y más vueltas a su alrededor, incluso cambiando de postura a cada poco en función de las nuevas opiniones que recibamos.
Y, entonces, queda a la vista la verdadera función del debate, que en absoluto es presentar todo lo que hemos aprendido en nuestra vida acerca de un tema para contrastarlo con todo lo que han aprendido los demás para, finalmente, todos salir de allí sabiendo más que antes.
Blablablá, el motor social
Debatir sirve para lo mismo que charlar de cualquier otro tema. Un debate, por el hecho de definirse como debate, discusión, polémica, no dista en absoluto de las funciones que tiene cualquier conversación.
Puede ser un pasatiempo o una manera de aproximarse al otro, trabar alianzas o forjar odios. Discutir es como un baile de salón. El debate considerado como un baile con otra persona, pues, sirve para divertirse, acercarse, conocerse, ahora lo llevo yo, ahora tú, aquí soy un poco Tartufo, allí tú me sueltas un moco, aquí yo te demuestro que tengo una espina clavada por aquello que me dijste, media vuelta, bienvenido a mi baile o fuera de aquí.
Debatir es algo así como un engrasante social. Una forma de juego que recuerda a los mordiscos de mentira que se propinan los perros.
Debatir es hablar y, como especie social que somos, necesitamos hablar para intimar. Si la mayor parte del tiempo chismorreamos sobre terceras personas a fin de evaluar la reputación relativa de los diferentes miembros del grupo, la otra gran parte del tiempo la dedicamos a confrontar ideas para hacer justamente lo mismo.
Debatir, las más de las veces, no sirve para hallar la verdad, ni para convencer a nadie de nada. Obviamente, siempre debemos preferir el intercambio ponderado de argumentos al intercambio vehemente de denuestos. Pero eso no quita que probablemente le estamos otorgando un exceso de importancia a la capacidad esclarecedora del debate en sí mismo, por muy ponderado que sea. Como describió Philip Roth en Pastoral americana:
En cualquier caso, sigue siendo cierto que de lo que se trata en la vida no es de entender bien al prójimo. Vivir consiste en malentenderlo, malentenderlo una vez y otra y muchas más, y entonces, tras una cuidadosa reflexión, malentenderlo de nuevo. Así sabemos que estamos vivos, porque nos equivocamos.
El cerebro es un accidente evolutivo y, si bien tiene unas capacidades asombrosas, su diseño no es propicio para alcanzar la objetividad. Un cerebro está tan sesgado que, por defecto, ningún individuo puede negar que sea racista, machista o clasista: lo más que puede hacer es afirmar que intenta serlo lo menos posible.
De igual modo, un cerebro no está diseñado para debatir en el sentido tradicional del término, lo cual tampoco es impedimento para mejorar algunos hábitos mentales sin necesidad de ser un gran científico: prestar atención a las contrapruebas, evitar creer que lo que pensamos es la última palabra y, sobre todo, que el árbol no nos eclipse el bosque o que olvidemos por demasiado tiempo que nuestras creencias más firmes están determinadas por accidentes del destino, desde nuestro lugar de nacimiento hasta nuestro ADN.
Porque al considerar que no podemos discutir con alguien, que discutimos para encontrar la verdad, que el otro no está siendo ponderado y lógico como nosotros, que somos humildes y solo buscamos el enriquecimiento mutuo… es probable que estemos poniendo de manifiesto justo lo contrario: que nos creemos más listos, que no somos víctimas de toda la maraña de sesgos cognitivos que entorpecen el cerebro humano, que, sumergidos hasta las trancas en el lago Wobegon, estamos por encima de la media.
Por eso, si estamos en el fragor del debate, intentemos tomarnos unos segundos, respirar hondo y recordar que solo estamos ejecutando un baile social antes que escudriñando quién tiene razón.
Sergio Parra, Asúmelo ya: debatir no sirve para nada de lo que siempre has creído, jot down 06/09/2016