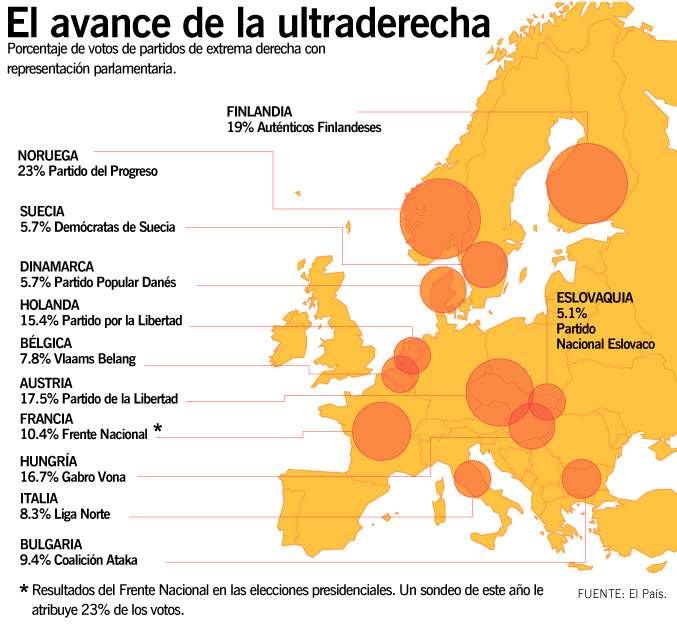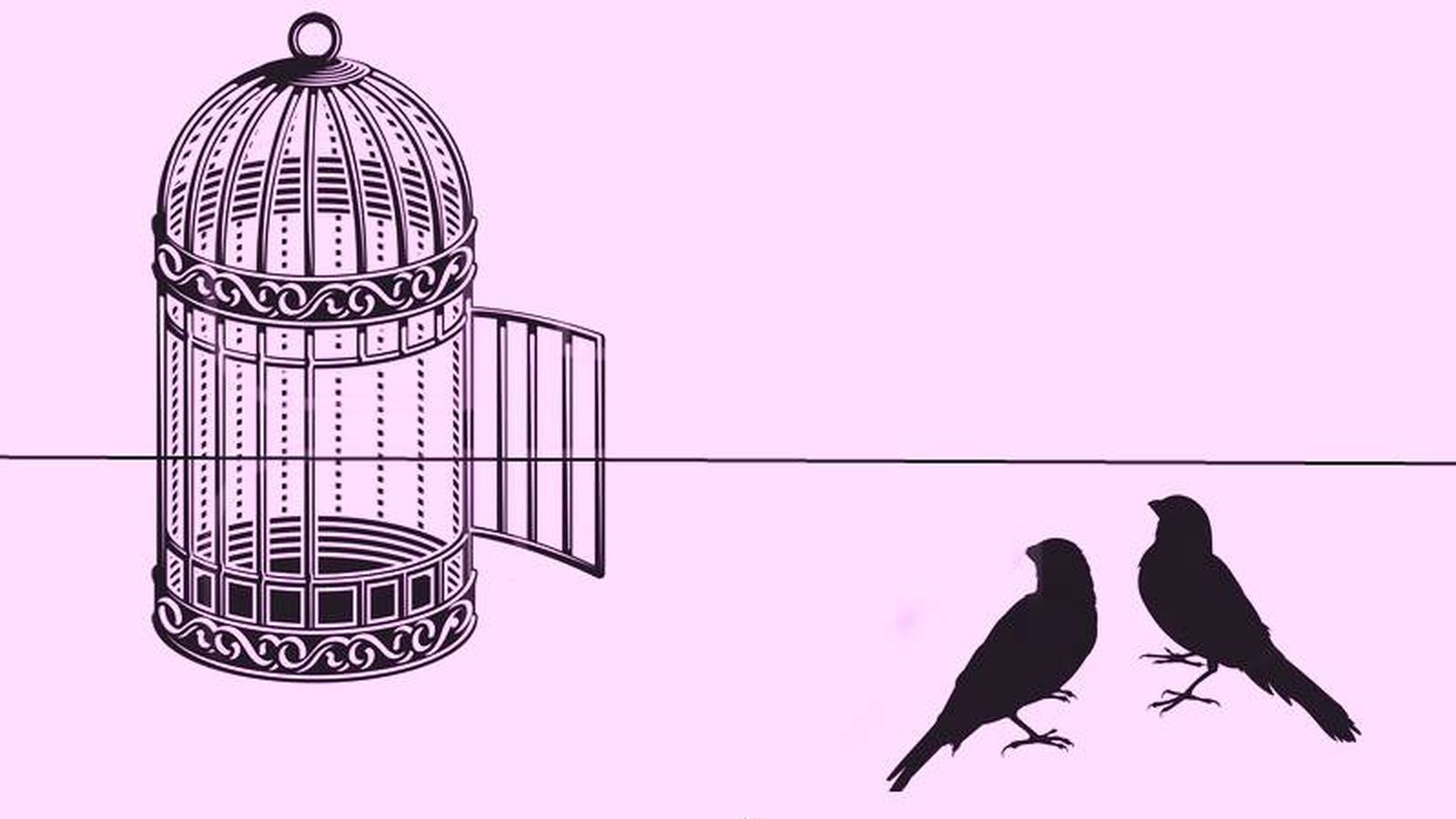Decíamos que definir con precisión qué sea el liberalismo es una tarea de sobresaliente dificultad, por razones que tienen que ver, primero, con el uso propagandístico del término y, después, con la propia complejidad del liberalismo
même. La victoria de François Fillon en las primarias de Los Republicanos, nueva denominación del partido conservador francés, ha venido a ratificar la confusión dominante al respecto. Y es que se ha dicho del político francés que es «ultracatólico» y «ultraliberal», lo que equivale a afirmar que ostenta simultáneamente dos atributos aparentemente contradictorios: el conservadurismo y el liberalismo. Puede matizarse esto diciendo −como se dice− que es «conservador cultural» y «ultraliberal económico», pero eso no resuelve el problema: la destrucción creativa del capitalismo que un programa económico ultraliberal estaría llamado a facilitar es culturamente disruptiva y acelera por distintas vías, entre ellas la tecnológica, el cambio que un conservador desea evitar o minimizar.
Bien puede ser entonces que Fillon, al igual que otros conservadores culturales, defiendan una parte de la ideología liberal, pero no su totalidad, sin percatarse de la posible contradicción en que con ello incurren. No tanto porque uno haya de ser un «liberal», un «conservador» o incluso un «socialista» de una pieza, sino debido a la aludida relación entre libertad económica y cambio social. Por otro lado, claro, Fillon no dejará de ser liberal en sentido amplio si es partidario del liberalismo como marco general para el debate entre distintas concepciones del bien, entre las que se situaría el propio catolicismo del que se reclama practicante. Si deseara, en cambio, restringir ese debate en favor del catolicismo, privilegiando con ello una de las concepciones del bien existente en una sociedad plural, estaría siendo menos liberal que conservador. Obsérvese que se plantea aquí una curiosa dificultad, que es la de determinar qué significa entonces ser liberal en sentido restringido, es decir, cuál es el contenido de la ideología liberal más allá de la defensa del marco que, proclamando la neutralidad moral del Estado y defendiendo una sociedad abierta, suministra el propio liberalismo para la búsqueda de la verdad pública y la discusión entre distintas ideologías rivales.
Dicho de otra forma, el liberalismo como método y el liberalismo como concepción del bien no son exactamente lo mismo, aunque no dejen de solaparse. Ya que un conservador o un socialista pueden defender el método liberal para organizar la conversación pública, sin por ello adscribirse al ideario liberal; al mismo tiempo, la existencia de un método liberal está íntimamente conectada con la visión liberal del mundo, pero no la agota. Por ejemplo,
la convicción de que las sociedades progresan material y moralmente cuando son abiertas incluye la idea de la conversación entre ideologías rivales, pero se extiende lógicamente también a la defensa de los derechos individuales y a un grado variable pero extenso de libertades económicas que sirven a varios fines a la vez: al desarrollo de los proyectos vitales individuales, a la estimulación de las innovaciones tecnológicas y al más general proceso de prueba y error que sostiene la concepción epistemológica liberal. Matices aparte, que los hay. Y los hay por causa de la diversidad interna a la tradición liberal, con arreglo a la cual diferentes liberalismos darán un diferente peso relativo a los distintos conceptos políticos cuya suma da forma al liberalismo en singular.
Podemos servirnos de la descripción que hace
Michael Freeden, insigne estudioso de las ideologías políticas, para desentrañar ese contenido del liberalismo. Aunque, como ha quedado claro desde el principio, eso no nos indique automáticamente de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo, porque éste, en el fragor de la lucha propagandística, rara vez será dicho con rigor.
Freeden habla de cinco estratos que van sedimentándose con el tiempo de manera sucesiva, componiendo en su conjunto el contenido básico de la filosofía liberal; al margen, como acaba de decirse, de los énfasis introducidos por cada pensador o escuela. Siendo el caso que esos distintos estratos responden por lo general a la aportación de algún pensador que crea escuela y que responde, por lo general, a un desafío histórico concreto: ya sea el absolutismo regio contra el que escribe
John Locke, la aurora de la sociedad liberal en que se enmarca
John Stuart Mill, el conflicto contra el enemigo soviético que sirve de contexto a
Friedrich Hayek o
Isaiah Berlin, la pluralización social a la que dan vueltas
John Rawls y
Richard Rorty.
Lógicamente, el
primer estrato al que alude
Freeden es una teoría del gobierno limitado que tiene por objeto proteger los derechos individuales y asegurar un espacio de libre disposición en el que la gente pueda vivir sin sufrir opresión estatal. Hablamos así de la lucha contra el absolutismo, que después mutará en enfrentamiento con los autoritarismos y totalitarismos, así como en la sospecha permanente contra aquellas extensiones del poder estatal que, aunque se produzcan en regímenes formalmente liberales, amenazan con vulnerar la autonomía o intimidad individuales. Serán pocos quienes, se declaren liberales o no, se muestren contrarios a este principio general. Las diferencias estribarán en la delimitación de los poderes legítimos del gobierno para regular según qué aspectos de la vida individual y social; diferencias que encontraremos también entre liberales. Esas diferencias responderán a conflictos entre distintos bienes (¿puede o debe el Estado prohibir la prostitución o el burka, por ejemplo?) o al impacto de ciertas novedades tecnológicas (¿qué sucede cuando el propio ciudadano entrega datos personales a cambio de servicios?).
Un
segundo estrato corresponde a la dimensión económica del liberalismo. Más exactamente, a una teoría de las interacciones económicas y el mercado libre que permita a los individuos beneficiarse del intercambio de bienes. Aunque ya se ha dicho que resulta dudoso separar el proyecto político liberal de su programa económico. Para empezar, porque sólo el individuo que goza de independencia material puede someter a crítica a las autoridades y exigirle rendimientos; por otro lado, porque los mercados son también sistemas de información no centralizados que hacen las veces de mecanismos epistemológicos colectivos no formalizados y, por tanto, contribuyen al buen funcionamiento de la sociedad. Hay que recordar también que el propio
Adam Smith reconocía un importante papel al Estado en el diseño y control de los mercados, que, como tales, son instituciones humanas de origen inmemorial. De nuevo, cuestión distinta es de qué modo hayan de intervenir exactamente los poderes públicos para regular los mercados, sin cercenar con ello su relativa pero notable eficiencia.
Un
tercer estrato puede leerse como un refinamiento del primero. Si aquel se ocupa de demarcar un espacio de libre disposición para el ejercicio de la libertad individual, sin entrar a valorar el contenido de esa libertad, autores como
Mill pasan a preocuparse por lo que un individuo haga de su libertad. Se introduce así una dimensión temporal, ligada al autodesarrollo personal: los individuos han de ser capaces de realizar su potencial y sus capacidades con plena libertad, siempre y cuando no hagan con ello daño a otros. Podemos hablar de un giro romántico del liberalismo, en la medida en que el énfasis previo en las relaciones comerciales se ve aquí complementado por la atención hacia la capacidad de autoexpresión individual. Por esta rendija entrarán
John Rawls o
Martha Nussbaum, por cuanto la posibilidad del autodesarrollo depende de la capacidad para el autodesarrollo. Es aquí donde entra en juego el
cuarto estrato: una teoría de la interdependencia mutua y del bienestar público que se hace necesario para que los individuos puedan ejercitar su libertad y florecer como sujetos. Algo que un liberal hayekiano quizá no acepte fácilmente, al menos en el plano teórico, y que un libertario rechazará de plano. Pero, guste o no a los liberales más clásicos, el papel asistencial del Estado ha sido asumido por el liberalismo contemporáneo: sobre las bases dispuestas tempranamente por
Mill y desarrolladas después por
Rawls.
Nótese que está respondiéndose aquí a la pregunta sobre qué significa exactamente ser libre, identificándose uno de los dos obstáculos que con más claridad el ejercicio de esa facultad, a saber: las desigualdades involuntarias que sitúan al individuo en una posición de desventaja irrecuperable. Andando el tiempo, el liberalismo termina por admitir que no basta con la proclamación formal de la libertad, pues esta se produce en una sociedad desarrollada ya de un modo específico y como herencia de sociedades no democráticas cuyos privilegios no han sido del todo erradicados; la acción correctora del Estado se hace necesaria si de procurar una "igual libertad" se trata. Porque las condiciones de partida no equivalen a las imaginadas por el liberalismo cuando concibe una sociedad donde todos los individuos puedan desarrollar sus planes de vida en razonable igualdad de condiciones. Y de ahí la legitimidad de la acción pública, que no obstante ha de observar ciertos límites.
Más difícil es dar respuesta al segundo obstáculo, que es el representado por la cualidad heterónoma de la autonomía individual, denunciado al alimón por el posestructuralismo y el feminismo. Se alude con ello al hecho de que no nos formamos aisladamente, sino como el confuso producto de la interacción entre una carga genética, una organización subjetiva individual y un entorno social cuyos contenidos −digámoslo así− nos dan contenido. La solución milliana es seguramente la única posible: insistir en la capacitación intelectual de los individuos, a fin de que se los haga así autoconscientes y reflexivos, de tal forma que puedan identificar las fuentes de su subjetividad y no se tengan por individuos «naturales» que se hacen exclusivamente a sí mismos. Es un tema abordado también en
este blog y que remite a un asunto más amplio, que es la antropología política que sostiene al sujeto liberal. Lo que vamos sabiendo sobre el ser humano parece militar en contra de ese sujeto autónomo que atiende a razones descrito por la tradición kantiana (que no por la humeana), lo que inmediatamente suscita la cuestión de si el entero andamiaje −los estratos− del liberalismo no serán defectuosos. Esta es, por ejemplo, la conclusión extraída por
César Rendueles en su último libro, en el que reivindica un materialismo histórico a su juicio validado por los últimos descubrimientos. Yo mismo he explorado otra vía en otro trabajo recién publicado, consistente en reformular el principio de autonomía para un sujeto postsoberano. Pero el debate está abierto y no puede tener más actualidad.
Finalmente, un
quinto estrato cobra forma como respuesta a la creciente heterogeneidad social. Es este un rasgo bienvenido por la tradición liberal, en la medida en que debilita la capacidad del Estado para monopolizar el poder y hace posible reconceptualizar el mercado como mercado −ahora− de ideas e identidades. Hablamos, por tanto, de una teoría que reconoce la diversidad de concepciones del bien, formas de vida e identidades dentro de un cuerpo social forzosamente pluralista y tolerante.
Freeden subraya que este estrato plantea no pocos problemas dentro del corpus liberal, al representar una inyección de particularismo dentro de un marco con aspiraciones universalistas. Basten las polémicas sobre el burka o la representación satírica de Alá para dar prueba de estas complicaciones.
Identificar el liberalismo con sus distintas caricaturas o encarnaciones propagandísticas, en fin, sólo tiene sentido en el plano de una lucha política que se complace en esas simplificaciones. Cualquier aproximación mínimamente seria a la ideología o la filosofía liberales, en cambio, exige un mayor grado de refinamiento analítico y la aceptación de una heterogeneidad que no impide la identificación de un núcleo de convicciones históricamente desarrolladas. Dicho esto, aunque el liberalismo posee coherencia interna, hay muchas formas de ser liberal.
Alan Ryan distingue entre un liberalismo clásico y otro moderno, así como entre un libertarismo y un liberalismo bienestarista;
Jan Harald Alnes y
Manuel Toscano, por su parte, subrayan la complicación adicional que supone el distinto entendimiento del término «liberal» en diferentes culturas políticas nacionales. Podemos añadir a esas distinciones la sugerida más arriba entre el liberalismo como método (uso público de la razón, neutralidad moral estatal, conversación entre ideologías rivales) y el liberalismo como concepción del bien (una determinada concepción del sujeto y de la sociedad). El método liberal es de prescripción obligatoria en sociedades democráticas; su concepción del bien, en cambio, no puede imponerse a nadie.
Por añadidura, en ningún sitio está escrito que uno haya de ser −¡o sentirse!− liberal, especialmente si eso significa adherirse a un paquete ideológico que debamos aceptar como un todo. También la libertad, en fin de cuentas, es un mito político susceptible de deformaciones e idealizaciones, como muestran Alfonso Galindo y Enrique Ujaldón en su trabajo sobre las mitologías democráticas. Así que bien puede Fillon, aunque defienda con ello dos valores que no mezclan del todo bien, decirse conservador y liberal; igual que un socialista puede aceptar que la planificación centralizada es menos eficaz que el mercado, sin dejar por ello de defender un credo igualitarista. Pensar políticamente en el siglo XXI debe ir acompañado de un aligeramiento de las identidades ideológicas, con su correspondiente obligación de coherencia interna, para dejar que el protagonismo recaiga sobre los problemas y las ideas: sin prejuicios paralizantes ni fronteras infranqueables. De subrayar las contradicciones insuperables, en definitiva, ya se encargará la realidad.
Manuel Arias Maldonado,
¿De qué hablamos cuando hablamos de liberalismo? (y II), Revista de Libros 30/11/2016