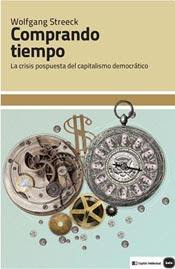|
Si entramos en el terreno movedizo de las explicaciones, la tentación es clara: echarle la culpa a la crisis. No en vano, esta parece servir para dar cuenta de todo aquello que ha sucedido desde su comienzo. Pero quizá las cosas no sean tan sencillas. Sin duda, el deterioro socioeconómico es un factor relevante para explicar el ascenso de los populismos en los países y segmentos sociales que en mayor medida lo vienen padeciendo. Ahora bien, este argumento no parece aplicarse fácilmente a sociedades prósperas como Suiza, Holanda y, en menor medida, Escocia; además, tiene el inconveniente de dejar a un lado asuntos tan decisivos como la disrupción tecnológica y su efecto sobre el empleo. Pero es que, aun si decidimos que la crisis nos permite dar cuenta de este conjunto de patologías, la reacción ante la crisis seguirá demandando algún tipo de explicación. Y es aquí donde resulta interesante mirar debajo de la alfombra.
Porque, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si el problema residiera en el desajuste entre los presupuestos ideales de la organización política y su realidad práctica? Más aún, ¿y si las democracias liberales estuviesen en desventaja frente a las fuerzas que las socavan debido a su menor atractivo propagandístico? ¿No puede ser que el liberalismo sea demasiado frío, demasiado cool, para la articulación contemporánea de las pasiones políticas? ¿Acaso no hay un conflicto perpetuo, subyacente pero hoy bien visible, entre la sentimentalización de la democracia y sus límpidas raíces filosóficas? He aquí un hilo del que merece la pena tirar.
Es sabido que vivimos en democracias representativas que combinan la organización política liberal con los principios bienestaristas socialdemócratas, quedando la producción de riqueza encomendada a la economía social de mercado y la vertebración identitaria en manos de la vieja idea de nación. Resulta de aquí un inestable equilibrio entre la primacía de la libertad individual y las exigencias colectivas, que produce inevitablemente un conflicto llamado a ser resuelto a través del debate público y las elecciones representativas. Todo lo cual presupone un cierto tipo de sujeto, un ciudadano que trata de satisfacer sus intereses privados tratando de realizar su plan de vida y maximizando sus preferencias en el mercado, mientras simultáneamente atiende a los intereses generales ejerciendo responsablemente sus deberes cívicos: informarse, reflexionar, expresarse políticamente. Se trata, esencialmente, de un sujeto autónomo que atiende a razones. ¡No es poca cosa, para una especie que viene de un charco!
Pero este presupuesto filosófico, de raigambre kantiana y continuidad rawlsiana, tiene un problema: parece guardar poca correspondencia con la realidad. Aunque la historia nos había dejado ya amplísimas pruebas de la peligrosidad de los seres humanos para con su prójimo, teníamos razones para pensar que la mejora de las condiciones atmosféricas –materiales, institucionales, culturales– en que aquellos se desenvuelven facilitaría paulatinamente el cumplimiento de esas altas aspiraciones. Y las seguimos teniendo, pero no sin la sospecha de que el sujeto autónomo del liberalismo es mucho menos autónomo de lo que sería deseable.
Basta recordar la primera campaña electoral de Obama, obra maestra del sentimentalismo político, para comprender la profunda importancia de las emociones en este terreno. Más reciente, según relataba The Economist hace unas semanas, es el giro hacia una argumentación emocional que está permitiendo a los activistas norteamericanos que defienden el matrimonio homosexual empezar a ganar la batalla de la opinión pública. En lugar de subrayar los derechos de los gays, empezaron a retratarlos como lo que son: ciudadanos como los demás a los que sería injustificado privar de la posibilidad de vivir como los demás. Y ese mismo enfoque empieza a usarse con los inmigrantes ilegales, a quienes se presenta como desventajados aspirantes a participar del sueño americano y no malintencionados infractores de la legalidad.
Así pues, si la emoción da forma a las razones –porque las emociones son también, a su manera y para quien las experimenta, razones–, se trata de influir en aquellas para cambiar estas. En todos estos casos, parecen aplicarse las recomendaciones de Martha Nussbaum, cuyo último libro, Political Emotions, constituye una defensa de la importancia que los sentimientos pueden tener para la consecución de la justicia. Para la prominente filósofa norteamericana, el recelo liberal ante las emociones es un error, porque supone ceder el terreno de su conformación al populismo, dando a entender al público que los valores liberal-democráticos son tibios y aburridos. A su juicio, en fin, el cultivo político de las emociones es necesario para lograr la adhesión ciudadana a aquellos proyectos que lo merecen. Se deduce de aquí que la frialdad del liberalismo terminaría siendo perjudicial para su propia realización práctica. Y es que nadie quiere a un empollón.
Sin embargo, no todas las emociones políticas son tan beneficiosas. Ahí están el temor injustificado de los suizos al daño económico provocado por la inmigración, la errónea intuición popular según la cual el proteccionismo económico es beneficioso para la economía nacional, la necesidad de cariño como fundamento del separatismo catalán. Por otra parte, no ha habido genocidio ni limpieza étnica que no se fundara en una emoción, en este caso el odio. Peter Sloterdijk ha documentado convincentemente el papel del resentimiento como fuerza política. En todos estos casos, la emoción no emerge aisladamente, ni se dirige caprichosamente contra el judío o el burgués. Más bien, es el producto de un trabajo cultural, el fruto de unos marcos sociales de percepción que activan esas emociones y hacen con ello posible su traducción política. Ni que decir tiene que esas emociones –tanto las negativas como las positivas– se apoyan sobre un relato, es decir, sobre una justificación con apariencia de racionalidad que le sirve de coartada. Nadie dice que hace algo sin razones para ello. La característica de esta clase de emoción sería entonces su impermeabilidad a la argumentación racional.
Si cambiamos el punto de vista, tendríamos que hablar de los sesgos emocionales de la racionalidad. Esta padece también, por supuesto, sesgos cognitivos de distinta índole: no solamente se equivoca la emoción. Y este conjunto de limitaciones a la racionalidad, que también puede contemplarse à là Kahnemann como la alternancia de los sistemas intuitivos y reflexivos de decisión, son las que están explotando las ciencias sociales y humanas en las últimas décadas. Psicología, economía, antropología: todas estas disciplinas están encargándose de desmantelar el supuesto de la libre elección racional, para reemplazarla por un relato más realista de nuestras propensiones. Averiguamos así cómo se compra, cómo se vota, cómo se habla en realidad; averiguamos, en definitiva, cómo se vive. Y descubrimos que el control que ejercemos sobre nuestras decisiones deja mucho que desear.
Si bien se mira, los problemas que plantea el dibujo liberal del sujeto tienen que ver con un insuficiente reconocimiento de su naturaleza social. Esto es algo que puso en su momento de manifiesto la crítica feminista, en un empeño profundizado después por el comunitarismo. Ambas corrientes de pensamiento discuten la premisa epistemológica liberal según la cual el individuo es anterior a la sociedad, para sostener exactamente lo contrario: que estamos determinados socialmente. Las fuentes del yo, por usar el título de la gran obra de Charles Taylor, están en su comunidad y en sus correspondientes procesos de socialización, a través de los cuales nos formamos como individuos: la suma de influencias que nos constituyen. De ahí que nuestro ser no pueda entenderse sin prestar atención a las emociones que nos vinculan a esa comunidad y a sus valores. Somos animales sociales, no átomos racionales.
Tendríamos aquí entonces una explicación paralela, incluso previa, para la sentimentalización de la democracia representativa y el conjunto de fenómenos asociados a ella. En ese sentido, la respuesta a la crisis estaría modelada por las emociones y los sesgos cognitivos, muchos de los cuales explicarían también, de hecho, algunas de sus causas: el endeudamiento irracional, la obsesión cultural por la propiedad en detrimento del alquiler, la minusvaloración colectiva de la burbuja financiera. De manera condigna, los remedios preferidos ante la crisis reproducen estas desviaciones. Se prefieren las narrativas calientes, las simplificaciones explicativas, la causalidad antes que la correlación.
Podemos concluir entonces que el liberalismo se encuentra en desventaja con otras ideologías políticas que, con menos escrúpulos, explotan las emociones políticas de los ciudadanos. De ahí que Nussbaum apele a una especie de liberalismo emocional, capaz de superar su frigidez original y de ofrecerse a los ciudadanos como una forma pasional de hacer política, como remedio ante sus enemigos. Pasaríamos así del kantiano atrévete a saber a un posmoderno atrévete a sentir.
Sucede que tal vez haya aquí un malentendido. Es posible que, al no comprender bien la función del sujeto ideal del liberalismo, estemos siendo injustos con este. ¿Acaso desconocían los filósofos ilustrados las pasiones humanas y la formidable influencia de la comunidad sobre el individuo? No parece probable. Por eso, no hay que contemplar el sujeto autónomo y racional como una realidad sociológica, sino como un ideal regulativo con fines civilizatorios. Dicho de otra manera, es el sujeto que debemos esforzarnos en ser, aun a sabiendas de que no lo lograremos. El sujeto autónomo es un como si: se nos llama a actuar como si fuéramos autónomos y racionales, porque propenderemos así a la autonomía y la racionalidad en lugar de a sus contrarios.
No olvidemos que el origen histórico del liberalismo es la crítica del absolutismo clásico. Se trataba, entonces, de socavar el poder de los reyes y de crear espacios para el libre desenvolvimiento de los individuos. Para fomentar la autonomía de estos frente a la autoridad estatal, se crean mecanismos de control del poder y se fomenta un libre intercambio económico llamado a proporcionar independencia material a los individuos, que de ese modo podían pasar de súbditos a ciudadanos. Tal como subrayaba Montesquieu, por ejemplo, el comercio poseía virtudes civilizatorias, porque neutralizaba las diferencias religiosas o morales al hacer primar el deseo de cada parte de obtener el mejor trato posible: los intereses, en fin, como preludio de los afectos. Por eso la preocupación liberal por la democracia llega después, como la consecuencia natural de la limitación del absolutismo, pero no estaba ahí desde el principio.
En este contexto, el pesimismo hobbesiano que ve a los seres humanos como seres peligrosos solo contenidos por la constricción estatal va dejando paso a un programa de domesticación a través del derecho, la cultura y la propiedad privada. Eso es la ilustración, eso era ya el humanismo. Esto significa que, cuando los pensadores que conceptualizan al sujeto liberal miran en derredor, no lo encuentran: la alfabetización obligatoria queda todavía muy lejos. Y es precisamente para producirlo que decretan su existencia, como una prescripción que obedecer, una dirección en la que avanzar.
Sostener entonces que el liberalismo no presta suficiente atención a las emociones o la comunidad es errar el tiro. Alan Ryan lo ha señalado en relación a la segunda: a los liberales les impresiona tanto el modo en que la sociedad da forma e influye sobre las vidas de sus miembros, que tratan de asegurarse de que no las distorsiona y aplasta. Y lo mismo puede decirse de las emociones. Dado que no es posible evitar que jueguen un papel de peso en los procesos políticos democráticos, ya sea incidiendo sobre la formación de las preferencias individuales o contaminando la atmósfera colectiva, tratemos de encauzar su influencia estableciendo unas reglas del juego asentadas sobre principios racionales: argumentación, hechos, diálogo. Naturalmente, somos demasiado humanos para estar a la altura de este ideal, pero seríamos mucho menos que humanos si dejáramos de mirarnos en él.
Manuel Arias Maldonado, La democracia sentimental, Letras Libres 21/06/2014