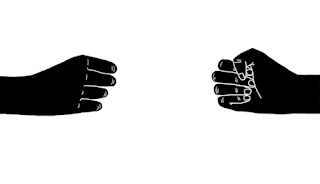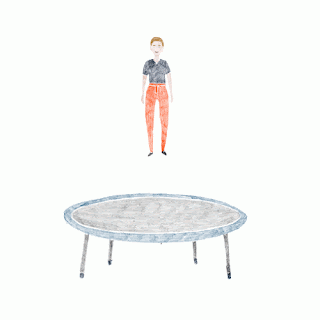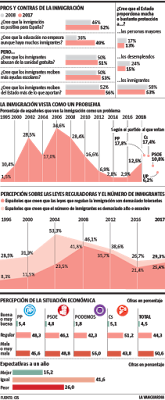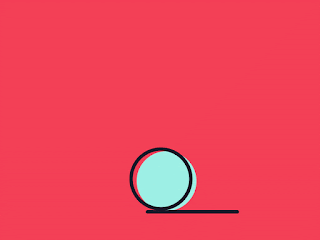La originalidad de la propuesta de Fareed Zakaria radicaría entonces en ir a contracorriente, en proponer el cierre de los procesos de toma de decisión en lugar de su apertura, para evitar su contaminación cortoplacista y su dependencia de los estados populares de opinión. Porque, en una sociedad compleja, carece de lógica que la delegación y la especialización aumenten en otros ámbitos de la vida cotidiana, mientras que en el terreno político la tendencia sea justamente la contraria. Se trata de liberar a la política de un exceso de democracia, para servir a la libertad: tal es su fórmula porque, se pregunta el autor, «¿qué ocurre si la libertad no proviene del caos sino también de algún grado de orden, no de una democracia directa y sin trabas, sino de una democracia regulada y representativa?». Hay que limitar la democracia para poder salvarla. No encontramos aquí otra cosa, en consecuencia, que una defensa del modelo canónico de democracia liberal, frente a otras posibles versiones de la misma; pero una defensa razonada y valiente, que señala con acierto el origen de muchos de los problemas que afectan a nuestros sistemas políticos. La propia globalización necesita de una articulación institucional para la que, dada su compleja y peculiar naturaleza, quizá sólo quepa confiar en el modelo liberal de la representación. Es cierto que, en no pocas ocasiones, Zakaria parece estar componiendo una elegía por los viejos buenos tiempos, defendiendo nostálgicamente el empleo de soluciones cuyo contexto de aplicación ha cambiado irremediablemente: basta pensar en cómo la ciudadanía contemporánea está más informada y es más capaz de reflexión política, en su conjunto, que aquella que orientó los esfuerzos de los fundadores del liberalismo. Sin embargo, su llamada a valorar en la medida justa la herencia liberal y el formidable valor de sus principios básicos e instituciones políticas es, por más que pueda ser extraña a nuestra heredada cultura de la sospecha y del descreimiento irónico, digna de ser atendida. No sea que, haciendo un ídolo de la democracia, acabemos cegados por su fulgor.Manuel Arias Maldonado, La democracia contra la libertad, Revista de Libros 01/08/2004 [https:]]