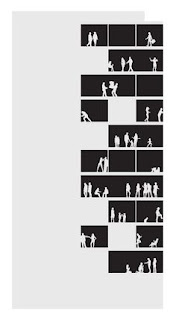Puede ser que el mundo y la Tierra no sean la misma cosa. Pero si destruimos la Tierra, también destruimos nuestros mundos. Y si vivimos vidas humanas sin ningún límite a nuestra libertad, entonces disfrutamos de esa libertad a expensas de una vida vivible. Y así nosotros hacemos invivibles nuestras propias vidas en nombre de la libertad.
O, más bien, volvemos inhabitable nuestro mundo e invivibles nuestras vidas en nombre de una libertad individual que se valora a sí misma por encima de cualquier otro valor y eso se vuelve un instrumento para la destrucción de los lazos sociales y de los mundos vivibles.
Sin entrar en la cuestión sobre si la pandemia es una consecuencia directa o indirecta del cambio climático, creo que es importante centrar la atención en el hecho de que estamos viviendo una pandemia mundial en condiciones de cambio climático. Y eso significa que nuestra relación con el aire, el agua, la alimentación y el resguardo que brinda el medio ambiente, que ya estaba afectada en un contexto de cambio climático, se vuelve todavía más problemática en medio de una pandemia. Son dos problemas diferentes, pero se sobredeterminan y condensan en este presente pandémico.
… los viajes y la producción no se detuvieron por causa de una preocupación por el medio ambiente. No, la causa fue el miedo de que los seres humanos pudiesen contraer el virus en los aviones o en sus lugares de trabajo. O sea que las razones fueron fundamentalmente humanas. No ha existido una discusión sobre el antropoceno. Pero sin embargo, la pandemia demuestra cómo se podría recuperar el mundo natural si se restringiera la producción, si se redujeran los viajes. Y si disminuyeran las emisiones y la huella de carbono.
Si la lección indirecta que nos enseña la pandemia es que toda las personas tenemos que reducir nuestra huella de carbono, eso significa que en el mundo pos pandemia deberemos calcular las huellas de carbono para garantizar un mundo habitable, para nosotrxs y para lxs otrxs tanto en el presente como en el futuro para hacer habitable al mundo.
Por supuesto, la pregunta acerca de una vida vivible, parece ser, realmente, una cuestión mucho más subjetiva.
Podríamos preguntarnos: ¿qué hace vivible mi vida?
¿Cuáles son las condiciones necesarias para que yo pueda vivir una vida vivible?
Decir que una vida es vivible equivale a decir que yo pueda vivirla y otrx presumiblemente también. Que mi vida, entendida como una vida humana, puede vivir en ciertas condiciones y que eso es válido también para otras vidas. Y que las restricciones que afectan mi vida no me resultan tan insoportables como para hacerme dudar del hecho de segur viviendo.
Por supuesto, los seres humanos viven de maneras distintas los límites de lo vivible. Y si determinadas restricciones son vivibles o no, depende del modo en que cada quien determine lo que necesita para vivir. Finalmente, lo vivible es un requisito muy modesto. No nos preguntamos por ejemplo ¿qué me haría feliz? Ni tampoco: ¿qué vida podría satisfacer de manera más clara mis deseos?
Lo que buscamos más bien de vivir de manera tal que la vida siga siendo soportable.
En otras palabras, se trata de buscar las condiciones para que la vida pueda mantenerse y continuar.
Otra manera de decir esto sería: ¿cuáles son las condiciones de vida que hacen posible el deseo de vivir, de continuar viviendo?
Como sabemos de manera indudable que en ciertas condiciones restrictivas, encarcelamiento, ocupación, tortura, destierro, podríamos preguntarnos si en esas condiciones vale la pena vivir. En algunos casos llega a extinguirse incluso el deseo de vivir, y la gente se quita la vida o se entrega a la muerte.
La pandemia nos plantea esta pregunta de una manera diferente. Porque las restricciones con las que se me pide que viva no tienen como fin proteger solamente mi vida sino también las vidas de otras personas. Las restricciones me impiden actuar de determinadas formas, pero también implican una mirada sobre el mundo que se me pide que acepte.
Si pudieran decirlo, me pedirían que entendiera que esta vida que vivo está sujeta a otras vidas. Y que ese estar sujetxs lxs unxs a lxs otrxs es un aspecto constitutivo de quién soy yo. En otras palabras: no puedo viajar a la ciudad de México por las restricciones que buscan protegerme de un virus que podría quitarme la vida. Pero también para impedirme que transmita un virus que no sé si tengo, pero que podría cobrarse otras vidas.
En otras palabras, me piden que no muera, y que no ponga a otrxs en situación de riesgo, enfermedad o muerte. Y yo tengo que decidir si acepto o no ese pedido. Para entender las dos partes de ese pedido tengo que verme a mí misma como alguien capaz de contagiar el virus, pero también como alguien que puede infectarse con el virus. Soy al mismo tiempo potente y vulnerable, poderoso y expuesto. Capaz de provocar daño, pero también de sufrirlo. No se puede escapar a esa polaridad. Parecería que lo que me sujeta a lxs demás es la posibilidad de causar o sufrir daño, y tanto mi vida como la suya dependen de reconocer hasta qué punto nuestras vidas dependen de cómo actúe cada quien. Tal vez esté acostumbrada a actuar por mi cuenta y a decidir si tomar en consideración a otras personas, y de qué forma.
Pero de acuerdo al paradigma que hoy les estoy proponiendo yo ya estoy en relación con ustedes, y ustedes ya están en relación conmigo. Antes de que ninguno de nosotrxs se ponga a debatir cuál es la mejor forma de relacionarse con lxs demás. Compartimos el mismo aire, las mismas superficies, nos rozamos unxs con otrxs. Somos desconocidxs cerca unxs de otrxs en un avión, y el paquete que envuelvo tal vez tenga que abrirlo unx de ustedes.
Actuamos como si nuestras vidas por separado fueran lo prioritario, y luego hubiera que decidir la organización de la sociedad. Esa es una idea liberal que está muy arraigada en la filosofía moral.
Pero ¿cuándo y cómo se convirtió en algo posible imaginar la propia vida por separado? ¿Cuáles fueron las condiciones le dieron vida a esa forma de imaginar? La cuestión de la comida, el sueño y el abrigo nunca se pudieron separar de la cuestión de mi vida, de cuán vivible es. Y el acceso por mínimo que sea a esas cosas es condición necesaria para que pueda imaginarme a mí misma por separado. Esa dependencia tuvo que ser dejada de lado, o totalmente negada, para que yo pudiera decidir que soy un individuo singular, separado de las demás personas. Y sin embargo toda individuación se ve amenazada por esa dependencia que la persona se imagina como si pudiera ser superada.
La pandemia nos trae eso también. ¿Cómo vivir sin tocar o que nos toquen? ¿Sin la respiración compartida? ¿Eso sería vivible? Si desde el comienzo de la vida solo puedo decir ambiguamente que esa es “mi” vida, entonces la interdependencia social también entra en juego antes que cualquier deliberación sobre la conducta moral
Las siguientes preguntas como ¿qué debería hacer? ¿Cómo vivo esta vida? Presuponen un “yo” y una “vida” que se plantean esas cuestiones por y para sí mismos.
Pero si el “yo” está siempre poblado y la vida es siempre compartida, ¿cómo cambian estas preguntas morales? De todos modos es difícil desechar la idea de una vida individual y finita. Después de todo, lo que hace que una vida sea vivible parece ser una cuestión personal, algo concerniente a esa vida y no a otra. Y sin embargo cuando pregunto qué hace que una vida sea vivible estoy sugiriendo que hay condiciones compartidas que hacen vivibles las vidas humanas. En ese caso, al menos parte de lo que hace posible mi propia vida hace también vivible otra. Y no puedo disociar totalmente la cuestión de mi propio bienestar, del bienestar de otras personas.
Si la pandemia nos enseña una importante lección, de índole ética y social, al parecer es ésta. “¿Qué hace que una vida sea vivible?” es una pregunta que suele plantear un organismo público o un gobierno; es una cuestión que muestra de manera implícita que la vida que vivimos nunca es exclusivamente nuestra, que las condiciones de una vida vivible tienen que estar garantizadas y no solo para mí. Esas condiciones no pueden entenderse, por ejemplo, en términos de vida privada. El «yo» que soy es en cierta forma un «nosotros», aunque una serie de tensiones suele definir la relación entre estos dos sentidos de la propia vida.
Si esta vida es mi vida, pero la vida nunca es por completo mía; si la vida es el nombre que recibe una condición y un recorrido que se comparten, entonces la vida es el lugar donde dejo de lado mi egocentrismo.
De hecho, la frase «mi vida» suele apuntar en dos direcciones a la vez: esta vida, singular, irremplazable; esta vida, compartida y humana, compartida también con vidas animales, con varios sistemas, y redes vitales.
No quisiera decir en modo alguno que la pandemia es buena porque nos enseña cosas que tenemos que aprender. Más bien estoy diciendo que la circulación del virus pone de manifiesto ciertas condiciones de la vida, y que ahora tenemos la oportunidad de entender nuestras relaciones con la Tierra y con las demás personas de maneras más solidarias, de vernos a nosotrxs mismxs menos como identidades aisladas y movidas por el interés, que como seres que estén sujetxs lxs unxs a les otrxs de maneras complejas en un mundo lleno de dificultades. Que en efecto vayamos a aprovechar esa oportunidad, es cosa discutible.
Como sabemos, la pandemia tiene lugar en un contexto de cambio climático y destrucción medioambiental. Pero también tiene lugar en el contexto de un capitalismo que sigue considerando desechables las vidas de lxs trabajadores. Algunxs de nosotrxs contamos con seguro de salud y medidas de seguridad en nuestros lugares de trabajo, pero la gran mayoría de la gente no tiene cobertura médica, y los intentos para garantizarla con demasiada frecuencia caen en el vacío. Así que cuando en los Estados Unidos nos preguntamos cuáles son las vidas más amenazadas por la pandemia, resultan ser lxs pobres, la comunidad negra, les migrantes recientes, la población de las cárceles, y les ancianxs.
A medida que abran los comercios y la industria vuelva a ponerse en marcha, no habrá manera de proteger del virus a tanta cantidad de trabajadorxs. Y en el caso de aquellas poblaciones que nunca habían tenido acceso a un seguro de salud, o que ya se encontraban en una situación mucho menos privilegiada a causa del racismo, ciertas afecciones que de otra manera podrían recibir tratamiento se convierten en «enfermedades preexistentes», volviendo a estas personas aún más vulnerables.
En otras palabras, según las condiciones de la pandemia, lxs trabajadorxs van a trabajar para poder vivir, pero el trabajo es precisamente lo que precipita su muerte.
Así, se descubre desechable y reemplazable, puesto que la salud de la economía resulta más importante que la suya. De esta manera, la vieja contradicción inherente al capitalismo asume una nueva forma en condiciones pandémicas o lo que podríamos llamar «capitalismo pandémico».
Y ahora tenemos que preguntarnos si queremos un mundo de esas características. Un mundo que hace una distinción entre qué vidas deben salvarse y cuáles no: preguntarnos si un mundo así es habitable. ¿Qué vidas se consideran valiosas y cuáles no? Estas preguntas, que podrían parecer abstractas y filosóficas son en la práctica las que surgen del corazón de una emergencia social y pandémica.
Para que el mundo sea habitable no solo tiene que hacer posible las condiciones de vida sino también el deseo de vivirla. Porque ¿quién querría vivir en un mundo que desprecia la vida, o la considera desechable? Querer vivir en un mundo habitable significa participar de las luchas contra las condiciones que buscan la muerte de unx mismo. No podemos lograrlo por separado. Solo podremos lograrlo si colaboramos para crear nuevas condiciones para vivir y desear.
Y para que una vida sea vivible tiene que ser una vida hecha cuerpo, que pueda habitar espacios que busquen promover y posibilitar esa vid. No su enfermedad o su muerte. Y entre esos lugares se encuentran la casa, los lugares en los que encontramos abrigo y protección, el trabajo, la tienda, la calle, el campo, la plaza pública.
A medida que se nos informa del progreso de las vacunas y los antivirales, el mercado se frota las manos apostando por el futuro de tal o cual industria farmacéutica. Si aparece una vacuna, el tema es quién la va a poder obtener primero y cuánto va a costar. ¿Se la va a distribuir gratuitamente sin fines de lucro? ¿Serán las personas que más las necesitan la primeras en acceder a ella?
La cuestión de la desigualdad se agrega a la de la distribución de la riqueza y veremos si la colaboración mundial logra imponerse al nacionalismo y a los intereses del mercado.
Debamos luchar por un mundo que defienda el derecho a la salud de las personas desconocidas al otro lado del planeta con el mismo fervor con el que defendemos el derecho de nuestro vecino o de nuestrx amante.
Esto puede parecer poco razonable pero tal vez haya llegado el momento de deshacernos del prejuicio local y nacionalista que moldea nuestra idea de lo que es razonable.
Hace poco Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró: “Nadie puede aceptar un mundo en el que se proteja a algunas personas mientras que a otras no”.
Reclamaba el fin del nacionalismo y de la racionalidad del mercado que calcula qué vidas vale más salvar que otras. Si nos negamos a esa disyuntiva nos comprometemos con formas de colaboración y ayuda mundial que buscan garantizar el acceso igualitario a la salud: a una vida vivible.
No he respondido a la pregunta sobre qué hace vivible una vida, o habitable un mundo. Pero los mundos de la vida en los que vivamos no deben limitarse a promover nuestras propias vidas, sino también garantizar las condiciones vitales para todas las criaturas cuyo deseo de vivir debe satisfacerse por igual. Negarse a aceptar esa opción –quién va a vivir y quién tiene que morir- significa confrontar al mercado y sus cálculos, que son los que nos ponen ante esa disyuntiva.
Por el momento esa interdependencia en la que vivimos puede parecer mortífera, pero al fin es la posibilidad que tenemos de alcanzar la igualdad, de construir y sostener un mundo vivible.
La conferencia puede verse en [https:]]
[https:]]
 Hace poco andaba yo releyendo las famosas páginas de la Política de Aristóteles donde él establece la diferencia entre oikonomía y crematística ...
Hace poco andaba yo releyendo las famosas páginas de la Política de Aristóteles donde él establece la diferencia entre oikonomía y crematística ...