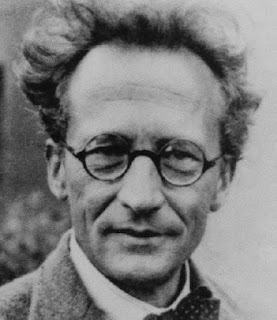Es siempre difícil cuantificar en términos objetivos, y comparativos, si existe una regresión o no de las libertades, y, en concreto, de la libertad de expresión. Cuando yo me refiero a ello, lo hago partiendo de la constatación de varios factores que confluyen creando una ecología más desfavorable para la libertad artística. El primero es un factor cultural, que tiene que ver con el hecho de que paulatinamente se esté asumiendo en nuestras sociedades, en principio liberales, que existe un derecho a no sentirnos ofendidos. Hay un clima reactivo no frente a actos que nos dañan, sino frente a opiniones que nos molestan por su inmoralidad. A esto se une un factor tecnológico: como sociedad disponemos ahora de mecanismos tecnológicos inéditos para coordinar estrategias dirigidas a castigar, silenciar o condenar al ostracismo, a cancelar, en definitiva, a quien consideremos que ha traspasado la línea, no ya de lo ilícito, sino de lo inmoral o lo indecoroso. Y aquí hay que sumar también factores jurídicos, o de cultura jurídica, si se prefiere, muy relevantes.
Uno de ellos es la consolidación de un concepto jurídico, el de discurso del odio, que, desvinculado de su razón de ser originaria, la protección de las minorías, se ha convertido en un argumento válido para silenciar expresiones, también artísticas, que nos resultan simplemente ofensivas, sin que en ningún caso pueda demostrarse que realmente exista una provocación o nexo causal con hechos delictivos. Del mismo modo, hemos visto la reactivación de tipos penales, como los que castigan las ofensas a sentimientos religiosos, que considerábamos inaplicables. Y, por cerrar de nuevo haciendo referencia a un factor cultural, hay algo que me parece muy relevante y es que, dentro del propio sistema cultural del arte, la censura moralista ha dejado de ser un tabú, algo que esconder o de lo que avergonzarse. Muchos artistas son conscientes de que no podrían hacer hoy lo que hicieron, por ejemplo, en los ochenta, no porque las leyes se lo prohíban, sino por la propia reacción social y gremial a la que tendrían que enfrentarse.
...el derecho, y en concreto el juez, ha de ser modesto a la hora de definir realidades sociales como el arte, o la religión. Pero, además, con el arte, sobre todo a partir del Romanticismo y muy especialmente con las vanguardias, cuando el artista se siente al margen de cualquier compromiso con la tradición, con el canon técnico, con la inteligibilidad, con lo figurativo, abandonando incluso la propia intención comunicativa, es decir, cuando el arte no quiere ser otra cosa que arte, es necesario atender a aquello que se reconoce como artístico en la propia esfera del arte a la hora de subsumir, dentro de la libertad artística, una determinada creación. Para entendernos, un juez no puede hacer juicios estéticos ni tampoco negar que el urinario de Marcel Duchamp es una manifestación de la libertad artística. Como señalara uno de los más célebres jueces de la Corte Suprema norteamericana, Oliver Wendell Holmes, en una sentencia relacionada con derechos de autor, eso equivaldría a negar, en su momento, la condición artística a las pinturas de la Quinta del Sordo de Goya, o al Olympia de Manet, obras también cuestionadas en su naturaleza y, a la postre, fundamentales para entender la historia del arte.
Partimos de que el límite a la libertad de expresión artística es la idea de daño, el límite, en definitiva, que desde John Stuart Mill consideramos que es oponible al principio general de libertad. Al mismo tiempo, mientras que el arte se mueve en el ámbito de la figuración, del juego, de la representación, del “como si”, asumimos que no tiene la capacidad de dañar y, por lo tanto, no es susceptible de límites como puro acto de creación. Puede molestar, ofender, sin duda, puede dar asco, pero no dañar en el sentido jurídico. Esa es la esencia de la excepción de la ficción. Cuando yo me muevo en este ámbito figurativo mi libertad es absoluta. Nada de lo que yo represente o narre, como producto de mi pura creatividad, puede ser legítimamente limitado por el derecho.
... es que el arte, y en concreto eso que conocemos como “el arte subversivo”, no se conforma con lo ficticio, sino que quiere pisar el terreno de lo real. Hoy asumimos que los grafiteros son artistas, pero si estos pintan en la propiedad ajena, su obra de arte no podrá ampararse ya en esa excepción de la ficción, porque han transitado al mundo de lo tangible. Si un tatuador tiñe la espalda de un hombre, al margen de lo consentido, nadie niega que pueda ser un acto creativo, pero será también un acto antijurídico por contrario a la integridad personal. Lo mismo que si yo hago una película y en ella filmo un hecho delictivo que yo mismo he perpetrado como parte del guion. Abandonada la representación, fuera de ese territorio del “como si”, el arte se expone a los límites. Eso también ocurre con la literatura. Existe un derecho a la inspiración y este es constitutivo del acto creativo. Proust o Clarín juegan en la ficción con personajes o personalidades reales. Ahora bien, es muy distinto, por ejemplo, el problema que plantea la autoficción, cuando yo narro hechos personales, sugiriendo al lector su veracidad, y en ellos introduzco a personas reales, con nombres y apellidos, en situaciones que, o bien menoscaban gravemente su consideración ajena, o bien pertenecen a la esfera de la intimidad. El escritor que cruza este umbral, que no ha firmado en términos claros un pacto de ficción con el lector, ya no juega con la carta ganadora de la “excepción de la ficción”, sino que podrá responder por la lesión en esos derechos. En Francia, por ejemplo, donde la literatura es mucho más litigiosa que en España, porque también lo es su relevancia social, la jurisprudencia es clara en este sentido, y autores como Carrère, Houellebecq o, en el cine, Arnaud Desplechin, que se mueven en ocasiones en ese ámbito de ficción sucia, han podido dar cuenta de ello. Por otro lado, cuando ya transitamos a obras donde la pretensión documental es muy clara, pensemos, por ejemplo, en esa obra maestra que es La fiesta del Chivo, allí donde el escritor, o el cineasta, en su caso, presenta los hechos como ciertos, el canon de enjuiciamiento, en mi opinión, ha de ser el de la libertad de información, es decir, corroborar, llegado el caso, la veracidad y la relevancia pública de lo narrado.
...una de las cosas que he aprendido escribiendo el libro es que precisamente el arte que nace con una pretensión radical de apoliticidad, que no quiere participar sino en la esfera del arte y que desprecia toda adhesión ideológica, ha sido, paradójicamente, el arte que más significado político ha tenido y también el más perseguido políticamente. Adorno supo ver y explicar muy bien esto a propósito de la vanguardia. Movimientos artísticos autorreferenciales y que no aspiraban a transmitir un mensaje social inteligible fueron precisamente los más perseguidos por los totalitarismos, pensemos en el celo comunista con las vanguardias, especialmente con el surrealismo, por traidor a la causa realista, o en el concepto mismo de pintura o música degenerada en el nazismo.
El artista es subversivo frente a una parte de la sociedad, o frente a la moral social, si lo prefieres, pero en muchos casos se trata de una subversión que no es sino pura ortodoxia moral en la esfera propia del arte, donde le van a subvencionar, a programar y a echar flores. A menudo nos encontramos aquí con puros ejercicios de cálculo. En ese sentido, el arte subversivo aflora, precisamente, cuando existe una falta de compromiso social por parte del artista, un arte que no quiere redimir de amor al mundo, pero que en su sinceridad deja ver cicatrices sociales que son auténticas y conmovedoras.
Sí, eso lo explica muy bien Coetzee en su extraordinario ensayo sobre la censura, escrito antes de las redes sociales, pero en el que ya intuye el gran cambio que se va a producir. El censor, es decir, el funcionario estatal encargado de tachar lo inmoral, era un tipo sin prestigio alguno, un hombre gris vilipendiado y no orgulloso de sí mismo. Ni siquiera el Estado censor hacía gala de la censura, al contrario. La intentaba ocultar. Era una actividad sin prestigio. Lo significativo, y esto creo que tiene su origen en el campus universitario norteamericano, a finales de los setenta, es que la nueva censura, informal, que no nace del Estado sino de la sociedad, es que ahora el censor está orgulloso de sí mismo. Exhibe sus éxitos y es aplaudido. Esto implica, además, que el censurado, que antes tenía un prestigio, el prestigio de la irreverencia frente al Estado –pensemos en Joyce, en Wilde, en Miller–, ahora, cuando es silenciado por la moralidad social, tecnológicamente organizada, tampoco posee este reconocimiento por su atrevimiento creador. Todo esto nos podría llevar a hacer una lectura muy pesimista del contexto para la libertad del arte, pero creo que no es así. Desde que el Estado deroga los límites del derecho de la moralidad, lo sacrílego, lo obsceno, e integra la irreverencia, hasta el punto de subvencionarla, el artista ya no puede apelar a sí mismo, sin engañarse, como héroe de la libertad de expresión o profanador natural del tabú. Sin embargo, en este contexto, el artista tiene ante sí, de nuevo, un desafío. En la fidelidad a sí mismo, a su impulso creador, y frente a esa censura informal y orgullosa, el arte recobra su importancia moral.
... géneros musicales como el rap, el hip hop o el thrash metal no pueden juzgarse desde la literalidad de sus letras. Es necesario conocer el código propio del género, y asumir, como ocurre con la sátira, que aquí existe una exageración, una hipérbole, una radicalidad que es previamente conocida por el público, perfectamente capaz de no escuchar estas canciones como un llamamiento. Por ejemplo, cuando Los Ronaldos cantaban “tengo que besarte y luego violarte hasta que digas sí”, no estaban incitando a la violación, y mujeres y hombres, desde su capacidad cognitiva crítica, han bailado esa canción sabiendo que se trataba de un juego, de una figuración. Con esto no quiero decir que la música no pueda delinquir, claro, siempre puede darse el abuso del derecho. Hay un caso muy ilustrativo de un rapero en Estados Unidos que compone canciones amenazantes contra su exmujer, a la que ya había amenazado. El juez tiene que ser capaz de contextualizar y diferenciar estos supuestos de otros donde no existe otra intencionalidad que la crítica social radical o el mero juego ficticio con lo prohibido.
Daniel Gascón, entrevista a Víctor J. Vázquez: "La censura moralista ha dejado de ser tabú", Letras Libres 02/10(2023