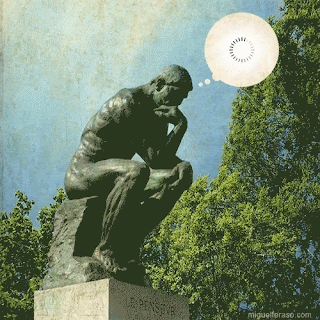Mi problema (es) explicar cómo personas con una moralidad que funciona de modo correcto podían apoyar actos como el asesinato que moralmente son considerados malos de forma casi universal. El rompecabezas (es), por tanto, explicar a qué se debe que actos que suelen ser considerados malos –y que las personas que los llevan a cabo considerarían que son moralmente malos si los sufrieran ellas- son realizados contra otras personas por gente que cree que está haciendo el bien. (7-8)
Sobre el libro Becoming Evil de James Waller, subtítulo “Cómo la gente normal comete genocidios y asesinatos de masas”. … en este libro encontré por primera vez la tendencia humana a dividir el mundo en Ellos/Nosotros, que es considerada un universal antropológico, y ahí comenzó mi interés por estudiar la teoría de la evolución para comprender la mente humana … descubrí ahí que nuestra moralidad no es universal, no se aplica a todos los seres humanos, sino que su ámbito de aplicación viene marcado por los límites de lo que considero mi grupo. Nuestra moralidad llega hasta los límites de nuestro grupo, se aplica a nuestra comunidad moral, es decir, no empleamos las mismas normas con los individuos que pertenecen a nuestro grupo (Nosotros) que con los individuos que no pertenecen a nuestro grupo (Ellos).
Pongamos un ejemplo. “No matarás” es una norma moral existente en todas las culturas. Pero en ningún sitio esa norma moral consiste en “No matarás a nadie”, así, a secas. Al enemigo, por ejemplo, sí se le puede matar. Y no sólo se le puede matar, sino que se le debe matar, y el que lo haga no será ningún criminal, sino que será considerado un héroe. Así que la misma moralidad que nos conduce a hacer el bien nos puede empujar a hacer el mal, porque la moralidad (…) es una herramienta para la colaboración de los grupos humanos, y los grupos humanos han colaborado para competir contra otros grupos. Por eso, nuestra moralidad o nuestra mente moral tiene dos caras: una cara brillante que mira al endogrupo (Nosotros) y promueve la colaboración, la compasión, el altruismo y otras facetas positivas. La cara oscura es la que mira a los grupos rivales exteriores (Ellos) y se caracteriza por el tribalismo, el castigo, el odio y el desprecio a los miembros de esos grupos con los que competimos. (8-9)
… las fronteras entre comunidades morales pueden venir marcadas por diferentes atributos (raza, nación, religión …), pero un marcador cada vez más importante es la ideología. La ideología y las creencias políticas marcan las fronteras de nuestra comunidad moral y aquellos que tienen otras creencias no son considerados como pertenecientes a ella. Los que piensan diferente pertenecen a otra comunidad moral (Ellos) y las normas morales que se deben utilizar no son las mismas. (9)
La mayoría de los peligros de la moralidad –y en especial la violencia moralista- tienen su origen en nuestra mente moral tribal (la división del mundo en Ellos y Nosotros). La discriminación, el odio y la guerra contra el diferente y el “enemigo” impregnan toda la historia humana. (146)
Aunque la empatía es una emoción ancestral, no ha conseguido llegar a provocar una respuesta universal hacia todos los seres humanos, sino que es una emoción parroquial, como dice Paul Bloom. Las personas sentimos menos empatía por extraños que pertenecen a otros grupos raciales, políticos o sociales comparada con la que sentimos por los que pertenecen a nuestro propio grupo. Es evidente lo que se llama el sesgo intergrupal de empatía. (149)
Un aspecto que se observa en estos estudios es que este sesgo de empatía intergrupal se debe sobre todo a una antipatía contra el grupo exterior más que a una mayor empatía hacia el propio. Como decía Jorge Wagensberg: “estar a favor une menos que estar en contra”. El placer por las pérdidas del rival e mayor que el placer por las ganancias del grupo propio. (150)
También en la división Ellos/Nosotros el fenómeno del valor moral de la lealtad está por encima del valor moral de la honestidad. (151)
… el sesgo Nosotros/Ellos está muy relacionado con la forma de nuestro cerebro de organizar el mundo y porque se pierde la capacidad de ver a la gente que no nos es familiar como individuos. (153)
Los datos sugieren que los niños muestran ya una predisposición a dividir el mundo en Ellos/Nosotros, pero es el ambiente y el aprendizaje los que les van a inclinar a considerar como “Ellos” a los individuos de una determinada raza, religión, lengua o cualquier otra característica. (154)
Papel de la oxitocina: Varios estudios sobre la oxitocina, la llamada “molécula moral” o “péptido del amor”, indican que ésta promueve el etnocentrismo, el favoritismo hacia el endogrupo, el propio grupo, ya que ayuda a ver a los miembros del propio grupo como más humanos. La hormona favorece la confianza, la generosidad y la cooperación hacia los miembros de nuestro grupo y un comportamiento antagonista hacia los de otros grupos. La oxitocina contribuye a la construcción de la dicotomía Ellos /Nosotros. (155)
El problema no es que el tribalismo anule nuestra mente moral y nos lleve a actos inmorales destructivos, no. El problema del tribalismo es que utiliza nuestra mente moral, se sirve de la fuerza destructiva de nuestras convicciones morales, que son vividas como mandatos morales (…) y la dirige hacia la exclusión, la discriminación o incluso la violencia. (…) El tribalismo es nuestra mente moral en acción, nuestra moralidad cometiendo actos inmorales. Esto es lo que hace que la retórica del tribalismo sea tan efectiva, tan peligrosa. Más que vencer o anular nuestros principios morales básicos, los absorbe, los incorpora y los redirige hacia objetivos inmorales explotando la motivación y la mente moral al servicio de la inmoralidad. (197)
El poder del tribalismo es el poder de la moralidad; en los genocidios y otros actos inmorales la moral sigue conectada. (198)
Somos complejos, somos egoístas y somos altruistas. El reto al que nos enfrentamos es encontrar objetivos y tareas en las que todos podamos unirnos, es decir, ser capaces de diseñar un ambiente, un entorno, unas sociedades que saquen de nosotros nuestra predisposición a la unidad y la cooperación, y no nuestra predisposición a la división y la violencia. (201)
Joshua Geene: la moralidad es una adaptación para poner el Nosostros por encima del Yo, es decir, el grupo por encima del individuo, pero también para poner el Nosotros por encima del Ellos. (…) La moralidad no evolucionó para promover una cooperación universal, sino como un dispositivo para la competición intergrupal. Nuestra mente moral es tribal y esto ha sido una fuente de atrocidades a lo largo de toda nuestra historia. (298-299
… lo que vamos a necesitar es canalizar una parte de nuestra naturaleza humana, diseñar instituciones (diques de contención) que mantengan a raya nuestra moralidad y que consigan que el río de nuestra mente moral no se desborde y nos inunde. La predisposición al tribalismo forma parte de nuestra naturaleza, pero tenemos también la predisposición a una colaboración que incluye en lugar de excluir, y esta capacidad de unión y de inclusión es lo que tenemos que potenciar. (320)
Pablo Malo,
Los peligros de la moralidad. Por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI, Barcelona, Deusto Grupo Planeta 2021