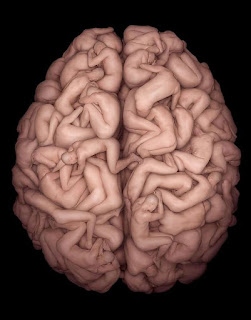15.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

L’amor i la picadura de l’escorpí.
De Safo a Bad Bunny
Manuel Villar Pujol
Revista Cartografías, nº 5, febrer 2022
[https:]]
De l’amor, com de la vida, difícilment se’n surt il·lès. I si la vida s’entén com una línia recta discontínua en què es van entrevirant moments d’amor i moments de desamor resulta inimaginable que algú no s’hagi convertit en un col·leccionista de ferides infligides, autoinfligides o patides a causa de l’amor. Ni tan sols els déus estan exempts d’aquest turment. Si l’existència dels mortals és un “sin vivir”, la dels immortals és un “sin morir”.
“Ningú va tenir una visió tan clara d’aquest assumpte com Safo”, escriu Anne Carson[i]. Aquest “assumpte” és l’amor: “quan ens enamorem experimentem tot tipus de sensacions en el nostre interior, doloroses i plaents al mateix temps”. “Ningú va captar els seus trets adjectius amb adjectius més precisos” que aquesta poeta del segle VII abans de Crist. Safo va ser la creadora del neologisme glukupikron per definir l’amor, allò que és alhora dolç i amarg. En aquesta paradoxa s’amaga el sentit profund de l’amor.
La paradoxa, escriu Carson[ii], “és una forma de pensar que intenta assolir el final d’un pensament però que mai no l’assoleix”. Com en la famosa paradoxa d’Aquil·les i la tortuga de Zenó, el guerrer famós per la seva perícia atlètica mai no arribà a avançar l’animal. Cada cop que s’ho proposava la distància que els separava augmentava progressivament, fins al punt de fer-se infinita. En aquest exemple, l’amor i el pensar coincideixen; com en tot amor i en tot pensament en l’inici existeix el plaer que excita l’afany de posseir allò que no es té o que està absent, l’estimat o el saber, però també el temor que finalment no es posseirà del tot, que està fora del nostre abast o que mai no estarà del tot present. A explorar la paradoxa de l’amor, ens recorda Carson, Plató li va dedicar quatre diàlegs[iii].
En la nostra època, el filòsof Alain Badiou[iv]assenyala com una amenaça a l’amor els llocs de cites d’internet que es presenten com una mena d’assegurances a tot risc emocionals. Aquests coachings digitals sentimentals, amb pòlisses de sofriment-zero, pretenen extirpar l’ambivalència del nostre cos, la dolça-amargor de la que parlava Safo, allò que fa bategar el cor de l’amor. El diagnòstic de Byung Chul-Han[v]encara és més pessimista que el del filòsof francès. L’amenaça de la qual parla Badiou s’ha convertit en realitat: en una societat on tot és possible, com es defineix la “societat del rendiment”, l’amor ha mort. “L’amor es positiva avui per convertir-se en una fórmula de gaudi”, afirma el filòsof coreà. “Així que ha d’engendrar sobretot sentiments agradables. L’amor (per tant) queda reduït a una emoció i una excitació sense conseqüències”. Alliberat de tota negativitat, desapareix la possibilitat de la ferida i amb ella també la possibilitat del l’amor autèntic, conclou. El sociòleg Zygmunt Bauman[vi]ja va observar en el seu moment, en la societat que ell anomena “societat líquida”, el mateix símptoma que els dos pensadors anteriors: l’intent persistent de desactivar el gust amarg del xarop de l’amor. En un context social dominat per l’individualisme, d’una banda, es busca sufocar en les relacions amoroses les inseguretats provocades per la solitud i adquirir així el suport emocional que cal per tirar endavant i, d’altra, es prioritzen relacions caracteritzades per no ser especialment sòlides perquè en qualsevol moment puguin ser fàcilment desmuntades si s’experimenten com una sobrecàrrega excessiva per a la autonomia personal. El que s’espera d’aquest tipus d’amor, sosté Bauman, és degustar només la seva part més dolça i desfer-se dels bocins més amargs sense cap recança. Una sèrie francesa produïda per Netflix i estrenada al 2019, Osmosis, significa un pas més en les nefastes conseqüències descrites per Badiou. Osmosis, una empresa que fa bandera de l’optimisme transhumanista, promet al seu usuari que els seus implants l’ajudaran a trobar el seu gran amor, sota un entorn segur sense sofriments i desconfiances. Ana, un dels personatges de la sèrie, manifesta així la seva rebel·lia i el motiu del fracàs de l’empresa: “Em cansa aquesta tirania de la felicitat. Se us va oblidar una cosa crucial, l’amor de vegades fa mal” (Episodi 5)[vii]. L’amor millorat, aquesta és la tesi de la sèrie, no és el millor dels amors.
La sociòloga Eva Illouz[viii] atribueix els nostres fracassos en la nostra vida emocional a l’existència de “certs ordres institucionals”, i més encara, a la modernitat, en concret, al nucli dur cultural i institucional de la modernitat: “el contractualisme, la integració de homes i dones al mercat capitalista i la institucionalització del drets humans com a eix de la personalitat”, la causa del “malestar crònic, desorientació i fins i tot desesperança” que produeix l’amor.
Marina Garcés[ix]es pregunta: “com poder estimar-nos bé avui?” Contra el menú tancat d’altres èpoques, la societat actual ens ofereix una carta extraordinàriament variada de plats a escollir. Tanmateix, aquesta oferta tan atractiva genera ansietat i frustració entre la clientela davant la impossibilitat física d’atendre als il·limitats suggeriments del xef social. La solució, tal com la planteja Garcés, s’ha de fonamentar en una emulsió d’ingredients que sovint no lliguen bé: “llibertat i compromís, atenció i experimentació, vincle i descoberta, cura i passió, el jo i el nosaltres”. Una mena de quadratura del cercle gastronòmic-filosòfic. No es tracta simplement de fer molt l’amor i de qualsevol manera en un món alliberat d’entrebancs, sinó fer bé l’amor, o, amb les seves paraules, “fer de l’amor lliure un bon amor”.
Per a alguns filòsofs, en canvi, la confiança en l’amor no depèn d’una sàvia combinació de sabors creada per una representant de l’alta cuina filosòfica ni depèn tampoc d’un canvi infraestructural de les condicions socials, perquè l’amor per si mateix sent més realitzada la seva golafreria natural en un buffet lliure d’un restaurant de carretera que en un tres estrelles michelin i perquè l’amor, de natural, està mancat d’imparcialitat sigui quina sigui la base econòmico-emocional hegemònica. L’amor humà està fet així; és capriciós, discriminatori, injust, poc igualitari. Quan l’amor es converteix en l’únic fonament de les relacions personals acaba sent abusiu. Un excés d’amor per part de qui estima pot desembocar en una situació no volguda per la persona estimada. Per amor, amb les millor de les nostres intencions, podem fer molt de mal a qui estimem. Pot limitar o acabar amb la llibertat de l’altre. Pot significar rebre ajuda quan l’altre no se l’espera, quan ni tan sols l’ha demanat. “Hay amores que matan”, diu la dita popular. Com declara Ernst Tugendhat[x]: “l’amor necessita de la moral per no acabar sent una relació de poder”. Fernando Savater[xi] afirma que “tot el que l’ètica es proposa ho pot aconseguir sense proposar-s’ho l’amor. Però també és cert que tothom pot proposar-se ser ètic, però no tothom pot proposar-se estimar“. En una línia similar, poden trobar a Comte-Sponville[xii] que diu que si “amb l’amor n’hi hagués prou no caldria la moral”. La moral, continua el filòsof francès, és un succedani de l’amor, “la moral demana que et comportis com si estimessis”. Si som honestos, tal com ho plantegen aquests últims pensadors, l’amor manifesta les seves limitacions a l’hora d’incorporar-se a la categoria de principis morals universalitzables. L’imperatiu categòric kantià, si funciona en algun cas, només pot funcionar en l’amor en un sentit negatiu. No podem estimar a tothom, perquè no volem que tothom ens estimi, (només uns quants). En l’amor s’acostuma a ser molt selectiu. L’amor per a ser moral hauria de trair la seva particular essència.
De la mateixa manera que s’ha de barrar l’aspiració de l’amor de convertir-se en un principi moral, tampoc no l’hem de criminalitzar tractant-lo com un dels principals promotors del mal en el món, sobretot, quan es detecta la seva absència. En un llibre d’Ernst Tugendhat[xiii], que acostumava a utilitzar en les meves classes d’ètica a 4t de l’ESO, El llibre del Manel i la Camil·la, apareix aquest problema moral: es pot considerar responsable l’individu que, sense saber que ha ferit una altra que li estimava en secret, inicia una relació amorosa amb una altra? Aquest comportament es podria considerar similar al malestar que pot provocar el desenllaç d’una partida d’escacs a qui perd o a la condemna de la loteria per aquells que no són premiats amb la grossa. La persona que ha mantingut en secret el seu amor té dret a titllar de cruel i de comportament reprovable a aquella persona que desconeixia els seus sentiments? És just el seu ressentiment? Qui ha guanyat la partida d’escacs ha de demanar perdó a qui ha perdut? Caldria prohibir la loteria perquè només una minoria surt agraciada? El dolor en aquest casos és producte de la intencionalitat o de la negligència dels agents que l’han provocat? Si no és així el dany és inevitable i les queixes no tenen valor moral perquè no hi ha raons acceptables per atribuir la responsabilitat a qui fa l’acció. Un dels personatges del llibre, la Camil·la, afirma que “ni tan sols en un món ideal es pot eliminar totes les formes de sofriment”. Tugendhat defensa que la moral no té com a objectiu acabar amb el patiment en el món (i menys el provocat pels malentesos amorosos), l’únic que ens pot servir és per evitar els patiments innecessaris si i només si són evitables.
La mateixa Marina Garcés[xiv] en un altre article, a diferència de l’anterior, mostra el seu escepticisme davant de la possibilitat d’eliminar del tot el dolor generat per l’amor. Fa ús d’una cita de l’anarquista italià Errico Malatesta, en la qual el revolucionari admet que fins i tot en la societat més lliure i perfecta els humans continuarem patint dels mals d’amor. Malatesta estava d’acord amb els filòsofs esmentats abans: “estimar tothom s’assembla molt a no estimar ningú. L’amor singularitza i ens singularitza”. I va més enllà en la seva reflexió sobre la crueltat íntima de l’amor: què passa amb els que “no són estimats mai, per ningú. O molt poc, o tan remotament que ja ni se’n recorden”?. “Aquesta possibilitat existeix, encarnada en les vides de moltes persones que ens envolten i que viuen en silenci la seva falta d’amor”. L’article acaba d’aquesta manera: “Malatesta sabia que (el dolor provocat per l’amor) cap revolució no podria resoldre(‘l) del tot”.
Com el picar està en la naturalesa de l’escorpí, fer mal també està en la naturalesa de l’amor. Repudiem l’amor perquè de tant en tant d’ell sorgeix la possibilitat de provocar dolor? És legítim afirmar que l’escorpí és dolent perquè la seva picadura fa mal? Per a l’escorpí picar és inevitable, com és inevitable que l’amor ocasionalment mossegui. Arribar a entendre aquesta obvietat va ser letal per a la granota de la faula. L’experiència de la cara dolorosa de l’amor és una font inesgotable d’apostasies en l’actualitat. Com a mostra, Soy peor[xv], una cançó interpretada per Bad Bunny, J. Balvin, Ozuna i Arcangel, on es fa una declaració coral a ritme de trap contra el culpable de les seves desgràcies, un homenatge a la innocent granota que va imaginar-se per un moment lliure de la picadura de l’amor.
No me dediques estados en Facebook porque no los leo
Ni me tires por Snapchat, lo tuyo yo nunca lo veo
Tú me hiciste peor, y del amor ateo
Me cago en tu madre y en la de cupido
A los dos yo les saco el dedo
[https:]]
Barcelona, 19 de desembre de 2021
[i] Carson, Anne, Eros, el dulce amargo, Buenos Aires, Fiordo Editores, 2015, pp. 217-233
[ii] op.cit., p. 116
[iii] op.cit., pp.13-25
[iv] Badiou, Alain, entrevistado por Nicolás Tuong, Elogio del amor, versión epub, base vl.2, 2009
[v] Han, Byung-Chul, La agonia del Eros, Barcelona, Herder 2014
[vi] Bauman, Zygmunt, Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 8-10
[vii] [https:]]
[viii] Illouz, Eva, Por qué duele el amor. Una explicación sociològica, Buenos Aires, Katz Editores, 2012, pp. 13-24
[ix] Garcés, Marina, “Amor lliure”, Ara, 20/09/2015
[x] Tugendhat, Ernst, Diálogo en Leticia, Barcelona, Gedisa, 2001
[xi] Savater, Fernando, El contenido de la felicidad, Madrid, Ediciones el País, 1986
[xii] Comte-Sponville, André, entrevistado por Delia Rodríguez: “La pareja feliz es la que ha pasado del deseo a la alegria”, Huffington Post, 23/11/2012
[xiii] Tugendhat, Ernst, El llibre del Manel i la Camil·la, Barcelona, Gedisa, 2001, Capítol 3
[xiv] Garcés, Marina, “Mal d’amors”, Ara, 12/04/2015
[xv] [https:]]