 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

Discurso filosófico Wittgenstein
Archivado: septiembre 1, 2020, 7:50pm CEST por Manel Villar
Discurso filosófico Wittgenstein -

La memòria, un lloc per al temps?
Archivado: agosto 31, 2020, 11:37pm CEST por Manel Villar
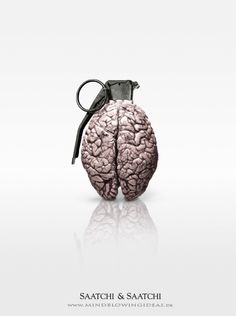
Siendo un asunto temporal, ¿puede ocupar un lugar en el espacio?
El sueño de localizar el tiempo pasado en el espacio presente sigue vivo. Pero hay otras posibilidades. Quizá sea un error buscar el tiempo en el espacio, encontrar un lugar para la memoria. Quizá la memoria, accesible en todas partes, no esté en ninguna. Esa fue la intuición de Henri Bergson. El filósofo francés cuestionó la costumbre de medir el tiempo con el espacio, como hacen los relojes. El tiempo de los relojes es un tiempo espurio, cuantitativo, no cualitativo. La memoria es fundamentalmente cualitativa y emocional. Cuando el tiempo se reduce al espacio, pierde esas cualidades. Nos faltan teorías de la memoria que vayan en esa dirección. La memoria como una resonancia temporal, en lugar de una inscripción espacial. Tampoco hay que olvidar el olvido, indispensable para la memoria. Sin abstraer, sin olvidar diferencias, es imposible pensar.
Tras más de un siglo de investigaciones, la memoria sigue desaparecida. Si la clave no es el dónde sino el cuándo, cabría plantearse por qué el recuerdo aflora en un determinado momento, y abordar la cuestión de la memoria en sus relaciones con la experiencia presente. Casi siempre el recuerdo lo suscita una sensación: una melodía, un gesto, un tono cromático, permiten revivir el pasado en el presente. Marcel Proust, el gran especialista en el tiempo recobrado, lo sabía bien.
Juan Arnau Navarro, ¿Dónde se guardan los recuerdos?, El País 23/08/2020 [https:]]
-

La realitat és una simulació?
Archivado: agosto 31, 2020, 11:29pm CEST por Manel Villar
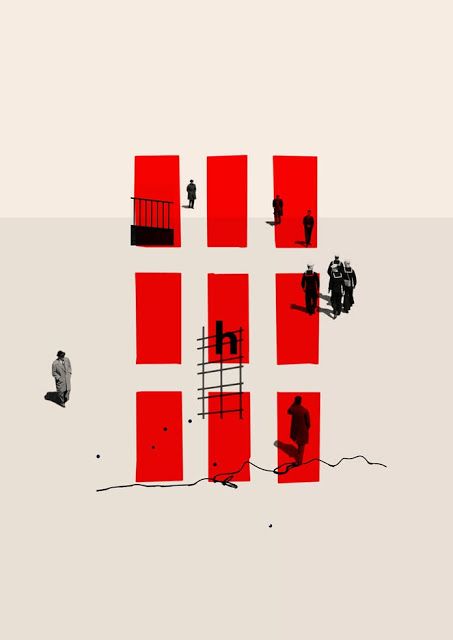
Imaginemos que un científico maligno ha extraído un cerebro del cuerpo y lo ha colocado en una cubeta de nutrientes que lo mantienen vivo. Las terminaciones nerviosas han sido conectadas a un ordenador que provoca en esa persona la ilusión de que todo es perfectamente normal. Se despierta cada día para ir al trabajo, se va a tomar unas cervezas con los amigos, queda con su pareja por la noche. Todo igual que siempre, él no sospecha que nada haya cambiado. “La víctima puede creer incluso que está sentada, leyendo estas mismas palabras acerca de la suposición, divertida, aunque bastante absurda, de que hay un diabólico científico que extrae cerebros de los cuerpos y los coloca en una cubeta”.
La cita es de Razón, verdad e historia, libro del filósofo estadounidense Hilary Putnam, publicado en 1981. El objetivo de este experimento mental es sugerir que todo puede ser una ilusión e inocularnos una buena dosis de escepticismo. Es una idea que lleva siglos rondando y que además ha servido de inspiración para libros y películas de ciencia ficción, como Matrix. Y que es tan extravagante como difícil de refutar.
La misma idea se puede encontrar en el mito de la caverna, de Platón; en La vida es sueño, de Calderón de la Barca; en el velo de Maya del hinduismo, y en el genio maligno de Descartes, tal y como nos recuerda por teléfono Jesús Zamora Bonilla, autor de En busca del yo: una filosofía del cerebro y catedrático de Filosofía de la Ciencia en la UNED. La idea es que si nuestras percepciones y nuestra actividad cerebral tienen lugar en el cerebro, “causadas por estímulos externos”, podrían “llegar de una fuente diferente al mundo real, ya sea un científico loco o un demonio maligno, y no podríamos distinguirlas”.
El argumento, explica, es imposible de rebatir al cien por cien, porque al final se trata de “un hecho empírico: o somos cerebros en una cubeta o no lo somos”. Otra dificultad para refutar estos planteamientos es que se le suele dar un poder casi absoluto a este científico maligno. Por ejemplo, podría haber creado todo el mundo, incluidos nuestros recuerdos, hace cinco minutos, como sugería, sin tomárselo muy en serio, Bertrand Russell. O cada medianoche podría volver a empezar todo de cero, como en la película Dark City.
El propio Putnam expone esta idea en su libro precisamente para intentar refutarla mediante un argumento lógico: si en nuestro universo todos fuéramos cerebros en una cubeta, no habría un mundo exterior al que nuestro lenguaje pudiera hacer referencia, por lo que la frase “somos cerebros en una cubeta” ni siquiera tendría sentido. Como el lector puede intuir, esta propuesta ha dejado insatisfechos a muchos filósofos, por más que prácticamente toda la humanidad esté de acuerdo con él en la conclusión.
Las versiones más modernas del experimento sugieren que podríamos estar viviendo en una simulación, en la línea de Matrix. El filósofo Nick Bostrom, autor del libro Superinteligencia, apuntaba a esta posibilidad en un artículo publicado en 2003. Su argumento se basa en dos premisas: la primera, que la conciencia podría llegar a simularse por ordenador. La segunda, que civilizaciones futuras podrían tener acceso a una cantidad ingente de poder computacional. En tal caso, estas civilizaciones podrían programar simulaciones de millones de mundos enteros. Si es así, habría muchos más universos simulados que reales, por lo que sería más probable que viviéramos en una simulación que en un mundo real. Como los Sims, pero con casas más feas.
... nuestros ojos no son cámaras de vídeo que captan la realidad tal cual, sino que interpretamos y reelaboramos toda la información que nos llega de nuestros sentidos. Siguiendo con el ejemplo de la vista y como escribe el neurocientífico Ignacio Morgado en La fábrica de las ilusiones, “la luz y los colores que vemos son solo la lectura que nuestro cerebro y nuestra mente consciente hacen de lo que verdaderamente hay fuera de nosotros, que no es otra cosa que materia y energía”. Todo apunta a que esta información es fiable, ya que llevamos decenas de miles de años usándola para sobrevivir, pero no hay una correspondencia total y absoluta entre ese mundo real y nuestra actividad mental.
Como escribe el filósofo Thomas Nagel en Una visión de ningún lugar, el escepticismo que destila la idea del cerebro en una cubeta (y películas como Dark City) nos ayudan a darnos cuenta de que “nuestras ideas acerca del mundo, por sofisticadas que sean, son el resultado de la interacción de una pieza del mundo con parte del resto, de formas que no entendemos muy bien”. Así, este escepticismo es en realidad una manera de reconocer nuestros límites, sin que por eso vayamos a pensar que nuestra vida no es más que un espejismo.
Es decir, puede parecer que el experimento pone en duda que haya otra cosa en el universo que no sea YO, que era el punto de partida de Descartes. Pero al final resulta que es al revés: el mundo existe y, en todo caso, lo que está en duda es lo que yo sé de él.
Jaime Rubio Hancock, El cerebro en una cubeta: ¿y si vivimos en una simulación?, Verne. El País 24/08/2020
-

Sobre el "Discurs" de Pico della Mirandola
Archivado: agosto 31, 2020, 11:19pm CEST por Manel Villar

Este ser inacabado que es el hombre, que tiene que moldear y esculpir su naturaleza y hacerse a sí mismo, dispone para ello de un don divino que es la libertad. Sin ella, estaría encerrado en los límites de su propio ser y no podría sino ser un animal más constreñido a una naturaleza fija e inmutable. Pero la libertad le hace indefinido, con todo lo que ello conlleva, pues tanto podrá degenerar en lo inferior como regenerarse en lo superior.
Pico va mucho más allá de la idea, que en nuestros días presentan por activa y por pasiva cientos de libros de autoayuda, de que cada cual se labra su propio futuro, que somos dueños de nuestra existencia, que debemos tomar las riendas de nuestra vida, etcétera. Su planteamiento es radical, antropológico y ontológico: lo que nos constituye como seres humanos es la libertad, es decir, que justamente nada nos constituye, porque, en palabras de Pico, la suma generosidad del Creador le ha concedido al hombre “tener lo que desea, ser lo que quiere”. El resto de los animales tienen inscrito en sus genes lo que van a ser, incluso los espíritus superiores no pueden ser por toda la eternidad sino lo que desde el inicio son. En cambio, en los seres humanos puso Dios, desde su nacimiento, “semillas de toda clase y gérmenes de todo género de vida”, de modo que, lo que cada cual cultivare eso fructificará. Si nos dejamos llevar por nuestra parte vegetativa, nos convertiremos en vegetales; si nos quedamos en lo sensual, nos embruteceremos; si usamos la razón, seremos animales celestes, y si cultivamos la inteligencia, nos convertiremos en ángeles e hijos de Dios.Cada ser humano, en cambio, es una novedad radical: nos resulta imposible hacer una previsión exacta de lo que va a ser, cada persona debe “inventar” la humanidad y hacerlo a su manera. Por eso todas las petunias son iguales, y por eso cada persona es diferente. La naturaleza nos ha dejado inacabados para que podamos “inventar” la humanidad.
El resto de la creación, continúa Pico, tiene marcado su destino, tiene una naturaleza fija, salvo el hombre. La grandeza del hombre tiene su origen en esta libertad, que le hace superior incluso a los propios ángeles, cuya elección una vez tomada es inamovible. Esta tesis de la superioridad del hombre sobre los ángeles no era compartida por el pensamiento escolástico; para Tomás de Aquino, por ejemplo, los ángeles tienen libre albedrío y, además, “en ellos es más sublime que en los hombres, puesto que es más sublime su entendimiento”. Ningún autor hasta entonces había pensado la libertad tan de raíz, pues no se trata de una libertad para obrar, sino para ser; no una libertad para hacer, sino para hacerse: una libertad para “inventarse”.
“¿Quién?”, se pregunta Pico, “¿no admirará a este nuestro camaleón? ¿O hay acaso algo más digno de admiración?”. La imagen del camaleón fue usada ya por Aristóteles en la Ética a Nicómaco, pero nuestro autor la utiliza con una fuerza inusitada, ya que no está hablando desde un plano ético, sino ontológico: el ser humano es constitutivamente un camaleón, un ser que puede llegar a ser desde una planta hasta un ángel, en palabras del príncipe Della Mirandola, “un espíritu augustísimo revestido de carne humana”.
Carlos Goñi, Pico della Mirandola: la libertad radical de ser humano, El País 23/08/2020
[https:]] -

La brutalitat organitzada.
Archivado: agosto 31, 2020, 11:09pm CEST por Manel Villar
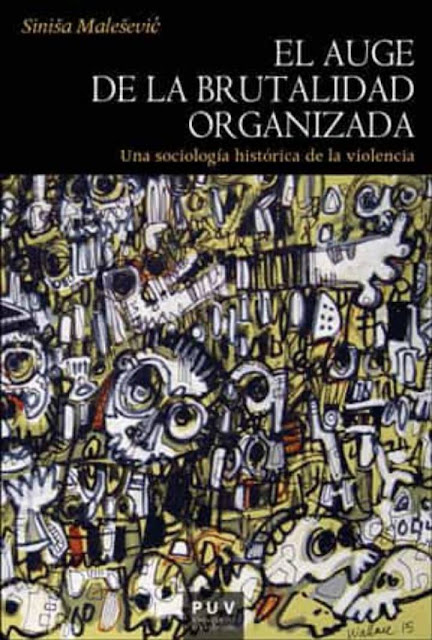
En El auge de la brutalidad organizada, Malesevic señala una paradoja. Nos horroriza la imagen de una persona ardiendo en la hoguera, asociada a un pasado brutal, pero un dron militar mata hoy a más personas sin generarnos las mismas emociones. La primera forma de asesinar, explica, era más cruel, pero también un signo de debilidad, un intento de lanzar un mensaje de advertencia ante la incapacidad de imponerse de otras formas, mientras que la segunda es una prueba de la fortaleza actual del Estado.La herencia de la Ilustración ha generado en nuestros días lo que Malesevic llama una “disonancia ontológica”, la que surge de la prevalencia de los derechos humanos -con el reconocimiento de que todas las personas tenemos el mismo valor intrínseco- y el uso sin embargo de violencia organizada contra ellas. “La comprensión universal de que todos tenemos el mismo valor moral crea una situación muy inusual por la que la única forma en la que se puede deslegitimar a algunas personas o grupos es deshumanizarlos, la única en la que puedes decir que el enemigo merece ser matado. ‘Míralos, no son seres humanos, son animales y deben ser tratados como tal’. Los políticos suelen usar ese lenguaje durante la guerra y mucha gente lo acepta. Muchos estadounidenses siguieron esa idea de que los japoneses debían ser bombardeados porque no son humanos”.
Antonio Pita, Sinisa Malesevic: "Cuando controlas a la población no necesitas matarla", El País 28/08/2020
-

Las moradas
Archivado: agosto 30, 2020, 8:11am CEST por Gregorio Luri
Vuelvo a Las moradas, de Santa Teresa.
La primera vez que leí este radical viaje interior, esta aventura espiritual en busca del centro del alma, fue tras visitar el edificio que Gaudí les construyó a las Teresianas en la calle Ganduxer de Barcelona con los materiales que, supuestamente, eran los desechos de la Pedrera. Ese edificio intenta llevar a la arquitectura lo que la santa de Ávila intenta, con tanto esfuerzo y tan diligente dominio del idioma, llevar a las letras.
Ahora lo leo como otro viaje de exploración, de los muchos que realizaron los españoles a lo largo del Siglo de Oro tanto por la geografía física como por la espiritual.
Santa Teresa no es menos conquistadora que Cabeza de Vaca, ni su viaje es menos aventurero, ni menos apasionante.
Sería excesivo afirmar que el Siglo de Oro se reduce a una búsqueda incansable de respuestas a la pregunta "¿Quién soy yo?" pero es imposible comprender esta fulgurante época sin tener presente permanentemente esa pregunta.
Una pregunta para la que no tengo una respuesta clara: ¿Por qué me resulta tan próxima Santa Teresa y tan distante San Ignacio?
-

El Siglo de oro
Archivado: agosto 29, 2020, 1:15pm CEST por Gregorio Luri
Sigo de espeleólogo por el Siglo de Oro, siglo de trantas gandezas y bajezas, de tanto misticismo y empirismo, de tanta corte y tanta aldea, de tanto adorno y tanta hambre, de tanto púlpito y tanta alcoba, de tanto hijodalgo y tanto pícaro, de tanta monja liviana, de tanto fraile gañán, de tanta monja sublime, de tanto fraile sutil, de tanta apariencia y tanta sinceridad, de tanta teología y tanta procacidad, de tanta nobleza y tanta hipocresía... que me parece evidente que no se puede poner un ejemplo de lo que fue tal siglo esplendoroso sin que inmediatamente nos impugne un contraejemplo. Lo realmente grande no tiene molde a su medida.
-

Un breve prólogo a un magnífico libro
Archivado: agosto 28, 2020, 10:01am CEST por Gregorio Luri

Curiosamente aparece el libro a la vez que este artículo de Política exterior: La vigencia del conservadurismo.
-

Pedro Malón de Echaide
Archivado: agosto 27, 2020, 10:48am CEST por Gregorio Luri
"Yo duermo y mi corazón vela".
Me temo que el navarro Pedro Malón de Echaide -nacido en Cascante en 1530 y fallecido en Barcelona en 1589- hoy es más conocido por las bodegas que llevan su nombre que por esa maravilla que es La conversión de la Magdalena.
 Resistiéndose a los que le dicen que escriba en latín, porque las cosas sublimes no hay que ponerlas al alcance del pueblo llano, Malón de Echaide hace en el prólogo una encendida belleza de la lengua española y de su capacidad para expresar con precisión las sutilezas teológicas y ambas cosas las pone diáfanamente de manifiesto en su propia escritura.
Resistiéndose a los que le dicen que escriba en latín, porque las cosas sublimes no hay que ponerlas al alcance del pueblo llano, Malón de Echaide hace en el prólogo una encendida belleza de la lengua española y de su capacidad para expresar con precisión las sutilezas teológicas y ambas cosas las pone diáfanamente de manifiesto en su propia escritura. Es difícil entender por qué esta maravilla no tiene la difusión y publicidad que se merece... al menos entre mis compatriotas navarros. Me imagino que porque no teniendo lectores es imposible que tenga defensores.
Lean ustedes esta defensa del castellano escrita por un místico navarro:
"No se puede sufrir que digan que en nuestro castellano no se deben escribir cosas graves. ¡Pues cómo! ¿Tan vil y grosera es nuestra habla? (...) No hay lengua ni la ha habido, que al nuestro haya hecho ventaja en abundancia de términos, en dulzura de estilo, y en ser blando, suave, regalado y tierno y muy acomodado para decir lo que queremos, ni en frases ni en rodeos galanos, ni que esté más asembrado de luces y ornatos floridos y colores retóricos, si los que tratan quieren mostrar un poco de curiosidad en ello."
La primera vez que leí este libro dejé una página completamente subrayada y repleta de anotaciones por los márgenes. Ahora, en la segunda lectura, he subrayado las anotaciones. Es esta:
"Las cosas que valen más que nosotros, mejor es amarlas que entenderlas, porque, amándolas, cobramos ser más perfecto, pues el amor nos une con lo amado, y entendiéndolas, parece que ellas pierden su ser y valor, pues las ajustamos y entallamos conforme a nuestro entendimento; pero si son de menos valor que nosotros, mejor es entenderlas que amarlas, porque con amarlas, nos hacemos de más bajo ser, pues cobramos el que tienen y perdemos el nuestro; y entendiéndolas, las mejoramos por la razón ya dicha."
-

¡Hay que ver!
Archivado: agosto 26, 2020, 9:59am CEST por Gregorio Luri
He contado en numerosas ocasiones, y hasta lo he recogido en alguno de mis libros, una anécdota que transmite Soren Kierkegaard en uno de sus libros más interesantes, El instante, que dice así: "De un pastor sueco se cuenta que, turbado al ver el efecto que su discurso había provocado en la audiencia, deshecha en lágrimas, para calmarla dijo: ¡No lloréis, hijos, que todo podría ser mentira."
Aun conociendo el singular sentido del humor de Kierkegaard, siempre creí que la anécdota era cierta, porque ¡hay que ver cómo son los protestantes! Pero justo ayer por la noche, leyendo en la cama El libro de chistes de Luis de Pinelo (siglo XVI), me encontré con esta sorpresa: "Otro portugués predicaba la Pasión, y como los oyentes llorasen y lamentasen y se diesen de bofetones y hiciesen mucho sentimiento, dijo el portugués: -Señores, non lloredes ni toméis pasión, que quizá non será verdad".
Quedéme boquiabierto exclamando "¡Hay que ver cómo son los católicos!"
-

De doña Oliva a los modorros
Archivado: agosto 25, 2020, 8:59am CEST por Gregorio Luri
Dos textos curiosos:

Inicio del Origen y descendencia de los modorros, texto ha sido atribuido a diferentes autores, entre otros a Quevedo: "Dicen que el Tiempo Perdido se casó con la Ignorancia, y hubieron un hijo que se llamó Pensé que, el cual casó con la Juventud, y tuvieron los hijos siguientes: No sabía, No Pensaba, No Miré en Ello, Quién dijera".
El segundo texto se atribuye, no sin polémica, a la albaceteña Oliva Sabuco:

Me gusta la presentación: "Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida, ni alcanzada de los grandes filósofos antiguos". Me gusta porque la prudencia no es una virtud filosófica, aunque sí lo sea del filósofo en tanto que ciudadano. Es decir: la prudencia no es una virtud intelectual, pero sí es una virtud política.
-

El Dios de los espíritus fuertes
Archivado: agosto 24, 2020, 9:04am CEST por Gregorio Luri
Entre los textos olvidados de la historia de la filosofía española merece un interés muy especial el Elogio de la nada dedicado a nadie, de don José del Campo-Raso, una defensa aparentemente irónica del nihilismo publicada en Madrid en 1756.

Valoren ustedes estas palabras: "Todas las cosas de este mundo pasan y se reducen a Nada. Todos se preocupan de Nada. Por Nada disputan los mortales, se hacen la guerra y se matan. Los hombres no sacan de sus inquietudes y trabajos en la tierra más que la vergüenza de haber sido engañados de Nada. Nada es el principio, el progreso y la conclusión de nuestras vanidades. Siempre Nada es constante, uniforme y siempre el mismo."
Nada, proclama el autor, "es el Dios de los espíritus fuertes". Ahí queda eso. ¿Se trata de una mera ironía? En cualquier caso, después de leer a José del Campo-Raso, a Anacarsis Clot, el creador del término "nihilismo", se lo ve con otros ojos.
-

Algo más que un mensaje
Archivado: agosto 23, 2020, 7:33am CEST por Gregorio Luri
Cuando visité la casa de Trotsky en Coyoacán hice muchísimas fotos a los mil detalles de aquel lugar que se había convertido en el centro de mi interés durante años, pero, al repasarlas ahora, me quedo con la de este mensaje escrito en la pared: "NUNCA ME DEJES AMOR MÍO, JAMÁS". Está firmado por Chema. Encuentro en el miedo a la soledad que reflejan estas palabras algo profundamente humano que de ninguna manera se puede socializar; algo que supera todo materialismo, toda supraestructura y toda infraestructura, algo que, estoy seguro, sintió también Natalia Sedova sentada en la habitación en la que su marido agonizaba. Natalia se mantuvo expectante durante horas, sujeta a su mano, intentando mantener vivo el latido de su vida. Finalmente se quedó dormida unos minutos. La despertó la mano de un médico sobre su hombro. "Supongo que así es la vida", dijo al abrir los ojos a su inevitable soledad.
-

De Péguy a Finkielkraut
Archivado: agosto 22, 2020, 6:50am CEST por Gregorio Luri
Defendía Péguy con estas vehementes palabras el papel del maestro: "Es el único e inestimable representante de los poetas y de los artistas, de los filósofos y de todos los hombres que han hecho a la humanidad y que la mantienen". En definitiva, la función del magisterio consistiría en el noble compromiso de "garantizar la representación de la cultura."
Pero Péguy murió en 1914 cuando la escuela republicana francesa creía en sí misma. Hoy, nos hemos hecho no sé si más cínicos o más descreidos y nos preguntamos con Finkielkraut: "¿Cuántos son los que aún se creen en sus clases enviados de los poetas, de los artistas o los filósofos que han hecho a la humanidad?" Es decir: ¿Cuántos siguen creyendo que su misión es "garantizar la preservación de la cultura"?
Entre Péguy y Finkielkraut ha tenido lugar un cambio radical en la percepción que pedagogía tiene de sí misma. Con el primero creía firmemente en su misión republicana; con el segundo, ha reducido enormemente el horizonte de sus pretendiones para acabar reduciéndose a psicología.
Mientras tanto, en Londres, Katharine Birbalsingh alerta contra quienes defienden en estos tiempos de confusión generalizada, que "alentar a los niños a hablar correctamente y a escribir un inglés gramaticalmente correcto es imponerles la supremacía blanca." Katharine, que es una mujer valiente, anima a resistir a esta memez: "¡No te rindas! ¡Sigan luchando!"
-

Sobre la transformación
Archivado: agosto 21, 2020, 11:20am CEST por cavilesmari

Un nuevo artículo que he publicado en la revista homonosapiens que se titula: Sobre la transformación.
Me viene a la cabeza todas las veces que he escuchado a alguien hablar sobre la urgencia de un cambio en su vida. Es como un mantra que deambula, va y viene, incesantemente, en diferentes formatos: “necesito un cambio”, “necesito que cambies”, “es necesario que el mundo cambie”. El denominador común de estos tres tipos de demanda es que se sustentan en una creencia que predica que mi plenitud reside en última instancia en los demás o en el exterior. En la sociedad actual, para poder saciar esta necesidad de cambio, se vende mucha actividad y muchos productos que nos prometen paraísos terrenales y cambios para “mejorar” nuestra vida. Sin embargo, aunque exista mucha circulación de actividades hay muy poca experiencia. Viajamos, por ejemplo, buscando una experiencia que nos llene y, en muchas ocasiones, volvemos con las maletas repletas de cosas, comprobando, al mismo tiempo, que tan rápido como se llenan también se vacían. Si supiéramos que cuanto más buscamos menos hallamos lo que anhelamos, nuestra vida sería otro cantar: supondría la posibilidad de empezar a crear bellas melodías en sintonía con el latido del Universo. ¡Nos cuesta tanto descansar en la quietud! Tanto movimiento y actividad que no nos permite ver que es en la quietud desde donde podemos atisbar la transformación. A través palabras de Lao Tzu en el Tao Te King se muestra esta idea:
Sin salir más allá de tu puerta, puedes conocer los asuntos del mundo.
Sin asomarte a través de la ventana, puede ver al Tao Primordial.
No es necesario viajar más lejos para conocer más.
Así pues, el Sabio conoce sin viajar, ve sin mirar, y logra sin actuar.
No es lo mismo un cambio que una transformación y, no todos los cambios implican que haya una transformación. Resulta, pues, necesario distinguir entre cambio y transformación. La filosofía antigua arroja luz a esta distinción cuando concebía la filosofía como una forma de vida, que se alejaba de un conocimiento meramente intelectual, para dar lugar a una “sabiduría” que comprometía a la existencia entera y permitía vivir al hombre en unidad con el cosmos. A diferencia de los cambios que son temporales, la transformación, pues, abarca todo el ser. No se limita a alterar el orden de las cosas para conseguir un resultado, o en el que sustituimos una cosa por otra para adaptamos a una nueva situación. En la transformación el cambio emerge desde de nuestro interior, socava lo más profundo y va a la raíz de mi visión de la realidad: comprendiendo cómo y desde dónde vivo emerge una mirada nueva que impulsa la creación de un nuevo sentido. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que se encuentra insatisfecha, hastiada y desmotivada con su trabajo. Decide cambiar de lugar suponiendo que un cambio de compañeros y de lugar podría suponer una solución. Pero, por qué no se plantea, qué es lo que necesita de verdad, si ese trabajo está expresando lo mejor de sí mismo, si se están movilizando sus mejores cualidades, si se corresponde con lo que da sentido a su vida y, por tanto, va en sintonía con la alegría (en términos de Spinoza) y la plenitud. Los estoicos, sabían mucho de todo esto, y sabían cómo dotarnos de la mejor versión de nosotros mismos. Los cambios transformadores se producen cuando prestamos atención a lo que depende de nosotros y, además, vivimos en confluencia con la realidad, aceptando que no podemos tener control sobre lo que acontece. Una filosofía que orientaba sus prácticas hacia una mayor consecución de libertad interior.
El verdadero cambio que nos transforma es el que surge de lo más genuino y profundo de nosotros mismos. Esto supone una indagación introspectiva que favorece la consecución de una mejor comprensión de la realidad, a través de la búsqueda de la verdad, en la que se cuestionan las interpretaciones que distorsionan nuestra mirada y, que permite “vivirnos” desde quienes ya somos. Los cambios no se producen sin una entrega a la realidad tal como es. Se trata, pues de mirar lo que está pasando, sin negarlo o rechazarlo. Es estar presente sin establecer juicios que provengan de expectativas, exigencias o de ideales. La entrega se traduce en una confianza incondicional en la realidad y, por tanto, en una ausencia de conflicto entre el yo y la realidad. Y, a eso no se llega desde un empeño o un querer del intelecto. Estamos muy lejos, pues, de posiciones voluntaristas, de un esfuerzo para ser mejores o cambiar, sino ante una invitación para emprender la experiencia de la unidad. Como dice Jäger Willigis en su obra “Sobre el amor”:
En la senda espiritual, la ética surge en la persona no de buenos propósitos y de apelaciones a la voluntad, sino de la experiencia de la unidad. La persona se transformará hasta en lo más profundo de su ser. Esto trae consigo una transformación de la conciencia y de una visión del mundo que supera el estrecho círculo del yo. La persona abandona su egocentrismo e individualismo, y se experimenta como parte de un gran todo.
El cambio transformador se da, por tanto, cuando rompemos con esa inercia a vivir separadamente del mundo. Y, esto no puede darse si estamos atrapados en el tiempo psicológico-egótico o en el cronológico. La transformación se da en un presente atemporal. Krishnamurti en su obra “Vivir de instante en instante” lo expresa a través de estas palabras:
El hombre que confía en el tiempo como medio por el cual puede lograr la felicidad, comprender la verdad o Dios, sólo se engaña a sí mismo; vive en la ignorancia y, por lo tanto, en conflicto. Pero el que ve que el tiempo no es la salida de nuestras dificultades, y por lo tanto está libre de lo falso, un hombre así, naturalmente, tiene la intención de comprender; su mente, por consiguiente, está serena espontáneamente, sin compulsión, sin prácticas. Cuando la mente está serena, tranquila, sin buscar respuesta ni solución alguna, sin resistir ni esquivar, sólo entonces puede haber regeneración, porque entonces la mente es capaz de captar lo que es verdadero; y es la verdad lo que libera, no vuestro esfuerzo por ser libres.
Siguiendo esta idea, es evidente que ha sido bastante recurrente en Occidente la búsqueda de cambios como sinónimo de progreso, haciendo un uso -más que cuestionable y harto criticado- de la razón instrumental. La voluntad aquí se halla sometida a una creencia de que el cambio es sinónimo de progreso, entendido como un ideal que nos proporcionará la felicidad en el futuro. Un ideal que está fundamentado en una deficiente comprensión radical de la realidad, puesto que la felicidad se da cuando vivimos en confluencia con el sentido de la Vida, del Logos, el Tao, el brahman… Volviendo de nuevo a Jäger Willigis: afirma que el verdadero progreso es el origen y, por tanto, el regreso. Para explicar esta idea la relaciona con la parábola del hijo pródigo que, según sus palabras, “ilustra magistralmente la historia de nuestra transformación”. Al igual que el hijo pródigo, quien simboliza el ego que actúa de forma narcisista, hemos abandonado la casa del padre, quien simboliza la esencia de nuestro ser, nuestra patria. En consecuencia, hemos olvidado quiénes somos en realidad. Esto, evidentemente nos produce dolor que resulta de la consecuencia natural de la separación de nuestra verdadera esencia. Siguiendo las palabras del autor dice lo siguiente:
Parece que debemos atravesar primero por la separación, el dolor y la necesidad, antes de estar preparados para regresar a nuestra verdadera patria. Con frecuencia es el dolor, el fracaso, lo que nos hace recobrar la conciencia y lo que nos recuerda nuestra meta verdadera. En la historia se trata de la casa del padre, queriendo señalar con ello nuestra esencia verdadera, el regreso a la unidad con el fundamento primordial de la vida.
La transformación implica, pues, descubrimiento. Parafraseando las célebres palabras de Proust: «El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos«. Una mirada que es equivalente a estar atentos y, que no es otra cosa, que tener cuidado de nosotros mismos y, por tanto, del mundo. En esa mirada lúcida y penetrante está el germen de la transformación, que se sitúa en las antípodas de esos cambios que circulan en los mercados perecederos del Ser. A diferencia de lo que se enseña en las facultades de Filosofía, para llegar a la transformación no se requieren grandes dosis de erudición, pensamiento ni grandes dotes argumentativas, sino una mirada desnuda y limpia que despoja al mundo de filtros, retoques y capas de maquillaje. Desde allí, entregados en la quietud del silencio, paradójicamente, no nos encontramos solos sino reconciliados con la vida y con el mundo porque estamos de nuevo en casa. Por último, estas palabras de Nisagadartta en su obra Yo soy eso:
Siéntase perdido! Mientras se sienta competente y seguro, la realidad está más allá de su alcance.
A menos que acepte la aventura interior como modo de vida, el descubrimiento no llegará a usted.
Olvide sus experiencias pasadas y sus logros, quédese desnudo, expuesto a los vientos y lluvias de la vida y tendrá una oportunidad.
Leer más en HomoNoSapiens| Café filosófico: ¿Por qué sufrimos? Sobre el pensar y el sentir Sobre la gratitud
-

Tot l'important és a la superfície
Archivado: agosto 21, 2020, 12:17am CEST por Gregorio Luri
-

La re-vuelta al cole
Archivado: agosto 20, 2020, 10:27am CEST por Gregorio Luri
-

Fue un 20 de agosto
Archivado: agosto 20, 2020, 2:47am CEST por Gregorio Luri

"Sylvia, perpleja, recorrió las habitaciones. Llevaba un vestido de piqué blanco, estilo marinero, y un abrigo color café, con pieles muy usadas. Había en su figura algo infantil que estaba subrayado por aquella ropa, que tanto desentonaba con las circunstancias. Era como una niña perdida en el súbito desorden de su propia vida. De vez en cuando interrumpía sus lamentos para exclamar: «¡Sólo me ha usado!». No tardaron en trasladarla al mismo hospital que a Trotsky y a Ramón.
A las siete y cuarto de la tarde del día siguiente, transcurridas veintiséis horas y media desde el atentado, falleció León Trotsky. El doctor que lo atendía, Rubén Leñero, le aplicó como medida desesperada una inyección de adrenalina que ya no pudo soportar. Los jóvenes de la Juventud Comunista que estaban fuera del hospital lo celebraron con una fiesta.
Según el coronel Sánchez Salazar, con su último suspiro «se inclinó sobre sus hombros y cayeron sus brazos, como en El descenso de la cruz de Tiziano, con el vendaje en lugar de la corona de espinas». Sus últimas palabras fueron: «decidles a mis amigos: estoy seguro de la victoria de la cuarta internacional».
El diario mexicano Excelsior contaba que Natalia Sedova, agotada, se había quedado dormida en un sillón de cuero verde a los pies de la cama de su marido. Supo que había muerto cuando notó la mano de un médico sobre su hombro. Se levantó y se acercó al cadáver. Se arrodilló junto al lecho y, mientras dejaba escapar un largo sollozo, rodeó con sus brazos el cuerpo del difunto y reclinó su cabeza sobre su pecho. «Supongo que así es la vida», dijo.
Noventa y seis horas después del asesinato, el Pravdainformaba a sus lectores de su peculiar visión de lo sucedido: «Habiendo sobrepasado los límites del envilecimiento humano, Trotsky ha caído en la trampa de sus propias redes y ha sido asesinado por uno de sus discípulos».
El Partido Comunista Mexicano se apresuró a anunciar a los cuatro vientos que no se sentía responsable de lo ocurrido. En un largo comunicado que hizo público el día 30, firmado por todos los miembros del Comité Central, aseguró que no tenía nada que ver con los hechos, y que si alguno de sus miembros estaba implicado, sería inmediatamente expulsado. En sintonía con el PCM, Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, declaró que «el empleo de la violencia para suprimir personas o para atentar en contra de sus intereses es un procedimiento contrarrevolucionario, ajeno a los principios del movimiento obrero y particularmente opuesto a la práctica de lucha de la C.T.M.».
-

Sin palabras
Archivado: agosto 19, 2020, 12:40pm CEST por Gregorio Luri
-

¡Viva Armenia!
Archivado: agosto 19, 2020, 6:50am CEST por Gregorio Luri
-

La verdad en las novelas de espías
Archivado: agosto 18, 2020, 2:15pm CEST por Marcos Santos Gómez
La verdad en las novelas de espías
Marcos Santos Gómez
Haciendo hueco para nuevos libros en los anaqueles de mi biblioteca, hube de deshacerme de algunos ejemplares viejos, cometiendo ese error imperdonable que sabemos que tarde o temprano hemos de pagar. Me excusé diciéndome que uno de los condenados, ahora tan echado en falta y al que hoy por fuerza solo puedo rememorar, era uno gastadísimo por mis cansinas lecturas, por la exageración de mi gusto, por mi monomanía de acudir reiteradamente a los mismos pasajes que ya había leído e incluso estudiado con más que exageración. Se trataba de un libro de texto que me había guiado como una Biblia, un libro de libros, para ir a otros libros, que escribiera la certera pluma de Lázaro Carreter para los estudiantes del antiguo Curso de Orientación Universitaria de los años ochenta. Desde entonces, su palabra había sido luz para mis lecturas y algunas de sus aseveraciones, como aquella de que Borges opone al trágico sinsentido del mundo una “elegante ironía”, se me habían anclado en las entrañas. Pero por mucho que lo hubiera releído, hoy sé que tarde o temprano la memoria habría de menguar y que esta más bien se burla de uno, pues se deforma y falla irrisoriamente, hasta el punto de que el recuerdo que uno creía grabado a fuego en pieza de bronce y fijado para siempre manifiesta su cualidad evanescente y aún falsa en cualquier duermevela en que caemos en la cuenta de que en realidad no fue de tal manera, sino de la otra. Por mucho que hubiera leído el libro que por gastado creí condenado, ahora sé que no lo gastaron mis ojos lo suficiente. Un libro siempre debe leerse otras veces.
Digo esto porque en este manual de Lázaro Carreter que por desgracia no tengo delante, hallé una cita de Camilo José Cela que he buscado por todas las esquinas del Internet y no encontrado. Aunque dudoso de su existencia, creo poder evocarla, porque tal como lo recuerdo me produjo gran impacto haberla leído tantas veces durante los largos años que guardé el libro que expulsé de mi paraíso a sabiendas de que era uno de los justos. Decía, definiendo en pocas palabras lo que según el profesor Carreter era el núcleo ideológico de Cela, su más seria convicción sobre el hombre y la existencia. Con tono de confesión, de estar declarando algo muy hondamente creído, señalaba más o menos (y, ya se sabe, cito de memoria): “el hombre puede obrar bien a ratos, puede hacer buenas cosas, pero a la larga, en su fondo, acaba prevaleciendo en él algo sombrío. No nos engañemos, ni el hombre ni el mundo son buenos”. Lo expresaba con mucho mejor acierto, pero creo que la idea era esa, que la existencia, en el fondo, no es buena, que bajo nosotros hay un mal y que el mundo, en su esencia, es un lugar tenebroso.
Sobre esto puede darse, y se ha dado, una profunda discusión filosófica y teológica que atraviesa la historia de la humanidad, pero lo que nos interesa ahora es esta desazón intuida, albergada como un lastre incómodo toda una vida de manera que tiña una estética como la de Cela, tan afín a la de su admirado Quevedo, y, lo que es más duro, que empañe una existencia particular. Y esto ocurre. Independientemente del valor de verdad de este dogma sobre lo maligno de la existencia, es cierto que representa una fe que puede vertebrar una forma de ser y que en la literatura ha generado una abundante producción en distintos niveles entre lo culto y lo más próximo a la literatura de consumo, o lo onírico y lo aparentemente plano y superficial. Hay géneros literarios en los que late esta verdad descarnada, en la que podría ahondarse la complejidad si se relaciona con la desesperación producida por ciertos sistemas sociales y economías, es decir, si se asume que la vida vivida como un mal puede ser también la experiencia de un universo social maligno. Aquí entraríamos en una encrucijada donde la esperanza de una teoría crítica admitiría posibilidades de una apertura hacia lo novedoso que nos fuera salvando de ese mal instalado ferozmente en lo real, pero donde, en el otro lado de la bifurcación, podríamos pensar que el hombre ni tiene ni merece demasiadas esperanzas, es decir, que no habría un remedio para este mal que nos asola desde dentro. Es a lo que alude la cita a que me refiero tan leída y evocada por mí, pero tal vez apócrifa, de Cela. El presentimiento de este pesimismo es que esta melancolía no es cosa de fáciles terapias ni psicológicas ni sociales ni políticas.
La figura literaria del espía y de las pesadillas evocan esto mismo. La serie documental de Netflix sobre el Mossad que termina con una certera reflexión de un viejo espía nos da la pista. El mundo de los servicios secretos y de inteligencia, tanto en la realidad como en las novelas, que tomamos como metáfora, puede no obrar con toda la limpieza que sería deseable y quizás sus métodos no siempre puedan ser aprobados. De hecho, es, por definición, un mundo secreto, soterrado, encubierto, que actúa a bajo nivel, mientras en la superficie, la normalidad, o sea, todos nosotros, el mundo real, lo visible, sucede. Mientras el mundo y nuestras vidas se regulan por las reglas que sancionan los telediarios y las fronteras son las que son, y las leyes funcionan, y los Estados se rigen como se dice que se rigen, hay algo que evita, decía este miembro de los servicios secretos, que todo este entramado de la normalidad se deshaga. Evitan guerras. Es más, el mundo secreto, creo que puede afirmarse, es una guerra en la que las distintas naciones están persiguiéndose, robándose, matándose, pugnando, forjando alianzas secretas, en una trama complejísima de infinidad de niveles, como nos tienen acostumbrados las novelas de espionaje, donde la certeza brilla por su ausencia y todo se torna ambiguo, doble, turbio. Es, de hecho, una lucha, una competición constante, infatigable, insomne, agónica, donde todas nuestras claridades desaparecen. De hecho, se insiste en algunas publicaciones que tratan con seriedad del tema, se entrena a los agentes para que renuncien a sus códigos morales, a que aprendan a mentir, a actuar, a que nada les impida ser actores que representen su papel en la trama subterránea que jamás puede salir a la luz y en la que todos nos sustentamos. Gracias a esta trama latente, a esta tan bulliciosa como silenciosa guerra, se evita, decía nuestro espía en el documental, una guerra de verdad, abierta, declarada. Se está impidiendo que nuestras rutinas se vean perturbadas por un conflicto mayor, de manera que no es arriesgado afirmar que el precio de nuestro bienestar, o de nuestra seguridad, es este fondo amoral e incontrolado que como enorme subconsciente es la cifra y clave de que seamos como somos y en el cual reposamos sin saberlo. Los Estados, nuestra burocracia, nuestra regulación, nuestro bien y nuestro mal, nuestra legalidad, funcionan porque en lo que se llama periodísticamente las “cloacas” se halla un laberinto del que John Le Carré decía que, para mayor espanto, no existe ningún centro, donde no hay nada detrás moviendo los hilos. Su frase es: “detrás está el vacío”. No hay nadie moviendo los hilos. Sencillamente es una guerra que se libra en una enmarañada red que solo por milagrosos equilibrios funciona a veces haciendo que la balsa flote y navegue. Pero en el fondo nos sustenta la guerra, una guerra secreta y anónima librada con porciones de estrategia y eficiencia. Algo de esto presintieron autores como Chesterton, Graham Greene, Stevenson, Kafka. Y es lo que explota, en la literatura, la novela de espías. Un retrato de la ciénaga, solo que la ciénaga abarca mucho más que lo político.
Creo que esta imagen de lo real, como es este inframundo del espionaje como la constante guerra secreta que nos sostiene, tan crucial para los Estados, vuelve a la idea de Cela de que en el fondo hay niebla y, aun peor, tiniebla. Si, como sugiere Freud, miráramos hacia dentro, a la red y al magma en que estamos y donde somos, quedaríamos convertidos en estatua de sal o en piedra cual si hubiéramos mirado a la mismísima Medusa. Se trata de esta vieja intuición de lo horrible como lo sustancial o de lo esencial como algo insoportable, más allá de lo sufrible, de la necesidad de una corriente arcaica y amoral donde todo se sustenta, que nutre nuestra existencia, donde se adentran nuestras raíces para extraer su savia. Uno puede oponer toda su vida la más elegante ironía a ello o el más chocarrero de los sarcasmos, resistir con moderación y bello estoicismo, cultivar el hedonismo, teñir su pluma de horrores y enfáticos adjetivos. Cierto. Pero sobre todo habrán de resonar las últimas palabras de Kurtz en El corazón de las tinieblas de Conrad: “El horror, el horror” como la clave fatal que nos constituye. De eso, de eso van las novelas de espías.
-

El ejercicio más agotador
Archivado: agosto 18, 2020, 8:26am CEST por Gregorio Luri
El ejercicio más agotador es ir de compras.
Este es un ir sin meta clara, en el que el tiempo y el espacio se dilatan y las cosas van tomando una consistencia daliniana, pastosa, que rebosa los moldes y las formas. Ves, con admiración, que ellas siempre tienen algo más que curiosear, algo más que probarse, algo más que comparar y tú, Atlas de baratillo, arrastras la compra que hiciste a los diez minutos de llegar como un testimonio de fidelidad a su entusiasmo.
Las piernas se hacen cada vez más pesadas, los lugares para descansar y recomponerte, más difíciles de encontrar; notas cómo apunta una sed que te llevaría a beber de un trago un barril de cerveza; una pesadez de pecio antiguo se instala en tu mente y miras, sin querer, cada vez con más frecuencia al reloj, al móvil, a las otras parejas y, especialmente, a aquellos hombres derrotados en los que puedes reconocerte como en un espejo y que, mucho me temo, cada vez son menos.
-

El maestro fray Luis
Archivado: agosto 17, 2020, 10:05am CEST por Gregorio Luri
El 10 de mayo de 1560, Fray Luis de León consiguió el título de maestro por la universidad de Salamanca. El examen tuvo lugar en la capilla de Santa Ágata de la catedral. Fuera, en la fachada principal, le esperaba un caballo enjaezado. Si hubiese suspendido tendría que haber salido discretamente por la "puerta de los carros" y retirarse en silencio a su casa.
Subido al caballo y acompañado de su padrino, el gran Domingo de Soto, las autoridades universitarias, músicos y estudiantes, se dirigió, por la calle Rúa Arriba hacia la Plaza Mayor, donde lo que ahora le esperaba era toda una corrida de toros.
Tras escribir lo anterior, el azar amigo me lleva hasta esta maravilla: "Vive en los campos Cristo, y goza del cielo libre, y ama la soledad y el sosiego; y en el silencio de todo aquello que pone en alboroto la vida, tiene puesto Él su deleite." Esta prosa ondulada, de trigal verde mecido por la brisa en la ladera de una colina, es de fray Luis. Así escribía cuando estaba en la cárcel.
-

Filmosofia a la biblioteca de Cardedeu
Archivado: agosto 17, 2020, 7:45am CEST

divendres, 25 de setembre 2020 - Horari: 18h
Tertúlia de cinema i pensamentThe rider (2017) de la dir. Chloé ZhaoTertúlia dinamitzada per Joan Méndez
Presentació: Brady, era una de les estrelles de “rodeos” i entrenador de cavalls amb molt de talent, fins que va patir un accident que el va deixar incapacitat per tornar a muntar cavalls. Quan torna a casa l’únic que desitja és tornar a començar amb la seva passió i la fustració és tan gran l’enfonsa. En un intent de prendre el control de la seva vida, inicia un viatge a la recerca d’una nova identitat i d’una nova definició de ser un home en el cor de l’A
... (... continúa)
-

No hay libro tan malo...
Archivado: agosto 16, 2020, 9:43am CEST por Gregorio Luri

Repiten nuestros clásicos que no hay libro tan malo que no contenga algo bueno. Desde ellos a nuestros días se han publicado tantas cosas que no estoy nada seguro que podamos seguir manteniendo incólume su optimismo. Pero si nos limitamos al Siglo de oro, la aseveración es cierta. Lo acabo de constatar en este libro, escrito en el último tercio del XVI y que se encuentra entre lo que podríamos llamar un espejo de sirvientes y la picaresca cortesana, valgan de muestra estas dos citas:
“Lloraba una frutera vieja de Salamanca cada vez que le decían que venía Corregidor nuevo, quejándose: ¡Ay triste de mí! Que al otro ya le teníamos compuesta su casa”.
“Dios crió a los hombres libres e iguales y les dio la redondez de la tierra en común”. -

Poesía erótica
Archivado: agosto 15, 2020, 12:16am CEST por Gregorio Luri
La poesía erótica del Siglo de Oro, que estoy descubriendo estos días, es tan descarnada (valga el oxímoron), que no me atrevo a traer aquí más que dos discretos ejemplos como muestra.
Véanse, primero, estos pocos versos de El sueño de la viuda de fray Melchor de la Serna:
... la qual al fin se determina
de declararle aquello que pretende
no con palabras, sino con efectos,
que así hacen los prudentes y discretos:
tiéntale con la mano en lo vedado,
pues lo que responde al primer tiento
dexase tocar muy de su grado.
Fray Melchor era contmeporáneo de Fray Luis de Léon y colega suyo en la Universidad de Salamanca. Sus textos eróticos no se imprimieron, pero corrían de ellos copias manuscritas. Me pregunto cuántos escritores harían lo mismo y cuántos de estos textos se habrán perdido... o aparecerán en el lugar menos pensado.
El segundo ejemplo es este sorprendente soneto de un autor anónimo del XVII:
- El que tiene mujer moza y hermosa
¿qué busca en casa y con mujer ajena?
¿La suya es menos blanca y más morena
o floja, fría, flaca? – No hay tal cosa.
- ¿Es desgraciada? – No, sino amorosa.
- ¿Es mala? – No, por cierto, sino buena
Es una Venus, es una Sirena,
un blanco lirio, una purpúrea rosa.
- Pues ¿qué busca? ¿A dó va? ¿De dónde viene?
¿Mejor que la que tiene piensa hallarla?
Ha de ser su buscar en infinito.
- No busca éste mujer, que ya la tiene.
Busca el trabajo dulce de buscarla,
que es lo que enciende al hombre el apetito.
-

De profesión disidente
Archivado: agosto 14, 2020, 9:58am CEST por Gregorio Luri
Del sinuoso político Ríos Rosas decían sus contemporáneos que era “de profesión disidente.” En su momento me pareció una calificación divertida, fuera cierta o no, pero poco a poco he ido viendo que los políticos que practican con esmero esta profesión nunca faltan. Hay incluso partidos que parecen nutrir sus filas de adictos a la disidencia. Y así les va.
Al político de profesión disidente se lo reconoce por la fidelidad inquebrantable que mantiene a sus caprichos.
-

Nosotros, los pícaros...
Archivado: agosto 13, 2020, 10:42am CEST por Gregorio Luri
Si puede considerarse la Celestina como el precedente más claro de la novela picaresca, es porque en El Lazarillo de Tormes, en El Guzmán de Alfarache, en La Vida el Buscón o en Rinconete y Cortadillo se oye diáfano e inmediato el eco de la risa de aquella zurcidora de voluntades que fue la sabia y amoral Celestina.
Aquí, entre pícaros me encuentro ahora en mi viaje turístico por el Siglo de Oro.
Uno lee la maravillosa novela picaresca y no puede dejar de recordar que es contemporánea de la gran literatura mística y de toda la prosapia de hidalguías, grandes de España y dignificación de la honra que recorre el reinado de los Austria. En esta contemporaneidad se despliegan todos los tipos del "discreto", que es aquel espabilado que sabe encontrar la mejor respuesta a los interrogantes y aprietos que le salen inesperada y urgentemente al paso. El discreto, con toda su ambigüedad, es el auténtico protagonista de la literatura del Siglo de Oro.
El místico se cree discreto porque pone su vida, al completo, al servicio de un amor obsesivo a Dios, hasta tal punto que todo lo que no sea Dios pierde tanto valor a sus ojos que, finalmente, le resulta invisible, por ínfimo y precario. El místico hace invisible el mundo contingente para hallar en el fondo de su invisibilidad la luz de lo necesario.
El hidalgo se cree discreto si es capaz de acrecentar su honra o, en su defecto, enmascarar su mengua.
El pícaro see cree discreto si es capaz de no pasar un día sin comer.
Pero, claro está, este teatro de las formas de la discreción no sería literatura si no estuviera relatado por la pluma de la genialidad. Si no hubiese existido el Quijote, el Siglo de Oro seguiría siendo el Siglo de Oro, porque ahí estarían Fernando de Rojas o Mateo Alemán o San Juan de la Cruz... o esa joya de orfebrería literaria que es Rinconete y Cortadillo, donde la discreción del miserable se dignifica a sí misma al creer de buena fe que los innumerables esfuerzos cotidianos que debe afrontar para librarse del peso de la conciencia, bien merecen a los ojos de Dios algún mérito.
-

Genio y figura
Archivado: agosto 12, 2020, 9:41am CEST por Gregorio Luri
Lo ha contado Julio Infante en Twitter:
María Jiménez, ahora mismo en TVE, hablando sobre el día que despertó del coma que sufrió el año pasado. Médico: María, ha estado en coma 3 meses.María Jiménez: ¡Pues a ver cómo cojo el sueño esta noche! -

Calor
Archivado: agosto 11, 2020, 10:20am CEST por Gregorio Luri
Hace un calor pegajoso, de melaza hirviendo, denso; hace ese calor que parece fomentar la insolencia de las moscas. Hace un calor que me anima a buscar por casa, con avaricia, la más pequeña corriente de aire para acoger a ella la lectura del libro que tengo entre manos. Hace un calor que me hace incomprensibles aquellos días en que viajaba en verano con toda la familia en busca de lejanías que me permitieran pensar, al regreso, que había tenido vacaciones. Hace un calor que sólo se refresca con duchas frías, limonada natural y mucho hielo. Hace un calor de dormir con la ventana abierta y sin sábanas, atrayendo inevitablemente al insidioso mosquito que estará rondándome con su zumbido criminal toda la noche. Hace tanto calor que la luz que entra por la ventana a primera hora del día ya está como recalentada.
-

La Celestina
Archivado: agosto 9, 2020, 11:48am CEST por Gregorio Luri
Basta comparar la Celestina con la Dorotea, de Lope, para darse cuenta de la grandeza de aquélla. Fernando de Rojas sabe sacarle el máximo partido literario a un tiempo en que eran posibles los juegos de equilibrio morales, hasta el punto de hacer de la esencia misma del misticismo, la entrega amorosa incondicional, un camino de desgracias. Consigue poner en cueros aquel amor plebeyo del que hablaba Platón. Pero su mayor triunfo es conseguir que Celestina se apropie incluso de la querencia del lector, que no puede dejar de sentir cierta atracción por ese personaje sin piedad, manipulador, cínico, amoral, egoísta, tan inteligente y tan desgraciado. El lector no le abriría las puertas de su casa a Celestina, pero le abre una rendija de su corazón. El lector es la auténtica Melibea, un alumbrado perplejo.
-

Los clásicos (de veraneo en el Siglo de Oro)
Archivado: agosto 8, 2020, 10:50am CEST por Gregorio Luri
A veces me ocurre que me pongo a releer con ilusión un libro que leí apasionadamente hace tiempo y, a las pocas páginas, tengo que dejarlo porque descubro decepcionado que estaba escrito exclusivmente para aquel que era yo cuando lo leí. No es que no me diga nada nuevo, es que sólo me habla de cosas que he ido dejando atrás.
Esto no pasa con los clásicos. Los clásicos van envejeciendo contigo y siempre tienen algo significativo que decirle al yo que eres ahora. Por eso sabemos que tenemos un clásico entre las manos cuando no tenemos miedo de que nos decepcione, sino de decepcionarlo.
Como este verano ando de viaje por el Siglo de Oro, me releí -por cuarta vez- El Quijote y por primera vez lo acabé con un intenso nudo en la garganta que tardó en disolverse. Nunca había sentido a Cervantes tan próximo; tan íntimo, incluso. Esta vez encontré sentido hasta a los interludios pastoriles, que siempre me habían parecido rellenos innecesarios, porque son ellos los que dan sentido a la última propuesta aventurera de don Quijote: mientras no pueda volver a ser un caballero, bien podría ser un pastor. Y, al entender El Quijote, creo haber entendido a Unamuno.
Puedo añadir que este verano he descubierto también la densidad literaria de San Juan de Ávila, la correspondencia del corrosivo y siempre genial Quevedo o la maravilla que es esa filigrana literaria de La Celestina. He tenido la sensación de que, al releer esta esta última obra, estaba asistiendo a un estreno biográfico.
-

LUIS ROCA JUSMET HABLA SOBRE NIETZSCHE Y EL NIHILISMO
Archivado: agosto 7, 2020, 7:36pm CEST por luis roca jusmet
-

Entre místicos
Archivado: agosto 7, 2020, 10:22am CEST por Gregorio Luri
Estoy pasando el verano entre místicos: Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, Fray Luis...
Lo primero que llama la atención de todos ellos es lo divinamente bien que escriben. Hay algo en la alegre fluidez de su escritura que rezuma sinceridad notarial. Aunque lo que el fluir de la fuente dice no está al alcance de mi paladar, sí que cautiva a mis oídos.
Sé que Ortega tenía razón cuando afirmaba que el filósofo ha de estar siempre a favor del teólogo (y no del místico), porque es el único que ofrece razones sobre Dios. Pero en lo no dicho de la vivencia del místico hay algo que, sin convencer, subyuga.
Todo sería mucho más fácil si hubiera un terreno neutral entre el teólogo y el místico en el cual colocarse con pretensiones de objetividad. Pero ese terreno no existe. El teólogo busca tierra firme sobre la que asentarse, mientras que el místico se lanza al vacío, dejándote boquiabierto con la presencia de su ausencia.
-

Twitter en Pompeya
Archivado: agosto 6, 2020, 9:59am CEST por Gregorio Luri
-

Echar la persiana
Archivado: agosto 5, 2020, 10:42am CEST por Gregorio Luri
Estaba decidido a echar la persiana y cerrar definitivamente este Café de Ocata, que tantos buenos momentos me ha deparado. Los tiempos cambian y hoy se lleva más el fogonazo de twitter que el texto del blog. Por otra parte, estoy empeñado en concentrarme en un par de proyectos que tengo entre manos que están demandando toda mi atención y la salud no se ha mostrado especialmente generosa conmigo este último mes. Todo conspiraba, pues, para decir adiós, cuando me llega este mail de mi querida amiga B.: "Je vous dirai seulement que cette rencontre quotidianne me manque". De repente he ido recordando a todas las personas que he podido conocer gracias a este café y he decidido mantenerlo abierto, aunque, posiblemente, con una periodicidad más relajada.
A pesar del incordio de la salud, estos meses han sido enormemente productivos. Uno de sus frutos más queridos, por inesperado, se verá el próximo uno de octubre sobre el escenario del TNC:
En septiembre aparecerán también dos artículos. Uno, sobre conservadurismo, en Política exterior, y, otro, sobre educación, en Política y Prosa. Añadamos un libro de Scruton para el que he escrito el prólogo y, sobre todo, que el 31 de septiembre, finalmente, verá la luz este libro que hemos escrito a cuatro manos mi nieto Bruno (10 años) y yo. En él tengo puestas todas mis complacencias:
Tengo, además, un par de libros entre manos. Uno de ellos es un encargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
A todo esto hay que añadir las conferencias o entrevistas telemáticas. Este mes, por ejemplo, me esperan en Armeria (Colombia) y en San Martín (Argentina).
Sirva, pues, esta entrada como aviso de que estoy vivo, de que El Café de Ocata sigue abierto en vacaciones... y de que ayer mi mujer y yo cumplimos 41 años de casados.
-

Escuelas que emocionan
Archivado: agosto 4, 2020, 1:03pm CEST por aprenderapensar
Esta obra tiene como objetivo principal que el alumnado, los docentes y los demás miembros de la comunidad educativa no tengan miedo a las emociones, se permitan sentir libremente, reconocerlo y comprender qué influencia ejerce en lo que dicen y hacen.
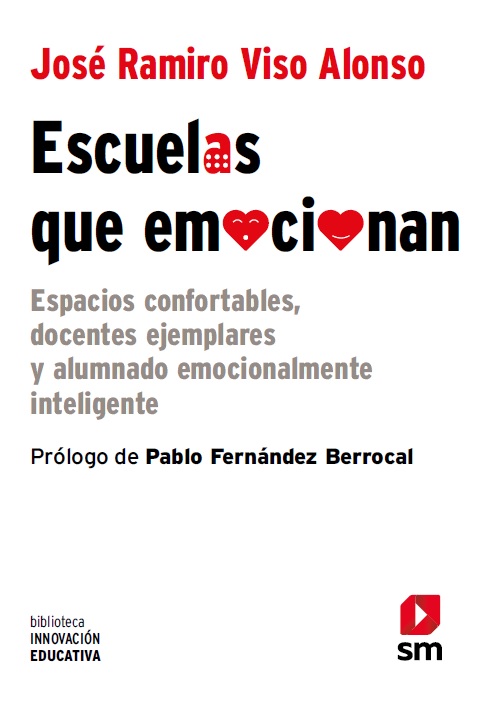
Las emociones ayudan a aprender y a recordar lo aprendido. Las vivencias que han estado rodeadas de emociones intensas se graban y se recuperan mejor. Por eso es tan importante aprender emocionándose.
La vida en el centro educativo constituye una magnífica posibilidad para tejer una amplia gama de relaciones afectivas que favorezcan el aprendizaje y el bienestar. Una escuela que emociona es un escenario donde el alumno tiene la oportunidad de aprender y ser feliz.Sobre el autor

José Ramiro Viso Alonso es doctor en Educación, licenciado en Psicología Clínica y especialista en innovación educativa, inteligencia emocional y procesos de aprendizaje. Lleva 25 años como profesor
Primeras páginas de Escuelas que emocionanDescarga
en diferentes ámbitos: Universidad, Bachillerato, Educación Secundaria y Formación Continua del profesorado. Actualmente, desarrolla su labor como profesor de Pedagogía Terapéutica e Inclusiva y Orientador de Educación Secundaria en un colegio de Toledo. Recientemente, ha abierto un canal de Youtube (youtube doctorviso.com) y un blog (www.doctorviso. com) para seguir divulgando sus conocimientos.
La entrada Escuelas que emocionan se publicó primero en Aprender a pensar.
-

Corrents epistemològiques.
Archivado: agosto 4, 2020, 12:56pm CEST por Manel Villar
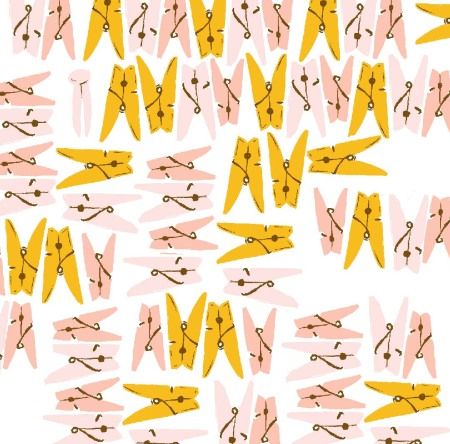 ¿Existe el bosón de Higgs?Un REALISTA diría que sí. Fue predicho por el modelo estándar y su existencia se comprobó más tarde experimentalmente.Un EMPIRISTA CONSTRUCTIVO (van Fraassen) diría que la evidencia empírica es como si existiera el bosón de Higgs, pero no podemos comprometernos con su existencia, porque esto es ir más allá de lo que epistémicamente nos permite la experiencia.Un INSTRUMENTALISTA (o un POSITIVISTA) diría que la pregunta es irrelevante o está mal planteada. Lo que importa es que el modelo estándar sea capaz de hacer buenas predicciones y sirva para objetivos de control de la realidad.Un CONSTRUCTIVISTA SOCIAL diría que el bosón de Higgs existe en tanto que constructo social, es decir su existencia “real” comenzó al ser propuesto dentro del modelo estándar. Existe solo en la medida en que los científicos han cerrado un acuerdo en torno a él.Un CONVENCIONALISTA diría algo parecido. La existencia del bosón de Higgs es convencional. Se acepta porque es útil para explicar de forma simple hechos complejos.Un FENOMENISTA diría que el bosón es una mera hipótesis para salvar los fenómenos. Lo que importa es estructurar dichos fenómenos mediante esa u otra hipótesis. No hay más realidad que los fenómenos.
¿Existe el bosón de Higgs?Un REALISTA diría que sí. Fue predicho por el modelo estándar y su existencia se comprobó más tarde experimentalmente.Un EMPIRISTA CONSTRUCTIVO (van Fraassen) diría que la evidencia empírica es como si existiera el bosón de Higgs, pero no podemos comprometernos con su existencia, porque esto es ir más allá de lo que epistémicamente nos permite la experiencia.Un INSTRUMENTALISTA (o un POSITIVISTA) diría que la pregunta es irrelevante o está mal planteada. Lo que importa es que el modelo estándar sea capaz de hacer buenas predicciones y sirva para objetivos de control de la realidad.Un CONSTRUCTIVISTA SOCIAL diría que el bosón de Higgs existe en tanto que constructo social, es decir su existencia “real” comenzó al ser propuesto dentro del modelo estándar. Existe solo en la medida en que los científicos han cerrado un acuerdo en torno a él.Un CONVENCIONALISTA diría algo parecido. La existencia del bosón de Higgs es convencional. Se acepta porque es útil para explicar de forma simple hechos complejos.Un FENOMENISTA diría que el bosón es una mera hipótesis para salvar los fenómenos. Lo que importa es estructurar dichos fenómenos mediante esa u otra hipótesis. No hay más realidad que los fenómenos.
Antonio Diéguez Lucena, Resumen apresurado de las principales corrientes epistemológicas en filosofía de la ciencia, faceb0ok, 23/07/2020
-

Cultivant el pensament crític
Archivado: agosto 2, 2020, 10:41am CEST

Casa Elizalde de Barcelona
Curs de formació d'octubre a novembre
Calendari: 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre, 5 i 12 de novembre
Horari: Dijous de 19’15 a 21’15 h.
Professor: Joan Méndez
Pensament crític
Descripció de les sessions / Contingut del taller:
1. El vaixell de Teseu i la identitat personal
2. La dialèctica de l’amo i l’esclau
3. Utilitat filosòfica dels dilemes morals
... (... continúa) -

Llegir filosofia: les principals obres del pensament
Archivado: agosto 2, 2020, 10:37am CEST

Casa Elizalde de Barcelona
Curs de formació de setembre a novembre
Calendari: 28 de setembre, 5, 19 i 26 d'octubre, 2, 9 i 16 de novembre
Horari: Dilluns de 16'45 a 18'45 h.
Professor: Joan Méndez
Programa
Dedicarem cada sessió a l'anàlisi i comentari de les següents obres:
1. Emilio Lledó, Memòria de l’ètica.
2. Elisabeth Badinter, El hombre no es un enemigo a batir.
3. David Edmonds i John Eidinow, El gos de Rousseau.
4. Irvin Yalom, La teràpia Schopen
... (... continúa)
-

Sobre la gratitud
Archivado: agosto 1, 2020, 12:32pm CEST por cavilesmari

Un nuevo artículo en la revista Homonosapiens titulado Sobre la gratitud:Nuestros padres nos han enseñado desde muy pequeños que es de buena educación dar las gracias y es de mala educación el no hacerlo. Con ello me estoy refiriendo a una educación que está vinculada a la obediencia, al deber, a lo correcto. Pero, más allá de una educación meramente formal, que considero necesaria en cuanto propicia una mejor convivencia, se da otra acepción de la gratitud desde una dimensión más profunda y radical en nuestra existencia, que es lo que trataré de hilvanar a continuación, y que no pretende, en absoluto, substituir o negar la anterior, sino nutrirla y enriquecerla.
Primero de todo, quiero recalcar que una de las cuestiones que más me ha dado que pensar, en mi trabajo de autoconocimiento, ha sido el de la gratitud, y es en el que he intentado -e intento- poner más luz. Partiré, pues, de mi singular experiencia para profundizar más en la cuestión. Recibí una educación en la que me dijeron que dar las gracias suponía deber algo a alguien o, en caso contrario, que me debían algo si me las daban a mí. Y, aunque, es cierto que prefería que me debieran antes de deber yo algo, pude vislumbrar que, en realidad, la gratitud tiene que ver mucho con el amor. En este caso el amor es colocarse de alguna manera en la posición del dar, pero no de un dar que espera algo, que exige algo, sino de un dar incondicional y que se “abre” también al otro: “no hay un dar sin recibir”. La gratitud, pues, parte de ese querer sin condiciones, expectativas y exigencias. La gratitud, por tanto, tiene que ver con el amor, con el amor que soy, que somos, con la unidad con el Todo. Jäger Wiligis en su obra Sobre el amor nos dice:
Más bien (el amor) intenta hacer accesible un territorio para la unión íntima, que supere ampliamente el «Yo te amo» y el «Tú me amas». Se trata del terreno de la unidad con todos y con cada uno. Supera la visión antropocéntrica del mundo y nuestro egocentrismo. Coloca en el foco de atención las verdades de fondo y hace que sean accesibles nuestros lazos con las causas más profundas de nuestro ser. Aquí no se experimenta el yo como algo separado de todo lo demás, sino como una ola del océano.
En el acto de agradecer más genuino se da, pues, un reconocimiento de algo. Recibimos lo que se nos da, o se nos presenta, como algo valioso y, a la vez, expresamos ese reconocimiento de forma íntima y/o verbal. Y, ahí viene uno de mis campos de batalla más encarnizados: ¿cómo voy a reconocer esos actos que resultan dolorosos, injustos o aberrantes? Y, haciendo referencia en nuestro contexto actual al coronavirus, ¿cómo vamos a agradecer que amenace un virus nuestra vida y nuestra estabilidad económica? De primeras, resulta de poco sentido común e ilógico agradecer lo que aparentemente nos daña; aunque es bien sabido, que el sentido común y la lógica no siempre van de la mano de la verdad más profunda y radical. Se acepta, de forma generalizada, por tanto, una creencia basada en que es de agradecer lo «positivo» y lo «agradable», pero no lo que sentimos que nos «pesa» o limita. Normalmente, se entiende como algo que nos aleja de la vida buena, y que emerge de concepciones simplistas de la felicidad, que no atienden a abrirse a todas las dimensiones de la vida. Sin embargo, no hay alegría sin transitar la tristeza de momentos dolorosos, ni tampoco haber aprendido de las dificultades. Y eso es, cuando ocurre evidentemente, es de agradecer, porque comporta más comprensión y, por tanto, más verdad. Nietzsche, en la Gaya ciencia nos da un buena lección de ello:
Vivir: esto significa para nosotros transformar constantemente en luz y llama todo lo que somos, también todo lo que nos afecta, y no podemos en modo alguno hacer otra cosa. Y en lo que concierne a la enfermedad, ¿no estaríamos casi tentados de preguntar si podemos siquiera prescindir de ella? Sólo el gran dolor es el liberador último del espíritu… Sólo el gran dolor, aquel largo y lento dolor que se toma tiempo, en el que somos quemados como madera verde, por así decir, nos fuerza a nosotros filósofos a descender a nuestra última profundidad y a despojarnos de toda la confianza, de toda la placidez, de todos los velos, de la gentileza y la mezquindad en las que tal vez hemos instalado nuestra humanidad. No estoy seguro si el dolor nos «mejora», pero sé que nos vuelve más profundos.
El agradecimiento desde la filosofía sapiencial está íntimamente unido con “vivirnos” desde nuestra identidad última y más profunda, que no es más que nuestra capacidad de amar, comprender y crear, cualidades esenciales del ser humano. Desde este lugar es desde donde podemos hacer posible un cambio de mirada para poder ejercitarnos en el agradecimiento más profundo: en contemplar como la Vida se manifiesta a través de nosotros. Se nos hace evidente que no tan solo nos conforma lo que nos conmueve y nos alegra, sino también lo que nos entristece y nos da miedo. En todo ello se encuentra la posibilidad de profundizar y ahondar en la realidad del ser humano, que es, esencialmente, la misma en todos los seres humanos. Y en ese reconocimiento profundo de quiénes somos es donde se nos hace evidente que la Vida nos posee y se manifiesta a través de nosotros. Agradecer íntimamente esto es todo un ejercicio vital que nos remite a la vida buena.
La mejor expresión de nosotros viene, por tanto, a través del reconocimiento esencial de quiénes somos y, de ahí surge el agradecimiento más profundo y genuino. No en vano, se difundió en los clásicos, entre ellos a Sócrates, la práctica del autoconocimiento con el objetivo de ahondar en el conocimiento de la realidad humana. Esa ingente tarea de muchos pensadores, para dar más luz a nuestra conciencia, es también otro motivo de agradecimiento, ya que nos muestra la idea de que en nuestro interior se halla la chispa que nos trasciende y que también nos alimenta. Recordando a Pierre Hadot: “a través de la introspección accedemos a la Universalidad del pensamiento del Todo”. ¿Quién soy yo? Soy anhelo y deseo de verdad y, en esa verdad, reside la evidencia de que soy con los otros y con el mundo que me sostiene. Para agradecer, pues, es necesario abrir bien los ojos. Es aquí donde radica la actitud filosófica de un saber vinculado a un “despertar”. Miremos, pues, el mundo con esos ojos, “que nos permitan dotar de alas nuestras almas”. Tal como dice Filón:
Quienes practican la sabiduría están en excelente disposición para contemplar la naturaleza y todo lo que ella contiene; observan la tierra, el mar, el aire y el cielo con todos sus moradores; gozan pensando en la luna, en el sol, en los demás astros, errantes y fijos, en sus evoluciones y si bien a causa del cuerpo están atados aquí abajo, a la tierra, dotan de alas a sus almas a fin de avanzar entre el éter y contemplar las potencias que allá habitan, como conviene a verdaderos ciudadanos del mundo. Rebosantes de este modo de una perfecta excelencia, acostumbrados a no tomar en consideración los males del cuerpo ni las cosas exteriores […] se entiende que tales hombres, en los goces de sus virtudes, pueden convertir su vida entera en una fiesta.
-

Comer es de pobres
Archivado: julio 29, 2020, 8:42pm CEST por Victor Bermúdez Torres
 “Comer es de pobres”. Lo repite mi amiga la pintora Carmen Rodríguez Palop cada vez que, en mitad de una conversación de barra, alguien sugiere apoltronarse a comer en una mesa. Esa necesidad – o mucho peor: ese gusto – de apesebrarse frente a un plato a llenarse la boca de materia orgánica en descomposición – en lugar de usarla para lo que Dios la hizo, esto es, para recrear el mundo con ella – es de gente, piensa ella, con muy poca alma.
“Comer es de pobres”. Lo repite mi amiga la pintora Carmen Rodríguez Palop cada vez que, en mitad de una conversación de barra, alguien sugiere apoltronarse a comer en una mesa. Esa necesidad – o mucho peor: ese gusto – de apesebrarse frente a un plato a llenarse la boca de materia orgánica en descomposición – en lugar de usarla para lo que Dios la hizo, esto es, para recrear el mundo con ella – es de gente, piensa ella, con muy poca alma. En la misma línea, leía al editor Andreu Jaume recordándonos cómo el culto contemporáneo al cuerpo (esa cosa idealizada por el cuñadismo metafísico), esto es, a la salud, al deporte, al sexo, al despelote sin complejos (¡Ah, el horror! ¡El horror!) y a la gastronomía, están relegando al espíritu y al lógos a una posición marginal. Los cocineros – decía Jaume – son ahora nuestros filósofos – una reducción gaseosa de los más líquidos y posmodernos –.
Por esto admiro la defensa desenfadada y sin esperanzas (¿habrá otra más digna?) que hace la Palop del espíritu sobre la carne, de la figura erguida, en vigilia perpetua, del conversador de barra – vino en ristre y escudo de tapa contra la gula – frente a la sanchopancesca del que busca apoltronarse junto a un plato. Fíjense que la afición desmedida a sentarse a comer es siempre un síntoma de decadencia moral y cultural (y, políticamente, de que hay principios que cocer al hedor de apetitos más crudos). Por ello, cuando uno cree no creer ya nada (y le faltan criadillas para darse a drogas más potentes) se tira a la manduca como animal de granja o bellota (según la renta). Y que, por lo mismo, una civilización comienza su declive cuando del frugal avituallamiento en campaña – y el culto al vino – pasa al boato de los banquetes – y a otras y más apolíneas flatulencias –. Recrearse en la comida es depresivo, terminal, la más vana huida hacia el barro y la tumba – o, cuando menos, hacia el sopor y la siesta –.
Pero lo peor es que el imperio de esa figura tontorrona, sentimental, frívola y tolerante con todo (lo que no amenace su interés) del gordo Sancho Panza (hoy encarnado – o empanado – en parte en el “amante de la gastronomía”), no solo representa, sublimado, el orbe burgués (es su arquetipo moral, tan distinto al del guerrero, el sabio o el santo, todos ellos humanamente en forma, esto es: bélica o espiritualmente activos), sino que ha colonizado (de “colon” y no de “colonus”) el espacio popular – el de las tabernas, por ejemplo, sustituidas por franquicias de mesa obligada y engorde por turno – y empapado lo que hoy se nos quiere hacer tragar como cultura. Comprueben, si no, el desenfrenado festín de menudillos en torno a lo gastronómico con el que se anda empachando a la gente (programas y concursos de cocina, secciones sobre el “arte de comer” en los periódicos, cocineros opinando en los platós, gastro-bares, rutas gastronómicas…), si bien no todos comen aquí en la misma olla. Así, mientras el neoproletariado saca barriga, y hasta obesidad mórbida, cenando frente al masterchef de la tele, la neoburguesía – incluyendo la progre y descreída ya de toda resistencia al consumo – luce la forma del viejo proletario famélico adoptando “posiciones ético-filosóficas” no menos ligadas al condumio: el vegetarianismo, el slow food, los alimentos orgánicos, el sibaritismo erudito, el cosmopolitismo culinario, la religión hortelana… Se ve que la democratización de las proteínas obliga a una versión más distinguida del culto al estómago.
Sin embargo, y de milagro, junto a este guiso cultural soso e insípido (la excepción pantagruélica se vuelve hastío cuando se convierte en norma), aún sobrevive la figura asténica y quijotesca, raciocinante o mística – según el vino – del conversador de barra, siempre con el hambre justa que requiere el ingenio. Por esta figuración tan griega del espíritu trasiegan aún nuestra raíz y nuestro sino. Cultívenla y abandonen esa obsesión pueril por amamonarsecomiendo, hablar de comida, fotografiar platos, buscar mesa… No lo olviden: aunque se deje usted timar (cuestión de imagen) en los locales más cooldel universo, la verdad no se cocina, y comer seguirá siendo cosa de pobres. No de solemnidad, sino de espíritu.
Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo en prensa pulsar aquí.
-

ELS PRE PLATÓNICS : SENSE DONAR LA CARA i PART
Archivado: julio 28, 2020, 5:49pm CEST por XAVIER ALSINA
-

DIRTY GOD
Archivado: julio 28, 2020, 5:47pm CEST por XAVIER ALSINA
Nada es casual y la película de S.Polak , directora y guionista nos presenta algo que parece en etos tiempos no estar de moda. Si el mito de prometeo , en la novela de Mary Shelley en "Franskestein" nos dirigia la mirada a la confrontación entre belleza y fealdad estética , llamando monstruo a quien parece salir del canon de la normalidad , La película "Dirty God" es precisamente un alegato a esta sociedad condicionada por la imagen y cultivada por las cirugías estéticas y el culto al cuerpo. La trama se mueve entorno a esta idea , sin embargo la protagonista que vive en un entorno desestructurado , joven con una niña de pocos años , sobrevive frente a este espectáculo cruel y hedonista que nos somete a todas a miradas lascivas y llenas de deseo si se responde a una piel perfecte, a un bronceado bonito, a una sonrisa con dientes blancos, a un pelo cuidado y bonito. La joven superviviente lucha dentro de un cuerpo sin valor, a un cuerpo como le dirá una compañera " de quasimodo" aunque la innocencia de los niños y niñas vean ángeles . Un cine como este hace creer en cierto valor todavía de autenticidad , de dignidad humana pese a un ruín mundo , hostil y inhóspito que golpea y arrasa con todo lo que no es igual , como decía el fílósofo de origen coreano Han , la expulsión de lo distinto , Y eso precisamente nos debería hacer reflexionar sobre modelos que ajenos a la estandarización de las convenciones , frente a traumas y golpes duros que la vida da , sobreviven . Seguro que todas conocemos personas así , auténticas supervivientes , que la vida en absoluto les sonrie, que incluso ese dios misericordioso y bondadoso parece ausente de su dolor, de su cegera, de su cáncer de pulmón, de su muerte a los tanto y pocos años . Esas supervivientes , resilentes con la vida , incapaces de Dios, como diria un teólogo , tienen nombres de ángeles como Eva, Maribel, Nati ... A quienes como la protagonista siendo rechazadas por todos y todas , en su mundo oscuro y absurdo sobreviven siendo engañadas, maltratadas por la violencia de genero , ninguneadas por los servicios sociales, insultadas por el mundo guapo y bien oliente que configura el deseo de consumo y el deseo de cuerpos bonitos ... Otras no lo hacen así y se quedan por el camíno un día quitándose la vida en una mañana porque no pueden sostener esta puta realidad de mierda . Por eso la valentía no es un valor en alza , más bien todos nos sabemos esconder en nuestras miserables realidades de barro y paja , mudos y sordos a un mundo que hace tiempo ha regulado los que van por las aceras de la derecha , bonitos, elegantes , triunfadores y quienes en los arravales se mezclan con la capacidad de sobrevivir a la adversidad más insoportable .
-

DEJAR DE ESTAR EMANCIPADOS PARA VIVIR RESIGNADOS
Archivado: julio 28, 2020, 12:42pm CEST por XAVIER ALSINA
 Entre las ideas interesantes de este libro de Oriol Leira , Manuel Villar y Dani Inglada , existe la de desmitificar la neurociencia y la neuroética . Idea que en cierta medida coincide con la de Eric Sadin en su obra " La inteligencia artificial o el desafio del siglo XXI " publicado como una anatomia de un antihumanismo radical . El punto de partida en ambos libros es la concepción del yo humano como una construcción tecnológica que convierte el ser humano en invulnerable frente a todo Sadin empieza afirmando que lo que hay en juego en el fondo será la idea de aletheia ( verdad) puesto que si ese concepto , y camino para el pensamiento y la filosofia, reside en un algoritmo seguramente no hay poder de decisión alguno , ni deseos posible ni deliberación humana . En la tecnologia y la relación con esta inteligencia artificial está en juego la relación con la verdad. Puesto que si tal como está sucediendo hay una deriva hacia que sea el automatismo inteligente , el androide, la màquina quien tome la decisión del consumidor, del ciudadano, del votante ya no nos queda realmente verdad alguna. Digamos de otra manera lo que afirmamos ; si esta verdad es fruto del utilitarismo liberal que promueve la mejor rendibilidad del ser humano , entonces tenemos un grave problema. Puesto que recordemos que la ética neoliberal de Betham no es la misma que la de John Stuart Mill que si traza una concepción de la educación y la cultura del ciudadano libre en base a un bien común más allá de la solución mejor para el mayor número de personas. En el mundo actual triunfa más T.Bentham porque se prioriza el benefició mayor para la mayor parte de la población pero se olvida precisamente la consideración del un beneficio poco humano y más tecnologizado . O sea, que si priorizamos un modelo social de beneficio caemos en una respuesta algoritmica donde esta verdad que pone de manifiesto nuestra concepción con la realidad , queda altamente dañada. En este caso la tecnologia avanza y promueve un tipo de visión social que parece más avalada y fiable cuando esto nos lleva a la confusión total del concepto de inteligencia, creatividad, y discurso científico tecnológico. ¿Pero la autoridad tecnológica se impone y alcanza de manera homogenea a todos por igual ? Esta transformación digital de lo social e individual arrastra una determinada aletheia sobre la realidad. ¿Como percibimos desde la pantalla global este dia a dia ?
Entre las ideas interesantes de este libro de Oriol Leira , Manuel Villar y Dani Inglada , existe la de desmitificar la neurociencia y la neuroética . Idea que en cierta medida coincide con la de Eric Sadin en su obra " La inteligencia artificial o el desafio del siglo XXI " publicado como una anatomia de un antihumanismo radical . El punto de partida en ambos libros es la concepción del yo humano como una construcción tecnológica que convierte el ser humano en invulnerable frente a todo Sadin empieza afirmando que lo que hay en juego en el fondo será la idea de aletheia ( verdad) puesto que si ese concepto , y camino para el pensamiento y la filosofia, reside en un algoritmo seguramente no hay poder de decisión alguno , ni deseos posible ni deliberación humana . En la tecnologia y la relación con esta inteligencia artificial está en juego la relación con la verdad. Puesto que si tal como está sucediendo hay una deriva hacia que sea el automatismo inteligente , el androide, la màquina quien tome la decisión del consumidor, del ciudadano, del votante ya no nos queda realmente verdad alguna. Digamos de otra manera lo que afirmamos ; si esta verdad es fruto del utilitarismo liberal que promueve la mejor rendibilidad del ser humano , entonces tenemos un grave problema. Puesto que recordemos que la ética neoliberal de Betham no es la misma que la de John Stuart Mill que si traza una concepción de la educación y la cultura del ciudadano libre en base a un bien común más allá de la solución mejor para el mayor número de personas. En el mundo actual triunfa más T.Bentham porque se prioriza el benefició mayor para la mayor parte de la población pero se olvida precisamente la consideración del un beneficio poco humano y más tecnologizado . O sea, que si priorizamos un modelo social de beneficio caemos en una respuesta algoritmica donde esta verdad que pone de manifiesto nuestra concepción con la realidad , queda altamente dañada. En este caso la tecnologia avanza y promueve un tipo de visión social que parece más avalada y fiable cuando esto nos lleva a la confusión total del concepto de inteligencia, creatividad, y discurso científico tecnológico. ¿Pero la autoridad tecnológica se impone y alcanza de manera homogenea a todos por igual ? Esta transformación digital de lo social e individual arrastra una determinada aletheia sobre la realidad. ¿Como percibimos desde la pantalla global este dia a dia ?
-

La cultura de la cancelació.
Archivado: julio 27, 2020, 8:53pm CEST por Manel Villar

... se entiende la estrategia de señalar, atacar o desprestigiar a alguien con el fin de destruir su reputación. El hecho diferencial respecto a otras formas de trollismo consiste, sin embargo, en que en este caso se busca que tenga consecuencias concretas, que provoque el despido de alguien en un periódico, por ejemplo. En general, que la persona sea anulada, “cancelada”, en todas las dimensiones posibles.
Es importante, por tanto, que tengamos en cuenta algunas de las peculiaridades de Estados Unidos para entender el fenómeno en toda su extensión. Porque, curiosamente, es el país donde se establecen menos trabas legales a la libertad de expresión y donde a la vez impera la corrección política y la autocensura cuando se trata de pronunciarse sobre cuestiones delicadas. Al menos hasta la llegada de la alt-right y Trump, los primeros en romper los tabúes tradicionales, que han sido replicados luego por el otro extremo. Es allí también donde la cultura de la cancelación consigue más eficazmente el efecto deseado: despidos de profesores, restricciones para publicar a personas señaladas, etc.
La cultura de la cancelación sería expresión de prácticas iliberales. Lo que quedaría así vulnerado es, pues, tanto el pluralismo como la tolerancia, los dos pilares de la cultura liberal. Y es difícil no estar de acuerdo con esta frase de la Carta de los 153 de Harper's: “La forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, la discusión y la persuasión, no tratando de silenciarlas o desecharlas”.
Por cierto, la palabra “tolerancia” no aparece ni una sola vez en el texto. Quizá porque hemos perdido de vista su auténtico significado, que está lleno de recovecos y paradojas. Porque, recordemos, aquello que toleramos es algo que no nos gusta, que “rechazamos”, que no coincide con la propia opinión, pero que, por respeto a la autonomía del otro para pensar o actuar por sí mismo, toleramos. Justo lo contrario de lo que vemos en la Red, donde el no coincidente, el que discrepa de nuestra posición, es visto siempre como alguien deleznable y merecedor de ser reprendido. Pero, y aquí es donde está el problema, no todo puede ser tolerado porque si no carecería de sentido el concepto. Hay límites a la permissio mali, a la aceptación de lo que no nos gusta. Los discursos del odio, por ejemplo, son intolerables.
A lo que estamos asistiendo hoy es al estrechamiento partidista de estas líneas rojas. Oscilamos entre la indiferencia —nos da igual lo que piense o haga el otro— y la intolerancia pura, cuando aquello a lo que nos conmina esa virtud política es a respetarnos en nuestras diferencias y a dirimir dialógicamente las discrepancias. Otra cosa ya es, desde luego, que el “mercado de las ideas” tenga restricciones de entrada y sea un oligopolio de las élites, muchas de las cuales, por cierto, se han comprado su propio ejército de mercenarios del teclado y juegan descaradamente a la política posverdad. Pero porque la realidad no se ajuste al ideal no es motivo para tirarlo por la borda. ¿Alguno de ustedes discrepa de la frase antes citada? Si no es así, ¿por qué no tratar de alcanzarlo? Lo que está en juego es nuestra propia identidad como sociedad tolerante y plural.
Fernando Vallespín, La cultura de la intolerancia, El País 18/07/2020 [https:]]
Per llegir més:
[https:]] -

Dissonància cognitiva
Archivado: julio 27, 2020, 8:34pm CEST por Manel Villar
 La disonancia cognitiva (concepto acuñado por el psicólogo social Leon Festinger en 1950) nos permite comprender lo inexplicable de algunos de nuestros comportamientos. Por ejemplo, en política, cuando las personas sienten una fuerte conexión emocional con un partido político, líder, ideología o creencia, es más probable que dejen que esa lealtad piense por ellas. Hasta el extremo de que pueda ignorar o distorsionar cualquier evidencia real que desafíe o cuestione esas lealtades. Es decir, justificamos nuestras decisiones –que se convierten en prejuicios–, aunque existan datos que confirmen el error de nuestras convicciones.
La disonancia cognitiva (concepto acuñado por el psicólogo social Leon Festinger en 1950) nos permite comprender lo inexplicable de algunos de nuestros comportamientos. Por ejemplo, en política, cuando las personas sienten una fuerte conexión emocional con un partido político, líder, ideología o creencia, es más probable que dejen que esa lealtad piense por ellas. Hasta el extremo de que pueda ignorar o distorsionar cualquier evidencia real que desafíe o cuestione esas lealtades. Es decir, justificamos nuestras decisiones –que se convierten en prejuicios–, aunque existan datos que confirmen el error de nuestras convicciones.La disonancia cognitiva impide razonar sobre la realidad, evaluar nuestras ideas y corregir, consecuentemente, nuestros comportamientos. La teoría de Festinger explica cómo las personas se esfuerzan por dar sentido a ideas contradictorias y llevar vidas coherentes en sus mentes, aunque la realidad demuestre que están equivocadas.
Antoni Gutiérrez-Rubí, Política y disonancia cognitiva, La Vanguardia 23/07/2020
-

Una pedagogía sacramental
Archivado: julio 24, 2020, 7:31am CEST por Gregorio Luri

Me atreví, tras vencer no pocas dudas, a escribir el prólogo de este libro que viene a defender lo que podríamos llamar una pedagogía sacramental. Es accesible aquí. -

Entre Ávila y Sócrates
Archivado: julio 23, 2020, 9:12am CEST por Gregorio Luri
-

¿Para qué tener hijos?
Archivado: julio 22, 2020, 6:50pm CEST por Victor Bermúdez Torres
 A finales de siglo la población de este país se habrá reducido en un 50%. España será un solar casi vacío, pobre y lleno de viejos. Lo dice la prestigiosa revista The Lancet. Y lo corrobora el INE: la tasa de natalidad sigue en caída libre, con 7,6 nacimientos (7,1 en Extremadura) por cada 1.000 habitantes, el dato más bajo desde 1941.
A finales de siglo la población de este país se habrá reducido en un 50%. España será un solar casi vacío, pobre y lleno de viejos. Lo dice la prestigiosa revista The Lancet. Y lo corrobora el INE: la tasa de natalidad sigue en caída libre, con 7,6 nacimientos (7,1 en Extremadura) por cada 1.000 habitantes, el dato más bajo desde 1941.
¿Qué se puede hacer? Las ayudas económicas no sirven de mucho. Nadie tiene un hijo porque le premies con un cheque-bebe. Es cierto que disponer de empleos estables, facilidades para la conciliación laboral, viviendas asequibles o ventajas fiscales ayudan, pero no son la panacea. En circunstancias mucho peores la gente tiene hijos a mansalva; y en otras mucho mejores (piénsese en países con mayor cobertura social que el nuestro) se siguen teniendo los mismos (pocos) hijos que aquí
Del resto de las opciones, algunas (restringir el acceso a los servicios de salud reproductiva, elevar la edad de jubilación) son inaceptables, y otras (la robotización del trabajo) fantasiosas. La única salida, según el estudio de The Lancet, es facilitar la inmigración. Lejos del mensaje enloquecido de la ultraderecha, los migrantes no solo no son una amenaza, sino que son, en varios sentidos (demográfico, laboral, económico), nuestra única esperanza de salvación. De ahí el interés (y no solo la obligación moral) de abrirles vías seguras de acceso, regularizar a los que ya hay e invertir en la integración de los que vengan.
Ahora bien, la solución migratoria esconde un problema. Si los migrantes se asimilan, como es esperable, a algunos de nuestros estándares socioeconómicos y culturales (mayores ingresos, acceso de la mujer a la educación y el trabajo, participación del modo de vida europeo), estaremos de nuevo en las mismas. Porque la baja natalidad no es – hay que decirlo ya – un asunto anecdótico o pasajero, sino un elemento estructural (esto es: moral e ideológico) de nuestra cultura.
Nuestra forma de vivir depende de modelos morales, esto es, de creencias, valores, arquetipos y fines considerados fetén. Tales valores y fines apuntan, en general, a un tipo de plenitud humana fundada en la realización y el éxito profesional de un lado, y en el consumo de experiencias gratificantes (sin más coste que el económico), del otro. Son dos objetivos netamente individuales (el individuo – y no ya la familia – es el verdadero sujeto social) y difícilmente compatibles con tener hijos: por regla general (y a no ser que “subcontratemos” la crianza, como ha hecho siempre la gente de postín), los niños lastran el desarrollo profesional y limitan un estilo de vida basado en el placer y el consumo.
Si los hijos ya no son un simple proceso natural (ni los manda Dios ni responden a un “instinto” irrefrenable), ni una fuente de beneficios materiales (ni vienen con un pan bajo el brazo, ni son el sostén de nuestra vejez, ni la perpetuación de nuestro patrimonio), ni una “marca” de prestigio (ni hacen “verdadera mujer” a la mujer, ni “reconocido padre de familia” al varón), solo pueden ser el fruto de una compleja elección moral. Ahora bien, insistimos, ¿por qué habríamos de sacrificar, aun parcialmente, nuestra carrera, o lo que entendemos por “buena vida”, para tener hijos? Vale que dejemos esto (tal como los trabajos que ya no queremos hacer) a los migrantes. Pero ¿y cuándo ellos sean como nosotros y prefieran, también, triunfar y pasarlo bien en lugar de esclavizarsecriando niños?
A un problema moral solo cabe darle una respuesta moral. A mí se me ocurren, por lo pronto, dos: la primera sería reconocer el valor incalculable que supone la tarea de educar a los hijos; al lado de esto, triunfar en casi cualquier otra profesión resulta una zarandaja insignificante. La otra sería deshacer la confusión entre darse una “buena vida” y malgastarla en simulacros más o menos gozosos (comprar, viajar, entretenerse…), cuya consecuencia, tarde o temprano, es la de una creciente sensación de vacío. Si logramos hacer ver esto, podríamos empezar a convencernos de que tener hijos no es un “sacrificio” ni una elección irracional, sino una de las maneras más bellas, generosas y consistentes de dar sentido a la vida.
Esté artículo fue publicado originalmente en El Periódico Extremadura, La Opinión de Murcia


