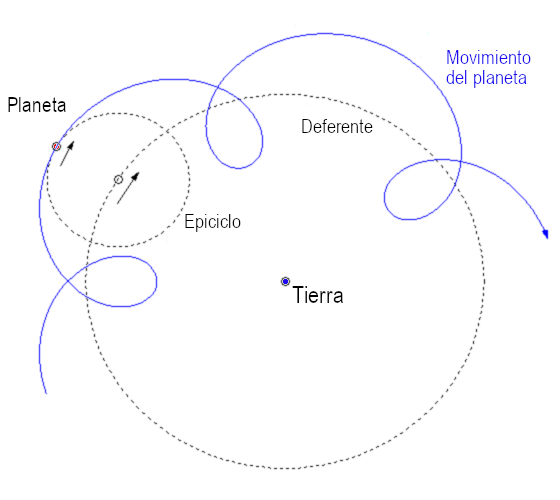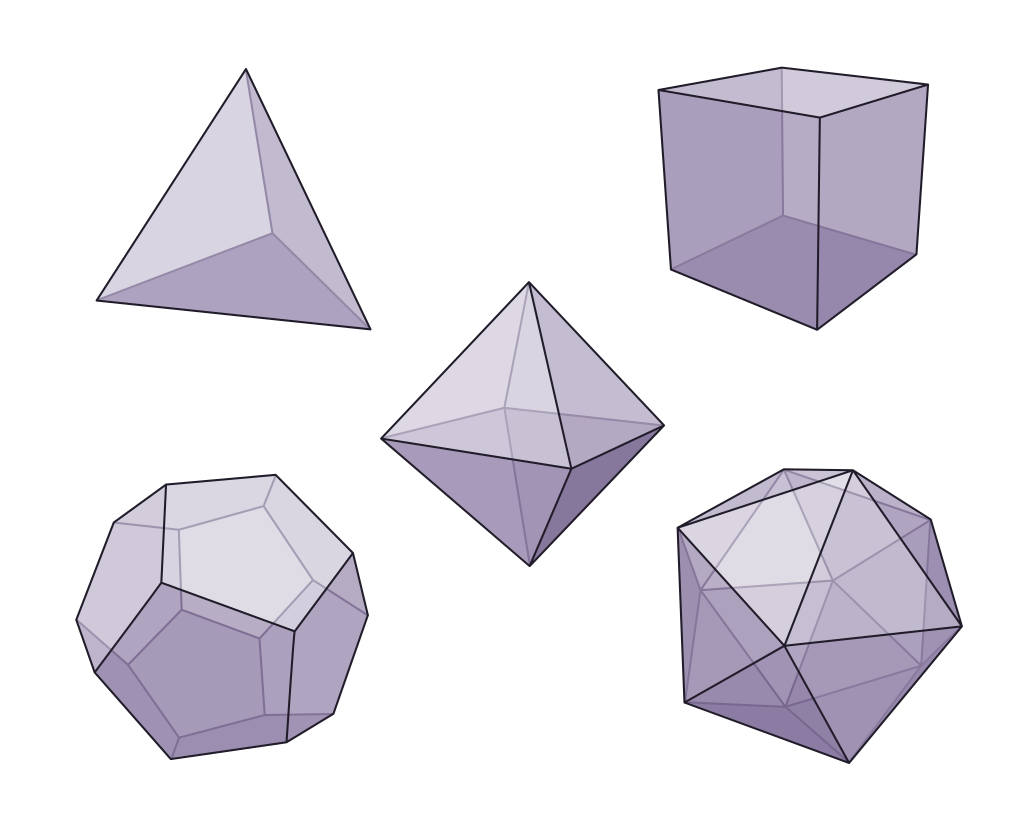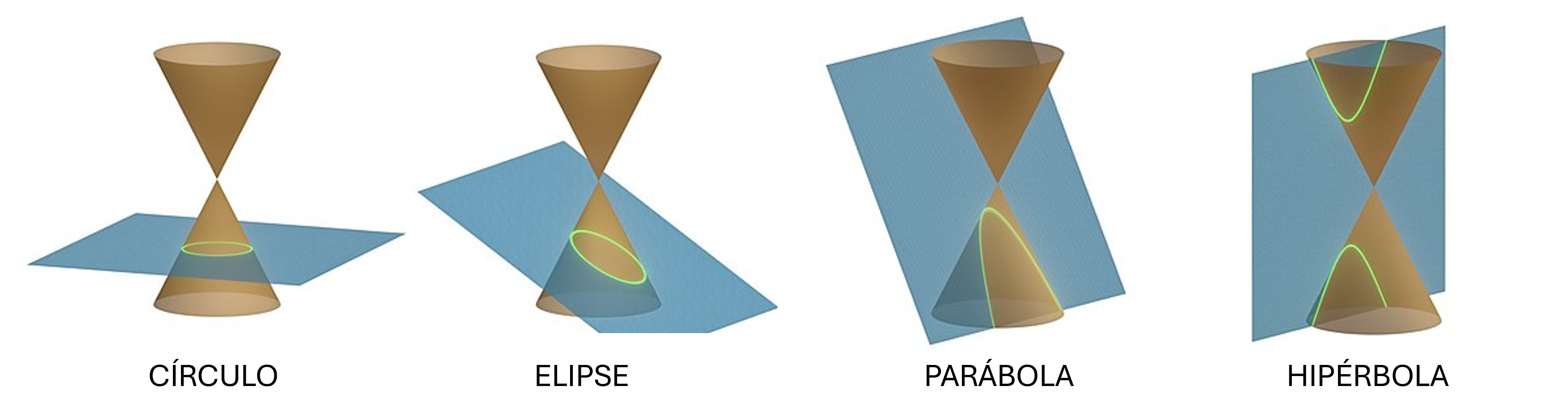Subrayar o simplemente releer los apuntes no es muy útil a la hora de estudiar. En cambio, que a un alumno le tome la lección su madre o su padre, o tomársela uno a sí mismo, resulta más beneficioso de lo que podría parecer. La ciencia ha acumulado en las últimas décadas mucha información sobre cómo aprende el ser humano. Paradójicamente, a los estudiantes casi nunca se les forma en las técnicas que, según las evidencias, resultan más efectivas. “No estamos hablando de cuatro estudios, sino de miles de experimentos. Y tampoco son ideas que estén en debate, sino cuestiones consolidadísimas sobre cómo funcionan la cognición y la memoria”, afirma Héctor Ruiz Martín, de 43 años, que estudió Biología y trabajó en la NASA antes de dar un giro a su carrera, especializarse en psicología del aprendizaje y convertirse en un referente en España en la materia. A pocas semanas de los exámenes de Selectividad, EL PAÍS repasa las claves para conseguir que el estudio resulte más efectivo a través de unos principios que, según la ciencia, dan resultados a cualquier edad, y sirven desde la escuela hasta la preparación de unas oposiciones.
Pensar el significado
El primer paso, dice Ruiz, es pensar en el significado de lo que uno está aprendiendo. Por ejemplo, al sentarse a leerlo por primera vez. “Es lo que se llama elaborar, y consiste en tratar de entenderlo, de conectarlo, pensando en diferencias y similitudes con otras cosas que ya sabías. Explicártelo con tus propias palabras. Pensar ejemplos de tu propia cosecha, o crear analogías. Todo lo que hace que le des vueltas a lo que has aprendido para quedarte con su significado es clave para recordarlo mejor, porque nuestra memoria es realmente buena recordando significados”.
Si un alumno está estudiando, por ejemplo, un tema sobre la economía y la sociedad en el Paleolítico en la Península Ibérica (que fue una pregunta de Selectividad en Aragón el año pasado), puede pararse cada pocos párrafos a explicarse con sus propias palabras lo que ha leído, lo que le ayudará a amarrarlo mejor en la memoria. Y si a una alumna le explican en Química la densidad (la cantidad de materia por unidad de espacio), puede empezar por plantearse una analogía sencilla para ayudarse a entender el concepto, como imaginar un autobús lleno hasta los topes de pasajeros y, a su lado, otro en el que solo viajen cinco personas.
Evocar
Una de las cosas más útiles que alguien pueden hacer para aprender es recuperar de la memoria aquello que ha estudiado, dice Marta Portero, investigadora del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se trata de la llamada práctica de la evocación y consiste en ponerse a prueba, autoevaluarse. Quienes lo hacen buscan normalmente comprobar si ya se saben algo. Pero lo más interesante, señala Portero, es que la investigación ha mostrado que cuando una persona está evocando algo, también lo está consolidando mucho mejor en la memoria y haciendo más probable poder volver a evocarlo en el futuro. Por ejemplo, cuando esté delante del examen.
Los experimentos han descubierto que, incluso cuando una persona se esfuerza por evocar algo y no lo consigue, el mero hecho de no haber tirado la toalla enseguida mirando la respuesta en el libro hace que el repaso posterior sobre ese mismo tema resulte mucho más efectivo.
La estrategia de la evocación da buenos resultados a la hora de aprender hechos -las capitales europeas, por ejemplo-. Pero también ideas, conceptos o procedimientos. “En matemáticas o física, evocar un procedimiento consiste en practicarlo; volver a hacer los ejercicios sin mirar cómo se hacían. Y, de la misma forma que sería absurdo pensar que puedes aprender a tocar el violín simplemente viendo a alguien cómo lo toca, solo porque alguien te haya explicado las causas de la Revolución Francesa, no significa que lo hayas aprendido. Tienes que ser tú el que lo haga, el que las pueda explicar”, dice Héctor Ruiz.
Hay diversas maneras de practicar la evocación. Explicarse las cosas a uno mismo, en voz alta o en la mente, o a otra persona. Hacer esquemas o resúmenes (sin mirar la fuente y sin ánimo de convertirlo en material de estudio). O utilizar flash cards (tarjetas en las que uno mismo se escribe una pregunta en una cara y la respuesta en la otra), que resultan especialmente adecuadas, porque para completar la evocación es clave comprobar si lo que uno ha recordado es correcto.
La evocación, añade Marta Portero, que es también profesora de Psicobiología, tiene un beneficio adicional: al consistir en simulacros de lo que el alumno tendrá que hacer el día de la verdadera evaluación, dicho entrenamiento tiene el efecto de reducir su nivel de ansiedad en el momento de enfrentarse al examen.
Técnicas poco efectivas
Releer varias veces el mismo tema es una de las estrategias de estudio más habituales. Pero la investigación ha demostrado que es también una de las menos productivas, aunque intuitivamente pueda parecer lo contrario. A diferencia de la evocación, que pone a quien estudia frente a las costuras de su aprendizaje, releer proporciona una falsa impresión de seguridad, advierte Ruiz, que es director del International Science Teaching Foundation. “Al volver a leer un texto tienes una sensación de familiaridad, que te lleva a pensar que ya te lo sabes. Pero hay una gran diferencia entre que algo te resulte familiar y que puedas explicarlo”. Tanto su baja efectividad como el hecho de que resulte popular provienen en gran medida de que resulta sencilla. “No te pone ante lo que llamamos una dificultad deseable. Una dificultad cognitiva que hará que lo aprendas mejor”.
En un nivel parecido a la relectura se sitúan otras prácticas, como la muy frecuente de subrayar, o la de copiar durante el proceso de estudio, dice Ruiz, que matiza: “Ello no quiere decir que no sirvan para nada. Todas esas técnicas funcionan, en el sentido de que dan un resultado. Lo que sucede es que no son efectivas. Es decir, que no son la mejor manera de invertir tu tiempo. La forma en que estudias no es lo único de lo que dependen tus notas, sino que hay muchas otras cosas, como las horas que le dediques. Las estrategias lo que hacen es ayudarte más o menos en tu propósito. Y las buenas son las que te ayudan más”. El experto ha condensado el trabajo que numerosos investigadores, sobre todo estadounidenses, como Henry Roediger, Jeffrey Karpicke, John Dunlosky, Elizabeth Bjork, o el Nobel de Economía, Herbert Alexander Simon, han desarrollado al respecto, en libros como Aprendiendo a aprender (que tiene una versión adaptada para adolescentes).
Espaciar y entrelazar el estudio
Espaciar el estudio en el tiempo, indica Marta Portero, es una de las mejores formas de hacerlo duradero, según han acreditado multitud de investigaciones, las primeras de las cuales se remontan a hace más de un siglo. El tiempo (días o incluso semanas) que idealmente conviene dejar entre las veces que se repasa un tema no es fijo, y depende, entre otros factores, de la proximidad del examen. Y Ruiz destaca que la fórmula ganadora es la que mezcla la evocación con la práctica espaciada: “Hacer el esfuerzo de recordar algo en distintas ocasiones a lo largo del tiempo le indica al cerebro que se trata de una información importante y que conviene tenerla a mano”.
El extremo opuesto a espaciar es lo que se llama masificar el estudio (o darse un atracón uno o dos días antes del examen). Una práctica que puede dar resultados buenos en los primeros años de escolarización, sobre todo en chavales con facilidad para ello. Pero que, además de conducir a aprendizajes efímeros, va resultando menos útil a medida que la exigencia académica aumenta.
Revisitar a medio y largo plazo los temas es un consejo que probablemente llega tarde para quienes se examinan en junio de la Selectividad. Pero la investigación les ofrece una técnica emparentada con el estudio espaciado, que consiste en ir entrelazando aprendizajes. En vez de estudiar las materias por bloques de varias horas cada una ―primero matemáticas, después filosofía…― resulta más útil ir alternándolas. Su efectividad se ha comprobado en múltiples experimentos, con modalidades y edades distintas.
En uno de ellos, publicado en 2010, los profesores de la Universidad del Sur de California Kelli Taylor y Doug Rohrer enseñaron a unos alumnos de 4º de primaria a calcular las medidas geométricas de diversos tipos de figuras tridimensionales. Un grupo de niños lo aprendió y practicó en bloque, mientras otro lo hizo de forma entrelazada, practicando con unas y otras de forma combinada. Los niños fueron evaluados dos veces, una al acabar el aprendizaje y otra al día siguiente. Los que estudiaron en bloque acertaron el 100% de los ejercicios realizados de forma inmediata, pero al día siguiente su rendimiento cayó al 38%. Los que entrelazaron resolvieron bien un 81% de las preguntas en la evaluación inmediata, pero mantuvieron un acierto del 78% al día siguiente.
Iñaki Fernández, profesor de secundaria desde hace 26 años, durante los que ha impartido diversas materias científicas, empezó hace un par de cursos a pedir a su alumnado que aplicara estas técnicas basadas en la evidencia. “Algunas encajaban con lo que yo ya pensaba de forma intuitiva, pero otras me sorprendieron”, comenta. Fernández insiste a sus alumnos que estudien a base de responderse preguntas a sí mismos, ha comenzado a espaciar de forma sistemática el repaso de algunos temas, y cree que ello está dando frutos. “Han empezado a cambiar su mentalidad, lo que no es fácil, y, por las pruebas que les hago, tengo la impresión de que están mejorando”.
Evitar la música y otras distracciones
La memoria de trabajo puede definirse como el espacio mental en el que uno sostiene la información a la que está prestándole atención en un momento dado. Y ese espacio es muy limitado. “Lo puedes comprobar tratando de hacer una operación matemática. En cuanto la operación es un poco grande, no puedes, te desborda”, dice Héctor Ruiz. Es también la razón por la que resulta más difícil concentrarse leyendo si alguien está hablando a nuestro lado. “O si hay alguien moviéndose; nuestra atención evolucionó de manera que también a eso tengamos que prestarle atención. Por pura supervivencia, ya que podía tratarse de un tigre”.
La memoria de trabajo es, al mismo tiempo, la puerta de acceso a la memoria a largo plazo, que es de la que se necesita tirar ante un examen. Y el hecho de que la capacidad de la primera sea limitada, afirma Ruiz, explica que lo ideal sea estudiar en un sitio donde no haya distractores visuales ni auditivos, lo cual incluye la música. Las investigaciones han demostrado que escucharla perjudica el aprendizaje, aunque lo haga en grados diferentes según sus características ―es peor, por ejemplo, si tiene letra―. Como pasa con otros estímulos, escucharla obliga al cerebro a gastar recursos cognitivos en inhibirla, lo que tendrá como efecto añadido que quien estudie con ella se canse antes. Es preferible, afirma el experto en psicología del aprendizaje, planificar pausas en las que uno se recompense, por ejemplo, oyendo música.
Ruiz admite que hay algunas excepciones: “Si la alternativa a ponerte música es que oigas otros ruidos más aleatorios, porque no tienes la suerte de estudiar en un sitio silencioso, bueno, puede ser el estímulo menos malo, sobre todo si es una música relajante y sin letra”. Hay personas, por otro lado, a las que les cuesta mucho concentrarse, les vienen continuamente pensamientos superfluos, y a quienes la música puede servirles de máscara, igual que con los ruidos. Y otras que llevan tantos años estudiando con música ―se ha comprobado en experimentos con alumnado universitario― que su desempeño empeora cuando no la escuchan. Lo cual no significa que no les hubiera ido mejor si no se hubieran acostumbrado a ella.
Ignacio Zafra, La cinco claves para tener éxito en los exámenes ..., El País 12/05/2024