

Iba yo ayer por la tarde caminando tranquilamente, aunque cargado de libros, por una calle de Madrid, cuando vi a un ángel negro hablando con la dependienta de una tienda. Me paré y él se volvió y me sonrió. Así que ya he amortizado el viaje.
 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)


He llegado este mediodía a Madrid, donde ya se asoma el verano a la dureza del asfalto. Madrid en verano es un barco a la deriva sobre un mar de asfalto encendido. He dejado en el hotel mis cuatro cosas (una, en realidad) y me he dirigido en metro a la Universidad CEU-San Pablo, donde me esperaban a las 13:30. Lo que no esperaba yo era encontrarme entre los oyente a personas a las que aprecio mucho, como Pablo Velasco, Jaume Vives o Manuel Oriol. Como decía aquel, ¡qué agustico se está entre amigos! Tras una exposición por mi parte del tema que nos traíamos entre manos (la familia y la corrección política), ha habido debate y comida, todo al mismo tiempo. Mi conclusión es que conviene debatir con una lata de cerveza en la mano, porque al sujetar la lata te desembarazas inmediatamente de academicismos, retóricas escolásticas y pedanterías, y estás en condiciones de llamar al pan, pan, y al vino, vino,
Vivo con tanta intensidad estos encuentros que al acabarlos me siento agotado. He vuelto caminando al hotel y me he echado una siesta antes de ir a la Librería Berceo, una librería de viejo, a gastar dinero en vicios impostergables.
Por el camino he recibido un mensaje de Aurora Nacarino, la entrañable editora de Deusto, que me publicará mi próximo ensayo, el más ambicioso que he escrito hasta ahora. A medida que lo iba escribiendo, iba también modificando mis ideas iniciales, y a medida que lo reescribía para recoger las modificaciones, iba remodificándolas. Así que ha sido este un largo diálogo conmigo mismo que, previsiblemente verá la luz a finales de año.
Mi mujer me ha llamado para decirme que nos ha llegado el último libro de García-Máiquez, un poeta que pasará a los libros de texto. Lo ha devorado y me ha hablado maravillas de su contenido.



Este artículo fue publicado originalmente por el autor en El Periódico Extremadura
Así, me reencuentro en un reciente artículo en prensa (“La nueva y la vieja pedagogía” de la profesora y filósofa Rosa María Rodríguez Magda), con el viejo tópico de que las nuevas pedagogías, en su afán por que los niños “sean felices y la cultura no les dañe”, los “infantilizan” y les impiden ser “sabios y críticos”. Bien. Como titular de prensa no tiene precio. ¿Pero en qué nos fundamos para suponer que atender al bienestar o felicidad del alumnado está reñido con la educación y la cultura? ¿Es el sufrimiento, entonces, la vía adecuada para el aprendizaje? Tal vez algunos pedagogos (que no sean predicadores o instructores militares) puedan creer justificable esto último, ¿pero es cierto? Hay “sabios y críticos” filósofos que piensan todo lo contrario (que la felicidad y la sabiduría son inseparables). ¿No habría
que discutir un poco sobre esto?
Prosigue el artículo citando otro lugar común del “debate pedagógico”: el del presunto contubernio entre la “nueva pedagogía” y el neoliberalismo. Ahora bien, si esto fuera verdad, resultaría que el neoliberalismo estaría promoviendo una pedagogía del “igualitarismo”, la “inclusividad” y la “convivencia” (que es como describe la autora a la “nueva pedagogía”). ¿No es un poco extraño? ¿Se podría decir, entonces, que la “vieja pedagogía” del “esfuerzo y el mérito individual”, la “excelencia” y la “competencia” (es decir, de aquellas bazas en que se ha escudado siempre la ideología neoliberal) es la que mejor sirve a las opciones no liberales?
Igual de inconsistente o “líquido” es el retrato de la “nueva pedagogía” que hace la autora como presunto fenómeno “posmoderno” (o “post-transmoderno”, como dice ella). Así, se afirma que en la nueva pedagogía “lo fragmentario sustituye a la visión global”. ¿Pero es así? Basta una consulta superficial a los documentos que inspiran o desarrollan esa “nueva pedagogía” (los currículos de la nueva ley educativa, por ejemplo) para encontrar justo lo contrario: una fijación por integrar objetivos, capacidades, contenidos y materias (hasta el punto de que se habla ya de una nueva competencia clave – la “competencia global” – entendida como la capacidad para entender la realidad desde una perspectiva integrada). ¿Entonces?
Afirma también la autora que en la nueva y postmodernapedagogía lo “subjetivo sustituye a lo objetivo”, pero sin precisar nada más. ¿Querrá esto decir que enseñar de modo más activo, haciendo partícipe al alumnado, implica que este invente los contenidos; o que prestar una (mínima) atención a la educación emocional (la hermana pobre o inexistente de los sistemas educativos) supone dejar de razonar en las clases? ¿Es, por demás, posible una “formación sin enseñar contenidos”, como dice la autora que hace la nueva pedagogía? ¿Qué estamos entendiendo entonces por “contenido”?
Acaba la articulista apelando al argumento de autoridad, y citando a la experta en educación Inger Enkvist y a la filósofa Hannah Arendt, aunque sin que esto ayude a aclarar nada. ¿Qué quiere decir Enkvist cuando afirma que las “nuevas pedagogías” conducen al fracaso? Porque en definir qué se entiende por “fracaso” (y por “logro”) educativo está gran parte de la madre del cordero del debate pedagógico. Tampoco explica Rodríguez Magda en qué contexto afirma Arendt que no hay que “dirigirse a los niños como adultos y creer que deben ser autónomos” (¿no habíamos quedado que no había que infantilizarlos?), ni considerar el “juego como un medio idóneo para el aprendizaje” (contrariando sin más a lo que, desde Platón, afirman la mayoría de los pedagogos desde hace siglos).
Todas estas preguntas, y muchas más, quedan en el aire, por lo que el artículo, como tantos otros, más que aportar luz a un debate complejo y repleto de ambigüedades, lo que hace es limitarse a difundir sofismas como el de los excesos de la pedagogía (¡como si lo que sobrase a los docentes españoles fuese formación pedagógica!), la eliminación de la memoria (una falsedad aprendida de memoria y repetida mecánicamente), o el carácter pernicioso de la tecnología (desde el prejuicio generacional de que la cultura digital condiciona o distorsiona la educación más que otros contextos o mediaciones socio-comunicativas).
Es lamentable, pero así, y con este nivel de discusión, difícilmente iremos nunca a ningún lado.


Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
Lamento ponerme lírico, pero la primavera nunca ha sido una estación de penitencia fácil. Pese a las apariencias, o precisamente por ellas, a mí me resulta casi insoportable. No hay luz que, como la suya, desvele tan cruel y claramente nuestras miserias y, a la vez, nuestros deseos más imposibles, aquellos que, como decía el poeta, son una pregunta cuya respuesta no existe.
No sé cómo lo ven ustedes, pero hay algo en la luz y la lucidez sensual de estos días que despierta al amor más inefable y enfermizo. Ya sabrán por experiencia que padecemos del mal crónico de la insatisfacción y que, hechos como estamos – dice otro plomizo poeta – de la materia de los sueños, no podemos conformarnos con nada que no sea ese todo que prometen, como un espejismo mentiroso – como un camino sin retorno – todas las mañanas de abril del mundo.
Porque la primavera no es solo la encarnación del mito de la reencarnación de las almas y la resurrección de los cuerpos, que suponemos rebrotarán un día como el azahar o las garrapatas, sino el fuego que nos recuerda la expulsión del paraíso y el inicio del ciclo del tiempo en torno al recuerdo de lo entrevisto y extraviado.
Dicen los mitos, y explican algunos filósofos (habitualmente los más feos) que toda belleza es el espejismo sensible de una perfección y plenitud que no podemos ni concebir, pero con la que alguna vez fuimos uno y de la que, por algún extravagante motivo, se nos separó, condenándonos, como a Sísifo, a hacer rodar el tiempo en este vía crucis consistente en ir deshaciéndonos de todo lo que parece pero no es.
Si el tiempo es deseo, la primavera es el mecanismo que le da cuerda, su forma misma. Platón inventó un cuento para pensarlo. Contaba que allá en las cumbres eternas del Olimpo, donde celebran los dioses su fiesta inmortal, y justo el día que – no casualmente – se festejaba a Afrodita (diosa de la belleza), el dios que todo lo tiene (un tal Poros) y la diosa carente de todo (llamada Penia) tuvieron accidentalmente un hijo al que llamaron Eros (es decir: Amor). Este diosecillo bastardo, apunta el filósofo, somos nosotros, que, como hijos caídos del cielo, hacemos tiempo enamorándonos fugazmente de todo aquello que afrodisiacamente (por Afrodita) nos recuerda y señala el camino a casa.
Este amor por las señales es la sustancia misma del fenómeno religioso, que, en sentido genérico, no es otra cosa que el deseo erótico de religarse con aquella plenitud que fuimos y de cuyos excitantes destellos nos parece ver un reflejo en los días y los cuerpos que más lucen. Desde esta perspectiva, religión es todo: es lo que hacen el filósofo o el científico cuando buscan volver al Reino (la realidad real) a través de la idea que lo comprende y unifica; o lo que padece el artista, empeñado en duplicar el espejismo de la belleza idealizado por su imaginación; o lo que obran el santo o el héroe, encarnando ese mismo ideal con sus hazañas. Y religión es también lo que hace primaveral y humildemente la mayoría: dejarse de ideas y salir a pillarla.
La embriaguez es una de las formas más primarias de manifestación de lo religioso. En todas las culturas, la pérdida parcial o total de la conciencia y el logro proporcional de un determinado estado emotivo es parte esencial del rito por el que se busca la religación con lo Absoluto. En la mayoría de las religiones tradicionales, ese estado de embriaguez se logra mediante la danza, el canto o el rezo rítmico, la exposición a estímulos y situaciones con efecto emocional (imágenes magníficas, músicas sublimes, olores, daños o gozos físicos…) y no pocas veces con el consumo de sustancias estimulantes. Se supone que ese estado de gracia, es decir, de entusiasmo ciego (de fe) y liberador (de la razón), es el que nos predispone al encuentro con lo divino.
¿Hace falta decir mucho más? Todo el ritual que celebramos por las calles en esa fastuosa fiesta de la primavera que es la Semana Santa cumple con casi todo lo dicho. Observen si no ese magnífico teatro barroco lleno de músicas sentimentales, imágenes danzantes, cantos descarnados, olores sensuales, trajes de fiesta y madrugadas en vela que transforma estos días nuestras calles y ocios.
Y de este espíritu religioso no se libra nadie, ni los que celebran la pasión de forma (aparentemente) más profana. Los miles de jóvenes, por ejemplo, que invocan y festejan el deseo de plenitud primaveral bebiendo y bailando en las terrazas de esos bares low cost que son las bolsas del super. Fíjense: ritmo, cánticos, danzas, luces oscilantes, olores, y esa belleza fugaz, gloriosa y terrible de los días y los cuerpos. Es lo mismo: pura primavera, absoluto deseo, y una nostalgia incurable para la que no tenemos más remedio que el embriagador bálsamo de fierabrás de la religión. Amén. O evohé. Lo que ustedes prefieran.

 Este artículo fue publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraVuelve la polémica en torno a la nueva ley educativa. Además del tema de la presencia o no de la filosofía en secundaria (aquí, la Consejería ya ha asegurado que se impartirá como optativa en la ESO), el debate gira en torno a dos de las trifulcas habituales en cada reforma educativa: la cuestión del presunto adoctrinamiento de algunas materias, y el asunto de la renovación pedagógica. Cuestiones ambas que tienen, también, una relación directa con la filosofía.
La polémica sobre el adoctrinamiento en las aulas la provoca habitualmente la derecha, denunciando que determinadas materias, como las de educación en valores cívicos, tienen una fuerte carga ideológica. Y es curioso, ya de entrada, que la controversia la genere una derecha que a la vez que ataca el adoctrinamiento escolar en valores cívicos, defiende el adoctrinamiento escolar en religión, reivindicando por sistema el refuerzo de la materia de religión católica o pidiendo que se subvencionen los colegios religiosos.
Arguye la derecha que el adoctrinamiento religioso en la escuela es por elección familiar y, por ello, legítimo. A lo que los progresistas responden que la educación en valores cívicos (es decir: los valores que emanan de las leyes, la Constitución o la Declaración de los Derechos Humanos) es imprescindible, porque sin compartirlos no hay sociedad ni convivencia democrática que valgan. A esto la derecha vuelve a replicar que sí, que algunos valores sí, pero que otros (como los relativos a la ecología, el feminismo, los derechos LGTBI, la educación afectivo-sexual, la memoria democrática…) son discutibles o entran dentro de la batalla política. Los progresistas replican que estos valores están ya recogidos en leyes en vigor. La derecha aduce que esas leyes no las han votado ellos. Y así una y otra vez. ¿Qué se puede hacer frente a esta discusión bizantina?
La respuesta se ha repetido muchas veces. Para prever el adoctrinamiento (sea del signo o tipo que sea), tanto en las aulas como en la sociedad, no hay nada como la educación filosófica. La filosofía, cuando se imparte adecuadamente, enseña a identificar las ideas de fondo de cada doctrina, a evaluar su racionalidad y pertinencia ética, y a argumentar con los demás al respecto. Y todo esto a partir de un bagaje de textos en los que se han tratado y analizado aquellas ideas de mil formas distintas durante más de dos mil años. Sabiendo todo eso es muy difícil que nos adoctrine nadie que no nos convenza. Y convencer no es lo mismo que adoctrinar, ¿no?
Por cierto, que la controversia entre doctrinas no solo afecta a los asuntos éticos, políticos o religiosos. La gente cree ingenuamente que las ciencias o las artes están libres de creencias y valores, y que lo que dicen o expresan no admite disputa, pero esto no es cierto. La ciencia está cargada de ideología (como mínimo, de ciertas ideas preconcebidas sobre el mundo o el propio conocimiento), y las obras de arte no digamos. Si los alumnos no aprenden a analizar crítica y filosóficamente las ideas y valores subyacentes a las teorías científicas, económicas, psicológicas, históricas, etc., que les enseñan en clase (no digamos los que subyacen a las noticias, las series, los videojuegos, la publicidad o todo lo que aparece por Internet), estarán atados de por vida a esas ideas prejuiciosas. Por esto, y no por prurito intelectual o por conservar ninguna tradición, es por lo que es imprescindible la filosofía en las aulas.
Frente a la otra polémica, la relacionada con la renovación pedagógica, el asunto es más complejo. Los renovadores afirman que el mundo ha cambiado, y que esto exige cambios en la manera de educar a los jóvenes, pues los métodos más tradicionales no funcionan. Por otra parte, los menos o nada renovadores afirman que los cambios propuestos no son los adecuados, pues desincentivan el esfuerzo y promueven un aprendizaje poco o nada riguroso, por lo que abogan por dejar las cosas como están o retornar a formas más clásicas de enseñar.
Ahora bien, con respecto a esta disputa la filosofía también tiene algo que decir y hacer. Si se constata, por mero sentido común, que ningún aprendizaje es posible sin contar con la voluntad o interés del aprendiz o sin la comprensión profunda de lo que se aprende, algo en lo que deberían coincidir las posiciones en liza, toca reconocer que el paradigma más puro de esta forma de aprender es precisamente la filosofía, definida como el amor o voluntad de saber, y como aquella ciencia que no admite como válido nada que no se pueda comprender desde sus cimientos y en relación con todo lo demás.
Decía el gran filósofo Kant que no se enseña filosofía, sino a filosofar, esto es: a pensar sin descanso para comprender mejor el mundo y que nadie nos engañe. Educar en filosofía es, pues, la mejor garantía, no solo para evitar el adoctrinamiento, sino para promover una educación comprensiva y tan innovadora y competencial como rigurosa. ¿Quién da más?

.jpg) Este artículo fue publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraDesde pequeño me hicieron saber de mil maneras posibles que tenía que ser un machote. Cosa nada fácil. Porque ser un machote como Dios manda comprende privilegios, sin duda, pero también deberes. Uno tiene que personificar como un campeón tanto las viejas virtudes platónico-católicas como las más modernas y protestantes (ser valiente, justo, templado, esforzado, exitoso, competitivo…). Vamos, ser algo así como una mezcla entre el Cid y John Wayne. O entre Héctor y Ulises. O ya puestos, entre Vladimir Putin y Will Smith. ¡Uf!
Una de las cosas que según los entandares machotes nos toca hacer a los hombres es proteger paternalmente a las hembras, a las que se las supone en general menos fuertes y virtuosas. Esas «hembras» a salvaguardar en su integridad y honor no son solo tu novia o esposa, sino también tus hermanas, tu madre, tu patria, y hasta tus obreros, si eres un machote paternal y emprendedor.
Este castizo machismo del caballero que toma como deber sagrado el de la protección de su territorio y posesiones permanece casi inalterable hasta el día de hoy. No hay más que asomarse al paisaje ideológico de casi todas nuestras producciones culturales, incluyendo las que consumen a diario los más jóvenes (canciones, películas, videoclips…). El estereotipo del novio machote propietario de una hembra por la que habla y decide, y el de la chica mona o fetén, satisfecha de tener enganchado al macho más sandunguero o prometedor de la manada, responden a realidades más frecuentes de lo que quisiéramos. Y no solo entre adolescentes de barrio y coche tuneado, ojo, sino también entre jóvenes y adultos con másteres y pinta alternativo-burguesa.
Uno de los recursos a los que el machote protector echa mano sin reparo alguno (por no decir que con el mayor de los entusiasmos) es el de la violencia. Los machos saben que un hombre hecho y derecho, en ciertas circunstancias, ha de desenfundar el revolver y tomarse la justicia por su mano. O conquistar a ostias, o con todo el morro, lo que él o los suyos necesitan (un bien de primera o enésima necesidad, un polvo, un cargo, un contrato…), además de vengar sin remilgos, y a la siciliana, todo tipo de insultos y afrentas al honor. Los machotes crecemos, así, peleándonos y midiéndonos a ver quién es el más fiero, el más astuto o el que la tiene más larga. Y si hay hembras por medio, no digamos. Pocas cosas más temibles que la embestida de un macho con necesidad de demostrarle a su chati lo hombre que es.
Si queréis un ejemplo de rabiosa actualidad ahí tenéis a Putin, que no solo ha cultivado a conciencia la imagen de macho alfa más casposa y peliculera, sino que se la cree hasta el punto de provocar guerras en las que protagonizar el papel de matón protector de la madre patria. Porque un rasgo de los chulos de playa de más altos vuelos es este de erigirse en paterfamiliasde la nación, en padrino de la Cosa Nostra, o en ser como “un río para mi gente”, como dice (más cursi y ególatra imposible) el llorica de Will Smith.
Porque, como es de prever, todo esto viene al caso del actor Will Smith y su sonado puñetazo a un cómico delante de millones de espectadores, niños y adolescentes incluidos, que han acabado de aprender con esto cómo tiene que comportarse un puto machote cuando alguien se burla de su señora. Señora a la cual, por descontado, se le ha asignado con toda naturalidad el papel de desvalida víctima, sin voz ni voto, y destinada a ser salvada por el oficial y caballero de turno.
Pero lo más grave del caso de Smith es que este, tras darle un puñetazo a un tipo delante de millones de personas, volviera tranquilamente a su sitio, como un vaquero que acabara de hacer justicia, sin que nadie se atreviera a decir ni pio, sin que se detuviera la ceremonia y sin que se expulsara al matón. Después de esto, ¿qué diablos voy a hacer yo con el próximo alumno que le pegue a otro en clase? ¿Darle un Oscar?... Casi nadie ha hecho más que Hollywood por el machismo y el matonismo en el mundo. Pero esta gala supera con creces todas las sagas de Rambo y Shwarzenegger juntas.
Y una última cosa sobre el humor y la violencia. Un chiste puede molestar y violentar. Pero ni lo hace en el mismo registro que un puñetazo, ni le da a nadie licencia para repartir ostias. Ante una broma de mal gusto solo cabe hacer otra, si se tiene más ingenio que músculo, o defender con argumentos lo inadecuado del chiste haciendo callar así, y por derecho, la risa de la gente. Otra opción, igual de útil para llamar la atención sobre los presuntos límites del humor, pero infinitamente más legítima y elegante, hubiera sido levantarse e irse, mandar a la porra una ceremonia donde las bromas personales son la norma, y donar el Oscar a alguna asociación de enfermos de alopecia. Pero claro, para eso hay que ser significativamente más noble e inteligente que machote.





Con su divisa ¡Aplastad al infame!, Voltaire quería movilizar a sus lectores contra el cristianismo, ayudado por un conocimiento de la Biblia y una irreverencia satírica deslumbrantes. De familia burguesa, había estudiado en el colegio de los jesuitas Louis-le-Grand, que solo recibía a jóvenes de la nobleza o de la alta clase media. “Estoy harto de oír decir que doce hombres bastaron para establecer el cristianismo, tengo ganas de probarles que solo hace falta uno para destruirlo”, escribió. A sus 83 años, se le levantó la prohibición de vivir en París. El regreso fue apoteósico. Murió un año después. “No temo a la muerte, pero siento una invencible aversión con el modo de morir dentro de la Iglesia católica. Encuentro ridículo que le den a uno los santos óleos para partir al otro mundo, como cuando se manda engrasar los ejes del coche para salir de viaje”, había confesado a Federico II de Prusia.
Juan G. Bedoya, ¿Aplastad al infame!: la consigna de Voltaire para movilizar a sus lectores contra el cristianismo, El País 09/05/2022






La ‘Carta a Georges Bernanos’ (1938) de Simone Weil es un documento moral, político y filosófico de primer orden, no solo por la experiencia ahí descrita, sino por el espíritu en el que dicha experiencia es vivida y transmitida. Aparte de ser un documento de la barbarie, lo es ante todo de la forma de dar testimonio de la barbarie, del modo en que ese testimonio puede constituir una memoria de la barbarie. Es una lección de memoria. Justamente por encontrar en Los cementerios bajo la luna de Bernanos una lección de memoria pareja, se siente Weil en la necesidad de compartir su propia experiencia con su autor. Reconoce en el escritor católico, partidario inicial del alzamiento franquista, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que los separan, una mirada afín a la suya. La “lección”, empero, la “lectura” de los acontecimientos, no es que las atrocidades contra la población civil indefensa menudearan en los dos bandos. No es cuestión de enumerar ni de comparar. “Cuántas historias se agolpan bajo mi pluma…”, dice Weil. “Pero sería demasiado largo; ¿y para qué?”. El sentido en el que hay que dar cuenta es otro. Es más bien un darse cuenta: un tomar conciencia y tratar de explicarse algo. Algo que resulta inconmensurable con las razones que animan a los hombres a combatir o que, al menos aparentemente, los justifican, sea cual sea el bando al que pertenezcan. Algo que, por así decir, los homologa. La verdad de la guerra.
“Lo esencial es la actitud con respecto al hecho de matar a alguien”, escribe Weil. Pero no está hablando del bando enemigo. Eso sería desviar la atención de una verdad más difícil de soportar. Está hablando de los suyos, de “mis camaradas de las milicias de Aragón”. De “hombres aparentemente valientes”, “con ideas de sacrificio”, que “contaban con una sonrisa fraternal, en medio de una comida llena de camaradería, cómo habían matado a sacerdotes o ‘fascistas’, término muy amplio”. Lo que llama la atención de Weil es la naturalidad con la que se impone el hecho de matar, la cuasi imposibilidad, dadas determinadas condiciones, de no matar: “En cuanto a mí, tuve el sentimiento de que, cuando las autoridades temporales y espirituales han puesto una categoría de seres humanos fuera de aquellos cuya vida tiene un precio, no hay nada más natural para el hombre que matar”. La necesidad de matar se instala como una “atmósfera” que envuelve y penetra a los partidarios de una causa, que los embriaga, haciéndoles olvidar los fines de la lucha: “Hay ahí una incitación, una ebriedad a la que es imposible resistirse sin una fuerza de ánimo que me parece excepcional”.
En sus Cuadernos, que durante los años de guerra 1940-1943 son el terreno de un constante “trabajo sobre sí” (definición que recibe ahí la filosofía), Weil introduce una nueva noción a la que da el nombre de “lectura”. No es impensable que en su elaboración fueran decisivos la experiencia de los crímenes de España y el intento por comprender el peculiar clima que los determinó. “Lectura”, por de pronto, quiere decir el modo en que somos y nos las entendemos en ese “texto de múltiples significaciones” que es el mundo. “¿Qué leemos? No cualquier cosa a nuestro antojo. Tampoco algo que no dependería de ninguna manera de nosotros”. El mundo no es más que las significaciones que leo, pero esas significaciones son reales, se me imponen desde fuera: creo, juzgo y actúo determinado por las cosas que leo. Permanentemente “somos sobrecogidos como desde el exterior por las significaciones que nosotros mismos leemos en las cosas”. Leemos y somos leídos a un tiempo.
Hay dos maneras, dice Weil, de cambiar en otro su relación con el mundo, la conjunción leer-ser leído. Una es la “enseñanza”, o lo que podríamos llamar el trabajo de la cultura. Es un trabajo porque consiste en pasar de unas significaciones a otras, en tomar conciencia de las distintas lecturas superpuestas y, en último término, de la operación misma de lectura. La enseñanza es lectura de lecturas. Es a esto a lo que venimos denominando praxis. Por eso la experiencia de Simone Weil puede ser caracterizada también como el intento de producir lecturas verdaderas y eficaces. La otra manera de “acción sobre la imaginación” es “la fuerza (de la cual la guerra es la forma extrema)”. La fuerza es negación de las mediaciones que constituyen el pensamiento, aplanamiento o solidificación de las lecturas, de los distintos niveles de lectura y de su interrelación. Es incapacidad de leer más que una sola cosa, la cual se nos impone incontestablemente desde fuera, con todo el peso o la “pesantez” de su supuesta realidad.
Es la lección de los crímenes de España, que retornan en los textos de Simone Weil: “… si en los disturbios civiles o en las guerras se mata a veces a hombres desarmados, es porque en el alma de los hombres armados penetra por los ojos, al mismo tiempo que los vestidos, los cabellos y los rostros, lo que hay de vil en esos seres y que pide ser aniquilado; al mirarlos, igual que en un color leen la cabellera y en otro la carne, leen también en esos colores, con la misma evidencia, la necesidad de matar. Si en el curso normal de la vida hay pocos crímenes, es porque leemos en los colores que penetran por nuestros ojos, cuando un ser humano está delante de nosotros, algo que debe en cierta medida ser respetado. […] Pero en la guerra civil, en relación con una cierta categoría de seres humanos, es la idea de salvaguardar una vida la que es inconsistente, la que viene de dentro y no es leída en las apariencias; esa idea atraviesa el espíritu, pero no se transforma en acción”. El contagio de la fuerza se extiende irresistiblemente en forma de una lectura unívoca, generando una atmósfera de irrealidad que reduce a la “inconsistencia”, a una especie de absurdo lógico, toda forma de pensamiento, y a la impotencia, a una especie de absurdo práctico, toda acción razonable. Privados de pensamiento y de acción, los hombres son transformados en cosas, “caídos al nivel ya sea de la materia inerte, que no es más que pasividad, ya sea de las fuerzas ciegas, que no son más que impulso”. Tal es la prodigiosa y terrible virtud de la fuerza a la que están sujetos tanto vencedores como vencidos, según la describe Weil en su ensayo ‘La Ilíada o el poema de la fuerza’ a través de los versos homéricos. Pero si la Ilíada es la “única verdadera epopeya que posee Occidente”, es porque la mirada del poeta, en lugar de dejarse obnubilar por el prestigio de la fuerza en aras de la grandeza, es capaz de prestar atención a la verdad de la guerra y mostrar en su desnudez, con piedad y amargura, la miseria humana sometida al dominio implacable de la fuerza. La lección del verdadero “genio épico”, así acaba el texto escrito en vísperas de la guerra mundial, es “no creer nada al abrigo de la suerte, no admirar nunca la fuerza, no odiar a los enemigos y no despreciar a los desdichados. Es dudoso que esto suceda pronto”.
Conservamos un breve ‘Diario de España’ de Simone Weil, apenas 34 hojas de un cuaderno del que otras muchas fueron arrancadas. Viene con la idea de conocer de primera mano lo que están haciendo los anarquistas, su “revolución”, y porque, como dirá después a Bernanos, “no podía dejar de participar moralmente en esa guerra”. Sus primeras impresiones, nada más llegar a Barcelona, palpitan aún de esperanza ante la nueva situación, pero están también teñidas de temor: “Efectivamente, nada ha cambiado, salvo un pequeño detalle: el poder está en manos del pueblo. Los hombres vestidos con mono tienen el mando. Estamos actualmente en uno de esos periodos extraordinarios que hasta ahora no han perdurado, en los que aquellos que siempre han obedecido asumen responsabilidades. Esto no se produce sin inconvenientes, por supuesto. Cuando se da a muchachos de diecisiete años fusiles cargados en medio de una población desarmada…”. En Pina de Ebro, a donde ha llegado con una unidad de la Columna Durruti, pregunta a los campesinos acerca de la situación, los propietarios, la colectivización, el cura… Se le entrega un fusil, se producen los primeros bombardeos, un par de expediciones al otro lado del río. Escondida de los aviones enemigos entre la hierba, piensa: “Si me cogen me matarán… pero es merecido. Los nuestros han derramado mucha sangre. Soy moralmente cómplice”. Un accidente la devolverá a los pocos días a la retaguardia. En Sitges, donde convalece antes de regresar a Francia, toma apuntes en los que se suceden de manera telegráfica las noticias sobre expediciones de castigo, fusilamientos, ejecuciones, matanzas…
Ha pasado en España apenas mes y medio. No ha tenido que combatir ni que disparar su fusil. No ha asistido a escenas cruentas o de violencia descarnada. Pero vuelve impregnada de esa “atmósfera de la guerra española” de la que le hablará a Bernanos: “He conocido ese olor a guerra civil, de sangre y de terror que desprende su libro; lo había respirado”. No ha pretendido, como “es la moda, actualmente, darse una vuelta por allí, ver un trozo de revolución y de guerra civil, y volver con abundancia de artículos”. Lo que le importa es saber “qué sucede en España”, a riesgo de “disgustar y escandalizar a muchos buenos camaradas”. No porque no sigamos “todos nosotros […] día a día, ansiosamente, con angustia, la lucha que se desarrolla al otro lado de los Pirineos”, argumenta en unas notas que no verán la luz. “Tratamos de ayudar a los nuestros. Pero esto no nos impide ni nos dispensa de sacar las enseñanzas de una experiencia que tantos obreros y campesinos pagan allí con su sangre”. No se trata de “poner en duda la buena fe de nuestros camaradas libertarios de Cataluña”. Pero tampoco hay que ocultar las “formas de coacción” (militar, en el trabajo, policial) y los “casos de inhumanidad claramente contrarios al ideal libertario y humanitario de los anarquistas”. La valoración no se limita a los aspectos políticos y militares (como la reorganización de las milicias bajo la disciplina del ejército). De ello se ha tenido ya una experiencia, la rusa, “pagada también con mucha sangre”: “la máquina burocrática, militar y policial” construida por Lenin y su partido. Estas críticas, por delicadas que puedan resultar en un escenario internacional de preguerra, de la cual la Guerra Civil Española se ha convertido en un trágico campo de maniobras, no son novedosas en el seno del sindicalismo revolucionario ni bajo la pluma de Simone Weil. Lo distinto es la mar de fondo que resuena en ellas.
“Las necesidades y la atmósfera de guerra civil prevalecen sobre las aspiraciones que se tratan de defender por medio de la guerra civil”. A lo que apunta esta frase no es tanto al problema de la mejor estrategia revolucionaria, sino a la posibilidad de la revolución misma, al sentido y a la realización de las “aspiraciones” que la constituyen. Acogerse a la buena conciencia revolucionaria no parece un expediente válido cuando “la coacción y la espontaneidad, la necesidad y el ideal se mezclan de manera que producen una confusión inextricable no solo en los hechos, sino también en la propia conciencia de los actores y los espectadores del drama”. La inquietante conclusión a la que la insobornable atención a los hechos y a las conciencias conduce a Weil es que “no es verdad que la revolución corresponda automáticamente a una conciencia más elevada, más intensa y más clara del problema social”. Hay una “confusión inextricable” que condena trágicamente las pretensiones liberadoras de la revolución; toda acción revolucionaria parece condenada a su contrario, la opresión, “al menos cuando la revolución adopta la forma de guerra civil”. Pero ¿ha adoptado alguna vez otra? ¿Puede adoptar otra a esas alturas de la historia?
Alejandro del Río, Simone Weil y los desastres de la guerra, fronterad 05/05(2022


Se dirá, acaso, que el artista, como el mago o el sacerdote, aspira a lograr de parte de los espectadores una aquiescencia que no es sólo intelectual o moral, sino que invoca una comunidad de sentimientos como base de su apreciación. Pero despertar este sentir común entre quienes sólo comparten su desnuda individualidad no es una tarea del mismo tipo que convocar a los espíritus ante una clientela previamente constituida, adoctrinada y condicionada para creer en ellos, cuya adhesión está asegurada de antemano. Se trata, en el caso de la obra de arte, de animar un sentir o un imaginar libre que no puede dirigirse más que a la intimidad de los ciudadanos en cuanto cualesquiera anónimos, y que por tanto exige un grado de universalidad muy superior.
Esa comunidad íntima no puede identificarse con una nación, una clase o cualquier otro género particular de seres humanos; su unidad, siempre abierta e inacabada, es la de la indefinida multitud de todos los seres racionales y libres; todo intento de convertirla en una colección cerrada de creyentes, militantes, clientes o consumidores, condena al fracaso estético a la obra que así lo intente, aunque conquiste el aplauso de un público cautivo. La libertad del artista y la del público son históricamente solidarias del resto de las libertades civiles, por lo que la decadencia de las primeras presagia la de las últimas, de lo cual hay, como sabemos, muchos otros síntomas. Y el fracaso estético podría ser la forma en que, en el terreno de la cultura, se anuncia el fracaso general de una sociedad que se tenía a sí misma por pluralista y altamente civilizada.
José Luis Pardo, El público del arte, El Cultural 03/05/2022

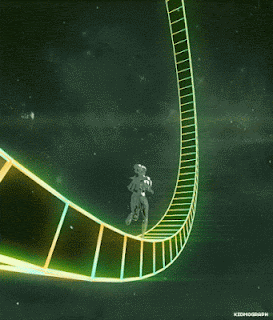
Los primeros en caer fueron los mayores. La tecnología los hizo sentir anticuados —como si la obsolescencia pudiera ser humana en vez de tecnológica—y convenció a muchos de no ser lo suficientemente modernos como para abrazar la cultura digital. Después de hacer sentir inútiles a decenas de miles, esa misma tecnología echó a patadas a millones de pensionistas de los bancos donde habían ahorrado e invertido durante toda su vida. Se dijo entonces que las personas mayores debían trabajar su “alfabetización digital” y adquirir destrezas nuevas. Así nos tragamos una doble mentira. La primera es que las personas debemos adaptarnos a la tecnología cuando es la tecnología quien debe resultar útil y sencilla para todos. Es decir, si un usuario no entiende una aplicación es porque la aplicación está mal hecha y no es lo suficientemente accesible y no al revés. La segunda mentira es que en nuestro mundo existen dos culturas: una analógica para gente viejuna y otra digital donde disfruta la gente joven y que más mola. Y esta segunda trola es tan grave que está poniendo en riesgo nuestra civilización y la vida de muchas personas.
Porque lo cierto es que la cultura tecnológica es en 2022 la hegemónica y la que produce nuestra civilización y nuestro modo de vida. Así, todos los habitantes de este siglo, producimos y consumimos a través de una cultura que es digital y lo hacemos sin elección posible. Esto no quiere decir que no existan alternativas minoritarias, del mismo modo que algunas artesanías sobrevivieron a la industrialización, pero la cultura que marca las normas de convivencia y la que nos organiza pasa en este momento por internet. Es por eso que la tecnología no es un asunto cualquiera (y mucho menos opcional), sino que es nuestra forma de hacer las cosas y por tanto la forma que nos define. Así, se ha implantado en todos los productos materiales y también en los inmateriales y emocionales: la tecnología forma hoy parte de nuestro ser. Y si la misma tecnología que nos conforma ataca a nuestra identidad, como de hecho sucede, entonces entramos en una relación perversa donde toda nuestra civilización, nuestros derechos fundamentales y la propia vida, están en riesgo. Pese a ello, la docilidad con que aceptamos el sometimiento tecnológico es tan asombrosa como inquietante.
Nuria Labari, La docilidad tecnológica mata, El País 07/05/2022


Dice el refranero que, si no lo pagas, el producto eres tú. Es una moraleja sencilla para explicar que alguien tiene que pagar las instalaciones donde guardas tus fotos, vídeos, correos y mensajes y que conviene saber quién es ese alguien y qué es lo que consigue a cambio de pagarte el servidor. Pero no es la fórmula definitiva para identificar los abusos de privacidad en el mundo conectado porque, cuando lo pagas, el producto puedes seguir siendo tú. Incluso cuando pagas seis millones de euros por acceder al teléfono de un primer ministro extranjero o de un presidente regional.
La característica fundamental del capitalismo de plataformas no es el precio. Las plataformas digitales como Google o Facebook no necesitaban regalar el producto para implementar su estrategia, aunque les ha sido extremadamente útil para destruir a la competencia y acelerar su implantación. Lo que necesitaban era un control opaco y absoluto de las infraestructuras que hacen posible el servicio. El modelo se caracteriza por su dependencia, no por su precio. Por ofrecer servicios que dependen de sus infraestructuras para registrar lo que hacen los usuarios en ellas, cuándo lo hacen, desde dónde, cuántas veces, con quién y a quién. Esa clase de información se llama metadato y es la información que mueve las ruedas del siglo XXI.
No importa que las comunicaciones estén cifradas de extremo a extremo. No es su contenido lo que tiene valor. No hace falta descifrar los mensajes que manda un usuario a las dos de la mañana cuando sabes quién los recibe y en qué dirección se encuentran después. Tampoco hace falta acceder a la información que extrae una agencia estatal de un teléfono en secreto cuando sabes quién espía a quién, cuántas veces, desde dónde, durante cuánto tiempo y cuánto está dispuesto a pagar por hacerlo. Esos metadatos son el tesoro de la empresa que controla las antenas, los servidores y el resto de infraestructuras que permiten tus operaciones, tanto si te los cobra como si no. La opacidad no es técnicamente necesaria, pero sí extremadamente útil para ofuscar el verdadero objetivo de la empresa y proyectar una ilusión de que se respeta la privacidad del usuario y se cumple la legislación.
Marta Peirano, Cada uno espía en su casa e Israel en la de todos, El País 07/05/2022

 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraEn su uso peyorativo, el término «monstruoso»refiere lo que es deforme y perverso. Sobre todo lo primero; de hecho, es la deformidad del monstruo, y la correspondiente dificultad para definirlo, prever su conducta y establecer nexos de identidad con él, lo que provoca que lo percibamos como algo malo y amenazante para nuestra integridad.
Monstruos hay muchos. Desde aquellos más inocuos de los cuentos y la cultura popular, cuya deformidad se reduce a aspectos superficiales, hasta los que hacen daño real y muestran una deformidad mucho más profunda: el tirano, el fanático, el maltratador, el psicópata…
Sea como sea, la oposición a lo monstruoso es uno de los motivos que nos mueven a obrar y a pensar (tanto a nosotros como a los héroes que pueblan nuestros mitos y relatos). Enfrentarse al monstruo en todas y cada una de sus dimensiones (el caos, la ignorancia, la maldad, la fealdad…) es, cuando menos, la finalidad de la filosofía y, en un sentido fundamental, de la educación, entendidas ambas como una búsqueda compartida del sentido, la verdad, la bondad, la justicia y la belleza.
Ahora bien, en filosofía, educación, o en la vida misma, hay dos formas de encarar este objetivo. La primera es la que tiende a la «deconstrucción»de lo monstruoso, hasta desvelar la imposibilidad misma de su existencia. La segunda, en cambio, acepta lo monstruoso y maligno como algo constitutivo al mundo y frente a lo cual solo cabe, a lo sumo, aprender a convivir. ¿Cuál de estas dos concepciones y estrategias es la más certera?
La pregunta no es baladí. De cómo respondamos a ella dependen muchas cosas, desde cómo actuar frente a la guerra provocada por los delirios de un tirano a cómo educar a los niños. Como mañana comenzamos en Cáceres el XXX Encuentro Iberoamericano de Filosofía para Niños y Niñas, dedicado precisamente a la relación entre la filosofía, el miedo y los cuidados, me centraré en lo segundo.
¿Cómo educar a los niños en una relación adecuada con lo monstruoso? Desde la filosofía y el enfoque educativo más racionalista (aquel que considera reducible el caos a forma, lo aleatorio a ley y lo malvado a simple ignorancia), la didáctica de lo monstruoso no requiere ninguna prevención especial. Todo lo contrario: los niños tienen que conocer cuanto antes la fealdad, la maldad y la deformidad del mundo para aprestarse a la lucha dialéctica contra todo ello. Una lucha a la que les empuja su propia naturaleza racional. Los monstruos de todo orden les tendrían que ser presentados, pues, gradualmente, como un reto creciente para su imaginación, voluntad y raciocinio.
Sin embargo, desde la perspectiva más irracionalista o «posmoderna», anclada al polo dialéctico de lo que los filósofos llaman «la diferencia», lo monstruoso, es decir, lo caótico, aleatorio y «otro», aparece como irreductible a ley, razón o unidad. Por ello, lo lógico es que los niños – y todo el mundo, en la medida en que nadie está a salvo de su propia monstruosidad – sean celosamente protegidos de esa tentación diabólica. Muchos padres y educadores proponen, en este sentido, censurar o trastocar el aspecto más terrorífico de, por ejemplo, los cuentos infantiles, negando así la presencia de aquello que, paradójicamente, entienden como parte esencial de lo real.
Esta última posición implica, no obstante, una paradoja aún mayor. Dado que en ella se da el máximo valor a la pluralidad y la diferencia, la categoría misma de lo monstruoso se relativiza y diluye. «¿Por qué va a ser el monstruo el dragón, y no el héroe que lo vence con su ingenio y espada – imponiendo un sesgo especista y poniendo en peligro la amenazada diversidad de las bestias –?», plantean algunos educadores. (Por cierto, quien quiera puede leer esto en clave política y compararlo, sin ir más lejos, con determinadas interpretaciones sobre la guerra desatada en Ucrania por el sátrapa de la foto).
Desde la perspectiva citada se produce pues una curiosa situación: lo monstruoso (lo caótico, irracional, perverso…), que se concibe como parte innegable de la realidad, es, a su vez, incalificable como tal, pues toda categorización objetiva resulta imposible en un mundo constitutivamente irracional. Lo monstruoso, entonces, es y no es. ¿Habrá algo más propiamente terrible y monstruoso que esto?
Si queremos, en fin, seguir batallando con las monstruosidades que nos rodean, parece que toca apostar por el primero de estos enfoques, y reconocer y desmembrar analíticamente, uno tras otro, a todos nuestros monstruos, es decir, a todos nuestros miedos. Así que sí: los niños tienen que reconocer al hombre del saco, a la bestia, al ogro, al tirano, o a los falsos monstruos con que expiamos nuestras propias barbaridades. Para destriparlos. Tal como hacen con sus juguetes. Y por la misma razón: para conocerlos y, en esa misma medida, desarmarlos.

La Revista Pensar Juntos ha tenido la consideración de publicarme este artículo sobre las complejas relaciones entre la ética filosófica y la educación cívica en el marco de la educación reglada.
Para ver la ponencia correspondiente al artículo:

 Este artículo fue publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
Este artículo fue publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
Un dato interesante y alentador es el desarrollo, acelerado desde mediados del siglo XX, de una «opinión pública globalizada» y con capacidad de movilización frente a acontecimientos o situaciones de interés común. Una opinión pública que ha crecido engranada al poder y alcance de los medios y, en los últimos veinte años, a la expansión de internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Ejemplos recientes de los efectos de esta opinión «mundializada» son, entre otros, la «primavera árabe», los movimientos de regeneración democrática que dieron lugar al 15M en España, o la globalización de las reivindicaciones feministas o ecologistas. En todos estos casos se han logrado cambios políticos a escala nacional e internacional, incluso cambios de gobierno y hasta de régimen a veces.
Frente a las guerras, sin embargo, esta «opinión pública global» (distinta a las corrientes de opinión interna que, salvo en las democracias liberales, son rápidamente amordazadas en situaciones de conflicto), no ha sido nunca muy efectiva. Hace treinta años, impresionado por las imágenes de televisión sobre el asedio a Sarajevo, participé junto a otros dos mil estudiantes en una marcha pacifista que llego hasta el frente; pero en una época sin móviles ni internet todo quedo en poco más que una extravagancia. Diez años más tarde, la injustificable invasión norteamericana de Irak generó por todo el planeta manifestaciones multitudinarias, en algunos casos de millones de personas. Estas movilizaciones fueron más efectivas – señal de que el mundo empezaba no solo a visualizarse, sino también a conectarse –, pero tampoco lograron detener la contienda. Un poco después, la guerra de Siria, pese a las terribles imágenes que nos llegaban por TV, solo despertó protestas masivas en relación con los refugiados que arribaban a Europa.
¿Podrían cambiar las cosas ante la guerra que asola ahora mismo Ucrania? Hay, de entrada, dos poderosas razones para responder afirmativamente a esta pregunta, y son la peligrosidad y las consecuencias económicas, ya palpables, de un conflicto de mayor envergadura política y en el que andan involucradas las dos mayores potencias nucleares del mundo.
Pero hay también una tercera razón que, aunque no sea suficiente (ahí tienen el caso de Siria), sí que parece cada vez más necesaria. Me refiero al nivel de «conexión» antes nunca visto entre personas con capacidad de influir, aun a pequeña escala, en un entorno global. Esta «conectividad», debida esencialmente a la expansión de las tecnologías digitales, y asentada en un contexto ya enraizado de intercambio comercial y simbólico, supone el despliegue masivo y cotidiano de dos de los componentes esenciales de toda comunidad civil: la información y la comunicación.
Con respecto a la información, es innegable que, pese a los bulos y otras estrategias de desinformación, la cantidad de gente que está al tanto de lo que ocurre en cualquier parte del planeta es hoy mayor que en cualquier otra época. Y esto tanto con respecto a la información más superficial (las «noticias»), como a los conocimientos necesarios para interpretarla.
Una de las consecuencias, por cierto, de esta circulación global de la información es la de rebajar el peso de aquellos elementos ideológicos más particularistas que están en el origen de la mayoría de las guerras modernas. Se podría decir, incluso, que el auge del nacionalismo y el populismo que soportamos hoy, no responde más que a una reacción coyuntural de defensa frente al proceso inexorable de globalización cultural (y en último término política) que supone la mundialización del mercado, la tecnología y la información misma.
La proliferación de la información y de la comunicación global serían, así, dos elementos clave para que la opinión pública internacional, todavía ciega y sujeta a burdos mecanismos de manipulación, adoptara progresivamente la forma de una ciudadanía global consciente de su papel histórico. El tercer y último elemento de esta decisiva transformación sería el reconocimiento generalizado, por parte de esa comunidad virtual, de aquellos principios democráticos que se deducen naturalmente de la propia conectividad universal: centralidad del individuo y sus derechos, horizontalidad de los procesos de formación de la opinión, mayor empatía, cooperación y movilización internacional…
Me gusta pensar que el logro, de facto, de una verdadera ciudadanía mundial, y de su correspondiente reconocimiento político, solo precisaría de un poco más de tiempo. Y, claro está, de que ninguna de las reacciones desesperadas contra esta tendencia a constituirnos en una comunidad global lo transforme todo del único modo en que ya es posible: mediante una destrucción igualmente global de los lazos que nos unen y de la civilización que los sustenta.

 Este artículo fue publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue publicado por el autor en El Periódico Extremadura La gente corea en Kiev, y en español, el viejo “no pasarán” de la resistencia de Madrid a las tropas de Franco. Las comparaciones son odiosas, pero hay cosas que sustancialmente coinciden: la defensa de unos principios por encima de consideraciones pragmáticas, la resistencia del débil frente al más poderoso, la movilización popular, o la fuerte dimensión simbólica de la lucha, por la que la voluntad democrática de muchos decide no ceder al imperio tiránico de la fuerza.
Visto lo que está ocurriendo, pocos entienden, en fin, la oposición a la entrega de armas al gobierno ucraniano por parte de un sector de la izquierda española. Una izquierda que, a la vez, no deja de exhibir su vínculo con aquella tradición republicana y antifascista que, aun sabiéndolo todo perdido, decidió que las tropas del general golpista y la violencia criminal de los facciosos no iban a pasar por encima de la dignidad, la razón y la democracia. Es extraña esta coincidencia, así que uno espera unos argumentos más que contundentes por parte de esta izquierda, ultra-pacifista sin matices, del «no a la guerra»
El principal argumento de los dirigentes de Unidas Podemos – el de que hay que apostarlo todo a la diplomacia – les resulta incomprensible y retórico incluso a sus propios simpatizantes. ¿Qué esfuerzo diplomático no se ha intentado para detener el conflicto? ¿Qué líder mundial no ha hablado aún con Putin para hacerle entrar en razón? ¿Cuál es el plan diplomático alternativo que propone UP? El único que conozco es el de pedir a EE. UU y China (es decir, al imperialismo made in USA y a otro tirano de la misma catadura política que Putin) que arreglen el problema.
Fíjense hasta qué punto no han cesado los «esfuerzos diplomáticos» que hasta el propio gobierno agredido se ha prestado a negociar sin ni siquiera exigir un alto el fuego y mientras su población está siendo masacrada bajo las bombas. ¿Qué mayor humillación (de la que, además, no puede nacer paz duradera alguna) que dialogar con el abusón que te está moliendo a palos mientras hablas? ¿Qué hay, en fin, de aquello que decía el Che sobre “morir de pie” y “vivir de rodillas»?
El segundo argumento del sector «ultra-pacifista» de UP es fruto de una especie de cálculo humanitario-pragmático. Dado que la guerra está ya decidida a favor de Putin – dicen –, ayudar con armas no serviría más que para prolongar el conflicto y aumentar las víctimas, con lo que es preferible ceder. Este tipo de razonamientos, por legítimo que parezca, no casa con los principios de la izquierda, el primero de los cuales ni es, ni ha sido, ni merece ser el de la paz o la vida a cualquier precio, sino el de la aspiración a la justicia, sin la cual no hay ni paz ni vida que valgan. Además, el paternalismo de decidir por el pueblo ucraniano el precio que ha de pagar por defender su dignidad, es repulsivo. Imaginen ese mismo argumento en boca de los gobiernos inglés o francés para denegar ayuda militar a la Republica Española frente al golpista Franco. La respuesta, tanto en un caso como en otro, solo podría ser una: dennos ustedes las armas y ya decidiremos nosotros hasta qué punto queremos o no jugarnos la vida por defender los principios que (supuestamente) compartimos.
¿O es que Putin no es acaso un dictador sanguinario que justifica su poder absoluto en los mismos términos y con los mismos elementos (ultranacionalismo, tradicionalismo, vinculación con una oligarquía corrupta y unas fuerzas de seguridad como soporte económico y policial del régimen…) que Franco – y casi cualquier otro tirano moderno –? Con el agravante, además, de que Putin, no contento con oprimir al país más grande del mundo, pretende extender su régimen dictatorial a media Europa.
¿Entonces? ¿En qué diablos están pensando los herederos del “no pasarán” y el “Madrid tumba del fascismo”? Es indudable que hay muchas otras formas de hacer la guerra al tirano y que, entre ellas, la asfixia económica puede ser muy eficaz. Pero esto no justifica obstaculizar el legítimo derecho de los ucranianos a defenderse militarmente de la agresión bárbara de un gobierno bárbaro que vende el retorno a la barbarie como antídoto obligatorio frente a la «decadencia de la modernidad occidental», y para el que, por cierto, todos los dirigentes de UP merecerían la cárcel a poco que abrieran la boca.
Y sí, amigos de UP, las guerras suponen muerte y sufrimiento. También las guerras económicas, pues la gente que perdería su empleo en Europa si se paralizara la producción por un deseable boicot al gas y el petróleo ruso, también serían, aún en menor medida, víctimas. La cuestión, como siempre, y más allá de lemas pacifistas carentes de todo sentido de lo real (y de lo ideal) es si esta guerra es o no es justa. Y si lo es, no hay más remedio que afrontarla, con todo el dolor del mundo, y con todas sus consecuencias.


Este artículo fue publicado por el autor en El Periódico Extremadura
No se cansa uno de oír y leer aquello de que “hay que rechazar todo tipo de violencia”. Es la típica frase que no se cree nadie, pero que hay que repetir a la fuerza como un mantra retórico y perfectamente inútil en discursos, documentos administrativos y currículos escolares.
¿Pero cómo que debemos rechazar “todo tipo” de violencia? – se pregunta uno tras oír semejante sandez –. ¿Tenemos entonces que impedir que la policía o los jueces hagan su trabajo? ¿Hemos de prescindir de las fuerzas armadas? ¿Dejaremos de obligar (esto es: de violentar) a los escolares con currículos y exámenes sobre (por ejemplo) la “necesidad-de-rechazar-todo-tipo-de-violencia”? Si “todo tipo” significa “todo tipo” en la frase de marras, es evidente que lo que se propone en ella es que, por ley, no haya ley, policía, ejército o sistema educativo que valga. ¿Es eso lo que queremos?
Es obvio, pues, que no se trata de “rechazar todo tipo de violencia”, como se afirma tan a la ligera, sino de rechazar “toda violencia que no sea legítima”. Algo que, en lugar de hacernos bostezar ante la declamación retórico-moral de turno, podría movernos a pensar acerca de las razones que podrían legitimar la violencia (si es que tal cosa es posible).
Antes de nada, convendría establecer que la violencia no es algo “connatural” al ser humano (como esgrimen los adalides del realismo político). Si violentar o ser violentado por otros fuera consustancial a las personas, no habría violencia alguna, pues lo violento consiste, justamente, en intentar forzar dicha forma sustancial. La violencia es, pues, una opción ética y política.
Ahora bien, la ética y la política se componen de dos elementos fundamentales: los principios y la práctica de estos. O en un sentido más pragmático: los fines y los medios. Entre ellos, la violencia es declaradamente un medio, aun cuando sea el peor y más ineficaz de todos. Un medio que podría entenderse como legítimo cuando concurren estas dos (polémicas) condiciones: (1) los principios a los que sirve son en sí mismo legítimos (y más significativos que el mero “estar en paz”); y (2) no hay ninguna otra forma viable de hacerlos cumplir.
El asunto es que esas dos condiciones suelen darse con frecuencia, y tanto en el ámbito de la moral privada como en el de lo político. La razón es que, si bien no somos meros animales que solo respondan a la “ley de la fuerza”, como afirman algunos ignorantes demagogos de la derecha, tampoco somos puros seres de luz y razón, como parece creer cierta izquierda acomodadamente pacifista, y que en muchos casos no sabe lo que es vivir bajo un régimen tiránico. Y como no somos ángeles, sino que tenemos cuerpo y emociones (tal como nos recuerda constantemente la filosofía más cool – y anoréxica en ideas – del momento) necesitamos de la ética y la política, es decir: en último extremo, de la violencia legítima. Y tanto sobre nosotros mismos (como cuando “nos forzamos” a aplicar con coraje los principios a los que nos debemos) como sobre la comunidad entera (como cuando nos regulamos con leyes justas que, como todas las leyes, han de implementarse bajo el recurso de última instancia que son la coacción y la fuerza).
Pero ojo, justificar la violencia legítima no quiere decir justificar necesariamente la guerra, aunque esta, a veces, sea legítima y justa. Hay muchos tipos de violencia que cabe ejercer antes de llegar a ese punto. Un ejemplo, válido para el caso de la intolerable agresión rusa sobre Ucrania, es el bloqueo económico al régimen de Putin (y a la población que o bien lo apoya o bien se ha resignado a soportarlo). Otro, nuestra capacidad para esforzarnos en resistir los perjuicios inevitables del bloqueo, si se hace a conciencia, violentando nuestros deseos de despreocuparnos e ir a lo nuestro.
Lo señalaban hace unos días el nobel de economía Paul Krugman y el expresidente François Hollande: si se persiguieran las gigantescas fortunas opacas que los oligarcas rusos que apoyan a Putin mantienen en el extranjero (fortunas que suponen hasta el 85% del PIB del país) y, complementariamente, se dejara de comprar el petróleo y el gas ruso, el régimen tendría los días contados y se prestaría a negociar sin derramar una gota más de sangre.
Ahora bien, esta doble medida supondría, en primer lugar, y como dice Krugman, perjudicar a algunos de nuestros propios e influyentes oligarcas, enredados en múltiples trapicheos financieros con sus homólogos rusos, y, en segundo lugar, afrontar las consecuencias económicas de liberar a la UE de su dependencia energética con respecto a estos mismos oligarcas. ¿Estaríamos dispuestos a ejercer esa violencia justa y legítima sobre nosotros mismos? Putin cree que no tendremos agallas para enfrentarnos a nuestra propia corrupción ni a nuestros deseos de volver a vivir a todo tren tras la contención obligada por la pandemia. Y por eso se ha lanzado a esta guerra. ¿Tendrá razón?


“Vino una mujer de aspecto aburguesado, trayendo en brazos a su hijo, atrozmente escuálido, que llevaba prendidas por todas partes manitas labradas en azabache o en barro. Pregunté a la madre su significación y me dijo ser ellas el único remedio contra el aojamiento”
- Del "Viaje a Madrid de la Condesa d’Aulnoy".
@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}


Para los modernos, la naturaleza dejó de ser esa madre bienhechora que nos acoge en su seno. A veces incluso se la considera enemiga y antagonista. Se atribuye a Francis Bacon una peligrosa recomendación: “torturar a la naturaleza hasta que escupa sus secretos”. En el anfiteatro anatómico y el estudio del alquimista (Newton tenía uno en Cambridge) se estudia la naturaleza en cautividad, pues la naturaleza no sólo es engañosa, sino que puede ser peligrosa. Hay que domarla y confinarla como a las bestias. El Novum Organum inaugura la lógica de los laboratorios. Dos siglos más tarde, Claude Bernard, padre de la medicina experimental, exhorta a desoír los gritos de los perros que vivisecciona ante el auditorio. Ayer, un ufano genetista afirmaba: “estamos haciendo trampas para ganarle la partida a la naturaleza”, como si no perteneciéramos a ella. Ese sentimiento de extrañeza no sólo ha creado un delirio ontológico (que se remonta hasta Aristóteles), sino que ha afianzado la soledad de nuestra especie y la indiferencia hacia el planeta y hacia otras especies. La desaparición de la ciencia parece, a día de hoy, ciencia ficción, pero hay un modo de ejercer la investigación científica que corre el peligro de volverse en contra nuestra. En cierto sentido, estamos abocados al ocaso de un modo de hacer ciencia.
Dominar no es lo mismo que participar. Las respuestas de la naturaleza no son las mismas si se interroga en amigable conversación o bajo coerción. La confidencia siempre dice más que el grito. La biología de “cortar y pegar” de las últimas décadas, digna del doctor Frankenstein, ha convertido al científico en un moderno Prometeo: olvida su condición humana y pretende ser un dios a costa de la naturaleza y de sí mismo.
En los albores de la ciencia moderna, la física postuló que la naturaleza hablaba el lenguaje de las matemáticas, en el siglo pasado los biólogos afirmaron que la vida hablaba el lenguaje codificado de los genes, hoy los neurocientíficos leen la mente en los colores de los escáneres cerebrales. Esos planteamientos olvidan una condición esencial del lenguaje, que recordó no hace mucho George Steiner. El lenguaje, cualquiera que éste sea, está hecho tanto para revelar como para ocultar. El ser humano y la naturaleza se reflejan mutuamente.
El panorama de la ciencia de vanguardia nos envía a diario un claro mensaje. Ya no se trata de entender la naturaleza, sino de moldearla para que sirva a nuestros deseos. Ciertos avances de la inteligencia artificial están dejando obsoleta la aspiración a entender fenómenos complejos, ya sea la actividad del cerebro o el tráfico de una ciudad. Abrumados por el poder predictivo de las “cajas negras” de los algo- ritmos (millones de parámetros ajustados en varias capas conectadas), se renuncia a una explicación que pueda sostener una mente humana, ya sea en forma de fórmula, idea o imagen. Hemos delegado en las máquinas no sólo la resolución de problemas científicos, sino también la interpretación de los resultados.
Plantear ciertas cuestiones no es fácil, muchos colegas creerán que tiramos piedras a nuestro propio tejado. Pero lo que se cuestiona aquí no es la ciencia, sino su deriva. La vanidad de la especie, el delirio ontológico que nos legitima a utilizar otras especies y la naturaleza en general en nuestro provecho, podría hacer que, en unas décadas, la ciencia se vuelva irreconocible.
Con la pandemia, ya envía señales. Pronto tendrá poco que ver con el deseo de comprender y mejorar nuestra vida y se limitará a satisfacer los deseos de una élite. No hace mucho, durante el Renacimiento, el universo era un ser vivo y se reconocía una continuidad entre el aliento individual y el cósmico, entre el fuego interior de la vida (ese que mantiene el pulso de la respiración) y el fuego exterior del Sol. Quizá aun estemos a tiempo de recuperar aquellas viejas simpatías.
Juan Arnau y Álex Gómez-Marín, 'In science we trust', Claves de Razón Práctica mayo/junio 2022, número 282




El filósofo Daniel Innerarity lleva un tiempo preguntándose si la inteligencia artificial es muy inteligente y a la vez muy estúpida. “Su estupidez consistiría”, dice vía e-mail, “en que cuando toma una decisión inteligente no tiene modo de saberlo”. En su opinión, en el conocimiento humano hay una capacidad para distinguir lo relevante que los dispositivos artificiales no son capaces de reproducir. “La comprensión del mundo es, sobre todo, la comprensión del contexto o del marco en que nos encontramos, e implica una capacidad de juzgar la relevancia de las situaciones”.
El filósofo llama al elogio de la ambigüedad y la inexactitud, dos circunstancias en que los humanos nos movemos con gracia y soltura. “Bajo el término inexactitud me gusta reunir un conjunto de propiedades de nuestra inteligencia. Continuamente estamos pensando en aproximaciones, no somos inteligentes porque apliquemos fielmente reglas establecidas, sino porque tenemos una especial capacidad para atender a lo singular y a la excepción, lo cual nos inclina, por cierto, a cometer otro tipo de errores, que también nos distinguen de las máquinas”. En cambio, la inteligencia artificial reduce el mundo a categorías binarias y calculables que pueden ser deducidas a partir de reglas y modelos computacionales. “Funcionan con una lógica 0/1. Todo lo que sea borroso, indefinido o impreciso tiene un difícil tratamiento en la lógica binaria”.
Karelia Vázquez, Un chute de autoestima para los humanos en la era del algoritmo, El País 07/05/2022


Imagina dos amigos, Pedro y Juan, que se van a ver un partido de fútbol y tomar unas cervezas; ambos beben el mismo número de cervezas y sufren una intoxicación etílica con niveles de alcoholemía igualmente elevados. Ambos deciden coger el coe para volver a casa y ambos se duermen al volante, pierden el control del coche y se salen de la carretera. Pedro se golpea contra un árbol. Juan atropella a una chica que iba por la acera y la mata. ¿Debería la diferencia accidental de que en un caso uno se encuentre con un árbol y otro con una chica hacer que la valoración moral sea distinta?






Pocas veces en el Derecho hay una omisión tan activa en la protección de la impunidad. El más tupido velo de ignorancia cubre las actuaciones del CNI: los ciudadanos/as no conocen absolutamente nada y el magistrado autorizante tampoco. Una laguna jurídica deja libres e impunes las manos del CNI en sus investigaciones, que pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas. El fiel de la balanza entre seguridad estatal y derechos fundamentales se desliza a favor de la primera. No algo o mucho, sino todo.
Concluyendo, las personas están plenamente desprotegidas ante las actuaciones del CNI en pro de la seguridad del Estado por dos razones: a) la aplicación de los límites de la seguridad -razonabilidad, necesidad, temporalidad y proporcionalidad- no es cognoscible y por lo tanto no susceptible de recursos, y b) el control de las actuaciones del CNI es muy limitado, ya que el juez dispensador de una autorización previa no vigila ni verifica el proceso y los resultados de las acciones que autoriza.
Pegasus en manos de un CNI oscurantista, impune e irresponsable acrecienta la inseguridad de las personas por causa de una seguridad del Estado libre de control. Es un mutante "todo-terreno", ya que puede mutar en sus objetivos al servicio de los propósitos de sus poseedores. En vez de dirigirse contra el terrorismo y el crimen organizado -su finalidad según sus creadores- puede enfilar rumbo contra disidentes, adversarios políticos, periodistas críticos, etc. Los medios señalan su aplicación contra críticos y disidentes en Marruecos, Arabia Saudí, México, Hungría, etc. En España Pegasus sirve a los intereses de unos y sus contrarios: igual vigila al Gobierno que a sus críticos. Nadie se cree ya los límites y honestos objetivos de Pegasus. Éste se ha convertido en un monstruo que amparado bajo el paraguas de Gobiernos, organizaciones y cloacas es capaz de provocar un daño inimaginable e irreversible en la estabilidad política, las instituciones y los derechos de las personas. Es un nuevo Panóptico que todo lo ve sin ser visto (que Bentham nunca hubiera imaginado). Lenin se hizo una pregunta, título de un escrito suyo, en un momento de inflexión de la revolución bolchevique, y que yo retomo: ¿Qué hacer? Nosotros también nos encontramos ante una revolución intensa y planetaria: la de nuestra precaria defensa ante la rebelión de las tecnologías que nosotros mismos hemos creado. ¿Qué hacer en estos momentos de inflexión cuando el que "ve sin ser visto" ha penetrado en nuestra biografía y se ha convertido en el nuevo señor de nuestras vidas?
Ramón Soriano,
Pegasus, seguridad del estado y derechos de la persona, publico.es 05/05/2022


Hemos de acostumbrarnos a vivir sin saber del todo si tenemos la suficiente información para tomar las decisiones que tomamos. Toda decisión es prematura. Solo los indecisos disfrutan del privilegio de decidir con toda la información necesaria.
Una buena decisión no es aquella que ha sido precedida por razones abrumadoras, sino la que ha sido tomada ponderando las limitadas razones de las que disponemos.
Pagaría lo que fuera por que alguien me dijera qué es lo que no necesito saber.
Es tan sospechoso aquello que nos da la razón fácilmente como aquello que nos la confirma con igual facilidad.
El desconocimiento que conocemos no es tan difícil de gestionar como el desconocimiento que desconocemos. En determinados momentos, la complejidad de la situación consiste en que no sabemos lo que no sabemos, pero tampoco si entre lo que no sabemos se encuentra lo verdaderamente importante.
Esther Peñas, entrevista a Daniel Innerarity: "Hay que aprender a vivir sin saber si tenemos la suficiente información para hacerlo", ethic 04/05/2022


El Discurso de la servidumbre parte de una sorpresa filosófica: el estado de servidumbre; "cómo pueden tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones soportar a veces a un solo tirano ...". El único poder del tirano lo obtiene de sus súbditos. Y esta fuente de preguntas se desdobla cuando nos percatamos de que la naturaleza humana es la libertad: "la libertad es natural". Así pues, existe una contradicción sorprendente entre la condición humana, que está en estado de servidumbre, y la naturaleza humana, que es el estado de libertad. Precisamente a desvelar este misterio de la dominación es a lo que se aplica La Boètie, y lo hace desde un punto de vista revolucionario. La perspectiva clásica explica la dominación centrándose en los amos activos, que manipulan a sus esclavos pasivos mediante una batería de instrumentos: el aislamiento de los individuos, el silencio, la corrupción y el aturdimiento, una falsa idea del deber religioso y, en caso de última necesidad, la fuerza armada (Lamennais). La revolución de La Boètie (...) consiste en desplazar sensiblemente estos dos polos: los esclavos pasan a ser activos y participan en dicha dominación. Ante la estafa de los poderosos que engañan a los esclavos, La Boètie sustituye el autoengaño de los esclavos: "es el pueblo el que se avasalla a sí mismo, el que se rebana el cuello".
Manuel Cervera-Marzal, De la autoemancipación, La Maleta de Portbou, Enero-Febrero 2016, nº 33

Tres días intensos en un Madrid radiante, haciendo de editor, de conferenciante, de amigo, de entrevistado y de invitado. Y, además en el Paseo de Recoletos, la feria del libro viejo. O sea, un festín. Lo peor, la vuelta en el AVLO. Tenía en el asiento de mi derecha, en el lado de la ventanilla, un joven con tanto sobrepeso que no podía impedir que la mitad de su humanidad se desparramara sobre mí. Iba yo encogido y orillado, al borde del pasillo, hasta que me he atrevido a pedirle al revisor, discretamente, un cambio de asiento. No le echo la culpa a mi vecino, sino a RENFE que debiera prever situaciones como esta.
Madrid, luminoso, cálido, cordial, primaveral. Nada más poner los pies en Atocha comenzó la vorágine. Todo debiera haber comenzado con la presentación de "El poder", de Pedro Baños, en el espacio Betelsmann, pero tuvo que suspenderse por enfermedad del autor. Eso me permitió adelantar mi encuentro con varios periodistas y amigos. Y gastarme un dineral en libros.
A la mañana siguiente tenía, a primera hora, una entrevista en la radio y, a partir de aquí, un no parar. Encuentros con amigos, comida con el director de un medio con el que comenzaré a colaborar pronto, participación en el Primer encuentro iberoamericano de profesores de religión, en concreto, en una "conversación de filósofos" con Carmen Pellicer, J.M. Torralba y Miguel García-Baró (moderados por Jordi Cabanes). Por la noche, cena en casa de Diotima, con Diego S. Garrocho, Juan Claudio de Ramón y Victoria Carvajal. ¡Cuánto aprendí!
Pero lo más importante, desde un punto de vista estrictamente profesional, es que parece que hemos conseguido pergueñar un nuevo libro con un importante autor que nos ayudará a definir bien lo que queremos ser en Rosamerón.
En la vuelta me encontré con mi mujer en la estación de Sants. Comimos juntos y nos despedimos. Ella iba para Pamplona y yo volví a nuestra casa, vacía.



“Ojo al dato”, decía con frecuencia José María García. El que fuera rey absoluto de la radio deportiva era un visionario involuntario: en el s. XXI hay que estar muy atento a los datos, porque los datos son la materia prima del nuevo capitalismo. Los datos, de hecho, ya estaban ahí, solo había que echarles el ojo. Es decir, medirlos.
Donde usted ve ir de compras, hay otros que ven datos. Donde usted ve ir de viaje, hay otros que ven datos. Donde usted ve escuchar música, otros ven datos. Donde usted ve la vida, hay otros que ven una montaña de datos que pueden tratarse para convertirse en conocimiento. Y el conocimiento es poder. En nuestra vida cotidiana vamos dejando un reguero de datos igual que la víctima de un apuñalamiento va dejando un reguero de sangre. Y las grandes empresas de nuestra época tienen las manos manchadas de datos, igual que Lady MacBeth las tenía de sangre.
“Al igual que el petróleo, los datos son un material que se extrae, se refina y se usa de diferentes maneras. Mientras más datos tiene uno, más usos les puede dar”, escribe el aceleracionista Nick Srnicek en Capitalismo de plataformas (Caja negra). Las empresas de finales del s. XX no echaban el ojo al dato más allá de ciertos sectores (como en la logística), pero en el s. XXI recolectar datos de forma masiva se hizo cada vez más fácil y barato, y los datos se convirtieron en la gasolina del capitalismo crepuscular. Los sensores proliferan por doquier, las paredes tienen oídos, y al mirar el mundo a través de los sensores, el mundo se pixela en datos antes que en átomos.
“Las plataformas llevan en su ADN la extracción de datos”, escribe Srnicek, “son un modelo que permite que otros servicios, bienes y tecnologías se construyan sobre las plataformas, que demanda más usuarios para obtener más efectos de red y que simplifica el almacenamiento y el registro”. Las plataformas son Google y Facebook, que con nuestros datos venden publicidad personalizada. O Uber y Rolls Royce, que mediante los datos mejoran los servicios y superan a la competencia. Amazon Web Services y Predix, que disponen de las infraestructuras para recolectar, almacenar y analizar los datos. La industria 4.0 utiliza los datos para mejorar la producción y controlar a los trabajadores. No son pocos los casos en los que las plataformas han precarizado el trabajo y llegado a nuevas cotas de inseguridad y explotación, una explotación que colabora en sus grandes beneficios y el gran malestar social creado alrededor.
Generamos datos simplemente llevando nuestro smartphone encima, pagando con tarjeta o interaccionando en las redes sociales, y ya que hay tecnología dispuesta a medir esos datos. Simplemente viviendo, mediante dispositivos biométricos, podemos generar datos: nuestra respiración, nuestra temperatura, nuestro pulso. El corazón, con su latir, es una fuente de datos: la vida es un conjunto de datos. El algoritmo que procesa los datos puede conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos y puede predecir las cosas que vamos a hacer antes de que nosotros mismos sepamos que vamos a hacerlas.
En el nuevo paradigma el universo está formado por datos, y hay muchas plataformas (la forma de empresa contemporánea que ordeña y explota datos) dispuestas a recolectarlos, refinarlos y utilizarlos. El Internet de las Cosas que se nos viene encima, que sensorizará y conectará desde la nevera hasta cepillo de dientes, pasando por la tostadora o la camiseta, es la condición para que las plataformas consigan todavía más datos y puedan hacer crecer su negocio. Hasta la cocina: seremos sacrificados como corderos abiertos en canal sobre el altar del Dios de los Datos.
Sergio C. Fanjul, Adorar al dato como adorar a Dios, Retina


La obra de Maturana se centra en un término que acuñó combinando dos palabras del griego: "auto" (a sí mismo) y "poiesis" (creación).
"Los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir", afirmó el biólogo.
Según su teoría, todo ser vivo es un sistema cerrado que está continuamente creándose a sí mismo y, por lo tanto, reparándose, manteniéndose y modificándose.
El ejemplo más simple quizás sea el de una herida que sana.
La prestigiosa Enciclopedia Británica, que enlista a la autopoiesis como una de las seis grandes definiciones científicas de vida, explica: "A diferencia de las máquinas, cuyas funciones gobernantes son insertadas por diseñadores humanos, los organismos se gobiernan a sí mismos".
"Los seres vivos -agrega- mantienen su forma mediante el continuo intercambio y flujo de componentes químicos", los cuales son creados por el propio sistema.
Pero Maturana y Varela no solo respondieron qué es la vida, sino también qué es la muerte.
La autopoiesis, dijo Maturana a BBC Mundo, "tiene que estar ocurriendo continuamente, porque cuando se detiene, morimos".
Ana Pais, La autopoiesis de Humberto Maturana, la definición de vida del biólogo chileno que hizo reflexionar hasta el dalái lama, bbc.com 23/01/2019


¿Qué se aprende, por ejemplo, cuando se impone una exigencia cabalmente ética es decir no reductible a conveniencia? ¿Es la disposición ética el resultado de un proceso análogo al que lleva al conocimiento técnico, o se trata de una disposición irreductible del espíritu humano que en ciertos aspectos entraría incluso en contradicción con las leyes evolutivas. Sin espacio aquí más que para evocar el asunto, señalaré que el biólogo y filósofo T.H. Huxley (1825-1895) considerado algo así como el abogado defensor de la ortodoxia darwiniana, en su libro Evolution and ethics (publicado en 1894) sorprendió a muchos de sus seguidores presentando la disposición ética de los humanos como una suerte de superación de lo inmediatamente dispuesto por la naturaleza. En la hipótesis (no por todos compartida) de que la moralidad es un rasgo propio de la especificidad humana, la concepción de Huxley vendría a suponer que no se trata de un refinado momento al que se habría llegado a través de la continuidad evolutiva, sino una ruptura con esta. El darwinismo dejaría de ser operativo cuando nos introducimos en el universo de la ética Caricaturizando un tanto, tal posición equivaldría a sostener que, de seguir la pauta estrictamente evolutiva careceríamos del mínimo bagaje de altruismo. Altruismo sin el cual, sin embargo, no es concebible la sociedad humana.
Siguiendo la vía abierta por Huxley, otros estudiosos han radicalizado la posición considerando que la emergencia de un sentimiento ético es algo más que una ruptura de continuidad en la evolución. Se trataría de una auténtica contradicción, en la que la economía natural se negaría a sí misma. En suma: el darwinismo dejaría de ser operativo cuando nos sumergimos en el universo de la ética.
Víctor Gómez Pin, Máquinas inteligentes: el escollo del pensamiento ético, El Boomeran(g) 06/05/2022


 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en la revista Ex +
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en la revista Ex +La expresión «carpe diem» recoge un antiquísimo motivo literario y filosófico: el de vivir con plenitud el presente antes de que se lo lleve el tiempo. Una idea de lo más vulgar, pero que ha inspirado a poetas hedonistas, filósofos románticos y místicos de todas las épocas, y que hoy es un tópico recurrente de la cultura popular, la publicidad y las «parasofías» en boga (el mindfulness, la meditación…). Sea como fuere, la idea es una estafa.
Lo es, en primer lugar, porque es mentira. La intensidad o plenitud de una vivencia no depende de lo que material y fugazmente ocurra en ella, sino de la red de significados desde la que la interpretamos, otorgándole valor y sentido. Una red que no tiene que ver con el presente, sino con la cultura, la historia y las creencias y expectativas personales. Las sensaciones superlativas (una comida exquisita, la delectación ante un cuadro, un beso de película…) no son «instantes eternos» por lo que ocurra en ellos, sino por las creencias que les asociamos (el valor gastronómico de ciertos alimentos, el aura de prestigio que rodea al arte, los mitos románticos sobre lo que significa dar un beso…).
Si algo nos encandila o emociona no es, en fin, por su dimensión presente, sino por su pasado y su futuro, por lo que nos recuerda y lo que nos hace proyectar. Concentrarse en el ahora no es el clímax de la experiencia, sino acercarse a la forma de vivir, estrecha y seminconsciente, de los animales. Sirve, a lo sumo, para tomarse un respiro. O para adaptarse mejor a esas nuevas formas de esclavismo que son el vivir a salto de mata y el matar toda vitalidad a golpe de clics, gags, chats, zascas, instagrams, tiktoks y el resto de las marcas registradas del vive-el-instante. Pero para nada más.
Olvídense, pues, del carpe diem, de esa muerte en vida que es entregarse-al-presente. Una existencia consciente y humana está hecha de historia y de sueños, de la narración de lo que fuimos y del compromiso con lo que hemos de ser. Lo demás, ese «gozo momentáneo» que nos vende la industria política del aturdimiento, no es más que humo, nada, una colección de sandeces. Medítenlo. Pero de verdad: llenando (y no vaciando) la mente de ideas.





Sin embargo, el aprendiz de estoico sabe que no es fácil, que somos débiles, y que la entereza y el control de uno mismo no se conquista una vez y para siempre, sino que es una lucha constante. En el libro XII, por ejemplo, Marco Aurelio se reprende: “acaba de reconocer alguna vez que en ti mismo tienes alguna cosa más excelente y divina que aquello que excita en ti los afectos y te agita enteramente a manera de un títere. Y entonces pregúntate: ‘¿Cuál es ahora mi pensamiento? ¿Acaso el miedo? ¿La sospecha? ¿Por ventura ha sido algún otro ímpetu de esta clase?’ ”.
Pablo Sol Mora, Marco Aurelio o La educación del estoico, Letras Libres 20/04/2022


Es normal sentir nacer el miedo frente a la idea de ceder a la tecnología los últimos atributos que nos llevaban a Prometeo, a la inefable espiritualidad de la creación. Si una IA tiene autonomía para traer de la inexistencia una producción destinada a la no-praxis de la belleza, la contemplación, la denuncia o dominada por la urgencia de la rabia, Dios ha muerto definitivamente. Y no lo habremos asfixiado nosotros, sino la tecnología, para la que no habremos sido más que una herramienta de paso hacia la puñalada definitiva. Si el arte es ya un territorio conquistado por los mecanismos artificiales, el Homo sapiens se revela como un Homo antecesor, que más que para su desarrollo, está destinado a ser un efímero trampolín a la supremacía de las máquinas. Las cuales, convertidas en la especie dominante, podrían emanciparse, alejarse de la carne que las concibió, y buscar sus territorios de libertad. También podrían, aventajadas en una obsolescencia inexistente, lejos de la muerte, dominar en su beneficio las mentes con fecha de caducidad, como tantas ficciones nos han presentado. O bien, casi como una diplomacia entre especies, absorbernos; hacernos uno; y alcanzar un transhumanismo absoluto.
Por eso, sea cual sea el futuro que se nos imponga, resulta acertada la premisa de Sarah Connor, en Terminator 2, al echar en cara a uno de los creadores de Skynet que, «estaban tan preocupados por saber si podían hacerlo que no se preguntaron si debían» …, o algo por el estilo. Ya que en todo lo que orbita alrededor de la tecnología, nos topamos con el mismo dilema; las consecuencias. Cierto que tras Ai-Da, Botto o cualquiera de las IA con la que nos topemos hay un emocionante desafío a la existencia. Estando sus creadores impulsados a cuestionar los paradigmas de la naturaleza y reírse en la cara de las limitaciones, sus avances son una prueba del indeterminable horizonte hacia el que se zambulle la especie humana. Pero los artífices del futuro están también dominados por las injusticias y ambiciones del presente. Por esquemas mentales en los que prima la fama y el dinero sobre la responsabilidad cívica. Parafraseando a Dickens, «vivimos en la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas». Ningún momento histórico ha quedado libre de ese sentimiento, pero los tiempos que corren edifican nuevas incógnitas que esta vez pasan por preguntarnos más sí debemos, a sí podemos, por más que de poco vaya a servir…
El arte transmuta la extravagancia, el deseo, la deuda y lo desconocido en algo fascinante. Si ese es un territorio que habremos de compartir con las máquinas, el tiempo lo dirá.
Galo Abrain, La sensibilidad del replicante. ¿Puede la inteligencia artificial ser creativa?, Rutina


Quizá habría que empezar diciendo que los algoritmos son invisibles, como el pensamiento o la lógica, están ahí y actúan, tienen repercusiones, aunque a veces no alcancemos a ver cuáles. Para los matemáticos son cálculos, operaciones que mediante un procedimiento permiten llegar a un resultado: una raíz cuadrada, una multiplicación cualquiera. A los ojos de los programadores son algo parecido a un guion o un manual de instrucciones con reglas fijas, que indica a las máquinas cómo proceder, paso a paso, en tales y cuales situaciones, cómo procesar datos, resolver un cómputo, solucionar un problema. Pero, para de verdad entenderlos, hay que ir más atrás, a la India, donde se supone que tuvo lugar la creación del cero. El cero es a las matemáticas lo que la rueda es a la tecnología mecánica: en palabras técnicas, evitó que para sumar nos faltaran dedos. Y así fue posible el álgebra, en la que sobresalieron los árabes. Fue un tal Al-Khwārizmī el matemático y astrónomo que escribió, en el siglo IX, un tratado sobre números y ecuaciones, en donde explicaba de manera detallada procedimientos en los que el valor de cada dígito depende de su lugar respecto a otro dígito: un sistema en el que el 1 y el vacío –un número nulo– permiten hacer operaciones con el 10.
Aunque Al-Khwārizmī no creó los algoritmos, los avances que recogió en su obra lo pusieron en la historia. La palabra algoritmo se deriva de la traducción de su nombre al latín: algorithmus. Y esta es la parte en la que los que creen que las matemáticas no sirven en la vida cotidiana se decepcionan: sin el desarrollo de cálculos algorítmicos, aplicados, paso a paso, mediante reglas que siguen un procedimiento predeterminado hasta llegar a un resultado, no existiría, por ejemplo, el semáforo, el reloj digital, la televisión, cualquier otro aparato electrónico y ni hablar de las computadoras y las inteligencias artificiales.
Xavier Gómez Muñoz, Ordenar el mundo: ¿o se lo dejamos a los algoritmos?, fronterad 21/04/2022 [https:]]

La inteligencia computacional ha logrado alcanzar sus atalayas de evolución al ser bendecida con las herramientas del aprendizaje, y una asimilación de contenidos y variables supersónicas. Al más puro estilo Bruce Lee, los ordenadores han logrado su metamorfosis, su cambio de estado, al líquido. A ellos les da igual ser herramientas para la creación artística, la resolución de problemas o la diseminación de información y contenido. Estas máquinas han logrado erigirse como el cruel reflejo de las futuras necesidades humanas. Las gentes orgánicas habremos de actuar igual, tarde o temprano, adaptándonos constantemente, mutando nuestra materia, para poder hacer frente a los perpetuos cambios que se avecinan. Desde el escenario laboral, hasta el social, emocional e interactivo, no se puede escupir sobre la cabeza de esta revolución y esperar que se achante. El coup d´Etat de la tecnología impregnando cada ápice de nuestras vidas es ya, casi, una realidad, pero más lo será en diez años.
Elbert Hubbard dijo, «una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes. Pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario». Como suele ocurrir con las citas, a lo largo del tiempo caducan, y esta huele a bolsa de grasa. Estamos a las puertas de poder asegurar que no existe ningún hombre extraordinario que pueda hacer el trabajo de una máquina. De ahí que sea tan indispensable para el mañana hacer un esfuerzo por limitar la capacidad de empresas, públicas y privadas, de favorecer sin consecuencias la reorganización mecánica del empleo. Porque si querer impedir el progreso es como mear contra el viento, dejarlo en manos del poder y el beneficio es como hacerlo boca abajo.
No sólo habrá que adaptarse o morir, sino adaptarse a vivir. Aclimatarse a nuevas formas de tacto, olfato y sabor. La labor digital ya peca de falta de fisicalidad. Aunque los esfuerzos den frutos concentrados en el universo colgante de la cibernética, se ausentan de lo palpable. Pero la inmaterialidad absoluta alcanzará su cenit con el metaverso. Un futuro para nada hipotético. En palabras del CEO de StudentFinance, «es posible que el impacto de internet en el desarrollo de nuestras relaciones sociales exija que nos replanteemos el significado de conceptos como ‘amistad’ o ‘realidad’, entre otros, debido a la realidad paralela que supone la tecnología en muchas ocasiones. Este tipo de herramientas lograrán derribar barreras culturales y construir redes sociales de dimensiones globales. En este sentido, la llegada del metaverso será un antes y un después en la forma en la que los seres humanos se comunican, disfrutan del ocio e incluso gestionan sus relaciones laborales».
Galo Abrain, Transhumanismo laboral: condenados a la actualización perpetua, Retina



 El mundo moderno ha realizado un esfuerzo titánico, durante más de tres siglos, para reducir un principio a otro: el espíritu a materia, la conciencia a naturaleza. Un fenómeno, llamado «suicidio del alma», en el que la imaginación, arrastrada por el predominio de la lógica formal y la abstracción matemática, ha quedado reducida y sometida al algoritmo y otras variables cuantitativas. (11)
El mundo moderno ha realizado un esfuerzo titánico, durante más de tres siglos, para reducir un principio a otro: el espíritu a materia, la conciencia a naturaleza. Un fenómeno, llamado «suicidio del alma», en el que la imaginación, arrastrada por el predominio de la lógica formal y la abstracción matemática, ha quedado reducida y sometida al algoritmo y otras variables cuantitativas. (11)Juan Arnau, Historia de la imaginación, Espasa. Editorial Planeta, Barcelona 2020


La ilusión moderna ha sido supeditar lo vivo a lo geométrico. El mundo al revés.
Pero la filosofía, y la propia física (ya sea relativista o cuántica), nos han ofrecido una escapatoria. La geometría, o cualquier otro modelo teórico, se encuentra supeditada al ejercicio de la libertad, es decir, a la condición de viviente. El viviente ha de elegir qué medir y cómo medir. O mejor, qué observar. Pues el hecho de observar no implica la necesidad de una medición (tan perentoria para los mecanismos y las máquinas). La bilogía, que quiso ser más materialista que la física, se descarrió arrastrada por ésta, y no ha sabido dar el giro que dio aquella, al menos por ahora.
Juan Arnau, 'Metamorfosis': la vida es un tráfico secreto de luz, El País 08/02/2022



