
Canales
22897 temas (22705 sin leer) en 44 canales
-
 Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer)
Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer) -
Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)
-
 telèmac
(1062 sin leer)
telèmac
(1062 sin leer)
-
 A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer)
A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer) -
 Aprender a Pensar
(181 sin leer)
Aprender a Pensar
(181 sin leer) -
aprendre a pensar (70 sin leer)
-
ÁPEIRON (16 sin leer)
-
Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)
-
Boulé (267 sin leer)
-
 carbonilla
(45 sin leer)
carbonilla
(45 sin leer) -
 Comunitat Virtual de Filosofia
(787 sin leer)
Comunitat Virtual de Filosofia
(787 sin leer) -
 CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer)
CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer) -
CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)
-
 DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer)
DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer) -
 DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer)
DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer) -
 Educación y filosofía
(229 sin leer)
Educación y filosofía
(229 sin leer) -
El café de Ocata (4783 sin leer)
-
El club de los filósofos muertos (88 sin leer)
-
 El Pi de la Filosofia
El Pi de la Filosofia
-
 EN-RAONAR
(489 sin leer)
EN-RAONAR
(489 sin leer) -
ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)
-
Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)
-
FILOPONTOS (10 sin leer)
-
 Filosofía para cavernícolas
(621 sin leer)
Filosofía para cavernícolas
(621 sin leer) -
 FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer)
FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer) -
Filosofia avui
-
FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)
-
 Filosofia para todos
(134 sin leer)
Filosofia para todos
(134 sin leer) -
 Filosofia per a joves
(11 sin leer)
Filosofia per a joves
(11 sin leer) -
 L'home que mira
(74 sin leer)
L'home que mira
(74 sin leer) -
La lechuza de Minerva (26 sin leer)
-
La pitxa un lio (9744 sin leer)
-
LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)
-
 Materiales para pensar
(1020 sin leer)
Materiales para pensar
(1020 sin leer) -
 Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer)
Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer) -
Menja't el coco! (30 sin leer)
-
Minervagigia (24 sin leer)
-
 No només filo
(61 sin leer)
No només filo
(61 sin leer) -
Orelles de burro (508 sin leer)
-
 SAPERE AUDERE
(566 sin leer)
SAPERE AUDERE
(566 sin leer) -
satiàgraha (25 sin leer)
-
 UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer)
UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer) -
 UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer)
UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer) -
 Vida de profesor
(223 sin leer)
Vida de profesor
(223 sin leer)
 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

13:44
Alguien tiene que resignarse a hacer de adulto...
» El café de Ocata -

19:28
Por una cultura del agradecimiento
» El café de OcataLe escribo a mi querido y admirado amigo C. G., director de un magnífico colegio madileño. "En realidad -le digo-, no me gusta nada la expresión cultura del esfuerzo, aunque la haya utilizado más de una vez. Lo que me gustaría es poder transmitir a nuestros alumnos la alegría por la bendición del trabajo. No se trata, pues, de recuperar ninguna perdida cultura del esfuerzo o del ascetismo sacrificial, sino de ser capaces de dar forma a una cultura del agradecimiento por las oportunidades de desarrollo personal que nos brinda cada reto intelectual riguroso". -

13:40
Parásitos de la mente
» El café de OcataRáfagas de lluvia intermitente contra los cristales, formando regueros de lágrimas que la gravedad arrastra caprichosamente; las copas de las jacarandas sacudidas por un viento arremolinado, que les arranca esas hojillas minúsculas e insidiosas que irán apareciendo misteriosamente por la casa durante los próximos días; las nubes bajas, densas, desfilando lenta y pomposamente; el mar revuelto; la manta sobre las piernas y un libro entre las manos. Frente a los desplantes de la naturaleza anónima, la resistencia del paso de las hojas. Estoy entretenido con la maravillosa coleccción Medio Siglo de Historia, publicada por la Editorial Purcalla en los años cuarenta. Cada tomo es una delicia, bien escrito, riguroso, bien documentado, ameno, con una combinación precisa de lo anecdótico y lo categoríal y, sí, de vez en cuando, con una pleitesía a los tiempos.

En el número 1 de Gedeón, Silvela aparecía ya caracterizado como "la daga florentina".
Se decía que no había intervención suya en el Parlamento en la que no hubiera que lamentar desgracias personales.
@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}Ando con Silvela un político tan inteligente y trabajador como débil para enfrentarse a los vértigos de la política. Cánovas lo captó muy bien. Ayer, por la noche, mientras andaba subrayando párrafos enteros, el eco de la casa me trajo dos frases de no sé qué una película que echaban en no sé qué cadena de la tele:
- "¡Cuidado con la mediocridad, es un parásito de la mente!"
- "Un tonto, por definición, es el que convierte todo lo que no comprende en un chiste".
Por supuesto la mediocridad acechante no es la ajena, sino la propia, la que nos acompaña nativamente como nuestra sombra. Respecto a la segunda frase, adviértase que la ironía no hace chistes.
-

11:00
La trumpada, II
» El café de OcataAntes, las revoluciones las dirigían revolucionarios profesionales que hacían de la conspiración y la clandestinidad un modo de vida. Ahora se hacen con el móvil en la mano y no hay revolucionario de bolsillo que no quiera ver su foto en las redes sociales asaltando el despacho de la Pelosi (que a mí me parece una Trump de izquierdas).
Más allá de lo obviamente condenable, hay algo profundamente ingenuo en esos seguidores de Trump -perroflautas maveriks- que iban dejando huellas inconfundibles de sí mismos por el Capitolio; ingenuidad que se vuelve dramática cuando Trump los condena intentando salvar su propio pellejo de la inevitable quema.
Resalto otro punto: la prisa que han tenido los populistas de izquierdas para decir que ellos no son así. Es decir, que ante la posibilidad de verse a sí mismos retrospectivamente entre los asaltantes del Capitolio, se han dado una prisa inusitada en cerrar los ojos. Ya se sabe que el pueblo cuando en vez de manifestarse como clase se manifiesta como nación, es de ultraderecha.
Trump se ha hecho un flaco favor a sí mismo y ha hecho un flaquísimo favor a su partido, al que ha dejado calcinado.
-

 13:23
13:23 LA GENEALOGÍA DEL CURA PEDERASTA (1880-1912)
» Materiales para pensar
Pater infamis. Genealogía del cura pederasta en España (1880-1912)
Francisco Vázquez García
Madrid : Cátedra, 2020
Escrito por Luis Roca Jusmet
Francisco Vázquez García es, sin duda, uno de los filósofos españoles que más profundizado en un Foucault vinculado a las ciencias sociales. No es casualidad que sea, seguramente, uno de los mejores estudiosos de la obra de Georges Canguilhem, un riguroso filósofo de la ciencia que tuvo una influencia capital sobre Foucault. Vázquez García ha hecho un doble trabajo: por una parte y a nivel más teórico, un innovador ensayo sobre el encuentro del filósofo francés con los historiadores; por otra, una serie de estudios genealógicos muy precisos sobre temas diversos relacionados con las prácticas de la biopolítica en nuestra historia: prostitución, hermafroditismo, homosexualidad. Para el autor, Michel Foucault no es un ídolo al que venerar sino un pensador que ha elaborado una caja de instrumentos que hay que utilizar. Tampoco es partidario de un desarrollo especulativo de la biopolítica, al estilo de Agamben o Expósito. Se sitúa más bien en una línea más empírica y en este sentido está más en el registro de los anglofoucaultianos como Nikolás Rose.
Lo que nos propone el autor en este libro es un análisis de la construcción conceptual del “cura pederasta” en la España que va de 1880 a 1912 y su problematización social. Para Vázquez García esta genealogía debe servirnos, como apuntaba el mismo Foucault, para una ontología del presente. Esto quiere decir que este estudio histórico interesa para contrastarlo con la conceptualización contemporánea del “cura pedófilo” Y no hablamos aquí de un cambio terminológico, ni tan siquiera referido a su significado. Nos referimos a enunciados diferentes, en la medida en que se sitúan en marcos mentales distintos. Esto nos hace ver que nuestra percepción del “cura pedófilo” no se refiere a un hecho cultural que se pierde en la noche de los tiempos, aunque tampoco un hecho reciente.
El enfoque es nominalista, no busca la esencia de este “cura pederasta”, ya que lo que se plantea son las transformaciones conceptuales que se enmarcan en unos determinados contextos históricos que configuran escenarios donde el saber, el poder y las subjetivaciones se trazan de maneras diferentes. Cuando se hablaba de “cura pederasta” a finales del siglo XIX y principios del XX, se trataba de la figura del perverso moral, cuyo trastorno era provocado por la represión natural de la sexualidad. Era el enemigo biológico de la comunidad y de la familia patriarcal, protegido por esferas privilegiadas del poder. Hoy, en cambio, se trata del perverso sexual que, amparándose en su poder, agrede a los niños, traumatizándolos para siempre y bloqueándolos para ser ciudadanos productivos y buenos gestores de sí mismos. Son los derechos de los niños los que están en juego.Todo ello lo hace desde un análisis de larga duración, en la que los casos concretos sirven para ejemplificarlo. El estudio baraja muchas hipótesis interesantes. Entre ellas la de una historia de la sexualidad que, contra el tópico, contempla el papel de la Iglesia en la formación de las modernas ciencias de la sexualidad.
Francisco Vázquez García aborda de manera muy inteligente los tres ejes foucaultianos en el desarrollo de su estudio. Por una parte, el eje del poder, entendiendo la campaña de prensa como una tecnología política que pretendía reducir el poder de la Iglesia en diversos ámbitos, sobre todo el de la educación. Por otro lado, el eje del saber y la verdad, a través de las campañas periodísticas que se dan en los movimientos anticlericales en España a finales del siglo XIX y principios del XX. Se pretendía sacar a la luz los secretos más sórdidos de la Iglesia católica. Presentar al “cura pederasta” como un enemigo de la nación, incluso en términos biológicos de salud de la población. Finalmente, el de la construcción de la figura del cura “pederasta” o “esteta”.
El libro está estructurado de una manera muy sugerente, dividido en cuatro partes: “Genealogía”, “Intersecciones”, “Biopolítica” y “Vidas infames” y he de decir que su lectura es apasionante, aunque haya que superar la dificultad de un libro que, al tener un formato académico, puede resultar para muchos lectores, demasiado lleno de citas. En todo caso es un inconveniente menor. Lo que podemos aprender de este estudio son, como mínimo, tres cosas. En primer lugar, nos informamos de manera rigurosa sobre un tema de actualidad, que es la del “cura pedófilo”, a través de la genealogía que traza el escrito. En segundo lugar, de la fecundidad del método foucaultiano, que nos permite una ontología de la actualidad de manera rigurosa y lúcida. Finalmente, que existe una filosofía híbrida, no hermenéutica, que está vinculada a la sociología y la historia y que es un instrumento muy precioso para entender el mundo en el que estamos.
-

12:56
Sobre la atención
» aprendre a pensar
Un nuevo artículo publicado en la revista Homonosapiens titulado Sobre la atención. Trata la manera cómo la atención contribuye en un trabajo de autoconocimiento. Es el siguiente:
En nuestro trasiego diario, de idas y venidas, en nuestras conversaciones, en las lecturas y en nuestra mirada frecuentemente filtrada por temores, necesidades, deseos y expectativas, ¿a qué prestamos atención? ¿De qué forma lo hacemos? ¿Desde dónde estamos atendiendo a la realidad? Primero de todo, es importante recalcar que la atención es una facultad clave que nos proporciona un matiz sutil de nuestra experiencia en el mundo. La atención, supone, el foco con el que iluminamos nuestro mundo. En cierta manera, a lo que yo atiendo se corresponde el grado de verdad de la realidad que se revela ante mí. Simone Weil escribió en su obra La atención a lo real:
La atención es lo que aprehende la realidad, de tal forma que cuanto mayor es la atención de parte de la mente, mayor es la manifestación del ser del objeto. La atención al dirigirse hacia algo y por lo tanto excluir lo demás, limita o define la realidad.
La filosofía nos invita a ejercitar un cultivo de la atención desde el autoconocimiento porque la cuestión fundamental que late en la dirección, forma y calidad de lo que atendemos es: quién soy yo. Esto es así porque, si no examinamos las creencias y juicios que operan en nuestra vida cotidiana, nuestra mirada atenderá de una forma más prejuiciosa, menos lúcida y profunda. En realidad, todas nuestras creencias constituyen límites para vivir con más verdad y autenticidad. Límites que dirigen nuestra atención en la vida diaria. Por ejemplo, el complaciente atenderá a los gestos, comportamientos y palabras de los otros para complacerlos; el perfeccionista dirigirá su atención a sus propios errores y a los de los demás; el controlador prestará atención a todo lo que sienta como una amenaza…
Es común, por tanto, en el ámbito filosófico y en muchas de las tradiciones espirituales, entender el autoconocimiento como la búsqueda de Sí mismo, de algo que fundamenta y trasciende mis emociones, mis pensamientos y mis acciones. El autoconocimiento es, por tanto, una búsqueda de quiénes somos realmente en esencia. Y esto evidentemente, tiene que ver mucho con el anhelo de verdad. En la filosofía occidental, concretamente, se va prestando atención a diferentes focos para iluminar la verdad que todos buscamos, y ya somos. Incluso, el mismo I. Kant remite a una pregunta última y radical que es la de quiénes somos. En el caso de Sócrates, en la práctica de los diálogos, pretende conseguir una mayor toma de conciencia, mayor verdad, prestando atención a los juicios que operan diariamente en nuestra vida y que suponemos como ciertos, procediendo a cuestionarlos. Platón, en su caso, a través de la atención “contemplativa” a las acciones, objetos y palabras puede llegar a la visión de las ideas en sí mismas y “recordar” quienes somos. Por ejemplo, a partir de la atención a la belleza física de los cuerpos, la contemplación se eleva a la belleza que ya somos. Nietzsche, atiende a todo lo que vaya en contra de la vida, lo que debilita la voluntad de vivir. Cuestiona para ello el status quo, la moralidad y la religión, es decir, desmantela lo que nos aprisiona para poder atender nuestra identidad más profunda y radical. Es uno de los patrones más universales de la filosofía: tomar más conciencia a través de la atención de lo que limita nuestra comprensión. Y eso se consigue atendiendo a esos límites, poniendo luz a la oscuridad (a la ignorancia).
Por otro lado, se cree de forma generalizada que la intención de querer ver algo nuevo, o incluso la autoimposición de querer verlo de manera distinta, puede ser suficiente para transformar nuestra mirada: a qué y cómo lo atendemos. Pero, no se trata simplemente de una técnica, sino de prestar atención con más profundidad y radicalidad. La intención y nuestra voluntad no son suficientes para transformar nuestra mirada, si no partimos de nuestra propia apertura interior, que está íntimamente relacionada con nuestro nivel de conciencia.
La calidad de la atención, por tanto, resulta ser un elemento clave en el cultivo de la atención. Es una disposición que surge del autoconocimiento, que ha depurado nuestra mirada; una disposición al encuentro de la realidad, tal como es. Representa, pues, una práctica necesaria para vivir de acuerdo con la realidad, un deseo de verdad. Es una especie de vaciamiento que permite acoger lo desconocido. ¿Cómo vaciarse? De nuevo, recurro a las palabras de Simone Weil:
La mente debe estar vacía, a la espera, sin buscar nada, pero dispuesta a recibir en su verdad desnuda el objeto que va a penetrar en ella… El pensamiento que se precipita queda lleno de forma prematura y no se encuentra ya disponible para acoger la verdad. La causa es siempre la pretensión de ser activo, de querer buscar.
Evidentemente, como ya hemos sugerido, la atención se puede cultivar o ejercitar. Y el cultivo de la atención tiene que ver mucho con este “vaciamiento”. De bien poco sirve forzar la atención a mirar lo que normalmente pasa desapercibido si no estamos abiertos a su encuentro. Esta apertura va en consonancia con unas creencias y un nivel de conciencia que, muy a menudo, empañan nuestra mirada al mundo. La forma en que atendemos al mundo se corresponde con la forma en la que vivimos la vida. Así pues, es necesario, en muchos casos, realizar una indagación filosófica sobre las creencias latentes que no nos permiten abrirnos a la realidad de una forma más transparente, revelar la verdad del mundo. Cultivar la atención es, también, un ejercicio que permite comprender nuestras resistencias a la hora de atender, para mirar hacia dentro y hacia fuera. Si estamos preocupados, angustiados, enfadados o deprimidos puede darse una relación de apego o de identificación que empaña la relación que tengo con el mundo. Primero, por tanto, nos vaciamos del “ruido interno”, es decir, de los pensamientos, de las preocupaciones, de las distracciones para escuchar la realidad y, luego, aprendemos a contemplarla, atenta y pacientemente, sin prisa, sin interpretar, esperando a que la realidad aparezca y brote como una luz.
En referencia a este cultivo de la atención, existen innumerables aportaciones por parte de las tradiciones filosóficas y espirituales de Occidente y de Oriente. En concreto, tal como indica Pierre Hadot, es necesario ejercitarse espiritualmente para lograr un perfeccionamiento del alma (nuestro modo de ser, ver y estar en el mundo). Los estoicos daban gran importancia a la ejercitación de la atención (prosoche) sobre sí mismo, una constante vigilancia para evaluar y corregir cómo se está obrando, y esto bajo la guía de ciertos principios, que se formularon de manera sencilla y clara para su aprendizaje y uso inmediato. Una ascesis de la atención que nos lleva a la transformación. Así dice en su obra La ciudadela interior:
Los estoicos propusieron como actitud fundamental en la vida lo que en griego se denomina prosoche, es decir, la atención en todos los instantes de la vida, la concentración en el momento presente, liberado de todos los apegos del pasado y el futuro, orígenes de todas las pasiones vanas y nefastas. Insistieron en el valor infinito del tiempo presente, del “aquí y el ahora”, el único en el que se puede actuar y donde se puede actuar… Sólo el instante presente es creador. Sólo en el “aquí y ahora” podemos disfrutar verdaderamente de la vida, es decir, ser en la verdadera alegría… El instante nos hace tocar la eternidad, la ausencia de temporalidad lineal es el presente eterno.
La atención a lo real tampoco se consigue a través del discurso y del razonamiento. No podemos ver con más profundidad si no buceamos en nuestro interior. Es desde lo más profundo donde emerge lo más claro y lúcido. Y aquí se requiere ese espacio de silencio interior en el que estamos presentes. Una experiencia directa, que no significa lograr una verdad absoluta, sino un contacto transparente con lo que se me presenta, incluso reconociendo los impedimentos y las resistencias a ese atender a la realidad. Y juega un papel imprescindible la honestidad. No mejoramos nuestra atención pensando cómo vemos el mundo, sino estando presentes en el mundo, que es desde donde podemos escuchar lo más profundo de nuestro ser. Estar presente y, por tanto, atentos no puede darse sin un proceso de desidentificación con nuestras propias ideas, que constituyen, el límite de nuestra atención. Contemplemos, aunque nos dé miedo, los límites para ver lo falso como falso, esos razonamientos que limitan la atención, el anhelo del océano de la verdad. Aquí dejo la palabra a Nietzsche, en la Gaya Ciencia:
¡Dejamos atrás la tierra!, cortamos los puentes y ¡subimos a bordo! A partir de este momento, barcaza, ¡presta atención! Cerca de ti se abre el océano. No ruge siempre y a veces como una ilusión bondadosa se extiende como seda y oro. Habrá horas, sin embargo, en que te espante su exclusiva infinitud, cuando aprecies que no hay un final en él. Te sentiste libre como un pájaro y ahora, ¡pobre!, tropiezas con los límites de la celda. Y ahora que no hay «tierras» ¡qué desgracia la tuya si sientes nostalgia por ella como si te diera más libertad!
Vemos que el cultivo de la atención a lo Real no se consigue a través del pensamiento ni mediante nuestra voluntad. Pero, tampoco puede instrumentalizarse, algo que se está dando en las prácticas habituales del mindfulness, como una herramienta para generar bienestar o reducir el estrés. No niego su utilidad y legitimidad en este sentido, pero así se la aparta de lo que realmente es. La atención, en su contexto original, se da como un amor desinteresado al conocimiento de la verdad que somos. Esto constituye un fin en sí mismo, una experiencia de ser y no un medio para sentirnos bien, que nos lleva, por cierto, a fortalecer un “ego” que se identifica con las emociones o con los procesos mentales. Remito a las palabras de Mónica Cavallé en su libro El arte de ser:
La actitud instrumental que busca resultados es estéril cuando no se aproxima a lo profundo; no produce frutos genuinos. Sí los procura el amar la realidad por sí misma, y no porque esperemos obtener de ella un posible provecho personal. Dicho de otro modo, si en la autoindagación solo nos mueve sentirnos bien, superar nuestros miedos, dejar de sufrir, nada profundo se nos revelará, porque la verdad solo se entrega a quien la busca por sí misma, no por los beneficios que comporta. Quien ama la realidad deja lo falso porque es falso, y no con el fin de no sufrir, es decir, sin subordinar ese acto a nada distinto de sí mismo. Ve ciertas cosas porque ver es nuestro estado natural, y no con algún otro objetivo. La conciencia testimonial no es una técnica ni un truco psicológico.
Por último, la atención que se dirige a la verdad, tal como es, está relacionada con el amor, con el reconocimiento y con el acogimiento de todo lo que se presenta. Hay un amor implícito en el anhelo de buscar la verdad, en vivir con más profundidad y radicalidad. En este amor, los demás y el mundo no quedan excluidos, porque vivimos desde lo que nos une. La atención va de la mano de algo que nos vuelve más comprensivos y, ese algo, es la disipación de la ignorancia, las celdas a las que se refería Platón en el mito de la caverna. Esto es lo que disipa la separatividad entre nosotros, porque cuanto más nos comprendemos a nosotros mismos, mejor comprendemos a los otros. Lo que miramos, cuanto más lo miramos tal como es, sin expectativas ni exigencias, más lo queremos. Nietzsche, en este bello fragmento de Así habló Zaratustra nos invita a atender a nuestros demonios para trascenderlos, “volar” y ser sujetos activos y creadores de nuestra vida.
Y cuando vi a mi demonio, lo encontré serio, grave, profundo y solemne. Era el espíritu de la gravedad. Todas las cosas caen por su causa.
Es con la risa y no con la cólera como se mata.
¡Adelante, matemos al espíritu de la gravedad! He aprendido a andar: desde entonces me abandono a correr. He aprendido a volar: desde entonces no espero a que me empujen para cambiar de sitio.
Ahora soy ligero. Ahora vuelo. Ahora me veo por debajo de mí. Ahora un dios baila en mí.
-

12:39
La "trumpada"
» El café de OcataEste Cuento posnavideño lo escribí ayer antes de la "trumpada" y ha aparecido hoy en El Subjetivo, cuando la actualidad sólo tiene un nombre, Trump.
Contestando a las Cartas a un Príncipe, de Emilio Romero, Mariano Granados escribe desde el exilio mexicano las Cartas a un escritor (1965), donde entre otras interesantísimas cosas, dice: "La democracia es la forma de gobierno de un pueblo adulto. Pero la democracia no es todo. 'Democracy is not enough': es el afortunado slogan de Scott Nearing. Las ideas del siglo XIX acerca de la democracia están sujetas a revisión. El hombre libre en el Estado libre interviniendo mediante el sufragio en el régimen político del Estado, o contribuyendo a formar eso que Rousseau llamó 'la voluntad general' es sólo una entelequia".M. Granados fue, entre otras muchas cosas, Secretario de la Agrupación al Servicio de la República. La pregunta que nos sugieren sus palabras es de calado: ¿Necesita la democracia un plus de sentido que no parece capaz de darse ella democráticamente a sí misma?
-

0:54
Veritat i veracitat.
» La pitxa un lio
... por un lado existe un compromiso profundo con la veracidad o, cuando menos, una omnipresente sospecha, una prevención contra el engaño (...). Esta sospecha, siempre presente en política, se extiende a la comprensión históricas, a as ciencias sociales o, incluso, a las interpretaciones de los descubrimientos y a a investigación en ciencias naturales.
... junto a esa exigencia de veracidad (...) se da una desconfianza asimismo omnipresente respecto a la verdad misma: sobre si tal cosa existe, sobre si, en caso de existir, puede ser que relativa, subjetiva o algo por el estilo (...).
Estas dos tendencias, el fervor por la veracidad y la desconfianza frente a la idea de verdad, están relacionados entre sí. El anhelo de veracidad pone en marcha un proceso de crítica que debilita la convicción de que haya alguna verdad segura o expresable en su totalidad.
Bernard Williams, Verdad y veracidad, Barcelona, Tusquets, 2006
-

12:53
Las memorias de don Niceto
» El café de OcataLlego al punto final de las memorias de Niceto Alcalá Zamora.
Lo primero que me pregunto es por qué alguien que fue Jefe del Estado -Presidente de la República-, es hoy tan ignorado. Desde luego, no se merece nuestro olvido. Pero nuestro olvido está ahí y dice mucho sobre los caprichos y sesgos de nuestra memoria histórica. No nos deberíamos permitir el lujo de olvidar ciertas cosas.
A don Niceto se le descubren pronto sus puntos flacos. Es demadsiado orgulloso, demasiado seguro de sí mismo. Es, en suma, un tremendo narcisista. Pero aunque pudo equivocarse en sus decisiones puntuales, el proyecto que lo guiaba era noble: sumar a la República el apoyo de las derechas españolas. No quería verse a sí mismo como el ala derecha de los republicanos, sino como su centro. Sin duda, al asumir la Presidencia se incapacitó para hacer la política partidista que le hubiese permitido crear un partido capaz de realizar su sueño. Para la estabilidad de la República española fue un mal negocio la presidencia de don Niceto.
Es esta una de las biografías -todas memorias tienen mucho de biografías- más tristes que he leído, porque todo se transparenta y se anuncia en ellas. Todo cuanto vendrá está llamando a la puerta. Es especialmente doloroso comprobar la continua fragmentación del mapa político. La Restauración se hundió sin que hubiera tiempo para que el liberalismo transitara ordenadamente hacia el socialismo liberal (a la británica) y sin que el conservadurismo liberal consiguiera hacerse con un líder capaz de emular a Cánovas. Pudieron haberlo sido Maura, e incluso Cambó, pero faltó alguien que hiciera de Sagasta y, en un país tan cainita como el nuestro, las dinámicas centrífugas pudieron más que las centrípetas.
Hay tantos errores, tantas meteduras de pata, tanta improvisación, tanto ideal hiperbólico ocultando lo posible -"en política lo imposible es inmoral", decía Cánovas- que convendría no olvidar nuestra enorme capacidad para hacernos daño a nosotros mismos. Esta, de hecho, debiera ser nuestra primera preocupación cuando hablamos de la memoria histórica porque lo más probable es que todos nosotros tengamos a nuestros abuelos repartidos entre los dos bandos de la guerra civil.
-

20:48
El capital sexual (Eva Illouz).
» La pitxa un lio
Siguiendo con la ampliación del concepto de capital que propuso el sociólogo Pierre Bourdieu hace más de 30 años, yo trato de entender cómo un individuo saca provecho económico a su persona en el contexto del capitalismo, cómo utiliza su apariencia y sus atributos emocionales para integrarse y ascender en el mundo empresarial. Lo que detecto es que la sexualidad tiene un papel cada vez más importante en la valorización de uno mismo en ese contexto. En especial, para las mujeres…
La capacidad de explotar la belleza ya existía en las sociedades premodernas, pero solo para las mujeres de un estatus social inferior. El capitalismo contemporáneo lo ha convertido en una norma. Es la primera vez en la historia que uno puede usar de manera legítima su cuerpo y su belleza para adquirir valor económico. Los oficios donde eso sucede ya no son desdeñados, como sucedía en otro tiempo, sino celebrados: actores, modelos o influencers forman parte de la lista de los trabajos más prestigiosos en la época actual. La única excepción es la prostitución, que sigue siendo marginal.
Es más: el atractivo sexual se ha convertido en un criterio de evaluación autónomo respecto a los demás. En Tinder ya no importa mucho el perfil: lo más importante siempre es la foto. La selección se hace, ante todo, siguiendo criterios visuales. Tinder e Instagram se han convertido en la nueva ley del mercado.
A partir de los setenta, el capitalismo entiende que el mercado de los bienes materiales es limitado por definición —uno no puede comprar cinco neveras a la vez— y que lo único que posibilita un consumo infinito es el cuerpo y las emociones. Esa sexualización creciente se produce en un contexto en el que el individuo se convierte en mercancía. Hoy nos consumimos los unos a los otros, y mostramos el espectáculo de nuestros propios cuerpos a los demás.
El sexo crea nuevas desigualdades sociales. Y también nuevas reacciones a esas desigualdades, como demuestran el caso de los incels [célibes involuntarios], esos hombres incapaces de tener sexo que expresan su frustración a través de la violencia misógina. Ese desclasamiento sexual tiene efectos sociológicos importantes. Parte del electorado de Donald Trump eran integrantes de ese grupo: eran hombres que habían perdido el poder económico y el poder en el seno de la familia, pero también el poder sexual.
Vivimos en un mundo colonizado por la hipersexualización de los cuerpos y las psiques, y dominado por una incertidumbre que resulta nueva. Las interacciones sexuales de nuestro tiempo están marcadas por ese sentimiento incierto: a diferencia de lo que sucedía hasta no hace tanto, hoy ya no se sabe cuáles son las normas que regulan esas relaciones, ni cuál es su objetivo preciso. La libertad se ha convertido en el único factor regulador. Lo que yo intento demostrar es que en esa libertad también existe una gran desigualdad de género. En lo sexual y afectivo, las mujeres siguen teniendo mucho menos poder que los hombres.
Álex Vicente, entrevista a Eva Illouz: "Vivimos en un mundo colonizado por la hipersexualización de los cuerpos y las psiques", El País 02/02/2021
-

20:39
Wonder Woman contra el poder de l'individualisme.
» La pitxa un lio
Más allá de la calidad cinematográfica de la película Wonder Woman 1984, tiene un argumento llamativo, y más para una película de superhéroes. Su centro es uno de estos objetos con poderes mágicos, como la lámpara de Aladino, creado en tiempos ancestrales y que es capaz de convertir los deseos en realidad. Conseguir aquello que anhelamos, convertirnos en aquello a lo que aspiramos o tener lo que la realidad nos niega ha sido materia habitual de toda clase de narraciones.
Lo peculiar de esta excusa argumental es que la convierte en el centro de una lectura social. Esa posibilidad de que el ser humano tenga definitivamente lo que desea es lo que conduce a la destrucción como sociedad. Constituye el fin de la civilización, porque en el instante en que se da rienda suelta a los deseos subjetivos, lo común se destruye. Este argumento podría entenderse fácilmente como un aviso sobre la necesidad de moderación y de renuncia, de la aceptación de límites aplicada a las conductas personales. En realidad, no sería más que la recuperación de aquel viejo malestar en la cultura freudiano.
Vivimos tiempos extraños, porque el deseo de hacer una sociedad mejor prácticamente desapareció del debate público, en parte porque era visto como un peligro. En última instancia, configuraba una utopía, y estas conducían inevitablemente a dictaduras y totalitarismos. Sin embargo, el deseo privado era percibido como legítimo y positivo: seguir nuestros sueños era la mejor idea posible, y se nos incitaba a hacerlo de una manera decidida. Teníamos que pelear al máximo por realizar nuestras aspiraciones, por convertirnos en quienes deseábamos ser, para que nuestros anhelos encontrasen su realización.
Esteban Hernández, Los vicios privados en la política (y el poder de los valores), elconfidencial.com [https:]] -

20:25
Els privilegis del tacte.
» La pitxa un lio
A diferencia de otros sentidos en los que la especie humana no puede competir con otros animales, el tacto es una función especialmente desarrollado en esta especie. Uno de sus ejercicios, en el caso de la mano, podría considerarse como una diferencia específica. La filosofía clásica privilegia la vista y sus metonimias (teoría) como característica particular de la especie, pero, como ya propuso Engels, es la mano y su ejercicio, la técnica, la que construye el entorno material que diverge la trayectoria evolutiva del hilo de los homínidos.
Fernando Broncano, Lo tangible e intangible, El laberinto de la identidad 02/01/2021 [https:]] -

20:13
308: Alina Mierlus, La ciencia nos da el pensar:breves notas sobre la pandemia.
» La pitxa un lio
... la ciencia no puede pensar (la afirmación escandalosa de Heidegger) Y a pesar de todo, la ciencia siempre ha estado limitando, delimitando e incluso definiendo los desarrollos filosóficos: desde las máquinas pensantes leibnizianes, a la deducción modo-geométrico spinozista, el giro copernicano que enmarca todo el ensayo crítico kantiano o la época Pasteur y de la revolución molecular en la cual se forman los pensadores franceses del siglo XX, solo para dar algunos ejemplos…
La ciencia siempre ha llevado a pensar y el pensamiento en sí mismo ha sido formado y deformado por la ciencia.
Hay una tónica general en los discursos pandémicos que vienen sobre todo de la rama desafortunadamente llamada humanidades.
Este discurso es a veces etiquetado como pensamiento crítico, postfundacional, o simplemente pensamiento, y lo mira todo desde la perspectiva de la biopolítica, bio-poder o del activismo político y artístico. Y no digo que no le falte razones. Sería naif pensar que en todo esto que estamos viviendo no y haya una vertiente de la biopolítica: el abuso que se está haciendo de las imágenes simbólicas televisadas «en directo» (como por ejemplo la de las primeras vacunaciones), la simbología militar durante el confinamiento y en el discurso del estado, la poca información científica sobre la vacuna y su mercantilización, la dadificación de la pandemia y, en definitiva, este retorno espectral del «big government». Mis discordancias con este tipo de pensamiento no vienen por el contenido en sí mismo, sino por su ritmo y tonalidad.
Ya empezando con la primera serie de publicaciones periodístico-filosóficas sobre la pandemia (Agamben, Paul Preciado, Zizek, etc. – todos filósofos con una obra nada despreciable) hay una cierta precipitación, la intención de explicarlo todo de nuevo o de repartir culpas a enemigos abstractos como el estado, el capitalismo o la tecno-ciencia. Y he aquí que es donde se percibe una actitud anti-ciencia, anti-estado (ergo, aquello público), que en definitiva lleva a situar la práctica médica o la práctica científica a las antípodas del pensamiento.
Esta precipitación del pensamiento es inteligible de alguna manera, considerando que todos el que abrazan el pensamiento crítico (incluso yo misma hasta un cierto punto) somos hijos predilectos de las revueltas lógicas en las periferias parisinas de los comienzos de los años 1970.
Me parece pues que el pensamiento crítico y el activismo filosófico, que enmarcan una buena parte de la filosofía continental y a la vez definen aquello que en lenguaje popular ahora mismo denominamos «pensamiento», para lograr su objetivo de crítica política, ha dejado a la sombra la ciencia (biomédica, de la información, física, etc.). Sin una comprensión de la praxis científica no hay pensamiento crítico o, para decirlo de otro modo, es la ciencia y solo la ciencia la que da el pensamiento. Y a partir de aquí, hay que empezar a trabajar la praxis política cotidiana…
-

19:56
Polítiques sexys.
» La pitxa un lio
Sin embargo, las malas políticas son muy persistentes. ¿Por qué? Una primera hipótesis es que los políticos no saben. Es verdad que el nivel de formación de los políticos es mejorable, en España y en todas partes. Pero lo cierto es que todos los políticos tienen acceso a información y a equipos técnicos que pueden ayudarles.
Una segunda hipótesis es que los políticos están “capturados”. Esta podría estar relacionada con la primera hipótesis: como los políticos no saben, pues simplemente asumen como propia la propuesta de cualquier grupo de interés. Por ejemplo, del gremio de veterinarios que quieren mejorar sus márgenes de negocio y pagar menos IVA.
Una tercera hipótesis es que los políticos están muy ideologizados, tienen una visión muy fuerte de quiénes son los buenos y los malos en la sociedad y les importa bastante poco lo que digan los estudios respecto de las políticas que proponen. Esta es sin duda relevante para España.
Sin embargo, hay una cuarta hipótesis menos evidente, pero que resulta esencial: las políticas deben de ser sexys. ¿Y qué es una política sexy para un político hoy? El primer requisito es que sea simple, la mayoría de ciudadanos no tiene tiempo para entender cosas complejas. Si esa política es también simbólica y todo el mundo la asocia automáticamente a “los tuyos”, mucho mejor. Y si además causa un fuerte rechazo en tus adversarios, esa política será infalible.El objetivo es siempre generar titulares. Si no lo hace, no estará en el debate, no se viralizará en redes y no aparecerá en las tertulias. Será una bala perdida. Y como sabe cualquier spin doctor que se precie —y que haya leído al lingüista de Berkeley George Lakoff—, si en política no se habla de ti, estás muerto.
Los votantes no tienen tiempo para leerse los programas electorales y mucho menos para analizar los pros y contras de cada una de las políticas que se proponen. Cualquier “buen” político lo sabe y si tiene que elegir entre una política sensata, pero compleja, y una mala política, pero simple, simbólica y divisiva, tendrá fuertes incentivos para elegir la segunda. Si lo hace, tendrá impacto, se hablará de él y, si añade un zasca elocuente, tendrá sus ocho segundos de gloria en el telenoticias.
La solución a todo esto no es muy halagüeña. En la era de las redes sociales y con un Parlamento con más fuerzas políticas y más radicales en ambos lados del tablero la competición por la atención se ha vuelto furibunda. Los partidos necesitan diferenciarse. Necesitan que se hable de ellos. Para lograrlo, la inercia es proponer cada vez más (malas) políticas polarizantes y menos (buenas) políticas complejas. En ese mundo, la mayoría siente cada vez más desinterés por la política. Y la democracia, poco a poco, se va deteriorando.
Toni Roldán Monés, ¿Por qué los políticos proponen malas políticas?, El País 04/01/2021 [https:]]
-

 19:32
19:32 LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL. Autora: Siham El Kabouri
» A l'ombra de Zadig.Tanto vacunas como medicamentos deben ser probados antes de su comercialización para probar su efectividad y los efectos que tienen sobre los seres humanos. Dichas experimentaciones se llevan a cabo con otros seres vivos, normalmente ratas, ratones y otros roedores.
Pero, ¿es realmente necesaria la experimentación animal? ¿Qué utilidad tiene, si al fin y al cabo se testan animales que no comparten todas nuestras características?
Yo personalmente pienso que la experimentación animal es una práctica totalmente necesaria para el desarrollo de nuevos fármacos y vacunas. El empleo de animales en la experimentación ha sido un aspecto clave en el desarrollo y en el avance de la ciencia.
Una prueba de ello es la Herceptina, una proteína de ratón humanizada que ha ayudado a reducir las tasas de mortalidad de pacientes con cáncer de mama. La experimentación animal también ha permitido el desarrollo de los inhaladores para el asma, la vacuna contra el ébola, la tuberculosis y, en la situación que nos ocupa, la vacuna contra el Sars CoV-2.
Cabe destacar que estoy a favor de la experimentación animal siempre y cuando esta tenga como objetivo el desarrollo científico, ergo el desarrollo y bienestar social.
Soy consciente de que miles de animales mueren anualmente como consecuencia de este tipo de experimentación, pero creo que hace falta observar el otro lado de los datos; cada año, gracias a la experimentación animal, se salvan millones de vidas humanas.
Si la experimentación animal se dejara de utilizar o si no se hubiera producido, la mortalidad infantil podría ser unas 20 veces superior a la actual y la esperanza de vida media rondaría los 50 años.
En cuanto al dilema ético en la experimentación animal, pienso que si no se considera ético sacrificar las vidas de cientos de animales para el beneficio humano, tampoco debería considerarse ético abandonar las miles de personas que sufren y mueren por enfermedades que podrían ser curadas con la investigación y experimentación animal.
Es cierto que a causa de la experimentación animal han ocurrido grandes tragedias, como el caso de la Talidomida, un fármaco sedante desarrollado y comercializado en 1957 para calmar las náuseas de las mujeres embarazadas durante el primer trimestre de embarazo. Como era habitual, el fármaco fue creado a partir de la experimentación animal, y como en animales no habían surgido efectos secundarios, se procedió a su comercialización, resultando así una tragedia, ya que causaba malformaciones congénitas en todos los fetos de las embarazadas a las que se había administrado.
Independientemente de este tipo de casos en los que la experimentación no ha seguido las pautas establecidas por la legislación o no ha resultado ser del todo efectiva, es mayor el beneficio que la experimentación animal aporta a nuestra sociedad, ya que como he mencionado anteriormente, esta ha permitido el avance de la ciencia y, por consiguiente, la mejora de nuestras vidas.
Es cierto que al fin y al cabo somos seres humanos con una cierta diligencia que sometemos a otra especie para conseguir un beneficio propio y que anteponemos una vida humana a la vida de mil animales para curar enfermedades. Pero cabe destacar la existencia de leyes que regulan y administran este tipo de experimentación.
La legislación establece el principio de las 3 erres: reducir, reemplazar y refinar, que regulan la experimentación animal y que aluden a métodos que eviten o sustituyan la experimentación animal, que tengan como resultado la implicación del menor número de animales posible y que aluden a la modificación de la cría de animales para minimizar el dolor y la angustia.
Ya que la legislación recoge aspectos relativos a la utilización de animales de experimentación, procurar que los experimentos sean llevados a cabo en las condiciones más óptimas para el desarrollo del animal forma parte de la ética del investigador, que es lo que lleva a grandes tragedias cuando estos aspectos y normativas no se cumplen.
A pesar de todo, creo que el uso de animales en la experimentación y la investigación debería ser limitado a la necesidad, por lo que en este caso no estoy a favor de la experimentación animal para la creación de cosméticos.
En conclusión, pienso que la justificación ética de la experimentación animal se apoya en el objetivo del experimento, que debe asegurar un uso racional de los animales y una adaptación a las medidas que regule la legislación.
-

8:42
Invitaciones indescifrables
» El café de OcataA veces recibo invitaciones para participar en eventos -especialmente congresos filosóficos- con títulos tan estrambóticos que me resulta imposible entender su significado. La experienia me dice que, en estos casos, hay que decir sí o no, y, si se dice que sí, disponerse a hablar de lo que apetezca; pero nunca, nunca, debe uno pedir que le aclaren lo que se espera de él, porque, como tampoco lo saben los organizadores, se vengan de tu impertinencia aclarándotelo. Imagine usted que recibe una invitación para asistir a un congreso internacional organizado por la facultad de filosofía de la universidad X con el título de la "La dispersión antrópica de la generalización hermenéutica de lo neutro". Si pides aclaraciones corres el riesgo de que te digan que, dada tu línea de investigación, hables sobre la "antítesis de los movimientos procedimentales de sentido y la concatenación fragmentaria de la resemantización". ¡Y después dicen que los escolásticos son difíciles!
A pesar de todo, a veces asisto a congresos en los que el objetivo está claro y no se dice ninguna tontería y salimos todos tan satisfechos ante la espectacularidad de que dos más dos sigan siendo cuatro, sin notas ignaras a pie de página.
-

 18:12
18:12 San José Valdeflórez
» Filosofía para cavernícolas Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraSan José Valdeflórez tiene nombre de cuento de Juan Rulfo. De pueblo levantado al furor expoliador de alguna compañía bananera, como aquella United Fruit Company que inmortalizara García Márquez en Cien años de soledad.
En San José Valdeflórez, a la sombra de la montaña que corona Cáceres, se pretende abrir un complejo minero, grande como una ciudad, a ochocientos metros de otra. Tan increíble como cierto. Es como si en lugar de Cáceres habláramos de la prodigiosa Macondo.
Sostienen mis amigos más enterados que la mina, se pongan los paisanos como se pongan, es ya prácticamente un hecho. La compañía australiana que lidera la empresa (la Infinity Lithium Corporation) amaga con lo mismo: sea por las buenas, sea a golpes en las mesas de la Comisión Europea, los despachos de Madrid o los tribunales competentes, el litio de Cáceres es suyo.
¿Y cómo es que algo tan arriesgado y novedoso como abrir un complejo minero a cielo abierto al lado de una ciudad les parece algo tan claro a algunos? ¿Será por los grandes beneficios que el proyecto promete a los extremeños? Lo dudo. A Vincent Ledoux, uno de los ejecutivos de la empresa, se le escapó, tiempo ha, que entre lo mejor de la mina estaba su cercanía a la carretera de Madrid; y al siempre informado Enric Julia le parecía – escribía hace meses – que el litio extremeño (que también daba por seguro) estaba pidiendo a gritos una gran fábrica de baterías en Barcelona. En cualquier caso, lo único cierto (promesas aparte y de momento) es que ninguno de los grandes proyectos industriales relacionados con la transformación de este mineral va a situarse siquiera en España.
Ahora bien, si no es por el desarrollo industrial, ¿a qué viene esto de construir un complejo minero alrededor de Cáceres, sacrificando una ciudad que vive de vender cultura, historia, sosiego, y un entorno natural aún bien conservado? ¿Será, acaso, por el empleo? Tampoco. La empresa prometió 195 puestos de trabajo y 25 años de actividad (luego, conforme a su estrategia de comunicación, las cifras han ido creciendo). ¿Pero cuántos de esos empleos serán para los cacereños y cuántos para obreros cualificados de la propia empresa? ¿Y cuántos se perderán, a cambio de los de la mina, cuándo, en lugar de “Cáceres, patrimonio de la Humanidad”, el eslogan para los turistas sea “Cáceres, la (segunda) capital europea del hidróxido de litio”? ¿Tienen ustedes esto claro?
Seguimos: si no es ni por el desarrollo industrial ni por el empleo, ¿por qué va a ser, entonces, tan imperioso abrir un complejo minero a dos mil metros del casco antiguo? ¿Será para luchar contra el cambio climático? Bueno: si fabricar millones de coches eléctricos fuera una solución, la cosa merecería pensarse. ¿Pero es una solución? ¿No será más bien una huida hacia adelante (amén de un gigantesco negocio para algunos)? ¡Lástima, por cierto, que no se haya encontrado litio en otras ciudades, para así darles también la oportunidad de sumarse a la “economía verde”! ¿Se imaginan a la Infinity Lithium presionando y ofreciendo las mismas baratijas a parisinos o madrileños para abrir una mina a dos mil metros de La Cibeles o la Torre Eiffel? Yo tampoco.
Acabamos. Si está claro que no hay nada claro, ¿cómo es que es tan seguro que la mina se vaya a hacer? ¿No se lo huelen ya? ¿Un gran yacimiento de litio en un lugar barato, pobre, medioambientalmente limpio, semidespoblado, y relativamente próximo a las factorías del norte de Europa? El negocio es de tal magnitud que es… innegociable.
Ante esta perspectiva, mucho van a tener que pelear el municipio y los vecinos de Cáceres. Más aún cuando la empresa (que ya vende acciones a tiro hecho) se ha asegurado el apoyo financiero de la UE, que acaba de incluir al litio en su lista de materiales críticos para el desarrollo. Parece que las nubes de polvo, los ruidos, el tráfico pesado, las montañas de escombros, o el uso masivo de químicos y de millones de litros de agua, son solo un pequeño precio a pagar por los cacereños para cuidar de los intereses de la industria automotriz europea.
Al menos, digo yo, alguien sacará una buena novela de todo esto. Una novela al estilo de las de Rulfo o García Márquez. Me la imagino: el gobierno sedado por una inyección de promesas y calderilla fiscal, la gente obnubilada por los anuncios publicitarios, y los ingenieros de la Infinity Lithium Corporation penetrando al fin, a lomo de sus máquinas, en San José Valdeflórez. Eso, y los consiguientes e inevitables cien años de soledad para sus vecinos. Puro surrealismo, que diría Garicano.
-

 9:43
9:43 Restos arqueológicos de nuestro futuro XII
» Comunitat Virtual de FilosofiaSe reflexiona sobre el concepto de humanidad tanto en el sentido que pretende definir qué es el ser humano como en su sentido de obligación moral respecto… Read more "Restos arqueológicos de nuestro futuro XII"
-

0:18
Resumen del año
» El café de OcataHa sido este un año complejo. A las incomodidades, temores y perplejidades del coronavirus he de añadir una sucesión muy molesta de achaques personales. Pero, haciendo el recuento, no ha sido un mal año.
He publicado dos libros: La escuela no es un parque de atracciones y Mi familia es bestial.
He escrito los prólogos a las siguientes obras: Eduardo De Filippo, Les veus interiors; Roger Scruton, Breve historia de la filosofía y Platón, La defensa de Sòcrates.
En las próximas semanas saldrán dos libros más con prólogos míos de los que les informaré en su momento.
He terminado un libro sobre el Siglo de oro que saldrá en primavera.
Ha aparecido la segunda edición de ¿Matar a Sócrates? y pronto aparecerá la de La escuela no es un parque de atracciones.
He dado una gran cantidad de conferencias tanto por España como por Hispanoamérica (México, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú, Chile, Argentina).
He hecho incluso mis pinitos en el teatro con L’esperança cega, monólogo dirigido por Glòria Balanyà y representado por Pepo Blasco en el TNC del 1-10-2020 al 25-10-2020.Y el Gobierno de Navarra me ha dado una medalla que el coronavirus me ha impedido (por ahora) recoger, la Medalla de Carlos III el Noble.
El saldo, por lo tanto, muy a mi favor y por ello me siento agradecido.
-

7:52
πάθει μάθος
» El café de OcataISe suele decir que en las tragedias de Sófocles se pone de manifiesto el πάθει μάθος (páthei máthos), o sea, que el sufriendo es una fuente inevitable de aprendizaje. Estoy en condiciones de asegurar que es cierto. Con este cólico nefrítico, que parece que ya va remitiendo, rindiéndosse a pesar de algún conato de rebeldía, he aprendido algo sumamente importante: que el Nolotil no está hecho para ser bebido.
II
Vaya por delante que a mí me gusta la Navidad y su jaleo, pero llega un momento en que estás esperando que pasen los Reyes y vuelva la rutina cotidiana, con sus horas tranquilas y sus ritos pausados. En el ajetreo hay también un aprendizaje.
III
Estoy leyendo las memorias de don Niceto Alcalá Zamora. Creo que es uno de los testimonios más tristes de nuestra historia. Todo está en ellas como anuncio de la inevitabilidad de una guerra civil cuya memoria debiera ser la de una profunda vergüenza colectiva. La memoria adolorida debiera permitirnos aprender algo, no meramente conmemorar nuestros desastres nacionales.
IV
Le pregunto a mi mujer si volveremos a viajar como viajábamos. Me dice que sí y yo asiento a su sí con idéntica desconfianza.
 Yo pensaba en aquel mayo en que nos fuimos a remontar andando el río Tundja, en Bulgaria. Comenzamos la aventura en la ciudad turca de Edirne y la culminamos en el santuario de Shipka. ¿Volveremos a hacer viajes como éste? No lo creo, pero nos queda la memoria literia de aquel viaje:
Yo pensaba en aquel mayo en que nos fuimos a remontar andando el río Tundja, en Bulgaria. Comenzamos la aventura en la ciudad turca de Edirne y la culminamos en el santuario de Shipka. ¿Volveremos a hacer viajes como éste? No lo creo, pero nos queda la memoria literia de aquel viaje:
En esta memoria hay también un resignado πάθει μάθος.
-

23:49
EN EL SILENCIO DE LA NOCHE
» ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA.
Elena es una chica sin complejos. Han sido muchas veces las que al ir a buscarla a su casa , me la encuentro medio desnuda , solo con unas bragas puestas . En su casa viven 6 hombres contando a su padre y a su abuelo .Eso me da que pensar . Su madre también anda con una bata de estar por casa medio desabrochada . Parece que en ese lugar la ropa sea material de lujo solo disponible para salir a pasear o al trabajo. No me extraña que sus hermanos tambien en calconcillos y algunos en pelotas anden correteando todo el día y revolcándose por los sofás de la casa. Incluso el anciano de la casa parece haber perdido la verguenza , todo el santo día anda rascandose los huevos con las dos manos como si un enorme picor fruto del escozor le obligase a estar horas y horas manoseandose .
La verdad es que a mi personalmente . que siempre me he sentido y me he creido una liberal , me parece todo ello algo fuera de lo común y poco usual . No resulta agradable vaya , ni bonito llamar al timbre de la puerta y que te venga Elena enseñandote las tetas . Ni tampoco mola nada que su padre te salga de la ducha mojado y le veas sus partes más intimas como si fuera un espectáculo de cabaret erótico de la Barceloneta. Por eso hoy he decidido contraatacar con la misma moneda . Antes de llamar al timbre me despelotaré en la puerta y entraré en pelota picada para dar ejemplo de su locura . Estoy convencida que no les dará nada igual y que se daran cuenta de su verguenza y estupidez .
Llamo al timbre totalmente en cueros . Me abré el señor Ramón , el abuelo , me bosteza y me dice buenos días sin más. Parece que sea invisible . Paso al salón donde los enanos pequeños y renacuajos saltan de sillón en sillón pegándose collejas y totalmente desnudos andan resaltando los moratones que se exhiben de sus golpes y torceduras . Nadie me ve. Me siento en una silla al lado de la mesa y espero . Parece que Elena hoy se retrasa. Al poco sale María la madre de mi amiga , va descamisada enseñando los pechos , no lleva más que una falda rota y desgarbada que a penas le tapa nada , su mirada ausente se dirige a la ventana . Luego verbaliza : "parece que llueve hoy" .
No entiendo nada de nada . ¿qué les pasa a esta familia ? ¿No se dan cuenta de sus cuerpos desnudos y de eso que llaman verguenza , pudor, intimidad, estética de lo feo, decoro , buena educación , moral , ética ? Empiezo a pensar que algo pasa en esa casa . Me preocupa ...
Sin embargo llega Elena bien vestida con una blusa azul , una falda blanca, unas medias de seda azul marino y unos zapatos negros . Huele muy bien . Al verme desnuda me pregunta por si he traido ropa para salir . No entiendo .
Me desepero , que me esta pasando ...
Uff , me he despertado . Ayer me fuí a dormir muy temprano . En mi mesita de noche el último libro de "Elizam Koluwasi " sobre la mercancia del cuerpo . Entonces me doy cuenta que he estado soñando , Uff que espanto , creía que ... bueno menos mal , que todo ha sido un simple ...
-

0:19
Un singular comienzo del año
» El café de OcataHe comenzado el año de manera inolvidable, con un rabioso cólico nefrítico que me ha obligado a llamar a un médico de urgencias. Pero mientras daba vueltas por la casa intentando hallar una postura que me hiciera má soportable el dolor, ha amanecido, y no he podido resistirme a la tentación de la foto.
El anónimo autor del De lo sublime dejó escrito que "la naturaleza no nos ha creado a nosotros, los hombres, como un ser bajo y vil; nos ha traído a la vida y al mundo como a un enorme espectáculo, para erigirnos en espectadores de todo lo que en ella ocurre”.
Sin el hombre, la naturaleza sería muda, sorda, ciega. Y un cólico nefrítico sería tan anodino como un agujero negro -pura física- si no hubiese alguien que lo sintiera como su dolor.
Feliz año, amigos.
-

 23:14
23:14 1980 : EL TERRORISMO CONTRA LA TRANSICIÓN
» Materiales para pensar
Reseña de
“1980. El terrorismo contra la transición”
Gaizka Fernández Soldevilla y María Jiménez Ramos
Prólogo de Luisa Etxenike
Editado por la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo
Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A), 2020
Luis Roca Jusmet
Esta publicación recoge el ambicioso proyecto de hacer un riguroso y completo trabajo coral que, tomando como referencia el año clave de 1980, ponga de manifiesto el peligro que supuso para la Transición la violencia terrorista durante el período que va de 1976 a 1982. El año 1980 fue la cresta de esta ola, que estuvo a punto de hacer peligrar el proceso que transformó la dictadura franquista en un estado democrático. Todo ello enfocado bajo el buen criterio, de que hay que observar la Transición española con un ojo crítico que evite tanto su idealización como su criminalización.
El trabajo es multidisciplinar y cuenta que un grupo de expertos muy bien seleccionado. Los textos pueden dividirse en varios registros. En primer lugar está el que podríamos considerar más teórico, escrito por Juan Avilés Farré, que cuestiona el mito de la transición sangrienta del caso español y que lo sitúa en el contexto internacional de la tercera ola democrático, por un lado, y de la tercera ola terrorista, por otra. Lo peculiar del caso que analizamos es que los dos procesos se cruzan. Tenemos después el que analiza el marco político, el artículo de Pablo Pérez López, “1980. El año en que la Transición pudo naufragar”. Nos centramos entonces, con el artículo de Gaizka Fernández Soldevila, en la dramática cuestión, como muy bien plantea en el texto que titula “¿Al borde del abismo? La violencia política (y sus víctimas) durante la Transición.
A partir de aquí vamos entrando en el tema. Hablamos de tres tipos de terrorismo. El más importante, el nacionalista radical, que buscaba la independencia de Euskadi para crear un Estado propio. Era, sobre todo, el de ETA militar, muy bien analizado por Florencio Dominguez Ibarren, en su descripción de la guerra de desgaste contra el Estado. Pero, como nos recuerda Gaizka Fernández Soldevilla en otro texto, el terrosimo de Eta militar estuvo bien secundado, en aquellos momentos, por el de ETA político-militar y los llamados “Comandos autónomos anticapitalistas”. Hablamos aquí de la situación específica que se da en el País Vasco, que por una parte tiene un apoyo social importante que le dará alas y por otra también provocará una respuesta social en estos terribles “años de plomo” que se vivieron en el territorio. Respuesta social minoritaria, analizada por Irene Moreno Bibiloni, que deberá combatir el imaginario colectivo del “Como siempre, ellos”, la imagen creada del enemigo, muy similar a la que se dio en Irlanda del Norte potenciada por el IRA. Esto último lo tratará Bárbara van del Leeuw.
Tenemos después la reflexión sobre el terrorismo de unos sectores minoritarios de la extrema izquierda, cuyo objetivo último era instaurar la Dictadura del Proletariado. Este análisis, a cargo de Matteo Re, se centra sobre todo en el GRAPO. Finalmente, no por ello menos importante, el terrorismo parapolicial y de ultraderecha. El autor, Xavier Casals, analiza el cruce de la vía del Batallón Vasco Español, similar al OAS en Argelia, el dela Triple A similar al de la extrema derecha argentina, y el del neofascismo italiano, con sus conexiones con el frente de Juventudes. Todo ello con la inquietante trama de conexiones con el aparato policial y militar y su relativa impunidad.
Importante el artículo que hará referencia a la respuesta del nuevo Estado democrático frente al desafío terrorista, que desarrollará de manera muy precisa Roberto Muñoz Bolaños. El papel de la prensa no podía obviarse, ya que somo sabemos, es un formador de la opinión de la pública. Por una parte tenemos el texto de Carmen Lacarra Martín y Javier Morrodán Ciordia, que tratará sobre la manera como diferentes publicaciones tratan los hechos a través de sus interpretaciones, fotos y ausencias (aquí se refieren a las víctimas, que casi no aparecen de manera explícita). Por otro lado, lo que hará Laura González Piote es señalar como los diarios “El Alcázar” y “Reconquista” se dedicaron entre 1977 y 1981 a incitar a una intervención militar contra el terrorismo.
Quedan, finalmente, las cifras y el mapa del terror de 1980, que analizarán respectivamente Rafael Leonisio e Inés Gaviria Sastre. Completado con los anexos de las víctimas mortales del terrorismo y de los secuestros de 1980. Y, como no podía ser manos, la aproximación al rostro humano de las víctimas, que no son estadísticas sinos los relatos personales de la tragedia. De ello se encarga María Jiménez Ramos.
Todo ello precedido por un denso y profundamente prólogo de Luisa Etxenike ( “Demasiada realidad” para soportar…). Y una introducción muy oportuna de los coordinadores, Gaizka Fernández Soldevilla (Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo) y María Jiménez Ramos (Universidad de Navarra). Un buen trabajo para un libro altamente recomendable, imprescindible casi diría, para entender uno de los aspectos más importantes y más terribles de la Transición política española.
-

 13:11
13:11 Feliz Año 2021
» Comunitat Virtual de FilosofiaMis mejores deseos para el año nuevo.
-

17:40
Creences i realitat
» La pitxa un lio
Les creences constitueixen una de les formes per descriure el món en què vivim. Emprem, també, equacions matemàtiques, simulacions computaritzades de diferents fenòmens, mapes i històries. La suma de totes aquestes creences constitueixen un model de realitat: un substitut accessible de la realitat mateixa. Hem d'arreglar-nos-les amb aquest substitut perquè no és possible aprehendre la realitat mateixa; es troba a l'altre costat d'una "cortina sensitiva". Tot i que és senzill imaginar que els objectes, les propietats i les relacions implicades en les nostres creences realment existeixen com parts de la realitat, només són components de la part declarativa del nostre model de realitat, una mena de "realitat virtual".Nils J. Nilsson, Para una comprensión de las creencias, Mexico, Fondo de Cultura Económica 2019
-

8:45
LA SOMBRA DE UN HOMBRE DERROTADO Y EL VIAJERO .( A PROPÒSITO DE FRIEDERICH NIETZSCHE)
» ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA.
Se ha sentado y ha empezado ha hablar de si mismo . Una sombra . Encofrador preparado para sostenener las palizas de la vida . Sus manos ajadas , rotas . Los ojos llenos de lágrimas . ¿Acaso ya no alberga esperanza alguna ? Nunca me ha querido mi hijo pero yo si le quiero . Hablar de su boxeo y su combate que ganó de joven en el torneo de barrio . Una hora de tiempo para escucharle , para saber que existen hombres destrozados , derrotados , por una vida que un día se rompió y ahora viven solitariamente en casa de su madre o su padre con más de cinquenta y pico , incómodos por aprender a subsistir entre escombros . Me ha recordado a la sombra de Esteban , mi amigo muerto, como si se tratara de poder hablar de vivir con honor de hacer trabajos subiendose a un tejado de uralita , con el peligro de la rotura , de sueldos miserables , de ayudas de 200 euros . " ------- Y me cogió la diabétis por el esfuerzo "....... dice . Pero voy a por tirar de nuevo currículums porque una cosa que me enseño el profesor que ya murió de cáncer al cabo de pocos meses de mis estudios profesionales y me afecto tanto que lo abandoné todo .. eran las leyes y normas , que no es lo mismo ; ser manobra que peon , no es lo mismo ..- A mi hijo le molesto , ¿y no sé por què ? Nietzsche nos dice que la moral es un medio para conservar la comunidad y para preservarla de su ruina , és un médio para conservar lo social que resulta pegadizo y asi poder garantizar la continuidad de la especie . Los motivos de conservar la comunidad son el temor y la esperanza , motivos poderosos y groseros porque nos inclinan a las cosas falsas , exclusivas , personales ......
En la obra de Friedrich Nietzsche "El viajero y su sombra" (Der Reisende und Sein Schatten" 1879 350 aforismos que se encuentran ordenados de la siguiente forma:- de las primeras y últimas cosas
- para la historia de los sentimientos morales
- la vida religiosa
- del alma de los artistas y escritores
- indicios de cultura superior e inferior
- el hombre en la vida social
- la madre y el hijo
- una mirada sobre el estado
- el hombre a solas consigo
Si analizamos el último grupo se encuentra en la Edad de Oro donde no hay imperfección alguna y se ha transfigurado y por eso se libera de la sombra de la trascendencia y renueva el sentido y significado de los valores . Nadie seria responsable de sus actos , no podemos juzgar porque somos injustos si lo hacemos así . aforismo 350 .
El hombre debe vivir en el aire puro , libre y dejar de estar encadenado y no sea más ese animal estúpido y engreido , que se vanagloria de su sabiduría y se cree dueño y señor del múndo. ¿De qué le ha servido la dulcura, la espiritualidad, la alegria y la reflexión si no son más que errores de su enfermedad ? Nos deberíamos separar del hombre animal , nos falta encontrar la nobeza interior o sea , aligerarnos de la vida misma , dejar de compadecernos de lo que somos y vivimos para entusiasmarnos por la vida misma.Lo inmediato nos pacifica , genera voluntad y permite hacernos buenos prójimos de las cosas próximas y dejarnos de calumniar . Más vale callar y esperar la luz , dejar la sombra perder esa humanidad animal que nos entorpece y nos convierte en especie abominable , insalubre, irrespetuosa con la vida de la tierra. "Dame un poco de mi sol que empiezo a sentir frio " el filósofo cínico DIogenes anunció a Alejandro ....
-

0:31
Innesfree
» El café de Ocata
Imposible no volver a ver El hombre tranquilo. ¿Por qué resistirse a su atracción? Además, no importa cuántas veces la hayas visto ya. Siempre sorprende, siempre emociona, siempre hace reir, siempre toca la fibra sensible, siempre descubres matices nuevos en esta historia tan conocida. Innesfree es el lugar en el que sabemos que no podremos vivir y, sin embargo, es una utopía sencilla, que casi está al alcance de la mano... y por eso su imposibilidad es más dolorosa.
Una frase: "Ah, yes... I knew your people, Sean. Your grandfather; he died in Australia, in a penal colony. And your father, he was a good man too".
Otra cosa. Hoy Irene Vallejo me ha dejado el ego satisfecho para varios días. "Sus libros -me ha escrito- suelen estar a mi lado mientras escribo. En el «Manifiesto por la lectura» cito algunas reflexiones suyas (hubiera querido reproducir párrafos enteros)".
Hay que sembrar. Uno nunca dónde puede germinar una semilla que ha lanzado al aire.
-

 13:40
13:40 La propiedad del cuerpo
» Filosofía para cavernícolas
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
España se ha convertido en estos días en la sexta nación del mundo en legalizar la eutanasia. Me enorgullezco de que este país – al que algunos lunáticos y revolucionarios de salón aún tachan de franquista o poco democrático – vuelva a colocarse a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos individuales. Y me alegro, no menos, de que la ley española vaya a ser, como es frecuente, de las más garantistas del orbe. Ojalá todas las decisiones socialmente relevantes – votar, presentarse a unas elecciones, ser funcionario, tener hijos… – se sometieran al mismo grado de control y rigor que esta de ayudar a un ciudadano a morir con dignidad y sin sufrimientos innecesarios.
El “garantismo” de las leyes (y la burocracia que inevitablemente lo acompaña) es, junto a la educación ética y ciudadana, la mejor barrera de contención de los excesos democráticos, sean en su versión liberal o en su versión más populista o “asamblearia”. En el caso de la eutanasia (y otros parecidos) nos protege, entre otras cosas, de los efectos que puedan derivarse de prejuicios y creencias irracionales. Valga, por ejemplo, la idea (compartida por liberales y parte de la izquierda) de que tenemos una suerte de irrestricto derecho “natural” sobre nuestros cuerpos.
¿Es mía y solo mía mi vida orgánica o cuerpo, de manera que pueda hacer con él lo que quiera (transformarlo, mutilarlo, sacrificarlo…) y exigir o adquirir la ayuda de los demás para hacerlo? ¿Debería poder solicitar asistencia para, por ejemplo, quedarme sordo o parapléjico (se han dado casos) o para suicidarme, sin más pretexto que la expresión de mi soberana voluntad? Creo que en esto, como en otras cosas (los cambios de identidad de género, la oposición a las vacunas…), se están adoptando, sin la suficiente reflexión, los presupuestos teóricos del liberalismo más irracional.
Analicemos, por ejemplo, la extensión del principio liberal de propiedad a la idea de que nuestra vida es nuestra no más que por “tenerla”, o por haberla usado un número reglamentario de años. De un lado, está claro que mi cuerpo o vida orgánica forman parte de esa esfera de lo “propio” que identifico primariamente con mi persona. Mas, de otro lado, y aquí nos apartamos de la tendencia de opinión vigente, ni mi cuerpo ni mi personalidad son posibles, ni tienen sentido, fuera del contexto social al que pertenecen: los seres humanos somos seres netamente sociales, y son los demás los que, además de darnos la vida, nos hacen ser como somos, prestándonos un lenguaje y un sistema de referencias simbólicas que, interiorizados, representan el germen de nuestra propia conciencia y dignidad; por ello, el uso de la propiedad de uno mismo se debe, también, a los otros, y ha de ser validada (justamente) por ellos, hasta el punto de que, en ciertas circunstancias (inmadurez, incapacidad, locura, delito), es y debe ser limitada y sometida a control.
La otra pata ideológica del presunto derecho irrestricto a “hacer lo que quiera con mi cuerpo” es cierta idea (igualmente liberal) de libertad como simple ausencia de obstáculos a una voluntad deseante que no necesita justificarse, ni siquiera ante sí misma. Una concepción de libertad esta, tan tiránica como autocontradictoria, pues del hecho de que se exhiba una gran voluntad de poder (y se haga lo que se quiera) no se infiere que se tenga poder sobre la voluntad (y se sepa y decida lo qué se quiere hacer). Solo es realmente libre aquel que sabe y domina las ideas que le mueven a querer. El que solo hace lo que quiere no es más que un esclavo caprichoso.
Así que sí, usted puede hacer con su vida o cuerpo lo que quiera (faltaría más), pero, en la medida en que es un ser social y afecta, con su conducta, a sus congéneres, conciudadanos, deudos y afectos, la ley debe asegurarse de que, en sus decisiones más trascendentales, disponga de la plenitud de conciencia y la capacidad crítica suficiente para comprender y explicar los motivos de lo que hace, así como de la madurez y la virtud suficiente como para actuar con la suficiente responsabilidad, tanto para consigo mismo como para con todos los seres que configuran esa extensa y compleja red social de la que participamos y por la que nos co-pertenecemosunos a otros.
Si la libertad es, en fin, para quién sabe, la propiedad, incluyendo la de la propia vida, debería ser para el que la merece. Y, tal vez, no todos merecen o pueden poseer y decidir en el mismo grado, ni siquiera sobre sí mismos.
-

0:04
Nulla dies sine linea
» El café de OcataTrabajo intenso y ameno pero, sin embargo, poco productivo. No lo lamento.
Cada vez me gusta más perderme por los caminos que se me insinúan por los márgenes de la investigación que estoy llevando a cabo. De repente descubro un autor hoy olvidado, un poema escrito en el exilio, una reflexión que está pidiendo a gritos un desarrollo actual... y me pongo a seguir esos caminos que sé que me alejan de mi ruta, pero que me proporcionan horas de descubrimientos gozosos. Así que trabajo mucho y avanzo poco, porque no paro de dar vueltas. Pero, por otra parte, pienso que el camino que atraviesa en línea recta un territorio no nos muestra bien las singularidades de ese territorio y que es mejor andar dando vueltas para perderse y encontrarse así con lo inesperado, con todo cuanto la línea recta oculta.

Emblema de Las Españas
Esta mañana, por ejemplo, la he dedicado por completo a una magnífica revista, Las Españas, editada en el exilio mexicano por un grupo de intelectuales poco dispuestos a odiar a ninguno de sus compatriotas. Entre otras cosas me he encontrado con un magnífico artículo de Eduardo Nicol sobre Suárez, el filósofo de Salamanca.
No tengo prisa. Lo importante, para mí, no es correr mucho sino cumplir con aquel propósito atribuido a Plinio el Viejo: Nulla dies sine linea.
No hay nada más productivo que la constancia.
-

22:04
Ponerse algo
» El café de OcataComentaba el otro día por aquí que estoy leyendo a autores muy, muy de derechas. Como mi amiga B. ha entendido que me estoy volviendo cada vez más de derechas, quiero tranquilizarla. Los autores que leo son gente que, como Pemán, Latapie, Sainz Rodríguez o Vigón, nada tienen que ver con apologistas de la raza o de venenosas simplezas de ese tipo. Los leo porque me interesa seguir la evolución de las derechas españolas, entender cómo ciertas corrientes extremas -especialmente las del integrismo monárquico- acaban en vías muertas por su incapacidad para renovarse y, también, porque a veces me encuentro con afirmaciones cuyo sentido me parece que si no eres conservador, simplemente, ya no se entiende, como esta de Pemán: “La civilización consiste siempre en ‘ponerse’ algo sobre lo elemental y primario. ‘Ponerse’ la corbata, la ley hipotecaria, el reglamento de circulación…”. Añado una anécdota que transmite Sainz Rodríguez: A don Santiago Ramón y Cajal lo invitaron a visitar a Alfonso XIII. Se negó alegando que no le apetecía vestirse de esmoquin. La mujer encargada de cursar las invitaciones habló entonces con la esposa del ilustre científico, que le dijo:-Esté usted tranquila que Santiago irá. Y, por supuesto, don Santiago fue.@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}
-

20:47
Ètica experimental i intuicions morals.
» La pitxa un lio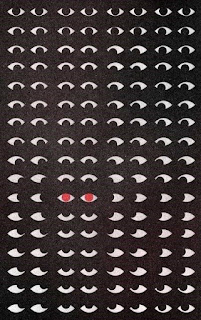
Las intuiciones morales –la percepción inmediata de que una acción es moralmente correcta o incorrecta– son importantes para entender muchas de nuestras decisiones, convicciones, dilemas y contradicciones. Esas intuiciones a veces son claras y la reflexión las confirma; otras, sin embargo, son confusas, poco fiables y están sesgadas por todo tipo de prejuicios. En cualquier caso, es preciso conocerlas bien, tanto su naturaleza como sus fundamentos, dado que nos sirven de guía para la acción moral. Esa es, precisamente, la tarea de una nueva rama de la filosofía denominada ‘ética experimental’. Ahora bien, ¿‘ética’ y ‘experimental’ no son términos contrapuestos? ¿Cómo puede ser experimental una disciplina que trata sobre el deber ser, sobre cómo debemos comportarnos?
La filosofía se ha considerado ajena a la producción de datos, lo que no significa que haya carecido de interés por ellos y por las ciencias que los generan. De hecho, durante los siglos XIX y XX (cuando la separación entre ciencia y filosofía ya es completa) buena parte de la mejor filosofía se apoyó en datos científicos de todo tipo, sociales y naturales, para reforzar o ilustrar sus teorías. Sin embargo, no era su misión producirlos; antes al contrario, cómodamente sentado en su butacón, el filósofo especulaba sobre los fundamentos de la realidad natural, social o política y sobre la naturaleza de la moral sin mancharse las manos con cuestiones empíricas. Con el surgimiento de la ética experimental, apenas hace diez años, ese panorama cambió por completo: como otras ramas de la filosofía, la ética se ha propuesto ahora generar sus propios datos.
¿Pero qué necesidad tiene la ética de producir datos? ¿Qué busca? Busca intuiciones morales como las del ejemplo del tranvía u otras similares sobre egoísmo, altruismo, virtud, tolerancia, honradez, corrupción, crueldad, generosidad, etc. ¿Devolvería usted una cartera llena de dinero? ¿Llegaría tarde a una importante cita por ayudar a alguien? ¿Renunciaría a un soborno millonario? La ética experimental estudia las intuiciones morales de la gente para conocer su naturaleza y sus límites, propiciando al mismo tiempo que las teorías éticas sean más realistas. Supongamos que ningún ser humano estuviera dispuesto a mover las agujas del tranvía para salvar a cinco personas frente a una, ¿qué sentido tendría que una teoría nos dijera que el cambio de agujas es lo correcto? Parafraseando a Kant, podemos afirmar entonces que las teorías éticas sin intuiciones son ciegas, pues resultan ajenas a la psicología moral humana (teorías para dioses o demonios); pero las intuiciones morales sin teorías son vacías, pues nos guían de forma contradictoria en demasiadas ocasiones.
Así pues, lejos del confortable butacón, filósofos y filósofas llevan a cabo experimentos hipotéticos o reales similares a los de la psicología o la economía. En los primeros, los participantes deben expresar un juicio moral sobre una situación hipotética dada (el problema del tranvía, por ejemplo); en los reales, tienen que tomar una decisión moral, ya sea de forma individual o como producto de la cooperación. Imagínese, por ejemplo, que en el laboratorio de ética le entregan 20 monedas de un euro y tiene que decidir si darle a otra persona, elegida al azar, una moneda, o dos, o tres, o cuatro, o cinco… o todas, o bien puede no darle ninguna; esto es, se queda usted con los 20 euros. A su vez, la persona en cuestión tiene en su mano aceptar la oferta –por ejemplo, usted le ofrece 4 euros– o rechazarla. Ahora bien, si la rechaza ambos se quedan sin nada. ¿Usted cuánto ofrecería? ¿Cuál es su intuición moral en este caso? ¿Cuál sería la oferta más justa?
Experimentos hipotéticos o reales ponen a las personas, pues, frente a su concepción del bien y lo correcto; y las teorías éticas se benefician de ese conocimiento. De vuelta al butacón se puede especular de nuevo sobre principios y consecuencias morales apoyándose en bases más firmes. La ética experimental consigue así elaborar teorías normativas y empíricas a la vez; logra, en otras palabras, ser filosofía y ciencia al mismo tiempo.
Fernando Aguiar, ¿Matarías a una persona para salvar a cinco? Etica e intuiciones morales, 20minutos.es 13/01/2016 [https:]] -

20:27
Versión Completa. Estoicismo: una filosofía de vida. Massimo Pigliucci, ...
» La pitxa un lioVersión Completa. Estoicismo: una filosofía de vida. Massimo Pigliucci, ... -

16:44
Vocabulari d'epistemologia (Nils J. Nilsson)
» La pitxa un lio
Conocimiento: la suma total de la información que uno tiene acerca de un tema o temas.
Conocimiento declarativo: el conocimiento que puede ser expresado mediante oraciones declarativas (la bicicleta tiene dos ruedas).
Conocimiento procesal: el conocimiento acerca de una rutina que se queda sedimentada en la propia rutina (cómo andar en bicicleta).
Creencia: una proposición que uno sostiene con un vigor que puede ser muy débil, muy fuerte o cualquier cosa comprendida entre ambos extremos.
Descarte de causas: disminuir la creencia en una causa debido a una creencia reforzada en una causa alternativa.
Experto: alguien que está particularmente informado acerca de cierta materia o materias. Alguien que ha estudiado la cuestión en detalle.
Explicación: un conjunto de proposiciones del cual surge otra proposición o bien ésta se convierte en altamente probable
Falacia del apostador: la idea de que las probabilidades de futuros eventos independientes estén influidas por los resultados de los eventos pasados.
Falsabilidad: la posibilidad de que los experimentos futuros que pongan a prueba una teoría puedan en gran medida disminuir su creencia en ella
Frontera de la ciencia: teoría que por ser altamente especulativa o haber sido recientemente propuesta no ha obtenido aceptación universal entre los expertos
Hecho: una proposición en la que se cree muy, muy firmemente (es un hecho que vivo en Barcelona).
Instrumentalismo: la visión filosófica de que el conocimiento debería ser juzgado por su utilidad, como su habilidad para hacer predicciones acertadas.
Intuición: el proceso de llegar a una conclusión con base en sentimientos internos.
Método científico: un proceso informal de búsqueda, debate y validación empleado por los científicos para desarrollar y poner a prueba teorías acerca del mundo natural.
Modelo: una descripción simbólica que puede ser usada para predecir y entender los fenómenos.
Objetividad: la cualidad de ser independiente de un sesgo personal y subjetivo.
Objeto: los objetos son palabras que significan conceptos que inventamos para ayudarnos a describir la realidad no son la realidad misma (fallas, placas, fronteras son ejemplos de objetos inventados que empleamos en un modelo de realidad, con ellos podemos hablar sobre la realidad, aunque no podemos decir que sean la realidad misma).
Parsimonia (navaja de Ockham): un sesgo que favorece la explicación más simple.
Pensamiento crítico: el proceso de examinación al detalle de una proposición, tomando en cuenta las influencias de tantas proposiciones relacionadas como sea posible.
Pensamiento rápido versus pensamiento lento: los procesos de llegar a conclusiones con base en respuestas habituales y automáticas versusaquellos basados en una deliberación exhaustiva y analítica.
Poder explicativo: la habilidad de una teoría para explicar una amplia gama de otras teorías.
Probabilidad: la medida de la ocurrencia de un evento o proposición. Los valores de probabilidad siempre son números entre 0 y 1 (si no estamos seguros de alguna proposición, su valor de probabilidad podría hallarse entre 0 y 1).
Realidad: el mundo en el que nos hallamos incorporados y cuyos aspectos podemos percibir, y en el que podemos tener incidencia.
Realidad virtual: un modelo de realidad.
Realismo: punto de vista filosófico que sostiene que los objetos que el mundo contiene existen independientemente de nuestros pensamientos o nuestras percepciones de ellos.
Relativismo: la visión filosófica de que la validez de las creencias es relativa a la persona o las personas que las sostienen.
Saber: una palabra empleada para una creencia que es sostenida muy, muy fuertemente
Sesgo de confirmación: la tendencia a brindar peso añadido a la evidencia que da fundamento a una creencia previamente sostenida.
Sesgo de disconformidad: la tendencia a conceder menos peso a la evidencia que menoscaba una creencia ya sostenida
Teoría científica: una teoría acerca del mundo natural que es consistente con los resultados de los experimentos diseñados para verificarla, la cual hace predicciones acerca de los resultados de otros experimentos y es falsable.
Verdad: una creencia que posee una fuerza muy, muy alta.
Verdad como coherencia: cada miembro de un conjunto de creencias (teoría) puede ser considerado verdadero si, tomados en conjunto, no presentan contradicciones entre sí, es decir, si son internamente consistentes.
Verdad como correspondencia: teoría que afirma que una afirmación es verdadera porque “corresponde” con la realidad, es decir, con la manera como las cosas “realmente son”.
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}Nils J. Nilsson, Para una comprensión de las creencias, México, Fondo de Cultura Económica 2019 (segunda edición)
(págs. 121-126)
-

15:26
Pasen y lean...
» El café de Ocata¡Para qué les voy a engañar! Me ha gustado esto de El Confidencial Digital:
"Una forma original de felicitar la Navidad es recomendando los libros recientes que más nos han gustado: Gregorio Luri, Tom Holland, Byung-Chul Han, Michael Sandel…"
-

11:18
Les taules de Shepard
» La pitxa un lio
La fe irracional se basa en creer sin ver. El siguiente paso, defendido por Santo Tomás de Aquino, era el "ver para creer". De hecho, a muchos escépticos de cualquier asunto se les suele replicar "es que tú no lo has visto" o "si lo vieras, lo creerías".
Sin embargo, desde la década de 1640, existe otro nivel superior de conocimiento: el experimento, el método científico (en efecto, no hemos de esperar realmente encontrar ciencia fiable antes de que las comunidades científicas empezaran a tomar forma en la década de 1640).
Es un método tan revolucionario que relega el "ver para creer" al olvido, y de hecho le da completamente la vuelta. Porque si echamos un vistazo a las mesas de la imagen anterior, aseguraremos que la mesa de la izquierda es más larga que la mesa de la derecha. Sin embargo, si realizamos el experimento (medir con una regla ambas mesas), descubriremos que ambas son exactamente iguales. De repente, nuestro "ver para creer" ha quedado relegado a la categoría de anécdota (y encima falsa).
Así que el proceso de llegar a un conocimiento cada vez más objetivo parece haber pasado ya por tres niveles: fe en lo que no se ve, fe en lo que veo, fe en lo que podemos explicar cómo vemos garantizando que siempre obtendremos la misma explicación para todas las personas y todas las cosas. Es decir, religión, opinión personal y ciencia.
Sergio Parra, Ver no es suficiente para creer: tu opinión no vale tanto como crees, xatacaciencia.com 23/12/2020 [https:]] -

11:02
306: Esteban Hernández: Por qué estas Navidades son como són: la explicación de un intelectual católico.
» La pitxa un lio
Estamos en Navidad, no me digan que no es un momento adecuado para hablar de Chesterton. Si no lo fuera, siempre quedaría la excusa de que es uno de los intelectuales católicos más conocidos. Pero quizá ni siquiera haga falta una oportunidad: basta con traerle a colación por lo atinadas que sus reflexiones pueden resultar para nuestra época.
Por ejemplo, aquellas en las que subrayaba el carácter contradictorio de nuestro sistema, y por la frecuencia en que insiste en buscar a la vez dos objetivos incompatibles. Chesterton afirmaba que el capitalismo pretende que el hombre sea rico y pobre al mismo tiempo; rico en cuanto comprador, pobre en cuanto asalariado; quiere que la gente tenga dinero para gastar, porque eso hace próspero al sistema, pero no quiere pagar lo necesario para que posea lo suficiente para gastar o ahorrar, porque eso supondría costes que no se quieren afrontar. No se refería únicamente a los asalariados; también tomaba en cuenta, y dedicó muchas páginas a ello, la manera en que los pequeños negocios se desvanecían, ya que beneficiaba a los trust y monopolios de su época. Que el capitalismo pretendiera que cada vez menos gente tuviera capital le resultaba muy extraño a Chesterton, pero también sabía que este sistema incurre permanentemente en contradicciones. En nuestro tiempo también ocurre, y con consecuencias poco recomendables.
Branko Milanovic ha puesto de manifiesto una de ellas, la que señala cómo se ha afrontado la crisis sanitaria del covid-19. En un reciente artículo, Milanovic explica que, en octubre de 2019, la Universidad Johns Hopkins y la Economist Intelligence Unit publicaron un informeque valoraba cuáles eran los países mejor preparados para hacer frente a una pandemia. El resultado no puede ser, a tenor de los hechos, menos acertado, ya que los tres primeros países eran EEUU, Reino Unido y Países Bajos; Vietnam ocupaba el puesto 50, China el 51; Indonesia (con 69 muertes por millón) e Italia (casi 1100 muertes por millón) tenían el mismo puesto; Singapur (cinco muertes por millón) e Irlanda (428 muertes por millón) estaban a la misma altura en la clasificación. No se trata únicamente de poner de manifiesto la escasa utilidad de muchos estudios teóricamente empíricos, sino de constatar la magnitud de los errores. Milanovic utiliza una analogía militar: “La debacle del covid es como la debacle francesa en 1940. Si uno mira cualquier criterio objetivo (número de soldados, calidad del equipamiento, esfuerzo de movilización), la derrota francesa nunca debería haber ocurrido”.
La explicación que encuentra Milanovic para la debacle occidental se resuelve en un concepto benevolente, impaciencia. Según el economista, el deseo de resolver rápido todos los problemas y de asumir costes muy limitados llevó a una conducta apresurada, la de cerrar lo mínimo indispensable y abrir enseguida, que condujo a la imprudencia, algo que no hicieron diferentes países asiáticos. Desde su punto de vista, esa prisa está vinculada a esas ideologías y esas políticas que se fijaron como objetivo el éxito económico más rápido posible, que no han sido abandonadas ni siquiera en medio de una crisis de esta magnitud. También podía expresarse en términos chestertonianos: se querían las ventajas, pero se negaban los inconvenientes, como en el caso de los salarios y el gasto; se buscaban dos objetivos incompatibles.
Además, cerrar de manera contundente implicaba tomar decisiones y asumir costes y ni los dirigentes económicos y políticos querían eso, por lo que se optó por el autoengaño y por ir manejando una cosa y otra a la vez. Queríamos vivir como si no hubiera pandemia, pero la había; queríamos que la economía funcionase como si no hubiera pandemia, pero la había. Y eso arrastró también a las conductas privadas: se quería salir de fiesta, ir de vacaciones y pasarlo bien como si nada ocurriese. Se optó por seguir adelante a ver qué pasaba. Y sabemos el resultado.
Esto es comprensible, no obstante. Mucha gente quería regresar al trabajo o reabrir su negocio porque de otro modo perdería su empleo o su negocio, o simplemente no podría pagar las facturas precisas para poder subsistir. Su impaciencia no era fruto de una educación deficiente, sino de la necesidad. Esa prisa podría haberse mitigado fácilmente, en la medida en que se hubiesen recibido ayudas, pero lo cierto es que han faltado apoyos precisamente en aquellos sectores que más lo necesitaban, como los salarios a los que aludía Chesterton.
Pero no ocurrió así y los pequeños negocios, los autónomos o los trabajadores por cuenta ajena han perdido recursos, a menudo demasiados, mientras los grandes inversores, las bolsas y el entorno financiero no notaban la crisis, dinero de los bancos centrales mediante. En resumen, lo que ha producido la pandemia ha sido la descapitalización de grandes masas y una capitalización todavía mayor de una parte muy escasa de la población.
Este hecho forma parte de esas contradicciones que llevan a que nuestro sistema choque con su propio nombre. Lo explica Chesterton en ‘Los límites de la cordura’: “La verdad es que lo que llamamos capitalismo debería llamarse proletarismo, pues lo que lo caracteriza no es el hecho de que algunas personas posean capital, sino que la mayoría solo tengan salarios porque no tienen capital”. Chesterton ubicaba esta reflexión en un marco más amplio: en la medida en que el capital se concentra en pocas manos, lo que tenemos no es capitalismo, sino otra cosa. Y su lectura es importante en estas circunstancias, ya que cada vez tenemos más personas que, tras la pandemia, contarán únicamente con salario y deudas.
Ahora llega la incertidumbre, la sensación de estar librados a demasiados azares, de no saber muy bien qué va a ocurrir, mientras en Asia vemos celebraciones en lugares repletos de gente. Confiamos en las vacunas, esperamos que todo termine en unos meses o en uno, pero no podemos afirmar nada con seguridad; tenemos esperanza, pero eso es todo lo que podemos decir, que confiamos en que 2021 vaya mucho mejor.
Habría que organizar una reconstrucción, como ocurre tras las guerras, de manera que los países floreciesen, pero eso implicaría un precio que no se quiere pagar.
[https:]] -

11:34
305: Pablo Malo, Moralización de la respuesta a la Covid.
» La pitxa un lio
La moralización consiste en considerar un asunto como perteneciente al campo de la moralidad (el campo de la distinción entre lo bueno y lo malo, o el bien y el mal) y como resultado hay algo que se considera malo y que se condena, en el caso de la Covid no mantener la distancia o no usar mascarilla. La moralización es el proceso por el que las preferencias se convierten en valores, por ejemplo, la preferencia de fumar o de comer carne, cuando se moraliza, se convierte en algo malo moralmente y condenable. Las convicciones morales tienen unas características determinadas y dos propiedades claves son que cuando algo se moraliza se considera universal y objetivamente verdadero. Es decir, no hay discusión ni compromiso posible.
¿Por qué moralizamos los humanos? Cada vez hay más consenso en que la moralidad es un mecanismo psicológico para resolver problemas de coordinación de los grupos humanos. En esta visión, la moralidad (en el sentido de capacidad humana, instinto o sentido moral) es una adaptación, es decir, algo que ha pasado el filtro de la selección natural porque contribuye al éxito reproductivo. Los individuos o grupos que moralizaron los problemas fueron capaces de actuar colectivamente de una manera más eficaz que los que no lo hicieron. Es difícil imaginar un problema que requiera más una conducta colectiva rápida y eficaz -una coordinación y un cambio en las reglas de cooperación importante- que una pandemia. Así que una pandemia tiene todos los boletos para que la respuesta a la misma se moralice. Ha ocurrido a lo largo de la historia en repetidas ocasiones y esto es lo que encuentra el estudio que comentamos aquí: la gente moraliza, considera justificado condenar a los que no guardan la distancia y culpan a los ciudadanos de la severidad de la pandemia.
https://evolucionyneurociencias.blogspot.com/2020/12/moralizacion-de-la-respuesta-la-covid.html?spref=fb&fbclid=IwAR29Gs75mGBqcunI-iixIfEW_7DgWwhbn5j3Y7G6O0r6Yp7jzONa1ZWByMo -

11:13
Què significa el concepte "treball"?
» La pitxa un lio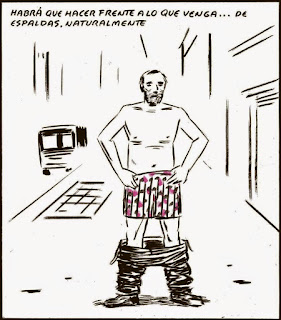
La experiencia más común de la humanidad es la experiencia del trabajo asalariado. Varía en muy diversas modalidades: desde el trabajo “no cualificado” a los cargos intermedios, desde el trabajo en el campo industrializado a las cadenas de montaje, desde el trabajo manual al trabajo de gestión o al intelectual. No hay pues una experiencia única en lo que respecta a la fenomenología, aunque en términos económicos sea siempre una experiencia genérica de ver convertido el trabajo en mercancía. “Trabajo” es un concepto difícil de definir, que ha sido objeto de múltiples escritos a lo largo de la historia de la economía y la filosofía.
(Diferents tipus d'experiències sobre el treball) [https:]]
Fernando Broncano, La experiencia del trabajo, El laberinto de la identidad 21/12/2020
-

11:03
El relats conspiratius.
» La pitxa un lio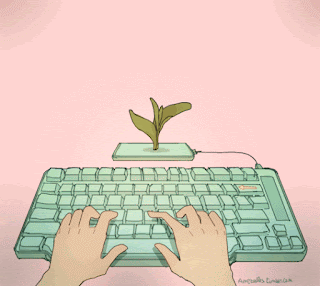
Desde hace varios años, la organización Conspiracy Watch viene alertando del aumento de ideas negacionistas y paranoicas. Según una encuesta reciente de la fundación alemana Friedrich Ebert, el 50% de la población cree que hay “organizaciones secretas malignas” que dirigen los acontecimientos del mundo. Otra encuesta realizada en mayo por la Universidad de Oxford determinó que solo la mitad de los ingleses está libre de estas ideas, tres cuartas partes alberga dudas sobre las explicaciones oficiales de la pandemia y la mayoría piensa que fue creada en un laboratorio. Entre una quinta y una cuarta parte está dispuesta, además, a culpar de ella a judíos, a musulmanes o a Bill Gates, mientras que el 21% cree que es “un arma alienígena para destruir a la humanidad”.
“¿Por qué el curso de los acontecimientos mundiales no podría haber sido planeado por un grupo de familias de la élite hace cientos, incluso miles de años?”, se pregunta James Meek en la London Review of Books. “¿Por qué —como insisten los seguidores de la teoría de la conspiración estadounidense conocida como QAnon— no podría un grupo de políticos, magnates y celebridades estar secuestrando y torturando niños?”. Las mejores teorías de la conspiración dan sentido a lo que siempre ha parecido no tenerlo, reflexiona el escritor Rich Cohen en The Paris Review. “Permiten creer que finalmente estás conectando los puntos, encontrando las piezas que faltan, experimentando el mundo como realmente es”.
Nada de esto es nuevo: de la Revolución Francesa se dijo en su momento que era una conspiración masónica; la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial fue atribuida a la “puñalada por la espalda” de socialistas y comunistas, no a la superioridad militar de la Entente; los campos de concentración fueron creados por EE UU con fines propagandísticos; el Che Guevara fue asesinado por orden de Fidel Castro; los atentados del 11-S fueron un trabajo interno... No hay prácticamente ningún acontecimiento histórico que no arroje sombra de recelo; la novedad es la articulación de intereses entre quienes agitan la paranoia y las empresas de tecnología (Attila Hildmann o el exfutbolista inglés David Icke tienen millones de seguidores en sus plataformas) y la creciente complejidad de la toma de decisiones en un mundo globalizado, que desplaza el fenómeno marginal de la sospecha al centro de la vida pública.Queremos conocer la verdad, pero esta es inasible: el presente es una maraña de relatos contradictorios porque las fuerzas políticas y económicas que condicionan nuestra vida lo son; podría decirse, en ese sentido, que los conspiranoicos (una expresión a la que Fundéu dio carta de ciudadanía ya en octubre de 2019) se hacen todas las preguntas correctas (¿Por qué hay personas que tienen una enorme cantidad de poder y otras no tienen ninguno? ¿Por qué la promesa de igualdad social ha devenido en más desigualdad?), pero sus respuestas son todas las equivocadas. El filósofo austriaco Karl Popper, quien acuñó el término “teoría conspirativa”, soslayó parcialmente el problema al afirmar que la “teoría” es una predisposición personal a creer en algo, sin que importe el qué. Pero un estudio de la Universidad de California demostró en junio, con ayuda de algoritmos, que las mejores teorías conspirativas son las que trazan el arco más amplio, el que engloba la mayor cantidad de acontecimientos y los explica: sus contorsiones pueden parecer dramáticas y desafiar la credulidad, pero su complejidad solo es aparente, ya que todas repiten las viejas historias de opresión y condena del relato religioso. En ello no se diferencian de los mitos, en el sentido de que, como afirmó el escritor Frank Kermode, ofrecen explicaciones totales y adecuadas y exigen aceptación absoluta.
Los “relatos conspirativos” expresan la descomposición de la sociedad al tiempo que la promueven; son fantasías supletorias, que compensan la sensación de pérdida de control con la convicción de que todo es un gran plan que solo algunos comprenden. Para Kermode, las ficciones pueden degenerar en mitos cuando no se las acepta de forma condicional, como argumentos que requieren ser constatados y sujetos a contraargumentación.
Patricio Pron, `Verschowörungserzählung´o "relato conspirativo": cómo una palabra en alemán definió la era que vivimos, El País 20/12/2020
[https:]]
-

10:42
Eutanàsia i liberalisme.
» La pitxa un lio El «garantismo» de las leyes (y la burocracia que inevitablemente lo acompaña) es, junto a la educación ética y ciudadana, la mejor barrera de contención de los excesos democráticos, sean en su versión liberal o en su versión más populista o «asamblearia». En el caso de la eutanasia (y otros parecidos) nos protege, entre otras cosas, de los efectos que puedan derivarse de prejuicios y creencias irracionales. Valga, por ejemplo, la idea (compartida por liberales y parte de la izquierda) de que tenemos una suerte de irrestricto derecho «natural» sobre nuestros cuerpos.
El «garantismo» de las leyes (y la burocracia que inevitablemente lo acompaña) es, junto a la educación ética y ciudadana, la mejor barrera de contención de los excesos democráticos, sean en su versión liberal o en su versión más populista o «asamblearia». En el caso de la eutanasia (y otros parecidos) nos protege, entre otras cosas, de los efectos que puedan derivarse de prejuicios y creencias irracionales. Valga, por ejemplo, la idea (compartida por liberales y parte de la izquierda) de que tenemos una suerte de irrestricto derecho «natural» sobre nuestros cuerpos.
¿Es mía y solo mía mi vida orgánica o cuerpo, de manera que pueda hacer con él lo que quiera (transformarlo, mutilarlo, sacrificarlo…) y exigir o adquirir la ayuda de los demás para hacerlo? ¿Debería poder solicitar asistencia para, por ejemplo, quedarme sordo o parapléjico (se han dado casos) o para suicidarme, sin más pretexto que la expresión de mi soberana voluntad? Creo que en esto, como en otras cosas (los cambios de identidad de género, la oposición a las vacunas…), se están adoptando, sin la suficiente reflexión, los presupuestos teóricos del liberalismo más irracional.
Víctor Bermúdez, La propiedad del cuerpo, El Periodico de Catalunya 23/12/2020
[https:]]
-

10:33
Les raons de les casualitats.
» La pitxa un lio
¿Por qué da la casualidad de que hemos tenido una conjunción de Júpiter y Saturno? Hay múltiples aspectos que se entrelazan para que tal evento se produzca. Para ver Júpiter y Saturno muy cerca en el cielo, la Tierra y esos 2 planetas deben estar alineados, debe poder trazarse una recta que pase muy cerca de los 3 astros. Esto acontece periódicamente, lo que implica que el movimiento relativo de los 3 astros es cíclico, se repite con cierta frecuencia. Hoy en el colegio adquirimos conocimientos básicos de física y sabemos que la Tierra, Júpiter y Saturno giran alrededor del Sol, cada uno con un periodo diferente, por el efecto de la fuerza gravitatoria. “Hasta un niño lo sabe”, se podría decir, pero ese conocimiento nos costó milenios adquirirlo. Nuestro modelo físico del Sistema Solar no llegó hasta este punto hasta pasada la Edad Media, con modelos heliocéntricos como los de Copérnico y descripciones matemáticas como las de Kepler o teorías físicas como las de Newton. Sin embargo, el movimiento de los astros en el Sistema Solar hoy sabemos que dista bastante de esa visión sencilla de planetas girando alrededor del Sol. Por ejemplo, no giramos alrededor del Sol, sino del centro de masas del Sistema Solar (que está cerca del Sol). Además, ese centro de masas, el llamado baricentro, no está fijo en el espacio porque todos los astros del Sistema Solar se mueven e influyen en su posición. Consecuentemente, los planetas no giran en órbitas sencillas, casi circulares o ligeramente elípticas como las que describió Kepler, sino que van variando su recorrido continuamente y nunca cierran una curva perfecta. Los estudios de dinámica planetaria son hoy bastante precisos, incluyendo hasta efectos relativistas como los de la órbita de Mercurio.
Pablo G. Pérez González, Patricia Sánchez Blázquez, Las casualidades no existen, ¡son la física!, El País 23/12/2020
https://elpais.com/ciencia/2020-12-23/las-casualidades-no-existen-son-la-fisica.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR3nCu3GQBBB_fiXIC41UQfeRcrFYTHI-k_S8SDl66wSHq_gB_afDxvRWko
-

10:24
304: Antonio Martínez Ron, La ciencia en 2020, el año de la esperanza y las contradicciones
» La pitxa un lio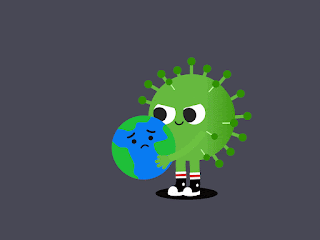
2020 fue a la vez el año del “te lo dije” y del “no podía saberse”, del avance sin precedentes y de la confusión. El año en que la misma ciencia que llevaba décadas advirtiendo de la llegada de una pandemia no fue capaz de prever, en la mayoría de los casos, el impacto que iba a tener un nuevo patógeno como el SARS-CoV-2 en la población, pero también fue el año en el que quienes ignoran habitualmente a los científicos se dirigieron a ellos con prisa para pedir soluciones. Esta fue también la primera ocasión en el que la discusión que la ciencia mantiene habitualmente de puertas adentro se convirtió en pública, generando un mayor desconcierto entre los ciudadanos. Fue el año en que pasamos de decir que no hacían falta mascarillas a hacerlas obligatorias, el año en el que los propios científicos pasaron meses discutiendo sobre el significado de la palabra “aerosol” y la naturaleza de la transmisión aéreay en el que se produjo una combinación explosiva entre la certidumbreque requieren los titulares y la incertidumbre con la que se trabaja en investigación y la que generan las decisiones políticas.
2020 fue también el año en el que todo el mundo se sacó un curso rápido de epidemiología. El año en que los verdaderos expertos se mostraron cautos a la hora de opinar mientras que algunos especialistas en materias ajenas a la salud se consideraron a sí mismos voces autorizadas de la pandemia por haberse leído unos cuantos papers. Un año en el que el caos informativo llevó a una confusión constante de roles: periodistas que respondían como expertos, científicos que hacían de corresponsales y economistas que daban recomendaciones sanitarias con una plantilla de Excel. El año en que mucha gente, tal vez con la mejor de las voluntades, actuó de forma irresponsable.
Gracias a la situación de caos y las contradicciones, 2020 fue el año en el que mentes como las de Miguel Bosé entraron en ebullición, el año en que vimos multitudes quemando torres de telefonía porque estaban convencidos de que la pandemia era activada por la red de 5G y el presidente de una “universidad española” (sic) advirtió contra las “fuerzas del mal”, Bill Gates y la implantación de un “chís” para controlar nuestra voluntad. El año en que los mercachifles del misterio se quisieron poner el disfraz de periodista que les venía grande y el año en que echamos en falta haber levantado diques de contención más altos contra el tsunami irracional.
[https:]] fbclid=IwAR3wPrIoaGEc8lcs-nUWLSAu8WfiQjhgkzJC7fkamMkLFXVXaDg_JxcoJBo -

10:12
303: Giorgio Agamben, "Si la experiencia por la que hemos pasado ha servido de algo, tendremos que aprender muchas cosas que hemos olvidado".
» La pitxa un lio
¿Qué significa vivir en la situación de emergencia en la que nos encontramos?
... hemos perdido la capacidad de habitar. Hemos aceptado que nuestras ciudades y nuestros pueblos se transformen en parques de atracciones para los turistas, y ahora que la epidemia ha hecho desaparecer a los turistas y las ciudades, que habían renunciado a cualquier otra forma de vida, se reducen a no-lugares espectrales, debemos entender que fue una elección equivocada, como casi todas las elecciones que la religión del dinero y la ceguera de los administradores nos han sugerido hacer.
En una palabra, tendremos que plantearnos seriamente la única pregunta que importa, que no es, como los falsos filósofos han estado repitiendo durante siglos, «de dónde venimos» o «a dónde vamos», sino simplemente «en qué punto estamos». Ésta es la pregunta que debemos tratar de responder, como podamos y dondequiera que estemos, pero en cualquier caso con nuestras vidas y no sólo con las palabras.
[https:]] -

9:27
En mans de l'algoritme.
» La pitxa un lio
... hoy sabemos que los ordenadores no son un elemento complementario pues han logrado sustituir la percepción natural de los hechos por la percepción de los algoritmos, como saben bien los expertos en informática, los agentes de ventas o los directivos de marketing.
El desafío de los ordenadores acaba de empezar y ya preocupa por la falta de distancia emancipadora en los productos directamente relacionados con el desarrollo de los algoritmos. Internet, que ha dejado de ser una red de intercambio de experiencias para convertirse en un entramado de centros proveedores; los big data , convertidos ya en una herramienta del conocimiento con un software capaz de leer mecánicamente miles de documentos, de clasificarlos en escenarios temáticos y de extraer conclusiones de carácter estadístico sobre la conducta social; la inteligencia artificial que ha hecho irreversible la revolución digital al abrir la puerta a que el algoritmo aprenda por sí mismo en tiempo real con el uso de sus propias equivocaciones.
Esta encrucijada donde el algoritmo litiga con la cultura humanista –la realidad digital frente a la realidad humana– reclama un arbitraje vastamente crítico sobre el uso de los datos por parte de las empresas, lo que exige una voluntad política para considerar los datos como una de las riquezas de mayor potencialidad en el futuro y por supuesto también una conciencia del papel que deben ejercer las máquinas en el futuro de la humanidad. Para muchos de nosotros, el peligro inmediato lo hemos detectado en el hecho de que algunas empresas informáticas suministran servicios para un control de cada una de nuestras decisiones, sea la compra de un objeto, el destino de un viaje o la orientación del voto en unas elecciones.
El patrón creado por los algoritmos convierte al ser humano en un miembro más de un coro incapaz de razonar. El mundo según el imperio del algoritmo: un juego de múltiples posibilidades. La elección humana no como un fenómeno surgido del espíritu crítico, sino como fundamento de una manipulación informática. En esto estriba la semejanza (semejanza curiosa a la vez que inesperada) entre distopías tipoTerminator o populismos.
Al igual que las máquinas que limitan el papel de los sujetos de carbono, el algoritmo que incide sobre la conducta social no es más que una inmensa máquina informática, un ejército digital en el que las virtudes humanísticas (creatividad, espíritu crítico, disidencia) ya no sirven para nada. Las decisiones tomadas por el algoritmo son necias, a pesar de ser una fuente de inmensos beneficios para quienes las controlan, sean empresas de datos, sean políticos sin escrúpulos morales: la lógica binaria de sus argumentos, basada en patrones matemáticos, carece de la prudencia y el arte del ingenio que es capaz de transformar el mundo. En las programaciones actuales, veladas por el manto del misterio de un lenguaje esotérico, la necedad se convierte en la metáfora absoluta de un mundo a la deriva. Pero el algoritmo intimida tanto como satura la codicia de los servidores del capital.
Una era definida por el desarrollo de cursos tipo big think , esos en los que internet programa actividades transversales con gente de todo el mundo, puede ser un momento oportuno para hacerse la pregunta que determinará el curso de la historia de las próximas décadas: ¿Pueden pensar las máquinas? Y si lo hacen, ¿en qué lugar de su sistema de valores sitúan a los seres humanos de la especie Homo sapiens , la única de momento existente en la Tierra?
Y eso nos conduce a tener presente la posibilidad de que en algún momento un algoritmo consiga destruir el espacio que separa al ser humano del robot, y pueda pasar por humano lo que es una respuesta automática. Hay que establecer complejidades paradójicas antes de que sea demasiado tarde, vencer a las máquinas allí donde ellas muestran su auténtico talón de Aquiles, en lugar de luchar en ese territorio donde los troyanos siempre ganan porque tienen la doble información, la suya y la del oponente humano que se afana por evitar relatos fáciles de asimilar, convertidos en meros datos para dar sentido al algoritmo que determina su función y su importancia social.
El desafío del algoritmo a la cultura humanística es el gran acontecimiento de nuestro tiempo, se puede seguir evitándolo, sosteniendo ese tiempo retenido de la vida académica llena de individuos fáciles de ser sustituidos por ordenadores porque lo harían mejor. No hay que tener miedo a las máquinas, cuyos algoritmos piensan en una nueva era donde alcancen su plena hegemonía porque probablemente no estén nunca a la altura de la creatividad transformadora, es decir, a esa manera de ser tan humana de desarrollar ideas que cambian las reglas del juego. Pero, entonces, la pregunta de verdad de nuestra época, la época que nace con el coronavirus, es esta: ¿Quién teme a la creatividad transformadora? ¿Acaso los directivos y los políticos que han sido seleccionados ya por un algoritmo?
José Enrique Ruiz-Doménec, Algoritmo y cultura humanística, La Vanguardia 25/12/2020
-

11:38
Los mejores ensayos del años según los críticos de El Cultural:
» El café de OcataManuel Barrios
1. Filosofía y consuelo de la música, Ramón Andrés. Acantilado
2. Obra Completa, Manuel Chaves Nogales. Libros del Asteroide
3. Fake. La invasión de lo falso, Miguel Albero. Espasa
4. Filósofos de paseo, Ramón del Castillo. Turner
5. Los enemigos del traductor, Amelia Pérez de Villar. Fórcola
6. El concepto de amor en Arendt, Antonio Campillo. Abada
7. La escuela no es un parque de atracciones, Gregorio Luri. Ariel
8. Madrid, Andrés Trapiello. Destino
9. Morir o no morir. Un dilema moderno, Jordi Ibáñez. Anagrama
10. Ese famoso abismo, Anna María Iglesia. WunderKammerMiguel Cano
1. Filosofía y consuelo de la música, Ramón Andrés. Acantilado
2. Obra Completa, Manuel Chaves Nogales. Libros del Asteroide
3. La escuela no es un parque de atracciones, Gregorio Luri. Ariel
4. El honor de los filósofos, Víctor Gómez Pin. Acantilado
5. Madrid, Andrés Trapiello. Destino
6. Una violencia indómita, Julián Casanova. Crítica
7. Galdós: una biografía, Yolanda Arencibia. Tusquets
8. W. G. Sebald en el corazón de Europa, Cristian Crusat. WunderKammer
9. Compañeros de viaje. Poetas en busca de su identidad, Virginia Moratiel. Fórcola
10. El país de los sueños perdidos, José Manuel Sánchez Ron. TaurusRafael Núñez Florencio
1. Filosofía y consuelo de la música, Ramón Andrés. Acantilado
2. Galdós. Una biografía, Yolanda Arencibia. Tusquets
3. Sobre lo que no se ve, Enrique Lynch. Abada
4. El sueño del tiempo, Carlos López Otín y Guido Kroemer. Paidós
5. La escuela no es un parque de atracciones, Gregorio Luri. Ariel
6. El país de los sueños perdidos, José Manuel Sánchez Ron. Taurus
7. Desde las ruinas del futuro. Teoría política de la pandemia, Manuel Arias Maldonado. Taurus
8. Madrid, Andrés Trapiello. Destino
9. Una violencia indómita, Julián Casanova. Crítica
10. El honor de los filósofos, Víctor Gómez Pin. AcantiladoBernabé Sarabia
1. El síndrome de Woody Allen, Edu Galán. Debate.
2. La nueva masculinidad de siempre, Antonio J. Rodríguez. Anagrama
3. La escuela no es un parque de atracciones, Gregorio Luri. Ariel
4. Sobrevivir al naufragio, Félix Ovejero. Páginas Indómita
5. El dominio mental, Pedro Baños. Ariel
6. El infinito en un junco, Irene Vallejo. Siruela
7. El país de los sueños perdidos, José Manuel Sánchez Ron. Taurus
8. Dime qué comes…, Blanca García Orea. Grijalbo
9. La tela de araña, Juan Pablo Cardenal. Ariel
10. Más allá de los mares conocidos, Ignacio Ruiz Rodríguez. Dykinson -

9:46
Vindicación de la memoria
» El café de Ocata -

3:27
Feliz -y apetente- Navidad
» El café de Ocata
Sí, es cierto, tengo bastante abandonado este café, que tan buenos momentos me ha dado y que a tantas personas entrañables me ha permitido conocer. Reconozco -con un pelín de mala conciencia- que ando trasteando por Twitter, pero no quiero dejar pasar la Navidad sin desearles... ¿el qué? ¿qué deseo puedo tener hacia ustedes que sea sincero y no rutinario? En cuanto me hago esta pregunta me respondo que no hay nada malo en los deseos rutinarios porque ponen de manifiesto una voluntad de mantener una frecuencia en el trato. Pues les deseo eso, que no perdamos la frecuencia en el trato. A ver si me enmiendo.
Una vez acabado el libro sobre la interioridad en el Siglo de oro, me he puesto en otro sobre el que ya tenía abundantes materiales recogidos. Hay una paz en la rutina del trabajo que no puedo encontrar en el mero pasatiempo de la televisión, que cada vez me aburre más. Tampoco me atrae mucho la literatura contempoánea y, como estoy en condiciones de dedicarme a lo que me apetezca, no reprimo mis apetencias. Ando leyendo a autores conservadores: Vegas Latapie, Pemán, Vigón... sí, son muy, muy conservadores y están, además, muy olvidados, pero me ayudan a entender, y eso es lo que me importa.
-

17:03
Text 302: Antonio Diéguez, La pandemia y la imagen de la ciencia
» La pitxa un lio
Esta idea de que la ciencia solo se desvía de lo esperable racionalmente debido a la acción negativa de factores sociales es una vieja tesis que los filósofos de la ciencia han discutido durante décadas y que parecía ya descartada. La ciencia no está hecha por robots, sino por seres humanos. No sabemos cómo sería una ciencia perfectamente racional, hecha por máquinas superinteligentes, como la que nos anuncian algunos, pero la que hacen los humanos, que ha tenido por cierto un éxito nada despreciable, es una ciencia basada en el modo en que funciona la razón humana, que no es el de la pura lógica ni el del pleno rigor demostrativo, y en el que las emociones y las cuestiones valorativas juegan un papel esencial. Los que algunos siguen considerando como factores externos perturbadores son en realidad elementos que forman parte del modo en que la ciencia se hace, tanto como la lógica, la argumentación sobre ideas o la atención a la evidencia empírica.
La ciencia no es el logro acumulativo de verdades firmemente establecidas que despiertan, una vez halladas, el consenso de todos, como nos decía la tradición positivista. No seré yo quien niegue que en la ciencia hay algunas verdades que nadie discute. El segundo principio de la termodinámica es un buen ejemplo. Puede decirse que mientras que no haya una gran revolución en una disciplina, todo lo que se recoge de ella en un manual es el conocimiento que obtiene el acuerdo de la comunidad científica implicada. La mera posibilidad de ese consenso, tan extraordinario y tan alejado de lo que vemos en otras actividades humanas, tiene detrás todo un edificio de logros epistémicos e institucionales conseguidos trabajosamente a lo largo de los últimos tres siglos. La educación de los científicos, como subrayó Thomas Kuhn, está enfocada precisamente al entrenamiento en el manejo de las herramientas necesarias para lograrlo con rapidez, empezando por la admisión de un paradigma científico vigente que, al menos durante el tiempo que siga mostrando su potencial explicativo y predictivo, se considera incuestionable, y que incluye entre sus componentes no solo principios teóricos, sino también preceptos metodológicos y axiológicos
Pero tiende a olvidarse que en la ciencia existe también el disenso, y que las ideas en competición, apoyadas por equipos rivales, son moneda corriente. Ese contraste es necesario para el progreso científico. Si hay algo parecido al famoso 'método científico' es precisamente la confrontación de ideas, de hipótesis y de propuestas explicativas, y la crítica rigurosa y sin cuartel de todas ellas, incluyendo, cuando sea oportuno, el cuestionamiento de los propios datos experimentales. Las mismas herramientas que sirven al científico para alcanzar consensos se basan en la importancia de la crítica racional de las ideas y de los datos, y, por tanto, en el disenso. Todo consenso en la ciencia es en principio revisable y el progreso se produce en ocasiones gracias a que se facilita la revisión radical de los consensos previos.
Para esta revisión crítica es importante disponer de perspectivas diferentes. Es cierto que sin el consenso no hay ciencia sobre la que fundamentar los avances ulteriores, pero sin el pluralismo de ideas y la confrontación de perspectivas contrarias no existiría el avance rápido en los conocimientos científicos. Por eso, donde encontramos esas discrepancias es sobre todo en las zonas de vanguardia de la investigación, allí donde los problemas acaban de aparecer. Zonas en las que incluso los mismos datos pueden ser interpretados de forma diferente o pueden recibir un peso diferente a la hora de evaluar las hipótesis en liza.
Claro que en esa pluralidad de enfoques no todo tiene igual valor. No cualquier perspectiva crítica es valiosa sin más. También en la crítica deben asumirse unos estándares metodológicos de rigor y fundamentación, aun a riesgo de dejar a veces fuera alguna idea interesante. Y esos niveles de rigor no siempre se cumplen. Lo hemos visto estos días, en que se daban por buenas ideas salidas de artículos científicos divulgados en internet que aún no habían pasado por la preceptiva revisión por pares. Un error que cometieron incluso revistas de prestigio, que luego se vieron obligadas a retirar algunos de ellos. Esto fomentó la confusión entre muchos, pero no hizo más que exponer a la luz pública los entresijos del sistema que, con todos sus defectos, consigue casi siempre que las mejores ideas salgan adelante.
Por todo ello, sorprenderse o escandalizarse por la falta de unanimidad entre los expertos, como se ha hecho desde diversas tribunas, o perder confianza en la ciencia por la divergencia de opiniones, es no entender cómo funciona esta. Se dirá, sin embargo, que los gobernantes necesitan basar sus decisiones sobre la pandemia en el mejor conocimiento posible y para ello es condición previa que los científicos se hayan puesto de acuerdo acerca de cuál es ese mejor conocimiento. Se dirá que en cuestiones de salud pública es arriesgado actuar con la sola base de teorías inseguras o en discusión. Muy razonables objeciones, pero nos guste o no, ese es un riesgo que deben asumir los políticos. Es su trabajo. Los expertos tienen planteamientos discrepantes sobre muchas cuestiones, incluidas algunas de las relativas a la pandemia, y también intereses diversos; legítimos, por qué no. La ciencia no está tan libre de valores como se cree, y menos cuando las repercusiones sociales de sus análisis y resultados son enormes, como en este caso.
La gestión de la pandemia y, en general, la gobernanza de la salud pública constituye inevitablemente un híbrido en el que ciencia y política van unidas. Ninguna decisión será nunca clara e indiscutiblemente la mejor de todas las posibles, ni la más científica, ni la más objetiva. El margen de incertidumbre y de apuesta por el mal menor es grande en estos casos. Es más, incluso aunque hubiera unanimidad acerca de cuál sería la respuesta más científica, ni siquiera entonces tendría esta por qué prevalecer sobre otras, puesto que hay más cuestiones en juego, como el modo de vida de las personas, la preservación de los puestos de trabajo o la supervivencia de los negocios. Un asunto político donde los haya, como bien puede verse.
[https:]]


