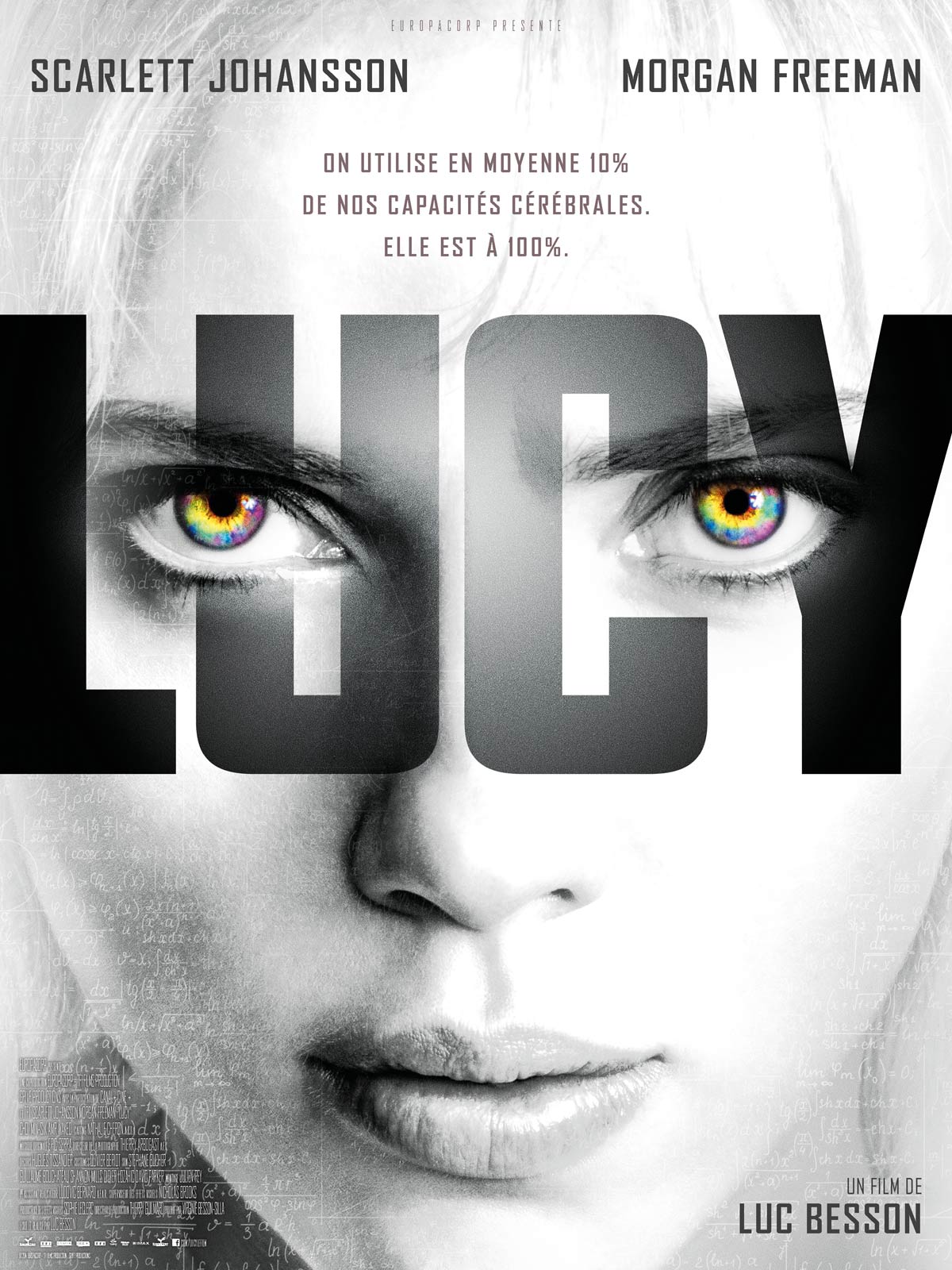Hace bastante tiempo que no publico en La Columnata porque razones de índole económica me han obligado a emigrar fuera de España, y no precisamente cerca: de Madrid a Temuco, capital de la Araucanía, unos seiscientos kilómetros al sur de Santiago de Chile. Como los lectores se podrán imaginar, el desajuste emocional y el trasiego físico que semejante cambio de vida ha implicado —aunado a otros problemas que no vale la pena mencionar— me han tenido muy desubicado: moralmente exhausto, físicamente desgastado, desengañado con mi país, extrañado con el país de acogida y, en definitiva, desarraigado desde diferentes puntos de vista.
Empiezo con una declaración tan personal y tan sentimental porque precisamente de eso trata este artículo: de reivindicar el papel que tienen las emociones en el discurso intelectual y de denunciar la contumaz tradición del pensamiento occidental, según la cual los sentimientos y las pasiones representarían la antítesis de lo racional.
Para empezar, las pasiones no son solo pasiones, es decir, afecciones que se experimentan “pacientemente”, sin mediar la actividad del sujeto que siente; las pasiones son también acciones, estados de ánimo provocados por actitudes, disposiciones mentales y contextos culturales del sujeto y de la sociedad en la que este se inscribe. O, dicho de otro modo, las pasiones no están desconectadas de lo racional, sino que son una de las formas en las que se manifiestan la razón y el intelecto. A conclusiones semejantes han llegado sociólogos como
Jon Elster, neurocientíficos como
Antonio Damasio o filósofas como
Martha Nussbaum, hasta el punto de que podríamos decir que estamos ante un momento de revisión generalizada de la noción que hasta hace muy poco manteníamos de lo racional y lo emocional.
Pero, además, las emociones pueden ser mecanismos prodigiosos para ayudarnos a comprender, para entender mejor el mundo que nos rodea, para ver con más precisión, y no para enturbiar el acto de conocimiento, tal y como se pensaba conforme al patrón tradicional. Los estados emocionales nos sirven para captar el peligro, para desarrollar gradientes de empatía que nos ayudan a ver las cosas desde perspectivas distintas a la del sujeto observante, para percibir relaciones y nexos causales que de otro modo nos pasarían desapercibidos… En todos estos sentidos, y en muchos otros que se podrían enunciar, las emociones desempeñan un papel absolutamente crucial en la operación de conocimiento.
El problema reside en que, a causa de la percepción tradicional del asunto, tendemos a pensar que todos esos estados emocionales son ocurrencias que escapan a nuestro control y que, por tanto, lo único que podemos hacer es “sufrirlos” cuando nos llegan. Como si fueran meros advenimientos, iluminaciones milagrosas, epifanías que nos suceden sin que nosotros podamos hacer nada para invocarlas o rechazarlas. En buena parte, esta percepción es correcta, pero solo porque generalmente somos educados para no entender (ni siquiera para tratar de entender) los mecanismos emocionales, la forma de provocarlos y de navegar a través de ellos, sus virtudes y la forma de gestionarlos en nuestro favor: si las emociones constituyen el reino de lo irracional, de lo acientífico, ¿para qué molestarnos en racionalizarlas? Como mucho, de lo que se trataría es de evitarlas o de minimizar su efecto.
Yo creo, sin embargo, que las emociones se pueden y se deben gestionar en nuestro provecho, que pueden ayudarnos a comprender mejor casi todas las cosas —bien manejadas, por supuesto— y que, por consiguiente, deben tener un papel destacado en nuestras construcciones intelectuales. Esto es algo que ha ido calando poco a poco en diversas áreas de conocimiento —así en la sociología o en la ética, por ejemplo—, pero que está lejos de penetrar en la que, probablemente, sea la más reacia de las disciplinas aempaparse del paradigma filosófico y cultural de su época, y una de las más soberbias en lo que se refiere a la entronización de la razón: el derecho.
La ciencia jurídica, solemos pensar, es una disciplina que opera con criterios sólidamente racionales. Se decía en su momento que el derecho romano era ‘ratio scripta’, una de las revistas más importantes de la materia se denomina Ratio Iuris y una de las obras filosófico-jurídicas más importante de los últimos decenios, Principia Iuris, de Luigi Ferrajoli, ha sido publicada en forma axiomatizada, es decir, partiendo de una serie de axiomas indemostrados y desarrollando todas sus consecuencias a través de fórmulas lógicas. Por otra parte, entendemos que los juristas operan y/o deben operar con “razones”, no con sentimientos, y damos por hecho que el edificio del derecho es un entramado sistemático y racional. Desde ese punto de vista, no puede haber nada más contradictorio que hablar de derecho y emociones o, por formularlo en términos más extremos —deliberadamente provocativos—, del derecho y el amor.
Y, sin embargo, creo que es perentorio plantearlo así, máxime en un momento en que se está empezando a elevar un clamor que reivindica la necesidad de una asamblea constituyente —a escala nacional— o que señala la imperiosa exigencia de volver a religar las constituciones con la ciudadanía —a escala global—.
Ya he hablado muchas veces del problema de las constituciones en La Columnata, pero nunca desde esta perspectiva, a saber, trazando un vínculo fuerte entre la Constitución y las emociones. En la cultura jurídica alemana existe un concepto bastante antiguo, ‘Rechtsgefühl’, que significa literalmente “sentimiento jurídico”. Con ello se alude al sentimiento social generalizado —y sorprendente— por el cual toda una población se somete a la norma máxima de un país: la idea de que acatamos la Constitución porque efectuamos un cálculo racional respecto a sus beneficios o los perjuicios de no tenerla es decididamente cándida y estrecha de miras; nos sometemos a la Constitución, sencillamente, porque es la Constitución y sentimos que nos debemos a ella.
Pero ‘Rechtsgefühl’ tiene una segunda acepción, que alude a ese sentimiento de comezón, semejante al amor, a la nostalgia o a la angustia, que experimentamos cuando nos han sido arrebatados nuestros derechos.
Ya he defendido en otros lugares que los derechos son como prótesis, adherencias que se pegan a nuestro cuerpo y pasan a ser una parte inescindible del mismo, al igual que el lenguaje (la prótesis inmaterial por antonomasia) o que un aparato ortopédico incrustado en nuestro organismo. Por eso, cuando nos quitan un derecho o nos lo vulneran, sentimos una especie de amputación que raya en el dolor; que se percibe como se perciben las emociones: desde la entraña. O eso es lo que nos parece. Ese sentimiento jurídico que se despierta en tales casos es la contracara del anterior: donde aquel promovía el acatamiento, este provoca la rebelión. Gracias a ambos, paradójicamente, es como el derecho se mantiene y a la vez evoluciona.
Creo que estamos en un momento en el que sentimos que nuestra Constitución, la que fue aprobada en 1978, ha dejado de servirnos como norma común de convivencia. Es verdad que existen muchas tesis, amparadas en argumentos racionales y razonables, que nos suministran múltiples motivos por los cuales este sentimiento es errado. Es verdad que podrían ensayarse maneras de contemporizarla con algunos de los sentimientos actuales. Pero creo que el problema es más profundo. El sentimiento social de rechazo hacia la Constitución vigente no es una pura emocional venial, sino fruto de un proceso de racionalización y de un posicionamiento político que se filtra en sentimientos, desde luego, pero que no sólo obedece a pasiones desatadas. Es fruto, en definitiva, de una reacción popular que pugna por ser partícipe de su futuro, que quiere ser parte activa y protagonista de los asuntos constitucionales. Pensar que ese sentimiento es erróneo, y que existen argumentos racionales para justificar el mantenimiento de la Constitución actual, es desconocer la naturaleza compleja de las emociones —en absoluto carentes de racionalidad— y, sobre todo, es ignorar el vínculo profundo que une la Constitución a los sentimientos.
Derecho y amor. Derecho y nostalgia. Quizá a más de uno le parezcan mezcolanzas raras, anfibias, monstruosas incluso. Pero en estos cíborgs conceptuales, en las combinaciones verbales poco transitadas, en los híbridos de toda clase y condición es donde a veces se logra vislumbrar la verdad de las cosas; verdad que, de otra manera, permanece oculta tras un lenguaje estandarizado y familiar, que nos hace sentir como en casa, pero que nos hace acomodaticios y nos condena a ver siempre las mismas paredes, los mismos cuadros, el mismo mobiliario. Estoy seguro de que el planteamiento de este artículo será denunciado por algunos como un ejemplo de irracionalismo político. Y acepto la posibilidad de equivocarme. Porque, como decía en la primera parte del artículo, las emociones no son barcos a la deriva, zozobrantes y sin timonel, sino brújulas que nos indican el camino a seguir, sin por ello abocarnos necesariamente a éste.
Estoy triste, melancólico, terriblemente nostálgico. Así he empezado el artículo y así quiero terminarlo. Pero ello no tendría por qué lastrar la veracidad, la pertinencia o el acierto de lo que sostengo. Es verdad que jamás habría escrito estas líneas de haberme encontrado en otro estado de ánimo, y es verdad que el contenido de las ideas que sostengo es consecuencia directa del torbellino emocional por el que estoy pasando. Pero he decidido que, en lugar de ahogarme en ese fárrago de sentimientos, intentando como mucho arrinconarlo en una esquina, era hora de empoderarme a través de ellos. Y así lo he hecho. Saco en consecuencia que, pese la importancia de la doctrina del derecho subjetivo, la teoría de la imputación penal o las cláusulas de intangibilidad constitucional, haríamos bien en plantearnos otras preguntas algo más inusuales, y en tematizar los lazos misteriosos, pero vigorosos, que unen al derecho con el amor, la nostalgia, la angustia, la esperanza.
Luis Lloredo,
La Constitución y les emociones (o el derecho y el amor), La columnata, 05/02/2015

 Harlow experimentaba con las respuestas afectivas de crías de monos: a unas les construyeron una madre sustituta hecha de una pieza de madera forrada de gomasespuma con una funda de felpa, detrás de la cual una bombilla irradiaba un ligero calor. La otra madre sustituta estaba hecha de alambre y se calentaba con calor radiante.
Harlow experimentaba con las respuestas afectivas de crías de monos: a unas les construyeron una madre sustituta hecha de una pieza de madera forrada de gomasespuma con una funda de felpa, detrás de la cual una bombilla irradiaba un ligero calor. La otra madre sustituta estaba hecha de alambre y se calentaba con calor radiante.