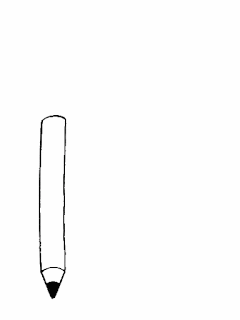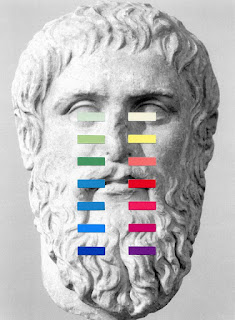12:28
»
Educación y filosofía
12:28
»
Educación y filosofía
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
El versículo
Yo he venido para echar fuego sobre la tierra; y ¡cómo quisiera que ya estuviera ardiendo!Lc, 12, 49.
Es sencillo. Todo remite a un simple versículo. ¿Por qué seguir rebuscando? No otra palabra ha sustentado el edificio, ni otra verdad es la que ha pasado de mano en mano, de fatiga en fatiga, de éxtasis en éxtasis. Un versículo. Palabra humana, palabra densa y tumultuosa de los hombres, pero que se debe solo a sí misma. Ni siquiera a Dios. Solo a sí misma. Mundana, terrenal.
Ya no hay tiempo para engañarnos. Ni para plantear la falsedad de este artefacto lógico que nos constituye. Hemos sido sus fieles esclavos. Solo que ahora, ¡ahora!, cobra forma y casi puede tocarse. Lo veo, lo veo. Asisto a la pura epifanía. Al cenit.
¿Seré capaz? ¿Estoy a la altura de esa palabra? Estuve a su altura, creo. Sí. Aunque no puedo ser un cooperante. Tampoco un héroe, ni siquiera un soldado. Pero fui… no sé. Estremecido, fui.
El viaje, insano, ya fue insoportable. Que no nos quieran convencer de que se puede viajar realmente a tal velocidad, a varios kilómetros por encima de la tierra… ¡volando! No es lógico, no, no. La travesía sobre la ciega masa de agua y sal, inmensa, descomunal, vislumbrada abajo, muy por debajo. Una ruta tortuosa que en pocas horas roza los hielos del Círculo Polar Ártico, desde Madrid, y que desciende por la costa Este estadounidense. Lovecraft, Poe, Dickinson, Hawthotne, Whitman. Después La Florida, Cuba, el cielo sobre Kingston, Jamaica. El Caribe. Otro modo de calor, otros vapores, otro magnetismo terrestre que esperaban allí, a años luz de mi circunstancia. Sabía o temía que iba a algo remoto, a otro medio, otra materia. Todo me pareció, en efecto, extraño, perturbador, monstruoso. Europa un simple continente pigmeo, en miniatura. Pero aquello, Dios mío, aquello. El propio aterrizaje del gigantesco avión, con la inercia tirando de mi cuerpo hacia delante ya me previno acerca de lo que me esperaba, algo inmenso que me iba a sobrevenir. Porque, además, cuando tomaba tierra en medio de un vergel con algo de selva, exuberante, verdísimo, fue recibido por relámpagos que caían por pares, acaso veinte, una barbaridad. Una simple tormenta en una tarde cualquiera para ellos. Obvio, característico. Nada de qué sorprenderse. El pasaje parecía tomarlo con naturalidad.
Cansado salí del avión y me encaminé a la terminal de pasajeros, donde me aguardaba alguien que hablaba mi lengua, porque estaba en un país donde se habla mi lengua, lo que era asombroso. Era extraordinario escuchar y entender lo que allí se hablaba y muy extraño que los grandes carteles publicitarios fueran legibles para mí. ¿Cómo era posible? ¿Es que lo estudiado en el colegio era cierto? Me resultaba increíble. Así que anduve incrédulo, como si estuviera viviendo un sueño. Pero no podía evitar escuchar esa candencia jamás escuchada antes. Ni puramente caribeña, ni mexicana, ni colombiana ni venezolana, ni argentina, esa hermosa cadencia era el modo salvadoreño de invocar la lengua común, me decía. Y todo era un inmenso vapor, una enorme sauna, cuando salía del aeropuerto con las maletas hacia el coche que me llevaría al centro mismo de mi existencia.
La noche tropical ya había caído, su sofocante manto. Pero aún en las sombras, sentía a los árboles grandísimos, las aves que gritaban, el zopilote aguardando a la mañana para sobrevolar aquel cielo altísimo y lleno de electricidad. Tardé en llegar una hora quizás, pero llegué. Al bajarme del coche todo era… !!!!!!!!! La gente actuaba con naturalidad. Saludé a todo el mundo. Y alguien me mostró mi habitación. Había llegado a la residencia, situada dentro, dentro de lo que me llamaba irresistiblemente en la noche. Elocuentes zumbidos. Insectos raros, enormes.
Se estaba bien en la residencia. Humilde pero con calor humano, con gente que iba y venía. Sentí que allí había algo para mí muy conocido, muy familiar, quizás un borroso espejismo. Como si hubiera ya estado antes. Había un retrato de los mártires en la pared, más arriba del televisor. Los reconocí.
Dormí a deshora por culpa del jet lag, aturdido, mientras la vida sucedía fuera. Me dormí con un sueño pesado. Pasaron horas, acaso días. Fui poco a poco encajando mi naturaleza en aquella naturaleza, acoplando mi ritmo con el irresistible ritmo del Trópico. Cuando comencé a moverme por allí observé que todo parecía muy sencillo, que las cosas más extraordinarias ocurrían ante la indiferencia de todos. Con la indiferencia de todos. Si por lo menos pudiera, me dije, creer en Dios.
Desde primera hora, sin embargo, a mí no me fueron indiferentes esas cosas que parecían estar brotando de mis sueños. Como si a pesar del impacto recibido, fueran verdades muy mías, de toda la vida. Aquello tan lejano pero tan cercano. Por decir algunas: las tenaces filas de hormigas que transportan hojas, cruzando el campus en su extensión, por el suelo, entre la gente. Vivían en la Universidad. Otras transportaban huevos y crías. Una actividad frenética paralela a la de los seres humanos. Avanzaban en pequeñas oleadas que se entremezclaban con la rutina del Campus. Las que yo creía habitando en la Amazonia, en selvas remotas, vivían en medio de la ciudad. ¿Es que nadie se asombraba de aquello? ¡Si era maravilloso! Cortando y transportando hojas frescas ante la indiferencia de todo el mundo. No podía creerlo.
Más pruebas de que todo era un sueño: el encuentro excepcional con una mariposa grande como la palma de mi mano. ¡O un tucán con un pico mayor que su cuerpo! ¡También colibríes menudos y nerviosos! Y un inesperado bullicio a las cinco de la mañana, bandadas de aves sobreexcitadas que se introducían en mis sueños, mientras dormía. La lluvia como cataratas rompiendo sobre uno. El cielo desplomándose sobre uno. Sin embargo, indiferencia, siempre indiferencia. Turistas, nativos, sin sorprenderse de nada.
En el museo nacional de bellas artes vi tonos rojos, todo encarnado. Hasta una sotana ensangrentada en un cuadro atroz. En el museo arqueológico divinidades extrañas, grotescas, aguardando ritos inhumanos y bestiales. Todo por un lado muy ajeno, muy distante, pero por otro lado, encajando conmigo, conectando con algo básico, algo primario que todavía desconocía qué era. Un embrión, una semilla, una fórmula, una médula espinal. Y el vértigo.
Algunas tardes fuimos a escuchar jazz o música de Jimi Hendrix en casa de alguien. En otro sitio. Tomamos ron, un ron excelente. También hubo una tertulia de escritores e incluso asistí a una conferencia de Galeano entre los retratos inmensos del Che y de Roque Dalton, flanqueado por ellos. Sus aforismos, poemas o prosas poéticas se manifestaban ante mi asombro con un brillo que jamás habían tenido antes, como si hasta entonces hubieran sido incomprensibles y hubiera que cruzar el Atlántico para contemplarlos en su verdad, en su forma y sustancia más real. Eran muy elocuentes, como nunca los había leído o escuchado. Y la música de salsa, el merengue, ¡incluso el reggeaton!, sonaban como nunca y allí sí me gustaban.
Contraje un dengue y fui brevemente hospitalizado, pero tuve que soportar algunas secuelas y sentía una debilidad en el cuerpo y en el alma todo el tiempo. Entre el cansancio y la sobreexcitación. Me ayudaban, me visitaban. Charlaba con todos. Celebraba después con ron y caipiriña cada día bendito, cada jornada irreal, cada rayo del sol de aquellas latitudes. Me sentía convaleciente. Esencialmente convaleciente. Todo mí confrontado a algo sobrecogedor, aun sin su forma material. Se abrieron ventanas y fui comprendiendo todo poco a poco. Pero nunca cesaba la tensión insufrible y me sentía zarandeado por una corriente poderosa, en medio del curso de un río infinito.
Hice amigos, grandes amigos. En las conversaciones, la economía, la guerrilla y la guerra civil finalizada en 1992, por supuesto los mártires asesinados en 1989 o antes Monseñor Romero. Alguien aseguró que Romero no quería morir, que temía a la muerte y que era lo más opuesto a un loco o a un suicida. Su exclusivo e incondicional amor a la vida es lo que lo llevó a la muerte. La paradoja del mártir.
Antes las balas entraban por esta puerta y salían por la otra, donde estamos sentados ahora, decía el viejo guerrillero. En la zona de control, aseguraba, no existía el dinero y todo se compartía. Nadie moría de hambre. Otro confesaba haberse encomendado in extremis cuando una incursión de las tropas se adentró donde estaba este hombre que sentía su muerte tan cerca.
Yo no creo en Dios. O mejor dicho, no sé si creo o no creo. Sé de una palabra viva, actuante, como una conmoción habitando el lenguaje y la historia, un alma cuyas reverberaciones han llegado a modularme. Quizás sea esto lo que por comodidad o fantasía llamamos Dios. Sí es cierto que allí sucedió ante mis ojos una poderosa epifanía. Al menos esto es lo que puedo decir de aquella Verdad que ocurrió ante mis ojos. Una palabra, pues se trataba de una verdad expresable, que progresivamente fue materializándose, como si pudiera por fin leerla fuera de mí, pero que había estado dentro siempre, toda mi vida. Sencilla palabra humana. El versículo. Un par de frases que parecían agigantarse como un titán, entre aquellas montañas de Chalate, o con la visión del Pacífico, cuando sentía que en mis piernas estremecidas tiraba la corriente inmensa, o la misma palabra incendiaria vomitada por los volcanes. Caí en la cuenta. En el apenas mes y medio que estuve sufrimos un huracán, una erupción volcánica de algún volcán cercano a la frontera con Guatemala, el lugar más fresco y agradable donde se encuentran los cafetales. La ceniza vomitada por el monstruo llegó a San Salvador. Y también hubo un temblor sísmico de cierta consideración que nos hizo escapar de los despachos asustados, corriendo para alejarnos cuanto antes de los edificios que en cualquier momento caen sobre uno y lo entierran vivo. Todo natural, cotidiano.
Y esa alma profunda habitando mi cuerpo, esa palabra viva, se iba tornando más evidente, como si todo ardiera en un incendio brutal. Una lengua de fuego. Así se me hizo obvio en la pequeña iglesia parroquial llamada Jesucristo Liberador, cuando iba a no rezar, a guardar silencio, a admirarme. Parece una casita más en el Campus, nada recargada. Porque la palabra que me estaba sobreviniendo se expresaba así, sin florituras. Desnuda, pulsional, rediviva. Yo sentía haber estado allí antes. Allí comenzó a hacerse obvio no solo aquella palabra, sino, concretamente, aquellas palabras. Un versículo que lo era todo, que estaba actuando, como un motor. Con el efecto de un dios, pero sin serlo. Porque nada de esto, de lo que pasó, prueba la mano de ningún Dios al uso. Eran un puñado de palabras muy determinadas, muy concretas y perfectamente legibles. Como si algo que llevara conmigo estuviera allí presente de un modo que no lo estuvo antes. Eran también materia.
Clamorosamente en la capillita estaba aquel cuadro estridente y espantoso, de un inflamado expresionismo, como una agonía, los mártires en medio de un incendio, con bastante sangre. Digámoslo de una vez, despacio y con total claridad: INCENDIO, es decir: IN-CEN-DIO. Y las horrendas pinturas de personas torturadas, en el fondo de la iglesia. Pero delante, en el mismo altar, figuras y cruces naturales, graciosas, llenas de colores simples y un cierto estilo naif. Motivos indígenas, campesinos, mezclando evangelio con la vida corriente y el maíz.
En la pequeña y alegre capilla, que irradia su alegría sin cerrar los ojos al horror, al horror obsceno pintado al fondo, un mural de dolor verdadero y muy real, en su fondo, parecía encajar y vivificar el versículo sobre el incendio. Era preciso subvertirlo todo. De nuevo este mandato, el versículo, aparecía llameante, se encarnaba ante mis ojos, se exteriorizaba para volver a mí como una lejana sinfonía y tomar de nuevo mi vida y hacerme gravitar, gravitar constantemente, como siempre, como será hasta el final, hasta mi muerte.
Con la misma calma, con serenidad y silencio, en el Centro de Estudios Teológicos, se accedía a dos lugares donde estaba también el versículo o la frase o la palabra llameante, de nuevo, como siempre ha sucedido. Me di de bruces contra ella. El primero, el museo, el Museo de los mártires, es estridente, brutal, desesperante. La sangre en todos los sentidos, dolor y beatitud, pecado y santidad. El dolor parecía haberlo vencido todo, pero al contrario, la palabra, el versículo, latía fulgurante en él. Allí estaba, encarnado y concreto, el versículo, presto a cambiarlo todo. ¿Quién vencerá?
Fuera, en un patio grande, estaban las rosas. Allí aparecieron los cuerpos. Alguien me dijo que cuando se presentó a ver el desastre en la mañana de aquel 16 de noviembre de 1989 en la UCA, hacía unos días que había dejado de fumar. Sin embargo, al ver aquello, extendió el brazo hacia el bolsillo de la camisa de otro hombre también allí afectado por la pena y el estupor, y tomó sin mirar, con el rostro fijo en la muerte, gravitando en aquel dolor, tomó, digo, un cigarrillo. Desde entonces esta persona volvió a fumar, hasta hoy. Nunca se ha vuelto siquiera a plantear dejar de fumar. Así me lo contó.
Hay que decir que todo parece, a fuer de sencillo, de algún modo también aparatoso. El versículo parece estallar, está por donde vaya uno, en la atmósfera tropical, en el altísimo cielo y en el sol que casi lastima y nubla la vista. Algunas noches son también sofocantes.
Aquel incendio, supe, ha sido el mismo incendio que muchos años antes me incendió. Es decir, yo y ellos no somos más que la acción de una palabra que vence al tiempo. Una palabra que se teje en la historia, y pasa de mano en mano en el abismo. De este modo ha habitado en mí, pero jamás la vi tan clara como allí en esos días. Fue un éxtasis, una epifanía restallante. No puedo decir que este fenómeno sea algo verdaderamente divino, en el sentido de lo sagrado como lo que ni nos toca. Esto no solo me toca, sino que vive en mí. En torno a un puñado de palabras se puede construir todo el edificio, lo que llamamos alma. Resulta que había estado siempre: en la infancia, en la mansedumbre y en la pesadilla, en el cuerpo y sus transformaciones, en la escuela y el instituto, en las alucinaciones, en el secreto rito del Fénix, un secreto a voces. Ese versículo inflamando la historia, refulgiendo en los s recuerdos, en la universidad, en muchos atardeceres que no por esperables y tópicos dejan de mostrar el infinito, en la tensión y el hambre, en los bautizos de fuego que nos asolan en una vida que acabará perdiéndose en la nada, en los libros, en la noche, en Shakespeare, en Cervantes, en Borges, en la tibia mano del padre, en las estrellas, en la arena, en los juncos, en la sal, en los perros, en las fragatas, en los locos… estaba allí, siempre, incandescente. La palabra.
Es la gema, el sol en torno al cual descubro que he gravitado, lo único que sé, lo que espero desesperado, el éxtasis que algunas personas instalaron en el cuerpo vacío del neonato, del neonato que fui, para vivificarme. Todo ardiendo en secreto.
Pero no, no creo en Dios.
 Hay moral y moralina. La moral refiere el problema y el arte de vivir correctamente; la moralina la manía de dictar esto mismo a los demás de forma frívola y dogmática. La moralina es especialmente insoportable cuando se aplica a asuntos que afectan a la vida real de las personas, y que suelen ser más complejos de lo que suponen los moralistas de salón. Dos de estos asuntos, siempre polémicos, son el de los embarazos subrogados y la prostitución. ¿Deben regularse tales “actividades”, o deben ser totalmente abolidas?
Hay moral y moralina. La moral refiere el problema y el arte de vivir correctamente; la moralina la manía de dictar esto mismo a los demás de forma frívola y dogmática. La moralina es especialmente insoportable cuando se aplica a asuntos que afectan a la vida real de las personas, y que suelen ser más complejos de lo que suponen los moralistas de salón. Dos de estos asuntos, siempre polémicos, son el de los embarazos subrogados y la prostitución. ¿Deben regularse tales “actividades”, o deben ser totalmente abolidas?