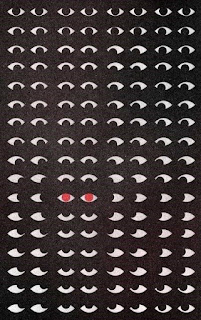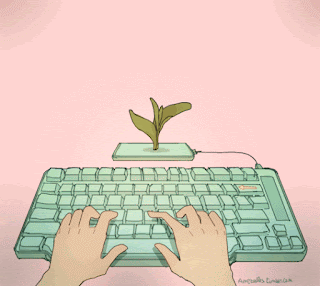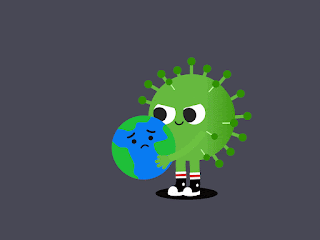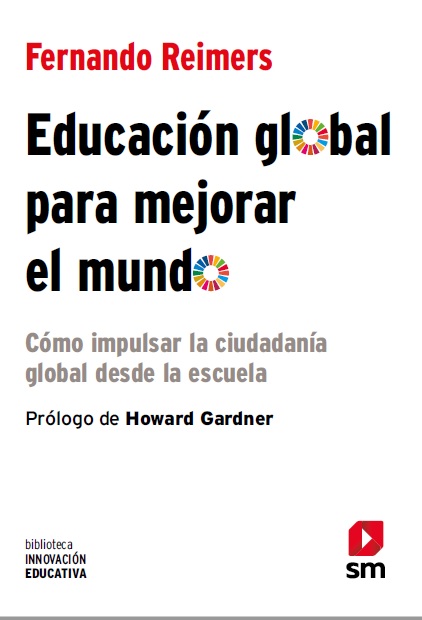Conocimiento: la suma total de la información que uno tiene acerca de un tema o temas.
Conocimiento declarativo: el conocimiento que puede ser expresado mediante oraciones declarativas (la bicicleta tiene dos ruedas).
Conocimiento procesal: el conocimiento acerca de una rutina que se queda sedimentada en la propia rutina (cómo andar en bicicleta).
Creencia: una proposición que uno sostiene con un vigor que puede ser muy débil, muy fuerte o cualquier cosa comprendida entre ambos extremos.
Descarte de causas: disminuir la creencia en una causa debido a una creencia reforzada en una causa alternativa.
Experto: alguien que está particularmente informado acerca de cierta materia o materias. Alguien que ha estudiado la cuestión en detalle.
Explicación: un conjunto de proposiciones del cual surge otra proposición o bien ésta se convierte en altamente probable
Falacia del apostador: la idea de que las probabilidades de futuros eventos independientes estén influidas por los resultados de los eventos pasados.
Falsabilidad: la posibilidad de que los experimentos futuros que pongan a prueba una teoría puedan en gran medida disminuir su creencia en ella
Frontera de la ciencia: teoría que por ser altamente especulativa o haber sido recientemente propuesta no ha obtenido aceptación universal entre los expertos
Hecho: una proposición en la que se cree muy, muy firmemente (es un hecho que vivo en Barcelona).
Instrumentalismo: la visión filosófica de que el conocimiento debería ser juzgado por su utilidad, como su habilidad para hacer predicciones acertadas.
Intuición: el proceso de llegar a una conclusión con base en sentimientos internos.
Método científico: un proceso informal de búsqueda, debate y validación empleado por los científicos para desarrollar y poner a prueba teorías acerca del mundo natural.
Modelo: una descripción simbólica que puede ser usada para predecir y entender los fenómenos.
Objetividad: la cualidad de ser independiente de un sesgo personal y subjetivo.
Objeto: los objetos son palabras que significan conceptos que inventamos para ayudarnos a describir la realidad no son la realidad misma (fallas, placas, fronteras son ejemplos de objetos inventados que empleamos en un modelo de realidad, con ellos podemos hablar sobre la realidad, aunque no podemos decir que sean la realidad misma).
Parsimonia (navaja de Ockham): un sesgo que favorece la explicación más simple.
Pensamiento crítico: el proceso de examinación al detalle de una proposición, tomando en cuenta las influencias de tantas proposiciones relacionadas como sea posible.
Pensamiento rápido versus pensamiento lento: los procesos de llegar a conclusiones con base en respuestas habituales y automáticas versusaquellos basados en una deliberación exhaustiva y analítica.
Poder explicativo: la habilidad de una teoría para explicar una amplia gama de otras teorías.
Probabilidad: la medida de la ocurrencia de un evento o proposición. Los valores de probabilidad siempre son números entre 0 y 1 (si no estamos seguros de alguna proposición, su valor de probabilidad podría hallarse entre 0 y 1).
Realidad: el mundo en el que nos hallamos incorporados y cuyos aspectos podemos percibir, y en el que podemos tener incidencia.
Realidad virtual: un modelo de realidad.
Realismo: punto de vista filosófico que sostiene que los objetos que el mundo contiene existen independientemente de nuestros pensamientos o nuestras percepciones de ellos.
Relativismo: la visión filosófica de que la validez de las creencias es relativa a la persona o las personas que las sostienen.
Saber: una palabra empleada para una creencia que es sostenida muy, muy fuertemente
Sesgo de confirmación: la tendencia a brindar peso añadido a la evidencia que da fundamento a una creencia previamente sostenida.
Sesgo de disconformidad: la tendencia a conceder menos peso a la evidencia que menoscaba una creencia ya sostenida
Teoría científica: una teoría acerca del mundo natural que es consistente con los resultados de los experimentos diseñados para verificarla, la cual hace predicciones acerca de los resultados de otros experimentos y es falsable.
Verdad: una creencia que posee una fuerza muy, muy alta.
Verdad como coherencia: cada miembro de un conjunto de creencias (teoría) puede ser considerado verdadero si, tomados en conjunto, no presentan contradicciones entre sí, es decir, si son internamente consistentes.
Verdad como correspondencia: teoría que afirma que una afirmación es verdadera porque “corresponde” con la realidad, es decir, con la manera como las cosas “realmente son”.
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
Nils J. Nilsson, Para una comprensión de las creencias, México, Fondo de Cultura Económica 2019 (segunda edición)
(págs. 121-126)