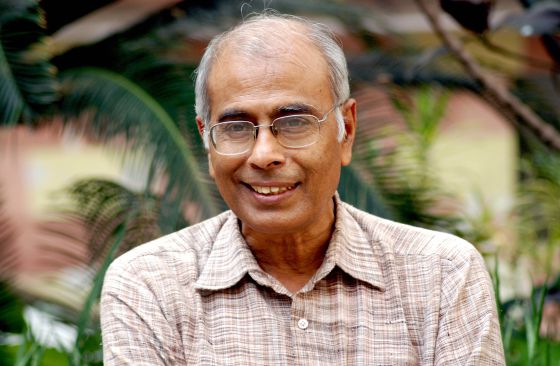En 1966, el gran economista Kenneth Boulding cuestionaba la relevancia de la Economía que se enseñaba en los libros de texto, señalando que los individuos que los poblaban no eran seres humanos como los demás. Eran una suerte de creación literaria, miembros de una subespecie del género
Homo sapiens muy especial, la llamada
Homo oeconomicus, la de los “hombres económicos”. Subespecie que, en su opinión, no podía existir en el mundo real en estado puro por la sencilla razón de que no podrían reproducirse, dado que “nadie en su sano juicio querría que su hija se casase con un hombre económico, uno que ponderara cada coste y exigiese ante ello su recompensa, que nunca fuese afligido por arranques de enloquecida generosidad o amor no calculado, uno que nunca actuara a partir de un sentimiento de identidad anterior y que realmente careciera de ella incluso aunque ocasionalmente se viera afectado por consideraciones cuidadosamente calculadas de benevolencia o malevolencia”.
Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Y es que, o bien los padres de las hijas casaderas han perdido esos principios (o han dejado de guiarse por ellos), o bien ya había un número suficiente de mujeres que se comportaban como auténticos hombres económicos. El caso es que su número no ha dejado de crecer y sin duda hoy ya son sobrada mayoría en países como el nuestro. Baste como prueba de lo dicho observar la extensión de la corrupción aquí, pues está claro que un hombre económico es siempre a la vez un empedernido corruptor y un predispuesto corruptible. A esta invasión ecológica del nicho que antes ocupaban las personas no enteramente económicas por parte de esta especie de hombres económicos ha contribuido, por otro lado, el que estos se producen también no sexualmente. Las Facultades de Economía y las Escuelas de Negocios no “producen” tanto economistas como hombres económicos más o menos puros; en el caso de algunas de las más reputadas instituciones educativas, llegan a producir especímenes de una pureza casi vitriólica,
Homo oeconomicus al 100%.
Para distraerme de estas melancólicas reflexiones, dada mi profesión, tomé la costumbre, hace ya algún tiempo, de ir anotando los comportamientos antieconómicos que todavía de vez en cuando aparecían en libros y prensa escrita, como si fuera una crónica anecdótica de la extinción de una forma de estar en el mundo. Con el paso de los años, la colección ha ido creciendo en cantidad, aunque adolece de una cierta monotonía, pues la mayor parte de historias que he recogido son variaciones de un mismo tema: la devolución por parte de alguien —pobre, pues si no no era noticia— a su legítimo propietario del perdido sobre, cartera o maleta conteniendo dinero o joyas.
Hay, no obstante, en mi colección algunas —pocas— auténticas joyas del comportamiento antieconómico que suscitan a la vez reflexión y maravilla por su belleza. Traigo aquí a colación tan solo tres por la escasez de espacio, pero son auténticamente antológicas de lo mejor del comportamiento de algunos seres humanos que no eran aún hombres económicos puros.
La primera de estas historias, contada por Lluís Racionero, está protagonizada por el gran escritor
Josep Pla. Una vez se le ofreció trabajar para el
Saturday Evening Post. La oferta, tanto en términos pecuniarios como de prestigio, era más que suculenta. Ningún auténtico hombre económico la hubiese rechazado jamás. Sin embargo,
Pla lo hizo, aduciendo que ganar “tanto dinero le descabalaría el presupuesto”. Soberbia respuesta. Frente al tener cada vez más que es el objetivo que todo
Homo oeconomicus está genéticamente programado para perseguir, o a su reflejo especular, el tener cada vez menos, aconsejado por delirantes anacoretas,
Pla propone el tener lo apropiado. Es difícil saber cuánto es eso. Cierto. Pero ya empezamos a saber, gracias a los estudios de Economía de la Felicidad, que el tener más desde el punto de vista agregado, medido por el crecimiento del PIB dista —a partir de cierto nivel— de ser lo apropiado en términos de bienestar o de felicidad.
La segunda de esas historias la narra Bruce Chatwin en su
En la Patagonia. Cuenta una conversación tras pernoctar en el hotel de Río Pico, regentado “por una familia judía que no tenía la noción más elemental de lo que era el lucro”. A la mañana, al pedir la cuenta, tuvo lugar el siguiente diálogo:
—¿Cuánto le debo por la habitación?—Nada. Si usted no hubiera dormido en ella, nadie lo hubiera hecho.—¿Y cuánto le debo por la cena?—Nada. ¿Cómo podríamos haber sabido que usted iba a venir? Cocinamos para nosotros.—Entonces, ¿cuánto le debo por el vino?—Nada. Siempre servimos vino a los huéspedes.—¿Y qué me dice del mate?—Nadie paga el mate.—¿Qué es lo que puedo pagar, entonces? Solo quedan el pan y el café.—No puedo cobrarle el pan, pero el café con leche es cosa de gringos y se lo haré pagar.
Es un diálogo delicioso. Viola sistemáticamente algunos de los principios más básicos de la Economía que se enseña a los estudiantes en nuestras facultades, y por ello un magnífico ejemplo de su alternativa, la que se conoce como Economía del Comportamiento. Refleja un absoluto desconocimiento (o desprecio) del concepto básico económico de coste de oportunidad, que para muchos economistas está incluido en nuestro código genético. Una sociedad en que tal diálogo ya nunca pueda producirse será sin duda económicamente eficiente, pero cabe dudar que fuera humana, o al menos, humana como lo era serlo antes.
Y mi tercera historia. Mi favorita. Apareció en
El País Semanal del 2 de octubre de 2005. La contaba en una entrevista Jacobo Fitz-James Stuart, y en ella se relataba una experiencia personal del inolvidable Rafael Azcona allá por los años cincuenta del pasado siglo. Sucedió que en un viaje de Madrid a Zaragoza, Azcona y sus acompañantes pararon en una venta a indicación de uno de los viajeros, pues en ella “hacían y vendían unas magdalenas extraordinarias”, y, al parecer, así lo eran. Años más tarde —cuenta Stuart— el escritor intentó alardear de conocimientos gastronómicos recomendando a unos amigos viajeros que pararan a comprar las muy recomendables magdalenas, pero para su sorpresa allí les dijeron que ya no las tenían, que no las fabricaban. Ante su insistencia por conocer los detalles, el ventero fue impecable e implacable: “Las pedían mucho”.
La historia (casi) no necesita palabras. Quizá no las necesitaría en absoluto si no fuese por la coda que le pone Stuart: “Una forma peculiar de entender el negocio”. ¿Peculiar? Cierto que sí, pero solo para que aquellos que aceptan religiosamente la actual elevación a los altares del emprendedor como paradigma de lo mejor de lo humano. ¿Peculiar? Cierto que sí, pero solo para aquellos que no hayan trabajado o no se imaginen cómo es trabajar en un bar de carretera, con los pies hinchados de las interminables jornadas laborales tras una barra y con la más que escasa interacción humana propia de un lugar donde uno para, hace sus necesidades biológicas, se toma un café, compra unas magdalenas y se va para no volver. Nada más humano, quizá, nada más peculiarmente humano que tratar, en esa situación o en cualquiera otra semejante, de zafarse un poco si el negocio o las circunstancias lo permiten, y dejar de ser un agobiado
Homo oeconomicus tratando de ser un poco
homo sin más adjetivos.
Para acabar. En un país con seis millones de desempleados, una “defensa” de los comportamientos antieconómicos puede sonar a
boutade desalmada, por más matizada que sea. Pero a todos aquellos que piensen que lo que ahora se necesita es aumentar el peso de la razón economicista en nuestros comportamientos, tan solo les preguntaría si no creen que del actual marasmo de la economía española alguna culpa tiene la expansión brutal de la subespecie del
Homo oeconomicus por nuestra sociedad.
Fernando Esteve Mora,
Hombres (poco) económicos, El País, 20/09/2013