 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

Hace un año
Archivado: julio 22, 2020, 9:31am CEST por Gregorio Luri
-

296: Peter Singer, “La pandemia ha demostrado que no todas las vidas valen lo mismo”
Archivado: julio 17, 2020, 5:47pm CEST por Manel Villar

Esta crisis nos ha enfrentado al dilema de decidir a quién le salvamos la vida cuando no hay suficientes respiradores. Esto desafía la idea, mayoritariamente asumida, de que todas las vidas valen lo mismo y que son igual de importantes. Mucha gente ha llegado a la conclusión de que es mejor salvar a los más jóvenes, a los que tienen más años por delante. Darle un respirador a alguien de 40 antes que a uno de 80. Estamos cambiando radicalmente la forma en que vemos la vida y la muerte.
Al menos queda demostrado que cuando llega el momento de la verdad y hay que tomar decisiones, la mayor parte de la gente tratará de salvar las vidas de los que pueden sobrevivir más tiempo y en mejores condiciones. En el fondo, si nos sentimos presionados la mayoría echará mano del utilitarismo y no de conceptos relacionados con la santidad de la vida humana. Todo eso está bien cuando no te ves en la tesitura de hacer un juicio definitivo, pero no es verdad que todas las vidas valgan lo mismo. Y no tiene sentido tirar una moneda al aire para decidir si quien vive es el de 40 o el de 80 años.
-

295: Daniel Innerarity, Aforismos de la pandemia
Archivado: julio 17, 2020, 5:45pm CEST por Manel Villar

Si acusamos a quienes toman las decisiones políticas en medio de una grave crisis de no actuar correctamente cuando tenían la información necesaria, por mucha retórica adornada de modestia que utilicemos, estamos adoptando una posición de arrogancia implícita: acusamos sobre el supuesto de que sabemos que ellos sabían y no querían. Una acusación de ese estilo revela que no hemos comprendido que la actuación en problemas complejos lleva siempre consigo un conocimiento escaso y una información incompleta. Nuestro esfuerzo debería concentrarse en hacer compatible la exigencia de responsabilidades con el reconocimiento de que representantes y representados actuamos siempre con un saber insuficiente.
Puede parecer extraño e incluso irracional estar preocupado por la posibilidad de desastres altamente improbables, pero todo lo que ha ocurrido lo ha hecho siempre una primera vez. Y hay ciertas catástrofes para las que no podemos permitirnos una sola vez.
Necesitaríamos más certezas de las que actualmente tenemos para estar tan seguros de ese futuro catastrófico que algunos, más que como una advertencia sobre lo posible, certifican como algo inexorable. Que el desastre sea una posibilidad quiere decir que no es una necesidad. Y seguramente no sea una buena idea no querer tener hijos para que vivan en esas condiciones, porque si nosotros nos hemos mostrado incapaces de frenar las crisis, tal vez nuestra obligación es permitir que otros lo intenten. No tenemos ningún derecho a dar por supuesto que las generaciones futuras van a ser tan estúpidas como nosotros.
Saber lo que vamos a aprender tras una crisis es imposible; si ya lo sabemos, no necesitamos aprenderlo, y si lo vamos a aprender es que ahora no lo sabemos. Quienes menos aprenden es quienes dan lecciones. Querer tener razón siempre es incompatible con aprender.
La pandemia nos obliga a revisar muchas cosas, pero es significativo que se imponga el viejo imaginario expiatorio que opone el orden cívico contra el desorden comercial. Lo que en la Marsella de 1720 era el hedonismo y el lujo, es hoy la globalización capitalista y el consumismo; la función del Dios punitivo y vengador la adquiere ahora una Tierra que se venga de nuestros excesos; en ambos casos la inocencia de los pueblos autosuficientes se defiende de los peligros de la hibridación exterior. Por eso no faltan quienes ven en el confinamiento un tiempo de penitencia del que se deberían seguir profundas conversiones. ¿Acaso no puede haber catástrofes sin pecados que las expliquen? ¿No podemos pensar todo esto fuera de un marco pseudorreligioso?
Cuando a un grupo de personas se les ensalza como héroes seguramente es un presagio de que van a ser tratados luego como mártires. Bastaría con que les diéramos lo que se merecen (reconocimiento y medios) ahora y después.
-

294: Noami Klein,“El virus obliga a pensar en relaciones e interdependencias en las que el capitalismo nos enseña a no pensar”
Archivado: julio 17, 2020, 5:43pm CEST por Manel Villar

Siempre que nos golpea un desastre escuchamos el mismo discurso: "El cambio climático no discrimina, la pandemia no discrimina. Estamos juntos en esto”. Pero eso no es cierto. Los desastres no funcionan así. Ejercen de intensificadores y magnificadores. Si tenías un trabajo en un almacén de Amazon que ya estaba afectándote antes de que esto comenzara o si estabas en alguna residencia de mayores y ya se te trataba como si tu vida no valiera nada, ya era malo antes, pero todo eso se magnifica hasta convertirse en insoportable ahora. Y si antes era desechable, ahora se te puede sacrificar.
-

293: Douglas Rushkoff, Le comunicamos que su muerte es muy rentable
Archivado: julio 17, 2020, 5:42pm CEST por Manel Villar

¿Te has enterado de las buenas noticias? Donald Trump nos diceque la paralización de nuestros negocios como medida para refrenar al coronavirus ya es algo del pasado. Sí, permitir que las personas vuelvan al trabajo extenderá los contagios, pero la muerte de unos pocos cientos de miles más de nosotros (si no terminan siendo unos pocos millones) es un precio muy pequeño, si con ello se consigue rescatar la economía norteamericana del colapso. En palabras del presidente: “no podemos permitir que sea peor el remedio que la enfermedad”.
El mensaje de Trump es claro: la economía no existe para servir a los seres humanos, los seres humanos existen para servir a la economía. Las personas que morimos al servicio del índice Promedio Industrial Dow Jones somos meras externalidades frente a la mayor prioridad del crecimiento del capital. Al igual que la destrucción del medio ambiente, nuestras enfermedades y muertes son un coste necesario de la actividad empresarial. No podemos rendirnos ante los deprimentes resultados que anuncian los médicos y científicos, no sea que desinflemos la esperanza y el optimismo que hacen grande a América.
Las personas que más se beneficiarán de nuestro sacrificio (los multimillonarios cuyas fortunas se basan casi exclusivamente en la constante capacidad de crecimiento de la economía) ya se están preparando para escapar. Están reservando aviones privados, listos para despegar hacia sus recintos aislados para el fin del mundo en el momento en crean estar en un riesgo real.
Es una variación de la “ecuación de aislamiento” sobre la que escribí hace un par de años, tras reunirme con un grupo de multimillonarios que buscaban consejos para mantener la seguridad en sus búnkeres apocalípticos en caso de que llegara el colapso de la sociedad. El objetivo del juego, tal y como ellos lo ven, es ganar suficiente dinero para aislarse de las consecuencias directas e indirectas de sus propias empresas. Es una pesadilla interminable: cuanto mayor es el daño medioambiental y social que provocan, más dinero deben ganar para protegerse a sí mismos de la devastación que dejan tras de sí y más se comprometen con la tarea de salvar sus pellejos y dejar atrás al resto del mundo cuando surja una verdadera crisis.
Para ser honestos, esta cosmovisión es una extensión natural de una ideología mercantil que ya aceptaba las bajas humanas como un parámetro de la hoja de cálculo. Como Trump declaró no sin razón: “si te fijas, el número de accidentes de coche es mucho más elevado que las cifras que estamos manejando y no por ello le decimos a todo el mundo que no conduzcan más”. Todos los días calculamos el coste relativo de las vidas humanas mientras seguimos con nuestros negocios y aceptamos la concesión entre, por ejemplo, el coste de hacer que un coche sea seguro y la necesidad de hacerlo rentable.
Así es el American Way, la forma americana de hacer las cosas en ciertos aspectos. Como Dan Patrick, el gobernador de Texas, le dijo a Tucker Carlson el lunes: “nadie se ha acercado a mí a preguntarme: ‘¿estás dispuesto, como persona mayor, a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener la América que todo el mundo quiere para sus hijos y nietos?’ Si ese es el intercambio, contad conmigo”. La premisa subyacente es sencilla: el confinamiento por el coronavirus frena la expansión divina de la economía estadounidense. Es una defensa equivocada de los débiles y los ancianos. ¿De verdad vamos a dejar que nuestro gran mercado se vaya al garete?
Esta es una visión del mundo casi fascista, en la que dejamos de obligarnos a tomar decisiones en nombre de los perdedores y empezamos a tomarlas en nombre de los ganadores. Además, tal y como nos enseñó Ayn Rand, cuanto más ayudamos a los débiles, más nos debilitamos a nosotros mismos como sociedad y acervo genético. Así es la selección natural.
Por supuesto, la mayoría de las personas que argumentan a favor de aceptar estos riesgos para la salud pública se encuentran en una situación de riesgo leve o nulo. Tienen médicos privados que trabajan día y noche para conseguir las pruebas necesarias y los respiradores en caso de que no puedan llegar a sus escondrijos a tiempo. No, los riesgos los afrontamos por completo aquellos que no podemos permitirnos dichas medidas. Para los ricos es mucho más fácil adoptar una postura positiva.
Para los titanes de la industria que dependen de un crecimiento económico constante, una paralización prolongada supone en realidad un riesgo mayor del que podemos ver a simple vista. Cuanto mayor sea el lapso de tiempo en que los negocios permanezcan cerrados, mayor será el tiempo que tendremos para reevaluar la economía en la que hemos nacido. Sí, necesitamos comida, agua, cobijo y quizás una infraestructura de comunicaciones. Pero no mucho más. En tiempos como este nos damos cuenta del valor real de los agricultores, profesores y médicos… Y ¿qué hay de todos esos tipos trajeados que van a la ciudad a negociar con productos derivados, crear planes de marketing y coordinar las cadenas de suministro globales? No tanto. El verdadero peligro de todo esto (algo que los multimillonarios catastrofistas sí entienden) es que es uno de esos fenómenos del “cisne negro” podría ser “el evento” que destruya nuestra voluntad de seguir corriendo y hacer girar la rueda del hámster. Quieren que volvamos a trabajar pero… ¿Para qué?
Dicen que es para salvar la economía, pero no hablan de la economía real de bienes y servicios. La economía estadounidense que les preocupa se basa mayoritariamente en la deuda. Los bancos prestan dinero a los negocios, que los devuelven más adelante con intereses. ¿De dónde proceden esos intereses? Del crecimiento. Sin crecimiento, el castillo de naipes se desmorona al completo, junto con los más poderosos de entre nosotros. Todos tenemos que creer para así mantener nuestras esperanzas vivas y a los multimillonarios en sus búnkeres.
En cuanto a los superricos se refiere, el virus al que hay que temer no es de índole médica sino memética. Estamos abriendo los ojos ante la realidad de que hemos sido esclavos de una curva de crecimiento exponencial durante los últimos 40 años, al menos, y en realidad ha sido durante un periodo mucho mayor. Y estamos siendo testigos de cómo el mismo crecimiento exponencial que concedió a los multimillonarios sus fortunas es ahora responsable del que el 40 % de los estadounidenses tengan menos de 400 dólares en el banco para una emergencia. La necesidad de un crecimiento exponencial también explica cómo cedimos la fabricación básica y la resiliencia alimentaria a las endebles cadenas de suministro locales. Podemos volver al trabajo, claro, pero ni siquiera podemos fabricar nuestros propios respiradores.
Imagina que nuestra principal razón para volver al trabajo fuera fabricar y producir las cosas que las personas necesitan realmente para vivir unas vidas plenas, en vez de simplemente hacer nuestra parte del trabajo para mantener a los ricos protegidos y a salvo del resto de nosotros.
Eso sí que es pensar en positivo.
[https:]] -

292: Amador Fernández-Savater, Estar raros, contra la vieja y la nueva normalidad
Archivado: julio 17, 2020, 5:39pm CEST por Manel Villar

2. Pienso lo siguiente: estar raros significa que algo no encaja, que nosotros mismos no encajamos, que algo se ha roto, que hay un desajuste, un desacople.
No encajamos en el sucederse de las fases hacia la “nueva normalidad”. Estar raros es nuestra manera de rebelarnos contra el proceso de normalización en marcha. Hay una desincronización entre el ritmo objetivo de las fases y nuestro propio ritmo subjetivo.
Me parece que estar raros es ahora la mejor manera de estar, un signo de salud y de vitalidad contra la adaptación y la anestesia. El desafío es más dejarnos estar raros que dejarlo de estar.
3. ¿Por qué no encajamos? Hay restos en nosotros de lo que hemos vivido estos meses. Huellas de un acontecimiento. Efectos de la interrupción.
La experiencia vivida ha dejado sus marcas en nosotros. Esas marcas nos desvían del camino automático hacia la nueva normalidad, demasiado parecida a la vieja aunque lleve mascarilla.
Las cosas no cierran. Quizá duele, pero es mejor así. El cierre es la normalización. No hay normalidad, ni vieja ni nueva, lo que hay es un proceso de normalización que consiste en neutralizar todo lo que no encaja, en presentar la norma como el único camino posible.
4. ¿Qué nos pasó? Por un momento se interrumpió la definición convencional de la realidad.
En primer lugar, la idea según la cual cada uno tiene su vida. La existencia dejó de ser un asunto privado. El vínculo de interdependencia se impuso como una evidencia material y concreta. No hay burbuja que proteja absolutamente del contagio, nadie puede salvarse solo. El otro, en la distancia social, se hizo paradójicamente más presente: mi destino está ligado al suyo. Los otros cuentan, importan.
En segundo lugar, la idea según la cual el trabajo y el consumo configuran el sentido de la vida. Para miles de personas los automatismos de la vida cotidiana quedaron suspendidos. Incluso continuar como si nada requería todo un esfuerzo de invención: ¿seguir trabajando cómo y para qué? ¿Seguir consumiendo cómo y para qué?
5. En la interrupción han aparecido preguntas, malestares y ganas de otra cosa.
Preguntas: ¿qué está pasando, qué me va a pasar, qué nos va a pasar?
¿Qué es lo importante, qué es lo esencial, qué y quién nos cuida?
¿Qué es lo significativo, qué relaciones me sostienen, qué hace que mi vida merezca la pena ser vivida?
Malestares, porque hemos sentido violentamente la evidencia de que las lógicas estatales y mercantiles no cuidan.
El Estado, porque a pesar de sus mejores intenciones cuando las tiene, es ciego a las desigualdades y las singularidades de las formas de vida. Se legisla como si la sociedad entera fuese una clase media más o menos acomodada. Confinarse, muy bien, pero ¿y los que no tienen casa? ¿Y los que viven al día? ¿Y los que viven en un lugar pequeño y son muchos? ¿Y los que tienen peculiaridades físicas o psíquicas que convierten el confinamiento en un encierro insoportable? Todas las desigualdades por género, edad, raza, clase. El Estado, basado en la lógica de la ley y el deber ser, no ve las diferencias que atraviesan lo que hay.
El Mercado, porque su lógica de maximización de la ganancia y beneficio le sitúa siempre por encima del cuidado de la vida. Es una lógica literalmente extra-terrestre: por encima de lo terrestre, de los terrestres y de la tierra. No se producen valores de uso, sino valores de cambio. No se producen riquezas, sino beneficio. Los inventos técnicos no liberan tiempo, sino que intensifican la producción. La guerra es la ocasión ideal para convertir ciertas mercancías (las armas) en dinero. El paro y los despidos son la mejor solución de las empresas para no arruinarse. La obsolescencia programada resulta una gran idea.
[lobosuelto.com]
-

Censura de izquierdas
Archivado: julio 15, 2020, 2:02pm CEST por Victor Bermúdez Torres
 Seguramente ya conocen la carta publicada en EE.UU. por más de 150 intelectuales, periodistas y artistas, en la que se denuncia el clima de acoso a la libertad de expresión por parte de la llamada “izquierda identitaria”. Más acá del contexto genuinamente norteamericano en que se inscribe, el contenido de esa carta podría servir para describir el ambiente opresivo de puritanismo ideológico y corrección política que, también en nuestro país – y aun (y aún) de manera más laxa –, obliga a pensárselo dos veces antes de entrar a debatir sobre ciertos temas – prostitución, aborto, feminismo, nacionalismo, identidad de género, discapacidad – …
Seguramente ya conocen la carta publicada en EE.UU. por más de 150 intelectuales, periodistas y artistas, en la que se denuncia el clima de acoso a la libertad de expresión por parte de la llamada “izquierda identitaria”. Más acá del contexto genuinamente norteamericano en que se inscribe, el contenido de esa carta podría servir para describir el ambiente opresivo de puritanismo ideológico y corrección política que, también en nuestro país – y aun (y aún) de manera más laxa –, obliga a pensárselo dos veces antes de entrar a debatir sobre ciertos temas – prostitución, aborto, feminismo, nacionalismo, identidad de género, discapacidad – …
No creo que haga falta buscar ejemplos. Peticiones de retirada de libros, linchamientos mediáticos, denuncias y boicots a profesores o conferenciantes, censura o cancelación de obras o eventos artísticos, van conformando, también aquí, una atmósfera asfixiante que empobrece el debate, promueve el miedo a discrepar, y sustituye la argumentación por la trapacería demagógica, el escrache y el linchamiento en las redes.
Sin duda que este ambiente opresivo se fomenta igualmente desde la derecha más recalcitrante (recuerden la “ley mordaza” y la gente encarcelada por manejar títeres, contar chistes o blasfemar), pero resulta especialmente interesante (y preocupante) el caso de la izquierda, sobre todo por las razones con que pretende justificarlo. De hecho, la carta de marras, firmada por adalides de la izquierda tradicional como Noam Chomsky, ha recibido ya la correspondiente réplica desde la “otra” izquierda. Veamos sus argumentos.
El primero y más tosco (lo esgrime recientemente Andrés Barba en El País) es que “la cosa no es para tanto”. ¿Qué se lincha a personas? Sí; pero en muchos casos esos linchamientos acaban en nada (¡qué suerte!), y en otros se vapulea a tipos que no son trigo limpio, o que representan a las clases privilegiadas (sic); en todo caso – se afirma – este tipo de barbarie es el cauce inevitable para dar voz a los sin voz y fuerza a movimientos sociales más justificada u ordenadamente “justicieros”.
El segundo argumento es el de “esto es la guerra (cultural), muchacho”. Es el argumento que reniega de los argumentos. O la idea de que las ideas, el diálogo y todas esas formas “filosóficas” de contrastar opiniones, no son más que una concesión inoportuna a las élites. Inoportuna porque ahora no es el momento de pararse a debatir (nunca lo es para el fanático político), y elitista porque la gente que hay que defender no está para filosofías. Paternalismos aparte, se trata aquí de viejos teologemasrevolucionarios (el antiteoricismo y la reducción de las ideas a ideología, la justificación de los medios en función de inmaculados y brumosos fines, la concepción romántica del activismo gregario) nunca probados, siempre fracasados, y defendidos, ahora, por una nueva generación de pijos burgueses de estética alternativa que pretenden cambiar la sociedad vía Twitter.
El tercer argumento y el más citado (véase la réplica de O. Nwnevu en The New Republic o la más colectiva en The Objective) es que los firmantes de la Carta (además de Chomsky, gente como Salman Rushdie, Margaret Atwood o la feminista Gloria Steinem) no son más que viejos popes de la cultura, sin casi otro mérito que ser varones y/o blancos y/o héteros y/o ricos, atemorizados por la vocinglería de los desheredados que amenaza, al fin (gracias, por cierto, a esos “izquierdistas” que son Jack Dorsey o Mark Zuckerberg), sus privilegios. Pero esto es pura demagogia. La lucha por incluir todas las voces al debate público no solo no es opuesta, sino que está absolutamente vinculada a la exigencia de que dicho debate exista, esto es: a que se permita opinar de todo con libertad, que es lo que pide, sustancialmente, la carta.
Ya lo dijo Kant (varón, blanco, etc.): la revolución no consiste en cortar cabezas (sustituyendo una tiranía por otra) sino en transformarlas. Y para esto es imprescindible convencer. Y para convencer es necesario el diálogo libre y crítico, libre de censura. Todo lo contrario de lo que pretenden los revolucionarios – y los iluminados del ala opuesta – en el mundo de la Twittersphere.
Este artículo fue originalmente publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo en prensa pulsar aquí.
-

MI CONSULTA DE ORIENTACIÓN FILOSÓFICA
Archivado: julio 15, 2020, 11:29am CEST por luis roca jusmet
-

NIETZSCHE Y EL NIHILISMO
Archivado: julio 13, 2020, 7:39pm CEST por luis roca jusmet
Escrito por Luis Roca Jusmet
La noción de nihilismo es fundamental para entender el diagnóstico que Nietzsche hace de la sociedad europea moderna, Una ontologia de una actualidad en la que aún estamos inmersos, ya que como anunciaba Nietzsche para los dos próximos siglos, el XX y el XXI, un elemento fundamental sería el advenimiento del nihilismo. Esta conceptualización es bastante tardía y aparece sobre todo en el que podemos considerar el tratado más sistemático de Nietzsche, que es "La genealogía de la moral". Justamente lo acaba diciendo que la Muerte de Dios está provocando un fenómeno todavía peor que el cristianismo, que es el nihilismo. De esta manera pasamos, según su expresión " de la voluntad de negación" a la negación de la voluntad. Es la voluntad de poder de los impotentes, de los resentidos, la que se manifiesta en el cristianismo. Es una vida que se vuelve contra sí misma, pero que continúa siendo vida. El nihilismo, en cambio, es la negación de la vida, la vida llevada a su mínima expresión. La aparición del nihilismo se explica por el agotamiento de este dominio de los valores negativos, que se originan en Platón, continúa en la victoria de Judea sobre Roma y, finalmente, con l consolidación del cristianismo. La Muerte de Dios es, justamente, la caída de todos estos valores. Pero como en Occidente el valor y el sentido de la vida siempre se habían entendido de manera trascendente, este derrumbe lleva a considerar que si no hay nada trascendente, entonces todo es absurdo y vivir no vale la pena. Una crisis es un peligro y también una oportunidad. Para Nietzsche el peligro del nihilismo era su consolidación, lo que daría lugar a lo que explica en unos de sus capítulos de "Así habló Zaratustra", que es la aparición del "último hombre", que es el individuo conformista, cómodo, indiferente, preocupado únicamente por evitar el dolor. Es lo que llama el nihilismo pasivo. La oportunidad es el nihilismo activo, que es el tránsito hacia otra cosa, que el hombre capaz de superarse a sí mismo, capaz de creación de valores de forma inmanente. El hombre que es capaz de crear sus propios valores sin recurrir a nada diferente de la propia vida. También aparece en "Así habló Zaratustra" en el capítulo dedicado a las tres transformaciones : convertirse primero en camello ( fuerte, resistente), después en león ( libre) y finalmente en niño, la creatividad en la inocencia del devenir). Muchos fragmentos póstumos de Nietzsche están dedicados al tema del nihilismo. Siempre tuvo un carácter negativo, ya que solo podía ser positivo si era un paso para otra cosa, lo que él llamaba el "super-hombre".
-

Sobre la soberanía
Archivado: julio 13, 2020, 8:38am CEST por Gregorio Luri
Juan Valera, Estudios críticos, 3: Pp. 315-6: “Nosotros creemos que la soberanía, en su origen, está en el pueblo, instrumento de que se vale dios para concederla a quien quiere y a quien importa. No hay potestad que no venga de Dios, en primer lugar, porque no hay nada que él no venga, y en segundo lugar porque la muchedumbre, divinintus erudita, como guiada y enseñada por el mismo Dios, pone las bases y echa infalible y firmemente el cimiento de toda sociedad humana. Entendida la doctrina de este modo, no sea de negar que la soberanía reside, es inmanente en la nación; pero la nación vive y se extiende por toda la prolongación de su historia, y no se muestra como soberana y como constituyente así propia, a cada momento. P. 341: “Nuestra opinión sobre la soberanía es la misma de Domingo de Soto. Comentando este sabio teólogo las palabras del apóstol, dice: no est potestas nisi a Deo, no hay poder que no venga de Dios; mas no porque la república no cree los reyes y todos los poderes, sino porque lo hace por inspiración divina. Non quod respublica non creaverit principes, sed quod id fecerit divinitus erudita. Lo mismo piensan y afirman Rivadeneyra, en su tratado del príncipe, contra Maquiavelo; fray Juan de Santa María, Mariana, Lainez en el discurso que pronunció en Trento, y fray Antonio de Guevara en su sermón sobre el oficio y dignidad del rey, predicado en presencia de Carlos V emperador. El propio Antonio Pérez, no el secretario de Felipe II, sino el autor del Jus publicum, tiene idéntico sentir que los teólogos, aunque jurisconsulto, y por consiguiente, menos liberal, pues el estudio de las leyes romanas del Imperio predisponía entonces a los jurisconsultos para que fuesen absolutistas... Estos autores… al hablar, pues de la república, que divinamente inspirada se crea un gobierno, no hacían historia: lo que hacían era poner un fundamento filosófico a las potestades civiles; establecer de un modo racional el derecho a la soberanía... No era posible, ni lícito, ni podía fundarse la soberanía en la astucia, ni en el valor de un tirano, ni en la debilidad de un pueblo, ni en la usurpación, ni en la conquista. Algo debía haber por cima de esos hechos que constituyese el derecho, creando la legitimidad.”
-

Epicur i la mort ("carta a Meneceu")
Archivado: julio 10, 2020, 5:00pm CEST por Manel Villar
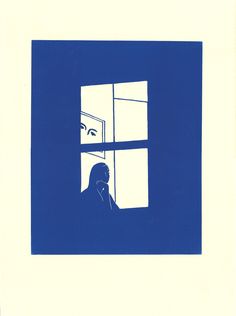
"Que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni, por viejo, de filosofar se canse. Pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. El que dice que aún no ha llegado la hora de filosofar o que ya pasó es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene o que ya no está presente. De modo que han de filosofar tanto el joven como el viejo; uno, para que, envejeciendo, se rejuvenezca en bienes por la gratitud de los acontecidos, el otro, para que, joven, sea al mismo tiempo anciano por la ausencia de temor ante lo venidero".
"Así, el más terrorífico de los males, la muerte, no es nada en relación a nosotros, porque, cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Ella no está, pues, en relación ni con los vivos ni con los muertos, porque para unos no es, y los otros ya no son".
Epicuro, Carta a Meneceo
-

Los eventos nada consuetudinarios que acontecen en la rúe
Archivado: julio 10, 2020, 1:14pm CEST por Gregorio Luri
Voy andando por la acera. Delante de mí una chica joven llama al timbre de una casa.- ¡Mamá, abre!- ..... - Sí, tengo las llaves en el bolso, pero no me apetece agacharme y buscarlas.- ...La puerta se abre.
-

Summer is coming
Archivado: julio 9, 2020, 6:02pm CEST por Victor Bermúdez Torres

El cambio climático se acelera. Según nos dice la AEMET desde los años 60 llueve casi un 20% menos, y en los últimos decenios se han acumulado los años más secos y calurosos jamás vistos. “The summer is coming”, podrían decir los personajes de Juego de Tronos contemplando el paisaje, agostado ya, de Los Barruecos.
Las consecuencias del cambio climático son claras (desertización, incendios, subida del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos…). Y la causa principal, reiteran los informes científicos, también: el incremento de gases de efecto invernadero fruto de nuestra manera de vivir, producir y consumir.
Ahora, la pregunta del siglo. ¿Por qué no hay una reacción más enérgica a la crisis climática (más allá de las tibias medidas acordadas – y sistemáticamente transgredidas – hasta ahora)? La respuesta es compleja, pero se pueden señalar algunos factores de naturaleza psicológica y ético-política.
Entre los elementos psicológicos más desmotivadores esta la complejidad con la que se percibe cualquier solución a escala global (poner de acuerdo a cientos de países, y a miles de millones de individuos, cada uno con sus problemas e intereses, es un logro improbable). Otro agente desmoralizador es la falta de visibilidad de alternativas viables y atractivas (afrontar la crisis climática exige cambios en nuestra manera de vivir, pero ¿cuáles y hasta qué grado?). Por último, los efectos más palpablemente catastróficos parecen todavía relativamente lejanos – y ya saben que solo nos inquieta de veras lo que experimentamos como próximo o inminente –.
En todo caso, los principales obstáculos para afrontar con firmeza la crisis climática son éticos y políticos. De entrada, no existe ninguna institución internacional con el poder necesario para ejercer la coerción legal que exigen las circunstancias. Y no la hay porque en la mayoría de las sociedades y grupos de poder impera aún el tipo de “realismo político” que impele a ver el mundo como un juego de tronos en que la lucha por la hegemonía y el beneficio particular se concibe casi como una ley de la naturaleza; creencia a la que hay que añadir el dato – importante – de que los efectos del cambio climático no resultan igual de perjudiciales para todos – y que quien sepa aprovechar esa ventaja se situará en una posición de indudable privilegio –.
Este “realismo político” y el modelo moral adyacente – fundado en valores como la competencia, la acumulación de bienes materiales, la lealtad exclusiva a los “tuyos”, la instrumentalización de los demás, etc. – son, en el fondo, los principales obstáculos en la lucha contra el cambio climático, y no son, en absoluto, fáciles de eliminar.
Repárese en que la principal argumentación que suele oponérseles es del todo inofensiva: la presunta obligación ética que tenemos con las generaciones futuras. La respuesta del realista a este imperativo moral es, para él, más lógica que cínica: “¿Por qué voy a moderar mi bienestar presente por el de personas que no solo no conozco, sino que ni siquiera han nacido?”. Racionalmente (si utilizamos el término “razón” en sentido moderno) no hay ningún motivo para solidarizarse con quien no te puede pagar el favor. ¿Sacrificarte gratis? ¿Por qué?
El gran problema de la “ética del deber” (aparentemente contrapuesta a la del interés) es que carece de fundamentación racional desde los presupuestos del pensamiento contemporáneo. Si todo lo que hay es lo que la ciencia dice que hay, es de locos preocuparse por nada que no sea el “carpe diem” horaciano. El futuro, la salvación, la permanencia de vida humana sobre la Tierra… son anhelos puramente metafísicos. En el mundo físico nada permanece realmente y no hay nada, pues, que “salvar”, ni futuro o sentido alguno por el que sacrificar el ahora.
¿Entonces? Afrontar la crisis climática que se avecina exige una revolución moral e intelectual: superar la moral y la metafísica pobre que representa el materialismo, y reconsiderar más profunda y racionalmente las cuestiones fundamentales acerca de la naturaleza de lo real, de lo que somos los humanos, y de lo que, en consecuencia, debemos creer, hacer y esperar.
Este artículo fue publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo original pulsar aquí.
-

Acting White
Archivado: julio 9, 2020, 8:19am CEST por Gregorio Luri
-

Ahora es cuando tengo miedo
Archivado: julio 8, 2020, 3:26pm CEST por Gregorio Luri
Hace unos días, cuando aún me llevaba bien con la verticalidad, contemplé horrorizado uno de los espectáculos más lamentables que he visto en mucho tiempo: cómo los bañistas de la playa de Ocata tomaban al asalto el tren de cercanías un domingo por la tarde como si fuera el metro del lunes en hora punta. La mayoría no llevaba mascarilla, pero todos pugnaban por entrar, empujando como fuera, en unos vagones ya abarrotados. De repente me invadió una profunda tristeza. En realidad ya me había dicho a mí mismo varias veces que no aprendemos nada de la historia, pero es que aquella nada que estaba contemplando era tan lamentable... Un vigilante intentaba infructuosamente convencer a los pasajeros para que esperasen al siguiente tren, que pasaría en pocos minutos, pero los bañistas, con sus bolsos, sus toallas, su piel tostada y sus cuerpos semidesnudos, seguian empeñados en conseguir lo imposible. Volví a casa convencido de que estamos condenados a una y mil recaídas. Hay aún muchas muertes esperándonos en los próximos meses. -

De vuelta al Café
Archivado: julio 6, 2020, 12:35pm CEST por Gregorio Luri
Vuelvo al Café después de unos días en el infierno (mareos, vómitos, vértigos, incapacidad para soportar la luz... y, además, de Rodríguez) y vuelvo con esto de El Cultural: "Es más fácil fomentar la opinión que el razonamiento".
Todo pasapero lo nuestro es pasarsin lamentosni pesar.
-

CONSULTA DE ORIENTACIÓN FILOSÓFICA DE LUIS ROCA JUSMET
Archivado: julio 5, 2020, 5:11pm CEST por luis roca jusmet
-

Necessitem una cultura dels límits (Jorge Riechmann)
Archivado: julio 3, 2020, 12:16am CEST por Manel Villar
 Hace poco andaba yo releyendo las famosas páginas de la Política de Aristóteles donde él establece la diferencia entre oikonomía y crematística ...
Hace poco andaba yo releyendo las famosas páginas de la Política de Aristóteles donde él establece la diferencia entre oikonomía y crematística ...
El Estagirita señala que la disciplina llamada económica/ oikonomía se ocupa de la producción de bienes necesarios para la vida y útiles para la casa y la polis (y también de la adquisición por compraventa). “La verdadera riqueza consiste en esos bienes”, dice el pensador griego, y tiene límites porque las necesidades humanas son limitadas: “La medida de esta clase de posesiones que son suficientes para una vida buena no es ilimitada”. La naturaleza humana, nos dice el naturalista Aristóteles, puede describirse en términos de basic needs limitadas. Pero ¿es esto todo? No: Aristóteles añadió que hay “otra clase de arte de adquirir”, que denominó crematística, “para la cual no parece haber límites de la riqueza y la posesión”. La razón de esta peculiaridad es que gira en torno al dinero. El dinero es el comienzo y el final de este “arte de adquirir”, y como el dinero se puede acumular indefinidamente no hay límites a su adquisición (Política, 1256a).
Lo que me parece importante aquí es esa distinción –ya aristotélica– entre necesidades básicas (de subsistencia) limitadas y deseos potencialmente ilimitados. Sobre esta pareja de conceptos, needs vs wants, se han construido casi todas las teorías contemporáneas de las necesidades básicas: Manfred Max-Neef, Len Doyal e Ian Gough, etc.
La cuestión importante es que, si bien los bienes físicos y las necesidades corporales son por naturaleza limitados, el dinero, al menos en principio, no lo es. Esto, como explico (siguiendo a Richard Seaford), fue una preocupación central para los griegos, y da cuenta de su nomos, así como de su cultura donde prevaleció la autolimitación.
Para lo que aquí nos importa: la psique humana, desfondada por el lenguaje, cede con cierta facilidad a la llamada de lo ilimitado e infinito. Y esto lo sabían los griegos antiguos, y precisamente la concepción del mundo del psicoanálisis (y la de Castoriadis, claro, que era psicoanalista) insiste sobre este riesgo. La desmesura humana (que los griegos antiguos llamaron hybris, y los cristianos, pecado original) no es algo episódico ni secundario en nuestra vida: más bien parece pertenecer a la misma naturaleza de un animal lingüístico como lo somos nosotros.
“La naturaleza es escasa sólo si nuestros deseos son excesivos” (p. 52): claro, pero resulta que tenemos ahora, como cuestión de hecho, una humanidad moldeada libidinalmente por el capitalismo neoliberal, seres humanos con deseos excesivos (cuestión de hecho) dentro de un sistema económico expansivo (cuestión de hecho) que choca contra los límites biofísicos del planeta Tierra (también el overshoot ecológico es una cuestión de hecho). ¡Claro que la naturaleza es hoy escasa! No lo sería sólo después de una revolución ecosocialista y ecofeminista, que debería incluir una “revolución cultural” de la autocontención –y que por desgracia no se ve venir por ningún lado.
Es la actualización del clásico argumento de Epicuro: “El más terrible de los males, la muerte, nada es para nosotros, porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, entonces ya no somos nosotros”. Efectivamente: si me mantengo siempre dentro de los límites de una cultura de la autocontención, no experimentaré la escasez.
Jorge Riechmann, Giorgios Kallis, Adrián Almazán, Sobre límites, ctxt 23/06/2020
[https:]]
-

Aforismes epistemològics (Tobies Grimaltos)
Archivado: julio 2, 2020, 8:16pm CEST por Manel Villar

Tobies Grimaltos
Sóc escèptic perquè crec en la veritat
L'escèptic té la veritat molt cara; el relativista molt barata
L'escèptic creu en la veritat, el dogmàtic està convençut que la té
Sigues tu mateix, no tens més remei
Tota asseveració amb pretensions d'universalitat du incorporat el seu fracàs. Deu ser aquesta l'excepció?
Obvietat (1): No pots dir que la veritat no existeix i pretendre que siga veritat
Obvietat (2): Que estigues totalment convençut no vol dir que no estigues equivocat
Obvietat (3): Que ens convinga que siga així no n'augmenta la probabilitat
Obvietat (4): Si ho saps, no pot ser fals. Això no vol dir que no pugues estar equivocat, sinó que si és fals no ho saps
Obvietat (5): Que siguen molts els que ho creuen o que ho creuen molt no ho fa vertader
Obvietat (6): El desig, per si mateix, no canvia la realitat. Per tant, si creus segons el que desitges (i això és possible), tens una gran probabilitat d'estar equivocat
Obvietat (7): "És que si fóra veritat, seria horrible" no pot ser mai la refutació d'una hipòtesi
Tobies Grimaltos, facebook, juny-juliol 2020
Tobies Grimaltos Mascarós, Castelló de la Ribera (València) 1958. Catedràtic de Filosofia al Departament de Metafísica i Teoria del Coneixement de la Universitat de València. Llicenciat i doctor per la Universitat de València. Els seus principals interesos investigadors són la Teoria del Coneixement, la Filosofia del Llenguatge i la Filosofia dela ment. -

3 tòpics sobre la tecnologia (Antonio Diéguez)
Archivado: julio 2, 2020, 7:46pm CEST por Manel Villar

- La tecnología es neutral
- La tecnología nos deshumaniza
- La tecnología es autónoma
Antonio Diéguez Lucena, Tres tópicos sobre la tecnología que conviene revisar, theconversation.com 10/06/2020 [https:]] -

De què depèn el significat de les paraules?
Archivado: julio 2, 2020, 7:34pm CEST por Manel Villar

Quizás todo empezó hace mucho, en aquel paseo por los bosques de Davos, el 29 de marzo de 1929, en el que Carnap y Heidegger discutieron sobre palabras, sobre si la expresión “Das Nichts selbst nichtet” (la nada nadea, se suele traducir) tiene algún significado. Heidegger acababa de publicar Ser y tiempo y Carnap La estructura lógica del mundo. Heidegger había tomado un camino que seguiría una gran parte de la filosofía del siguiente siglo, especialmente en la era que llamamos ahora “posmodernidad”: hay que abandonar el lenguaje dañado y exiliarse a un territorio nuevo habitado por una nueva jerga que resista la corrupción del lenguaje. Las filosofías francesa e italiana post-existencialistas tomaron la senda de Heidegger: las jergas lacaniana, deleuziana, foucaultiana, derridiana; las de sus epígonos italianos: Agamben, Espósito y tantos otros; las resonancias en la filosofía norteamericana: Spivak, Butler, … En el otro lado, la creencia de que el análisis lógico y/o conceptual podría restaurar el significado prístino de las palabras y eliminar la suciedad ideológica y metafísica. La filosofía analítica, en su búsqueda de herramientas para dotar de significado claro a las palabras, elaboró en las siguientes décadas un barroco y largo diccionario con su propia jerga metalingüística. Entre las dos sendas, Wittgenstein observó que ninguna de las dos llevaba a otro sitio que no fuese al escepticismo y a la lejanía de lo cotidiano. Los filósofos, pensaba, no son magos de las palabras, si acaso, deberían levantar acta de cómo evolucionan en las prácticas diarias o cómo cambian los significados al cambiar de barrio en esa infinita ciudad que es el lenguaje. Muy cercano a Wittgenstein en su reivindicación de lo cotidiano, Antonio Gramsci resistía en su celda al fascismo y a las derivas autoritarias del leninismo restaurando palabras comunes para referirse a realidades que estaban en el momento entreluces de lo viejo que muere y lo nuevo que no nace.
Fernando Broncano, Resistencia en la palabra, El laberinto de la identidad 27/06/2020 [https:]]
-

¿Una vicepresidencia científica?
Archivado: julio 2, 2020, 7:14pm CEST por Victor Bermúdez Torres
 En un reciente artículo, el neurocientífico Rafael Yuste y el ingeniero Darío Gil (Que la ciencia revolucione la política, El País, 7/6/2020) proponían distintas medidas – la más destacable la de crear una “vicepresidencia científica” – con que asegurar la presencia de la ciencia en las esferas de poder, algo que, según ellos, resulta imprescindible no solo para encarar situaciones como las de la actual pandemia, sino también para tomar todo tipo de decisiones gubernamentales.
En un reciente artículo, el neurocientífico Rafael Yuste y el ingeniero Darío Gil (Que la ciencia revolucione la política, El País, 7/6/2020) proponían distintas medidas – la más destacable la de crear una “vicepresidencia científica” – con que asegurar la presencia de la ciencia en las esferas de poder, algo que, según ellos, resulta imprescindible no solo para encarar situaciones como las de la actual pandemia, sino también para tomar todo tipo de decisiones gubernamentales.
Como el artículo ha complacido a algunos de mis amigos más entusiastas (ya saben el fervor religioso que despierta el positivismo cientifista), me apresuro a refutar su tesis, no vaya a ser que la cosa animé a más forofos de las utopías tecnocráticas (esas en las que los científicos, nobles y heroicos, vienen a gobernar y salvar el mundo – opuestas a las distopías, no menos frikis, en que los mismos científicos, ambiciosos y enloquecidos, se aprestan a destruirlo –).
La primera razón por la que los científicos no deben tener poder político es que la ciencia no sabe más que usted o que yo acerca de lo que se debe hacer con ese poder. Y digo “lo que se debe” porque la política trata, fundamentalmente, de aquellos fines, normas y acciones que, por considerarlas buenas o justas, debemosproponernos como marco legítimo de convivencia. Ahora bien, para saber qué es “lo que se debe” no vale el método de la ciencia – lo “bueno” o lo “justo” no son “hechos” observables o sujetos a experimentación –. Por eso a casiningún científico serio se le ocurre que su competencia como tal le habilite especialmente para ser gobernante. ¿Esto quiere decir que las ciencias (la economía, la biología, el urbanismo, la propia politología…) no sean políticamente valiosas? En absoluto; los científicos deben asesorar a los políticos proporcionándoles datos y opciones, calculando las consecuencias de tales opciones y, llegado el caso, contribuyendo a su realización, pero no, de ninguna manera, intentando determinar cuál o cuáles son políticamente las más justas.
El segundo motivo para no permitir que los científicos ocupen el poder es el rechazo democrático a la vieja idea platónica del “gobierno de los sabios”. Ese rechazo es fruto de la creencia (irracional, pero de sentido comúnpara muchos) de que sobre los asuntos ético-políticos no hay conocimiento objetivo que valga (ni científico ni no científico), sino solo gustos u opiniones, por lo que la única forma de decidir qué leyes debemos ponernos es, en última instancia, la de la imposición de lo que quiere la mayoría (no por ser sabios, sino por ser mayoría). ¿Qué podría justificar entonces la pretensión de otorgar poder político a los científicos? Solo una de estas peregrinas suposiciones: o la creencia en que para gobernar justamente no se requieren criterios de justicia, o la suposición de que el conocimiento de tales criterios podría ser accesible a la ciencia (tal vez observando alguna circunvalación olvidada del cerebro). Juzguen ustedes.
El tercer motivo por el que la ciencia no ha de tener un acceso privilegiado al poder es porque, contrariamente a lo que la gente imagina, el saber científico no es ética o políticamente neutro. Que la ciencia no proporcione conocimientos éticos o políticos no quiere decir que no esté imbuida de valores o ideología (no solo la de los propios científicos, o la que se desprende de los supuestos teóricos y prácticos de su trabajo, sino también la de aquellos poderes que la sostienen institucional y financieramente). Esto explica que casi siempre haya científicos para todo (y para todo el que se pueda pagar una investigación que legitimesus propósitos).
En conclusión: los científicos tienen un rol muy importante como asesores, pero no como sujetos de decisiones políticas. La diferencia es sencilla. Y no verla clara es el primer paso para aceptar regímenes tecnocráticos en los que, en nombre de una presunta “asepsia” científica, se asumen ciegamente todo tipo de presupuestos ideológicos y se relaja el control ciudadano que debemos ejercer sobre los (cada vez más numerosos) comités de expertos que – indudablemente – requieren nuestras modernas y complejas sociedades.
Este artículo fue publicado en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí.
-

CONTRA LA HAPPYCRACIA
Archivado: julio 2, 2020, 3:50pm CEST por luis roca jusmet
Reseña de
Happycracia. Como la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas.
Edgard Cabanas y Eva Illouz
Barcelona: Paidós, 2019
Escrito por Luis Roca Jusmet
Este libro no es algo menor, ciertamente. Es un ensayo que casi me atrevería a decir que es imprescindible para entender los tiempos que vivimos. Sorprendentemente (por la unidad de estilo y la coherencia en la elaboración) es un libro escrito entre dos personas. Por una parte, tenemos a una socióloga mundialmente reconocida, Eva Illouz, una de las iniciadoras de los estudios sobre “el capitalismo emocional”, de la que recuerdo especialmente su obra “La salvación del alma moderna. Terapia emocional y cultura de la autoayuda”. Por otra parte, el joven psicólogo Edgar Cabanas, que ha escrito muchos artículos analizando críticamente el uso contemporáneo de la noción de felicidad. El libro tiene como hilo conductor el imperativo actual que nos exige ser felices y su rentabilidad económica y política. Hay también un análisis crítico de la historia de la psicología, muy en la línea de lo que plantea Nikolas Rose de entenderla en función de las necesidades prácticas de los entramados del poder. De manera más precisa, cómo la psicología positiva está cumpliendo este papel en la ideología neoliberal, que como sabemos no es solamente una apuesta económica sino algo mucho más profundo. Se trata de un estilo de vida y una forma de subjetivación con unas consecuencias sociales y políticas muy precisas. La psicología positiva aparece y triunfa en el siglo XXI, muy financiada por los poderes financieros y empresariales y ampliamente aceptada en el mundo académico, sobre todo en USA. Pero no deberíamos olvidarnos de lo que ya nos advirtió Georges Canguilhem hace medio siglo: que la psicología era una pseudociencia con pretensiones cognitivas que acaba siendo una tecnología de normalización. De esta forma la psicología positiva se presenta como científica, objetiva e imparcial cuando en realidad es todo lo contrario. La noción de felicidad, para empezar, es un término ambiguo y confuso que puede ser fecundo para un trabajo conceptual desde la filosofía, pero que no tendrá nunca la precisión que se le exige a un término científico. Para continuar, ha elaborado un vocabulario que es completamente ideológico y más que descriptivo o explicativo es prescriptivo (gestión emocional, autoestima, competencia, resilencia, mindfulnes) y responde a un ideal individualista, basado por cierto en unas simplificaciones escandalosas. Por ejemplo, la de considerar que hay una salud mental positiva y otra negativa, que es la de la persona que no es capaz de ser feliz y eliminar sus emociones negativas. Como si la polaridad que establece las emociones positivas/negativas fuera tan fácil, como si no existiera la ambigüedad y la ambivalencia en los afectos, como si estos no tuvieran una dimensión histórico-cultural, como si la indignación y la ira no fuera necesarias para levantar una rebelión. Todo girando alrededor del mito que considera al individuo como una entidad aislada, más o menos competente, casi totalmente responsable de su vida. Considerando que las circunstancias son algo secundario, que lo que debemos adaptarnos manteniendo siempre una actitud positiva. Sin, por supuesto, ni plantearnos un compromiso político para transformar una realidad social que no nos parece justa en algo mejor. De lo político pasamos a lo terapéutico, de lo social a lo personal.
A nivel de empresa es evidente que, como nos decía Richard Sennett en su libro “La corrosión del carácter”, lo que se busca con esta ideología son trabajadores que se adapten a la flexibilidad (es decir a la precareidad) y que pasen de entender su vida laboral no como un trayecto dentro de la empresa, sino como un proyecto personal en el que vas cambiando de trabajo en función de las exigencias y necesidades del mercado empresarial. De esta manera uno ha de entender la vida laboral no desde unas exigencias a nivel de derechos y de seguridad, sino como un reto más en la que uno ha de ser creativo y emprendedor y responsabilizarse absolutamente de su suerte. El uso político de “la ciencia de la felicidad” se muestra de forma muy clara, así como su uso económico en el “mercado de la felicidad”: revistas, libros, consultas, asesorías. Justamente los autores aclaran que este mercado no tiene límites por la misma paradoja de que la felicidad se presenta como algo posible y al mismo tiempo inalcanzable, ya que siempre florece y el crecimiento personal es tan ilimitado como la lógica del beneficio del capital: nunca tiene suficiente. Una cuestión que me parece interesante es hacer entrar el discurso crítico del libro en diálogo con el horizonte abierto por Michel Foucault sobre la biopolítica, que muy bien ha continuado Nikolas Rose (ambos citados en el libro). En un sentido relacionarlo con la cuestión del poder pastoral, entendido como gobierno indirecto de las conductas en las sociedades liberales. Por otra parte, la de plantearnos si hemos de considerar que la propuesta de Michel Foucault de construir un sujeto ético como forma de resistencia a las formas de gobierno entraría dentro de la crítica que hacen los autores. Lo cual conduce a un problema más amplio y profundo, que es el de la relación de la ética y la política. ¿Las propuestas éticas de inventarse a uno mismo son trampas neoliberales para evitar el compromiso político? Personalmente pienso que hay que buscar un equilibrio entre la ética y la política y la propuesta de Foucault, que no utiliza nunca el término felicidad ni plantea una obsesión por las emociones, está en esta línea. Al contrario, pienso que, al igual que ocurre en la tradición estoica en la que se inspira, lo que propone son prácticas del cuidado de sí centradas en los actos y el sentido de lo que hacemos. En todo caso también me parece que hay que apostar por un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, no ir hacia formas de neocomunitarismo. Queda la cuestión de si el término felicidad puede ser salvado de este debacle o si mejor lo enterramos con el mercado que ha generado Porque aunque hay que reivindicar valores como la verdad y la justicia social, tal como formula la última frase del libro, pienso que queda algo que tiene que ver con el sentido que cada cual da a su vida, con la construcción de la propia subjetividad, incluso con las tecnologías del yo, que debe replantearse en unos términos radicalmente contrarios a lo que nos plantea la psicología positiva. Se trata, en definitiva, de un libro absolutamente recomendable. Nos ayuda mucha para hacer un lúcido diagnóstico de nuestra actualidad y al mismo tiempo nos abre muchos y muy interesantes interrogantes sobre los que reflexionar.
-

L'art al servei de la moral.
Archivado: junio 30, 2020, 8:35pm CEST por Manel Villar
 .. cuando quienes se afanan en mejorar la representación de la realidad y no la propia realidad son precisamente aquellas organizaciones políticas cuya pretensión confesa es la de reducir las desigualdades sociales, se podría interpretar que tal desplazamiento significa que se han dado por vencidas en su lucha por transformar la realidad y que, para evitar que esta desagradable noticia llegue a los oídos de sus votantes (y se vea, por así decirlo, la viga que llevan en sus ojos), aumentan energuménicamente los decibelios de su protesta contra la representación (la paja en el ojo ajeno), que sin duda es mucho más fácil de transformar, aunque esa transformación no afecta para nada a la realidad ni, por tanto, contribuye en lo más mínimo a reducir las desigualdades, puesto que la representación no es la causa de la injusticia, sino la injusticia la causa de la representación.
.. cuando quienes se afanan en mejorar la representación de la realidad y no la propia realidad son precisamente aquellas organizaciones políticas cuya pretensión confesa es la de reducir las desigualdades sociales, se podría interpretar que tal desplazamiento significa que se han dado por vencidas en su lucha por transformar la realidad y que, para evitar que esta desagradable noticia llegue a los oídos de sus votantes (y se vea, por así decirlo, la viga que llevan en sus ojos), aumentan energuménicamente los decibelios de su protesta contra la representación (la paja en el ojo ajeno), que sin duda es mucho más fácil de transformar, aunque esa transformación no afecta para nada a la realidad ni, por tanto, contribuye en lo más mínimo a reducir las desigualdades, puesto que la representación no es la causa de la injusticia, sino la injusticia la causa de la representación.
Rasgarse las vestiduras ante el racismo, el sexismo, la corrupción institucionalizada, la explotación o el autoritarismo contenidos en las representaciones artísticas no solamente es mucho más barato que luchar contra las realidades representadas —como es más cómodo luchar contra la esclavitud cuando ya ha sido abolida que cuando estaba vigente y luchar contra el racismo norteamericano en España que en Norteamérica—, sino que, en lugar de servir para mejorar la realidad, únicamente contribuye a revestir al que protesta airado de una falsa apariencia de virtud que se agota en su mismo griterío y que desaparece una vez acallado este (razón por la cual se procura gritar sin parar).
José Luis Pardo, Arte y censura, El País 27/06/2020 [https:]] -

Esperança.
Archivado: junio 30, 2020, 8:28pm CEST por Manel Villar

La esperanza ciega la razón, dirán quizá algunos políticos. Por supuesto, a veces. Pero vivir sin esperanza significa vivir sin imaginación ni compasión, que es no vivir en absoluto. Verdaderamente no tenemos más remedio. Si queremos salvar nuestro planeta y mantener nuestro mundo humano, debemos empezar a esperar e imaginar un mundo mejor ya.
Joke J. Hermsen, Seamos realistas, pensemos lo imposible, El País 27/06/2020 [https:]] -

Humanitats Zoom.
Archivado: junio 30, 2020, 8:08pm CEST por Manel Villar
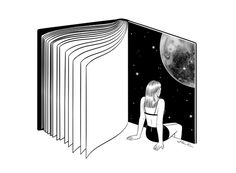
És evident que Zoom ha estat un instrument útil i que pot seguir-ho sent, però sempre deixarà aquest regust protèsic, de plenitud amputada. És millor seguir fent classe i seguir fent reunions laborals que apagar el món, no cal posar-nos absurdament apocalíptics. Però Boada ho tenia clar: “Zoom fa la comunicació més objectiva”, i això en boca d’un humanista és una advertència i una crítica: objectiu és el contrari de subjectiu, i l’única comunicació que fa i permet sentit és la que basteix ponts entre subjectes.
Penso exactament el mateix que Boada, però fa temps que hi veig una ironia: la filosofia va néixer com un contrapès a la subjectivitat. Sòcrates mor perquè la massa i els demagogs torcen les paraules, i Plató escriu contra la retòrica -avui en diríem màrqueting polític- dels sofistes i a favor de l’objectivitat del saber. Per això a la República es recomana expulsar els poetes de l’estat, no fos cas que corrompessin les ànimes dels filòsofs. Els pare del pensament occidental assenyala als grans oradors per dir que darrere la seva forma hi ha un fons pervers, i l’essencial i el veritable sempre es troben en el fons destil·lat d’eacarafalls. Retorn al present: a Zoom, la seducció de la presència física està escapçada. Les cares i els cossos atractius pesen menys, les veus fortes no afecten de la mateixa manera, el carisma no travessa bé el sedàs digital. No s’assembla això al racionalisme desapassionat que sempre ha demanat el carril central de la filosofia?
Un pensador que compartim Boada i jo és Peter Sloterdijk, i una paraula pròpia del filòsof alemany va sortir durant el debat: coimmunisme. Sloterdijk defensa que el primer imperatiu no és el de comunitat, sinó el d’immunitat. Per tal de sobreviure, els humans es construeixen esferes protectores -úters fora de l’úter- ecològiques, tecnològiques, psicològiques i socials. Només amb aquesta homeòstasi conquerida, comencen els estadis superiors als quals ens mou la pulsió eròtica: el desig d’incorporar l’altre a la bombolla del jo i dels meus. Sloterdijk defensa el coimmunisme contra el comunisme perquè creu que, si alguna cosa demostra el segle XX, és que les filosofies polítiques de la fusió sense immunitat han conduït al totalitarisme. Per Sloterdijk, el globalisme neoliberal també és una manera de comunió violenta, d’imposar un únic relat que lesiona els equilibris entre diferències. La democràcia liberal seria un correctiu a l’utopisme de l’esquerra i de la dreta: com que la comunió absoluta no és possible, ajudem-nos els uns als altres a protegir les minories i impedir la tirania dels molts sobre els tots, sigui la tirania del Camarada o sigui la tirania del Mercat. En altres paraules, coimmunitzem-nos.
La disposició visual de Zoom em recorda a la idea d’espuma de Sloterdijk. Segons el filòsof alemany, hem d’acceptar que no és possible viure en una única bombolla de sentit, que no hi ha un únic punt de vista que ens pugui agermanar a tors en un relat universal sense caure en el totalitarisme. Alhora, tal com el virus o el canvi climàtic demostren, estem interconnectats i depenem els uns dels altres. Per això Sloterdijk recomana l’espuma contra el megaglobus: petites bombolles de sentit les unes al costat de les altres que es relacionen amb generositat però sense intentar traspassar amb violència les membranes que les separen. A diferència del comunisme totalitari, el coimmunisme democràtic va més de la deliberació lenta i farragosa d’una reunió de Zoom que de la seducció d’un líder carismàtic en un míting presencial. A Zoom, cadascú és una illa i no pot saltar mai les barreres que el separen de l’altre: ens veiem al costat del veí contribuint a un collage de colors i formes que mai es barregen del tot, i alhora volem i podem comunicar-nos.
On deixa això el plaer de la classe magistral, de la xerrada sense distància de seguretat? Penso que la condició humana és fragmentària tal com la va descriure Wittgenstein. No podem jugar a tots els jocs amb un sol llibret de normes: el que val per al joc polític, no val per al joc educatiu, el que val per l’amistat, no val per l’amor, i sempre hi ha una tensió irreductible entre tots els llenguatges de la vida que som capaços de parlar. Zoom és el medi per un llenguatge àrid i distanciat, on el contingut prima sobre la forma, l’objecte per damunt del subjecte. Una classe o una conversa són entorns humanistes que aspiren a integrar-ho tot. Però és que la democràcia és inhumana. Per a les classes, les cites o les converses entre amics, el confinament demostra que Zoom se’n pot anar a dida. Però els consells de direcció, les reunions de veïns o les assemblees potser serien més justes si es fessin a través de Zoom. Serien més carregoses i frustrants, que és el mitjà natural per al missatge de la sempre insatisfactòria democràcia liberal.
Joan Burdeus, Una filosofia del Zoo, nuvol.com 26/06/2020 [https:]] -

Contra la ideologia de gènere (Lidia Falcón)
Archivado: junio 30, 2020, 7:55pm CEST por Manel Villar
.
.. para mí fue una revelación oír a Sofía Castañón, de Podemos, declarar en la televisión que a partir de ahora- el proyecto de ley se presentó en el Parlamento en la primavera de 2018 pero ella hablaba en diciembre de 2019 porque pretendían volver a presentarlo- ya no se mencionarían en los textos legales las categorías de mujer ni hombre ni padre ni madre. Ahora serían “progenitores gestantes” y “progenitores no gestantes”. De lo que se decidió en el Partido Feminista, a raíz de conocer semejante despropósito dimos buena cuenta enseguida, ya que publicamos nuestro primer comunicado el 3 de diciembre de 2019, y a continuación los que siguieron –los pueden encontrar fácilmente en nuestro Twitter y Google da completa información-, que desembocaron en un conflicto, cuyo final legal se ve lejos, con la coalición Izquierda Unida en la que somos uno de los partidos que la constituyen. IU ha hecho de la defensa de la ley Trans que impone la “autodeterminación de género” uno de sus objetivos prioritarios.
Pero, sin que este disparate a que ha llevado la difusión de ese engrudo ideológico de la teoría del género tenga un próximo final, lo que me tiene asombrada es que todos los partidos –el primero que ha hecho una declaración pública mostrándose frontalmente en contra de la ley Trans ha sido el Partido Feminista de España– hayan aceptado los disparates que han introducido y difundido el lobby Trans tanto en el seno del Movimiento Feminista, como –y es lo peor- en la legislación autonómica que se ha ido aprobando por mayorías absolutas e incluso consenso entre todas las formaciones políticas. Mediante las cuales el sexo biológico no existe y es la decisión de la persona la que determina ser mujer u hombre, y permite cambiar legalmente la partida de nacimiento y el documento de identidad para atribuirle un nuevo sexo, y por tanto un papel diferente en nuestra sociedad.
Me quedé pasmada cuando vi en la televisión a un niño, con un vestidito y un peinado de niña, que con 8 años se presentaba en el Parlamento extremeño y ante todos los diputados leía un discurso elaborado sobre su deseo de ser niña y de la necesidad de que así se le reconociera social y legalmente, mientras todos los representantes de todos los partidos lo miraban embobados y enternecidos, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Y todavía me sigue asombrando que nadie le haya hecho reproche alguno a los padres por haber permitido –o inducido- a semejante confusión mental a un menor. Y que ningún defensor del menor haya intervenido en estos años para denunciar la manipulación de las fantasías de los niños y niñas, que va a permitir que legalmente se les hormone desde los 9 años, según manifiesten su deseo.
Ciertamente me pregunto, ¿este tema es realmente divisorio de la derecha y de la izquierda, o nos situamos en un mundo surrealista donde la materialidad de los cuerpos humanos no existe? ¿Es preciso que se difunda el mensaje de que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene? ¿Es que nadie conoce las diferencias corporales entre las hembras y los machos en las especies mamíferas? ¿Se trata de abolir el Patriarcado o de abolir la realidad?
Bueno es que el PSOE se descuelgue ahora con un argumentario contra el llamado “transgenerismo”, aunque siga utilizando tontamente el término género para describir una situación social que pertenece al patriarcado, pero más bueno sería que todos los partidos, independientemente de su adscripción ideológica se pronunciaran en el mismo sentido. Porque vamos, ¿es que hay que descubrir ahora el mundo material en el que está inserta la especie humana? ¿Dónde queda el sentido común, ese que tantas veces se invoca por la izquierda, por la derecha, por el centro y por el centro derecha, y por todas las combinaciones espaciales, al que apelan continuamente los representantes de los partidos acreditados en el Parlamento?
¿Es que resulta tan insensato que las mujeres sean mujeres y los hombres hombres?
Ni en el País de las Maravillas hubiera imaginado que pudiera darse semejante discusión. Que esta no nos lleve no al País de las Maravillas sino al de una distopía.
Lidia Falcón, El engrudo ideológico del género, actuall.com 17/06/2020 -

El que és propi del llenguatge humà.
Archivado: junio 30, 2020, 7:46pm CEST por Manel Villar
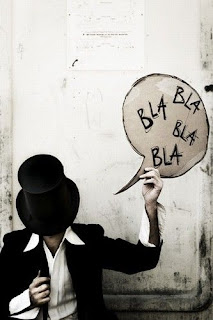
... siendo el lenguaje humano algo que efectivamente en ocasiones sirve para compartir información, no es esa su función esencial. No es tarea del lenguaje poner en contacto a seres que podrían ser contactados por otro medio, sino re-producirse en seres animados que tienen el singularísimo estatuto de potenciales seres de palabra.La comunidad que el lenguaje humano forja no se constituye a través de individuos pre-existentes (hombres que aun no hablarían, hombres antes de serlo). El lenguaje mismo es tal comunidad y los individuos son literalmente la materia a través de la cual adquiere forma.
... hablar propiamente, hablar con hondura, no consiste en informar sobre acontecimientos (por cruciales que puedan ser en la vida de un hombre o de un grupo humano), sino dejar que la aflicción, la indiferencia o la euforia sean ocasión de que el lenguaje diga lo que ha de ser dicho.
No es el pathos de un hombre lo que se está expresando en las célebres líneas "No me podrán quitar el dolorido sentir, si ya del todo primero no me quitan el sentido"(Garcilaso "Égloga primera" 349-351).Por ello, cuando en nuestro tiempo se tiende a homologar los seres de lenguaje a los animales dotados de capacidad perceptiva y de un potencial para expresar información, se está simplemente reduciendo, literalmente rebajando el peso de aquello que nos hace ser, que nos diferencia en el seno de las especies.
Víctor Gómez Pin, Lo común de los hombres, El Boomeran(g) 26/06/2020
-

Matemàtiques, política i covid.
Archivado: junio 30, 2020, 7:37pm CEST por Manel Villar
 “La modelización por ordenador está en el candelero ahora que los políticos presentan sus decisiones como dictadas por la ciencia”, dicen 22 investigadores en un manifiesto publicado por Nature. “No hay, sin embargo, ni un aspecto sustancial de esta pandemia para el que ningún investigador pueda aportar ahora mismo unos números precisos y fiables”. Es la matemática, amigo. Los modelos estadísticos son sólidos y poderosos, pero necesitan alimentarse de unos datos de calidad que no tenemos. Ni siquiera sobre las tasas de mortalidad, de reproducción y de prevalencia en la población, no hablemos ya de la posible estacionalidad del SARS-CoV-2, el desarrollo de la inmunidad y el efecto de las medidas de distanciamiento. No tenemos nada “absolutamente controlado”. La investigación no funciona así.
“La modelización por ordenador está en el candelero ahora que los políticos presentan sus decisiones como dictadas por la ciencia”, dicen 22 investigadores en un manifiesto publicado por Nature. “No hay, sin embargo, ni un aspecto sustancial de esta pandemia para el que ningún investigador pueda aportar ahora mismo unos números precisos y fiables”. Es la matemática, amigo. Los modelos estadísticos son sólidos y poderosos, pero necesitan alimentarse de unos datos de calidad que no tenemos. Ni siquiera sobre las tasas de mortalidad, de reproducción y de prevalencia en la población, no hablemos ya de la posible estacionalidad del SARS-CoV-2, el desarrollo de la inmunidad y el efecto de las medidas de distanciamiento. No tenemos nada “absolutamente controlado”. La investigación no funciona así.
La ciencia no es un libro ya leído y almacenado en la estantería. Es un proceso permanente de imaginación y conocimiento, de hipótesis y experimento, un río que ha vivido siempre en la geografía de la incertidumbre, un río que ignora por dónde va a fluir aunque sepa que al final va a llegar al mar. Si no te fías de la firma cosmética que te vende un elixir de la juventud “científicamente testado”, no te fíes tampoco del político que ofrece a tu cerebro reptiliano una certeza absoluta con la misma excusa. Ambos mienten.
Javier Sampedro, Elogio de la incertidumbre, El País 30/06/2020 [https:]] -

Biopolítica i neoliberalisme.
Archivado: junio 30, 2020, 7:32pm CEST por Manel Villar

Foucault anunció su curso en el Collège de France de 1978-1979 como un curso sobre el nacimiento de la biopolítica. Pero, leyendo las lecciones, se puede comprobar que ni aquel parto ni esta criatura tuvieron el tipo de protagonismo que el título hacía prever. Como hemos visto en las entregas anteriores, el personaje que acapara las escenas del curso es el neoliberalismo. Y no faltan los intérpretes cualificados que consideran que, con la conversión del neoliberalismo en racionalidad hegemónica, la biopolítica llega a su fin.Foucault entendía la biopolítica como una manera de racionalizar los problemas que algunos fenómenos propios de la población pensada como un conjunto de seres vivientes (como la salud, la higiene, la longevidad, la seguridad social, etcétera) plantean a las practicas gubernamentales. Y, en la medida que el neoliberalismo propugna dejar de enfocar estos problemas como problemas políticos gubernamentales y reinterpretarlos como problemas con soluciones de mercado de los que se tienen que autorresponsabilizar en exclusiva los individuos, la tesis según la cual la racionalidad neoliberal significa la muerte de la biopolítica está bien fundamentada. Pero también puede argumentarse que, con el neoliberalismo, la biopolítica, que había tenido un gran protagonismo en el Estado del bienestar, no se destruye, sino solo se transforma porque el hecho mismo de desentenderse y de privatizar, mercantilizar y no tratar como biopolíticos ciertos problemas también es una forma de biopolítica. El escandaloso caso de las residencias geriátricas, que ha permitido contrastar la retórica y la realidad de esta biopolítica por omisión, ofrece un ejemplo lamentable para este argumento.
La pandemia de la Covid-19, los problemas que ha planteado y las maneras diversas como se han mirado de gestionar en un contexto marcado tanto por las consecuencias como por la crisis de la conversión de la racionalidad neoliberal en pensamiento hegemónico han vuelto a impulsar los temas que Foucault quería tratar a través del concepto de biopolítica hacia el centro del debate público. En este contexto, uno de los discursos más aparentes ha sido el de un posfocaultianismo banal y estatofóbico que, al estilo de Agamben, tiende a anatemizar toda biopolítica como un crimen de Estado. Caricaturizando proféticamente el confinamiento por la pandemia como el signo premonitorio o la confirmación del advenimiento en un momento de excepción de una nueva sociedad permanentemente autoritaria, este posfoucaultianismo maniqueo, aunque pueda ser útil como toque de alerta, ha eclipsado la reflexión sobre la pertinencia de una biopolítica que, tanto en la normalidad como en la excepcionalidad, y en cada uno de estos momentos de manera diferente, no desdiga de los principios, que no siempre coinciden con las practicas, de la democracia. Pero los mapas que Foucault, el cartógrafo, trazó cuando los gobiernos apuntaban su proa hacia el neoliberalismo también sirven para orientarse en esta otra navegación con las bodegas llenas de la experiencia acumulada durante las cuatro últimas décadas.
Josep Maria Ruiz Simon, Foucault y sus sombras (y XIII), La Vanguardia 30/06/2020
vegeu també Foucault y sus sombras XII
-

La veritat: mètode o actitud?
Archivado: junio 30, 2020, 6:40pm CEST por Manel Villar
 Galileu Galilei
Galileu Galilei
Si deseamos conocer la verdad, podría asumirse que lo más necesario es un método de investigación o un conjunto de reglas para establecer hechos. A lo largo de la historia de las ideas ha habido muchos principios y procedimientos, como, por ejemplo, el razonamiento deductivo de Descartes, el método científico de Bacon, el estudio de las escrituras reveladas o la obtención de conocimiento a través de las disciplinas de la meditación y la concentración. Nuestra historia sugiere que más importantes que estos procedimientos es lo que podríamos calificar de actitud. Establecer la verdad requiere “virtudes epistémicas” como la modestia, el escepticismo, la apertura a otras perspectivas, espíritu de indagación colectiva, disposición a enfrentarse al poder, deseo de crear mejores verdades y la voluntad de dejar que los hechos guíen nuestra moral.Estas virtudes epistémicas se han vuelto menos evidentes en el mundo posverdad, a medida que sus vicios opuestos se han vuelto más comunes: exceso de confianza, cinismo, cerrazón mental, excesivo individualismo, pasividad ante el poder, pérdida de confianza en la posibilidad de crear mejores verdades y moral dirigida por las vísceras en lugar de por la cabeza.
La defensa de la verdad a menudo toma la forma de batallas para defender verdades particulares que nos dividen. En ocasiones es necesario: pero, como la misma metáfora militar sugiere, alimenta el antagonismo. Mejor y más ambicioso es defender el valor común que atribuimos a la verdad, las virtudes que nos llevan a ella y los principios que nos ayudan a identificarla. Aquellos que defienden esto están empujando una puerta que ya está abierta, porque, en último término, todos reconocemos que la verdad no es una abstracción filosófica. Más bien es un aspecto central de cómo vivimos a diario y de cómo nos interpretamos a nosotros mismos, al mundo y a los demás. (87-89)
Julian Baggini, Breve historia de la verdad, Ático de los libros, Barcelona 2018
-

El valor de la veritat (Julian Baggini)
Archivado: junio 30, 2020, 12:02am CEST por Manel Villar
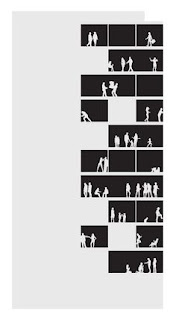 La promesa de “la verdad” siempre ha sido muy atractiva. El versículo más citado en los pósteres de la literatura evangélica es Juan 14:6, en el que Jesús proclama: Yo soy el camino, y la verdad y la vida”. Es una afirmación que nos llega hondo porque sentimos de algún modo que la verdad no es una mera propiedad abstracta de las proposiciones, sino algo esencial para vivir bien. Si descubres que tu vida está basada por completo en mentiras, es como si no hubiera sido real. (11)
La promesa de “la verdad” siempre ha sido muy atractiva. El versículo más citado en los pósteres de la literatura evangélica es Juan 14:6, en el que Jesús proclama: Yo soy el camino, y la verdad y la vida”. Es una afirmación que nos llega hondo porque sentimos de algún modo que la verdad no es una mera propiedad abstracta de las proposiciones, sino algo esencial para vivir bien. Si descubres que tu vida está basada por completo en mentiras, es como si no hubiera sido real. (11)Desde luego, se ha vuelto habitual afirmar que no existe tal cosa como la verdad, y que solo hay opiniones, lo que es “verdad-para-ti” o “verdad-para-mí”.
El problema no es que no comprendamos lo que significa la “verdad”. En un sentido práctico, es difícil mejorar la temprana definición de Aristóteles: “Decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, es falso, mientras que decir que lo que es, es, y lo que no es, no es, es verdad” (Metafísica, 1011b)Si eso suena obvio, aunque quizá un poco rebuscado, quizá sea porque no hay nada misterioso sobre el significado corriente de la verdad. Si actualmente hay una crisis de verdad en el mundo, el problema de raíz no es que las teorías filosóficas de la verdad no sean adecuadas. Podría incluso argumentarse que, en su terca persecución de la verdad, la filosofía desencadenó precisamente las fuerzas del escepticismo que han llevado a socavar la verdad. “¿Cómo o sabes?” y ”¿Qué quieres decir con…? Con preguntas filosóficas que han sido corrompidas por una sociedad cínica. (13)
Este inveterado cinismo apuntala cierto derrotismo, una aceptación de que no tenemos los recursos necesarios para discernir quién dice la verdad y quién está, sencillamente, tratando de engatusarnos. Al sentirse incapaces de distinguir la verdad de l mentira (…) perdemos confianza en nuestro cerebro, nos dejamos guiar por las tripas y el corazón. (16)
Para reconstruir la fe en el poder y el valor de la verdad, no podemos esquivar su complejidad. La verdad puede ser, y a menudo es, extremadamente difícil de comprender, descubrir, explicar y/o verificar. También resulta perturbadoramente fácil esconderla, distorsionarla, manipularla o retorcerla. A menudo no podemos afirmar con certeza que conocemos la verdad. Necesitamos evaluar una serie de verdades reales y supuestas y comprenderlas para comprobar su autenticidad. Si conseguimos llegar a este punto, entonces no estaremos al principio de un mundo posverdad, sino más bien pasando por una era temporal de posverdad, una especie de convulsión cultural nacida de la desesperación que dará paso con el tiempo a una época de mesurada esperanza. (16-17)
Julian Baggini, Breve historia de la verdad, Ático de los libros, Barcelona 2018
-

Docentes, currículos y ratios en la nueva ley educativa
Archivado: junio 29, 2020, 9:45pm CEST por Victor Bermúdez Torres
 Una verdadera reforma en la formación y selección del profesorado, una renovación profunda del currículo, en la que se apueste decididamente por la formación crítica y filosófica, y una apuesta decidida por la bajada de ratios y la educación (presencial) de calidad: estos son los elementos más importantes de una reforma educativa que sueñe con acabar con los índices de fracaso educativo que asolan nuestro país. De esto trata nuestra primera colaboración en El Salto Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí.
Una verdadera reforma en la formación y selección del profesorado, una renovación profunda del currículo, en la que se apueste decididamente por la formación crítica y filosófica, y una apuesta decidida por la bajada de ratios y la educación (presencial) de calidad: estos son los elementos más importantes de una reforma educativa que sueñe con acabar con los índices de fracaso educativo que asolan nuestro país. De esto trata nuestra primera colaboración en El Salto Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí.
-

Noms de nadó
Archivado: junio 29, 2020, 2:04pm CEST por Jordi Beltran
Trobo el paper on vaig apuntar-me, per no oblidar-ho, els noms dels oncles de l'estimat Juanma. Explicava que quan li naixia un fill, el seu avi anava a la parròquia, consultava el santoral i triava el nom que més li abellia. Van ser aquests:
Eulogio ZósimoBoisiloTemístoclesAuromágitaEutiquiaViriliaGudella
Jo només puc presumir d'una rebesàvia materna que, molt pròpiament, es deia Primitiva. Ah, i de rebesàvies de la banda paterna el cognom de les quals era, respectivament, Puigdengolas i Campreciós.
T.M. Campreciós als 100 anys
Ho poso aquí per recordar-ho. I per contrastar amb Kais i Tians.
-

Dos entrevistas más
Archivado: junio 29, 2020, 10:21am CEST por Gregorio Luri

Este último hijo mío vino a nacer en el peor momento. Llegó a las librerías justo cuando la pandemia las cerró a todas. Pensé, pues, que tendría una vida efímera porque, dadas las características de nuestro tiempo, cuando se volvieran a abrir, todas querrían exponer novedades. Sin embargo ahí está, viendo pasar el tiempo. Las dos últimas semanas he dado casi una entrevista diaria. Estas son las dos últimas, en catalán:
- El Diari de l'educació.
- Nació digital.
-

Lo más valioso
Archivado: junio 28, 2020, 11:23am CEST por Gregorio Luri
Si pudiera dejarles a mis hijos lo más valiosos que tengo con la certeza de que sabrían apreciar su valor, les legaría mi convicción de que es inútil salir a la callle si no vuelves a casa con un nuevo amigo.
Aquí, un amigo
-

Instruccions per a la destrucció d’obres d’art. Autoria: Jesús Gómez
Archivado: junio 27, 2020, 9:30pm CEST por Jesús Gómez
Els darrers dies, a partir de l’onada de protestes antiracistes desencadenades a partir del malaurat cas de l’assassinat de George Floyd, estem assistint a un debat sobre la conveniència de l’exhibició de determinades obres d’art, des de la projecció de determinats films fins a la proposta d’enderrocament de l’estàtua de Colom.
Deixem clar des del principi que no tinc cap mena de prejudici pel que fa a l’enderrocament de res: fa anys que proclamo la necessitat, ideològica i estètica, d’enderrocar el Temple expiatori del Sagrat Cor, nom oficial de l’engendre que, a mig camí entre el neobizantí, el neogòtic i el quasimodernisme, corona i espatlla la muntanya del Tibidabo. De la mateixa manera vaig aplaudir la retirada del monument dedicat a Antonio López, Marqués de Comillas, que es va enriquir amb l’esclavisme sense cap mena de possible justificació: ho va fer en ple segle XIX, quan el tràfic d’esclaus ja estava prohibit a molts estats europeus i, sobretot, quan les idees de la Il·lustració ja havien tingut una àmplia difusió.
La història és plena d’enderrocaments i revisions i no entenc per què hem d’acceptar només els enderrocaments quan venen des del poder establert: ningú no es planteja l’enderrocament de la catedral gòtica incrustada al bell mig de la Mesquita de Còrdova, que al seu torn es va construir sobre la base d’una basílica visigòtica, que al seu torn va enderrocar un temple romà… algun dia ens podrien consultar què volem enderrocar i fer fins i tot un calendari d’enderrocaments rituals per anar renovant la monumentalitat de la nostra societat. Bé, no continuaré per aquest camí: encara queden alguns arqueòlegs i historiadors de l’art que em parlen i no vull perdre aquest privilegi.
A cada època hem anat enderrocant els símbols del passat amb força alegria, senzillament per què aquell símbol havia quedat obsolet en les seves funcions o en els valors que representen. Suposo que a partir del romanticisme hem començat a valorar els monuments anteriors a la nostra època; però això no ha estat mai innocent, ja que hem reconstruït el passat a la mida de les idees que volem transmetre al present: basta estudiar una miqueta la gènesi de l’actual barri “gòtic” de Barcelona per veure com en un moment determinat el poder establert decideix reivindicar un passat medieval… encara que això impliqui esborrar rastres renaixentistes o barrocs.
Jo crec que hauríem d’establir un criteri per a la destrucció, o no, dels símbols del passat. Aquest criteri hauria de ser estètic i no ideològic. Si fos merament ideològic i haguéssim de destruir qualsevol obra que impliqui uns valors que considerem nocius, tindríem molta més feina de la que podem fer: hauríem d’enderrocar la totalitat de les esglésies catòliques per la seves implicacions sexistes, classistes i obscurantistes (per no parlar de la pederàstia), no quedaria cap placa de carrer o plaça dedicada a un militar (en nom del pacifisme) per no parlar de les escultures, s’haurien de censurar les lletres del 90% de les cançons d’amor compostes fins fa uns deu anys (i el 100% de les del reaggeton de totes les èpoques) i hauríem d’esborrar els arxius de la història del cinema anterior a la darrera dècada…
La puresa iconogràfica és impossible i, sospito, indesitjable com ho són totes les pureses. Hauríem, això sí, d’establir un criteri estètic: si una obra és detestable ideològicament però fa una aportació estètica remarcable, cal que sigui conservada. Així salvem des de l’art religiós i militar fins a la filmografia de Griffith, Riefenstahl o Ford, però ens permet destruir la pràctica totalitat de la iconografia franquista que és detestable a totes les dues vessants: ideològica i estètica.
Correm alguns riscos: Allò que el vent s’endugué és una pel·lícula racista i, des d’un punt de vista cinematogràfic, poc rellevant. Tenint en compte la seva repercussió a la història del cinema, podem conservar algunes còpies però la seva exhibició pública hauria d’anar acompanyada d’una explicació que impedís la transmissió de valors nocius per a la convivència. Així hauríem d’actuar amb tots aquells monuments de rellevància històrica: no es tracta de prohibir, però cal advertir dels riscos.
Tot plegat, per concloure, hauria d’evitar-nos caure en la hipocresia: si veiem la manifestació organitzada per VOX per protegir la estàtua de Colom amb el lema “Nuestra historia no se toca” no oblidem que aquests amants de la història no s’estan de tocar-la quan convé. Ni la protecció ni la destrucció de l’estàtua de Colom es fa en nom de la història sinó de la utilització de la història que en vulguem fer; sigui en nom del poder establert o de l’oposició a aquest poder.
A l’estàtua de Colom caldria aplicar-li un criteri ja no estètic ni ideològic, sinó més aviat geogràfic: no cal destruir-la, però girar-la per tal que assenyali cap a Amèrica i no cap a Mallorca contribuiria a una millora educativa de totes les generacions que, volent fer les amèriques, només es van menjar una ensaïmada.
-

La virtud
Archivado: junio 27, 2020, 9:38am CEST por Gregorio Luri
"Si queréis saber dónde está la virtud, mirad a quienes se mantienen firmes defendiendo las murallas", dice Séneca. ¿Conservan aún algún significado estas palabras en Europa? ¿Es Séneca otro de esos fascistas cuya memoria hay que ahogar en el mar? -

Voltaire sigue siendo escuchado por Dios
Archivado: junio 25, 2020, 11:22pm CEST por Gregorio Luri
-

Sexe, gènere, transgènere.
Archivado: junio 25, 2020, 9:18pm CEST por Manel Villar

No hay nada que objetar, indudablemente, a la necesaria garantía de la libertad, la no discriminación y los derechos de cualquier opción sexual. Sin embargo, para este cometido no es necesario incluir, a hurtadillas, discutibles supuestos teóricos, sustituir el sexo por el género o abogar por la libre autodeterminación de la identidad sexual, todo ello injustificado científicamente y de problemáticas consecuencias sociales y legales.
Centrándonos en las citadas proposiciones de ley estatal, tanto estas como las leyes al respecto ya aprobadas en diferentes autonomías parten de un postulado teórico que, al menos, parece precipitado: el sexo pasa a ser algo elegible, es decir, independiente del sexo biológico, la verdadera identidad sexual del individuo se encuentra en el “género sentido”, luego es algo subjetivo, no comprobable de manera objetiva. De esta mera certeza íntima, se infiere que una persona pueda cambiar la denominación administrativa de su sexo (hombre o mujer) por su sola voluntad, sin necesidad de ningún informe médico psicológico ni hormonación previa. No obstante, si opta por la transformación médica y quirúrgica de su cuerpo, también en los niños se respetará esta opción, para ello se le suministrará bloqueadores de la pubertad a fin de que no desarrolle caracteres secundarios del sexo no deseado.
Ahora bien, ¿un sentimiento íntimo puede producir efectos legales? En ningún otro caso de la legislación, un “yo me siento” inocente, rico, pobre, de determinada nacionalidad, cualificado sin titulación, etcétera es tomado en cuenta si no comporta posibilidad de verificación. ¿No subvierte eso las bases objetivas del Derecho?
El hecho de que la simple voluntad pueda hacer que un hombre se declare mujer y sea considerado tal a todos los efectos legales entra en colisión con los logros de protección de las mujeres, por ejemplo, la Ley contra la Violencia de Género, la necesidad de espacios reservados (baños, vestuarios, casas de acogida, cárceles…) o la concesión de ayudas. También genera perjuicios en las competiciones deportivas, y distorsionaría cualquier estadística: los datos desagregados por sexo son imprescindibles para luchar contra las desigualdades sufridas por las mujeres.
Las reticencias del movimiento feminista se centran en que la opresión de las mujeres se basa en su utilización como objetos sexuales y reproductivos, y ello ocurre por su sexo biológico; negar la relevancia de esta es invisibilizar la opresión que el feminismo denuncia. Ser mujer no es una mera elección subjetiva, ni una cuestión de maquillaje, se inscribe en un cuerpo, en una encarnadura, en una capacidad de engendrar, parir, menstruar… Se nos socializa de manera desigual y jerárquica, y es esa estructura de poder la que debe ser denunciada y superada de manera colectiva, no asumiendo de forma individual una identidad diferente sin cuestionar los modelos de masculinidad y feminidad. Esto diluye la fuerza reivindicativa del feminismo y del sujeto “nosotras, las mujeres”, ahora cuestionado por teorías tan en boga como la queer. No podemos aceptar el borrado de las mujeres, ni siquiera con la excusa del lenguaje inclusivo, como cuando legislativamente se hace desaparecer el término “madre” sustituido por “progenitor gestante”.
El feminismo ha defendido la diversidad de opciones sexuales, pero, específicamente, ha luchado siempre por superar esa visión naturalizada y jerárquica de los géneros que conforma estereotipos inflexibles sobre lo que cada sexo debe ser, desear y cómo debe comportarse. Ha denunciado ese modelo restrictivo de la buena esposa, la buena madre, el ángel del hogar, la honesta y la casquivana, la Barbie…, luego difícilmente podrá concordar con cualquier activismo que defienda la existencia rígida de esos géneros, y que considera más factible cambiar el cuerpo de las personas para adaptarse a ellos antes que cuestionarlos.
Unas leyes que comienzan abogando por la diversidad sexual, para después promover el acompañamiento quirúrgico como solución, aceptar los estereotipos, asumir la idea de “un cuerpo equivocado”, y todo ello sin la menor crítica a dichos géneros tradicionales de masculinidad y feminidad, no son progresistas, sino regresivas. Un niño no nace en un cuerpo equivocado, nace en una sociedad equivocada que no admite su singularidad. Necesitamos leyes que protejan a esos niños, no los encaminen a bloqueadores de la pubertad, y después a tratamientos hormonales y quirúrgicos que los hagan medicodependientes de por vida.
¿Realmente estamos seguros de que la solución para el desajuste entre el sexo biológico y el género deseado es encauzar a las personas a la hormonodependencia, la cirugía y la medicalización? ¿Valoramos de manera suficiente los efectos patológicos a largo plazo, sobre todo en niños? Y si bien para los adultos hay que reconocer su libertad de elección, en el caso de los niños todos somos éticamente responsables de ofrecerles el mejor futuro psicológico saludable.
Hay un movimiento internacional legislativo hacia leyes de identidad y autodeterminación del género que, a mi modo de ver, no toma en cuenta estos aspectos señalados. Quizás tampoco hemos reflexionado suficiente sobre los efectos problemáticos colaterales que una acción justa pero emocional y apresurada pueda conllevar. Y no olvidemos que una persona sana permanentemente medicalizada resulta rentable para algunas industrias farmacéuticas. Lo bien cierto es que este tema se está utilizando para desacreditar al feminismo presentándolo como transexcluyente (TERF), llegando al insulto, las amenazas y el boicot profesional, cuando solo se intenta llevar a cabo una reflexión. Y ello ocurre ahora que el feminismo está obteniendo una fuerza multitudinaria impresionante, fuerza muy molesta para los lobbies de la prostitución y de los vientres de alquiler. Un feminismo dividido o desacreditado es mucho menos efectivo y eso beneficia a muchos sectores.
Creo necesario abrir un periodo de información y reflexión. España, que fue pionera en el matrimonio homosexual y en leyes para la igualdad de género, podría liderar una reforma legislativa, también internacionalmente pionera, por medio de la cual defienda los derechos de opciones sexuales y de género y proteja a colectivos vulnerables, sin que ello implique la introducción de nociones discutibles y la colisión con las medidas ya existentes de protección de las mujeres frente a una desigualdad estructural y frente a la violencia. Nos lo merecemos todos como sociedad avanzada.
Rosa María Rodríguez Magda, Feminismo e identidad sexual, El País 25/06/2020https://elpais.com/opinion/2020-06-24/feminismo-e-identidad-sexual.html?fbclid=IwAR0PfT5m1-wFLtsnxdnY8Dl7plmn1SnYgRUmxVgFVAKb9nMKpB5i1YK73uE
-

Filòsofs davant del covid.
Archivado: junio 25, 2020, 9:03pm CEST por Manel Villar
 ... ante un fenómeno tan imprevisible y novedoso como la Covid-19, muchos filósofos actuales han preferido repetir doctrinas que ya habían expuesto en obras anteriores en lugar de ponerse a estudiar virología, epidemiología o cualquier otra rama científica vagamente relacionada con la pandemia. Y no es una excusa decir que estamos ante «filósofos de letras», pues ninguno de los autores de Sopa de Wuhan da pruebas de haberse acercado a las novelas acerca de pandemias que tan insistente como infructuosamente se han recomendado desde los medios de comunicación como forma de ocupar el tiempo libre durante la cuarentena. Por mencionar solo las más conocidas, en esta antología no hay ni una sola alusión a La peste de Albert Camus, ni a El amor en tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, ni al Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Todas las citas que hacen los sopawuhaneros provienen de sus propios libros o de los omnipresentes Michel Foucault y Roberto Esposito. No en balde, la crítica de la biopolítica es el marco teórico que está detrás del grueso de los análisis filosóficos sobre el coronavirus, hasta el punto de convertirse en una verdadera «pandemia de la filosofía», como argumenta desde las páginas de El Catoblepas el filomaterialista Ekaitz Ruiz de Vergara (otro ortodoxo de lo suyo, que solo cita con aprobación a Gustavo Bueno, como si el filósofo riojano pudiera analizar la COVID-19 cuatro años después de su muerte).
... ante un fenómeno tan imprevisible y novedoso como la Covid-19, muchos filósofos actuales han preferido repetir doctrinas que ya habían expuesto en obras anteriores en lugar de ponerse a estudiar virología, epidemiología o cualquier otra rama científica vagamente relacionada con la pandemia. Y no es una excusa decir que estamos ante «filósofos de letras», pues ninguno de los autores de Sopa de Wuhan da pruebas de haberse acercado a las novelas acerca de pandemias que tan insistente como infructuosamente se han recomendado desde los medios de comunicación como forma de ocupar el tiempo libre durante la cuarentena. Por mencionar solo las más conocidas, en esta antología no hay ni una sola alusión a La peste de Albert Camus, ni a El amor en tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, ni al Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Todas las citas que hacen los sopawuhaneros provienen de sus propios libros o de los omnipresentes Michel Foucault y Roberto Esposito. No en balde, la crítica de la biopolítica es el marco teórico que está detrás del grueso de los análisis filosóficos sobre el coronavirus, hasta el punto de convertirse en una verdadera «pandemia de la filosofía», como argumenta desde las páginas de El Catoblepas el filomaterialista Ekaitz Ruiz de Vergara (otro ortodoxo de lo suyo, que solo cita con aprobación a Gustavo Bueno, como si el filósofo riojano pudiera analizar la COVID-19 cuatro años después de su muerte).De este modo, el filósofo se convierte en la contrafigura del cuñado, y pido disculpas por echar aquí mano a una vieja teoría mía. Si, frente a un fenómeno imprevisible como es una pandemia, la conducta del cuñado consiste en cambiar de opinión súbitamente, pasando en cuestión de días de la tesis de que «El COVID-19 es una gripe normal y corriente» a la antítesis de que «El COVID-19 es una bomba bacteriológica desarrollada por China contra Estados Unidos o Europa», convirtiéndose de este modo en un «capitán a posteriori», la conducta del filósofo, por el contrario, consiste en mantenerse en sus trece, con una actitud no menos arrogante y prejuiciosa. Nos asegura que él «ya nos lo había dicho», que él «ya lo había explicado» en no sé qué monografía o paper: asume el papel de un «teniente a priori», de alguien que cree tener desde siempre la verdad. Y es que, como ya dijo el duque de La Rochefoucauld en el siglo XVII, «la filosofía triunfa fácilmente sobre los males pasados y futuros, pero los males presenten triunfan sobre ella».
Ernesto Castro, La Covid-19 y las arrogancias de la filosofía, Revista de Libros 24/06/2020
-

Cognició protectora de la identitat.
Archivado: junio 25, 2020, 8:30pm CEST por Manel Villar
 Por contraintuitivo que pueda sonar, usar la propia razón de este modo en un ambiente de comunicación científica contaminado por el tribalismo es perfectamente racional.
Por contraintuitivo que pueda sonar, usar la propia razón de este modo en un ambiente de comunicación científica contaminado por el tribalismo es perfectamente racional.Lo que una miembro ordinaria del público piensa sobre el cambio climático, por ejemplo, no tiene impacto sobre el clima. Tampoco cambia nada lo que haga como consumidora o votante; su impacto individual es demasiado pequeño para marcar la diferencia. De este modo, cuando ella actúa en cualquiera de estas capacidades, cualquier error que cometa en lo relativo a la mejor evidencia científica disponible tendrá un impacto nulo sobre ella o sobre aquellos que le importan.
Pero dado que las opiniones sobre el cambio climático ahora identifican las alianzas grupales de cada uno, adoptar la posición “incorrecta” al interactuar con sus pares podría romper vínculos de los cuales depende en gran medida su bienestar material y emocional. Bajo estas condiciones patológicas, ella usará predeciblemente su raciocinio, no para discernir la verdad, sino para formar y persistir en creencias características de su grupo, una tendencia conocida como “cognición protectora de la identidad”.
Uno no tiene que ser un premio Nobel para darse cuenta de qué opinión defiende su tribu. Pero si alguien disfruta de especial dominio en la comprensión e interpretación de evidencia empírica, es perfectamente predecible que usará esa habilidad para forjar vínculos incluso más fuertes entre lo que cree y quién cree que es, culturalmente hablando.
Dan Kahan, Por qué la gente inteligente es vulnerable a poner su tribu por encima de la verdad, Sin permiso 13/06/2020https://www.sinpermiso.info/textos/por-que-la-gente-inteligente-es-vulnerable-a-poner-su-tribu-por-encima-de-la-verdad?fbclid=IwAR2s5ZoQwoabtJPtVnpCsqXE-gLHlcoCsqtQlgT-S-keobSKu8LSaqRA9tw -

L'ús irracional de la raó.
Archivado: junio 25, 2020, 8:24pm CEST por Manel Villar

¿Qué habilidades intelectuales –o, si se prefiere, virtudes cognitivas– deberían poseer los ciudadanos de una democracia moderna? Durante décadas, una respuesta dominante ha girado en torno a las habilidades epistémicas y cognitivas asociadas con la alfabetización científica. La evidencia científica es indispensable para la creación eficaz de políticas públicas. Y para que una sociedad que se gobierna a sí misma coseche los beneficios de la ciencia relevante para la política, sus ciudadanos deben ser capaces de reconocer la mejor evidencia posible y sus implicaciones para la acción colectiva.
Claramente, esta explicación no anda errada. Pero la emergente disciplina de la comunicación científica, que usa métodos científicos para entender cómo la gente llega a conocer lo que es conocido por la ciencia, sugiere que es incompleta.
De hecho, es peligrosamente incompleta. A menos que vaya acompañada de otro rasgo propio del raciocinio científico, las habilidades asociadas con la alfabetización científica pueden en realidad impedir el reconocimiento público de la mejor evidencia disponible y profundizar formas perniciosas de polarización cultural.
Para que la alfabetización científica no socave el autogobierno ilustrado sino que lo respalde, el rasgo complementario necesario es la curiosidad científica.
Dicho de manera sencilla, cuando los miembros ordinarios del público adquieren más conocimiento científico y se vuelven más duchos en el razonamiento científico, no convergen a la hora de detectar la mejor evidencia disponible respecto a hechos controvertidos relevantes en política. En lugar de eso, se vuelven incluso más polarizados culturalmente.
Este es uno de los hallazgos más claros asociados a la ciencia de la comunicación científica. Es una relación que se observa, por ejemplo, en las percepciones públicas de innumerables fuentes de riesgo para la sociedad –no solo el cambio climático, sino también la energía nuclear, la posesión y control de armas o el fracking, entre otros–.
Además, este mismo patrón –a mayor competencia científica, más aguda es la polarización– caracteriza múltiples formas de razonar esenciales para la comprensión de la ciencia: la polarización aumenta, no solo con la alfabetización científica, sino también con la alfabetización numérica (la capacidad para razonar correctamente con información cuantitativa) y con el razonamiento de apertura de mente activa –la tendencia a revisar las creencias propias a la luz de nueva evidencia–.
Dan Kahan, Por qué la gente inteligente es vulnerable a poner su tribu por encima de la verdad, Sin permiso 13/06/2020https://www.sinpermiso.info/textos/por-que-la-gente-inteligente-es-vulnerable-a-poner-su-tribu-por-encima-de-la-verdad?fbclid=IwAR2s5ZoQwoabtJPtVnpCsqXE-gLHlcoCsqtQlgT-S-keobSKu8LSaqRA9tw
-

Filosofar desde niños
Archivado: junio 25, 2020, 1:31pm CEST por Victor Bermúdez Torres
 Ya saben que anda ultimándose una nueva ley educativa y, con ello, vuelve el debate en torno a qué materias y contenidos han de conformar, y en qué medida, el nuevo currículo. ¿Qué debemos enseñar a los alumnos? El asunto es complejo. Pero hay una serie de principios que parecen, en esto, difíciles de refutar. Veamos.
Ya saben que anda ultimándose una nueva ley educativa y, con ello, vuelve el debate en torno a qué materias y contenidos han de conformar, y en qué medida, el nuevo currículo. ¿Qué debemos enseñar a los alumnos? El asunto es complejo. Pero hay una serie de principios que parecen, en esto, difíciles de refutar. Veamos.
En primer lugar, la educación no puede consistir en simple transmisión de información (algo que está ya, por doquier, al alcance de todos) sino, más aún, en capacitar para el análisis y la valoración crítica de la misma. En segundo lugar, la educación ha de aunar lo teórico y lo práctico, tanto en los contenidos como en el modo de enseñarlos y aprenderlos, y con lo práctico no solo me refiero al conocimiento técnico, sino también a la moral (no basta con formar para ejercer una profesión, también es necesario hacerlo para ejercer una ciudadanía libre y responsable). En tercer lugar, una educación a la altura de los tiempos ha de promover la relación entre disciplinas, lo cual no equivale a confundirlas, sino a comprenderlas desde un enfoque más amplio y profundo de lo que son el saber y la ciencia, sus métodos, supuestos y fines. Finalmente, se impone partir de una concepción multidimensional del ser humano, al que resulta imposible educar plenamente sin atender esos otros aspectos suyos (la voluntad, las emociones, la sensibilidad, la sexualidad, la aptitud física…) que no se dejan reducir a lo puramente cognoscitivo (de ahí el sentido de la educación moral, estética, artística, física, etc.).
Ahora bien, estos cuatro principios enunciados coinciden con precisión con los de la enseñanza de la filosofía, un saber que (1) tiene como objetivo específico la reflexión en torno al modo de categorizar y valorar la información que recibimos acerca de la realidad, (2) posee una naturaleza teórico-práctica – en tanto nos mueve a pensar radicalmente el mundo a la vez que a plantearnos cómo debemos vivir y convivir en él –, (3) se empeña en descubrir la relación entre las ideas y ámbitos de conocimiento desde una perspectiva integradora y crítica, y (4) promueve una comprensión global de lo que es (y debe ser) el ser humano.
Ningún otro saber o ciencia se ocupa de investigar racionalmente lo que es la realidad en su conjunto (las ciencias particulares solo se ocupan de determinadas parcelas del mundo sensible), ni de tratar con los valores o ideales de bondad, justicia o belleza (los valores no son hechos sujetos a observación científica), ni de conocer lo que son el conocimiento mismo y la verdad (no hay una “ciencia de la ciencia” más allá de la propia filosofía), ni tampoco de concebir una idea unitaria e integradora de lo que es en sí el ser humano.
Es esta filosofía – consecuente – de la educación la que alienta la insistencia en librar a la nueva ley del recurrente error de reducir la presencia de la filosofía en la educación secundaria. Es cierto que esta materia necesita – como todas – de una profunda renovación, sobre todo en el bachillerato (para que deje de ser un vetusto catálogo de textos y autores), pero no lo es menos que es la única que permite dotar de un espacio curricular específico a la reflexión y el diálogo racional en torno a todo lo que, en la escuela o fuera de ella, y ya sea por dogmatismo, urgencia o inconsciencia, se nos imbuye de modo parcial o totalmente acrítico.
Y esta necesidad de educar la competencia filosófica no solo se da en educación secundaria, sino también en primaria. Hace poco, las asociaciones de Filosofía para Niños de toda España lanzaban un manifiesto en pro de la educación de los más pequeños en el diálogo y el pensamiento filosófico; un viejo proyecto fundado en la evidencia de que los niños también piensan, dialogan con los demás y consigo mismos, se hacen preguntas, buscan argumentos convincentes o experimentan conflictos morales, y que solo desde ese afán espontáneo y entusiasta por el saber, presente en la naturaleza humana desde la infancia, se pueden construir dinámicas educativas (científicas, morales, artísticas…) que no sean un mero simulacro o un simple adiestramiento forzado.
Para educarse como personas conviene, en fin, filosofar desde niños.
Este artículo fue publicado en El Periódico Extremadura. Para leeer el artículo en prensa pulsar aquí.
-

Diccionario mínimo para entender el presente
Archivado: junio 25, 2020, 9:43am CEST por Gregorio Luri
-

Noche de San Juan
Archivado: junio 24, 2020, 11:17am CEST por Gregorio Luri
 Foto de Guillem Luri
Foto de Guillem Luri
El luz como atracción irrefrenable de la mariposa, la alegría en los ojos de los niños, la satisfacción de volver a ser como un niño en los ojos de los adultos, la noche iluminada súbitamente por mil resplandores, próximos y remotos, la alegría de la mesa compartida y la paz de la protección de las estrellas sobre todos, la celebración de la vida y de la proximidad, la alegría sin precio.
-

RESEÑA DE "RETORNO A ATENAS"
Archivado: junio 22, 2020, 5:54pm CEST por luis roca jusmet
Reseña de
Retorno a Atenas. La democracia como principio antioligárquico.
José Luis Moreno Pestaña.
Siglo XXI, Madrid, 2019.
Escrito por Luis Roca Jusmet ( publicada en el número 8 de la revista DORSAL)
José Luis Moreno Pestaña es un interesante filósofo español que ha trabajado de manera rigurosa e innovadora varios frentes de investigación. Básicamente podemos decir que han sido tres: la sociología del cuerpo y los trastornos alimentarios (La cara oscura del capital erótico y Capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios); la sociología de la filosofía española (La norma de la filosofía. La configuración del patrón filosófico español tras la Guerra Civil); y finalmente, que lo que ahora nos interesa, la filosofía política. El conjunto forma parte de la concepción híbrida de la filosofía que tiene el autor, en su caso claramente vinculado a la sociología (en la línea de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron). Es una concepción que él contrapone a la escolástica, que se basaría en un trabajo sobre los textos filosóficos independientemente de las condiciones biográficas y sociales de su producción. Respecto a sus trabajos de filosofía política Moreno Pestaña se ha ocupado de la obra de Michel Foucault y sus implicaciones políticas. Publicó un libro basado en su tesis doctoral Convirtiéndose en Foucault y luego Foucault y la política, al margen de otros artículos de reconocido interés. Posteriormente se ha centrado en el área de la filosofía política, sobre todo de formas democráticas como el sorteo. Lleva años estudiando la democracia ateniense y su posible actualización y las lecturas que hacen de ella el mismo Foucault, Cornelius Castoriadis y Jacques Rancière. Este libro recoge y , en algún sentido, concluye todas estas reflexiones. La cuestión es saber que nos puede aportar hoy estas investigaciones, que es lo que podemos aprender de ellas. El libro es denso, riguroso y sugerente. Está muy bien estructurado en ocho capítulos, muy bien trabados todos ellos, pero que no voy a resumir aquí: lo dejo para el lector de un ensayo que aconsejo sin reservas. Me voy a centrar, en cambio, en algunos de los puntos que me han interesado. Como punto de partida el interesante debate que se da en Francia a principios de los 80 dentro de la izquierda. Contextualizado en una crisis del marxismo a finales de los 70 y la influencia de Hannah Arendt (en su planteamiento de separar lo político de lo social) y Jurgen Habermas ( consu reflexión sobre la racionalidad de los fines y la comunicación en el registro de lo político). Debate centrado en la ruptura entre una izquierda estatista y otras autogestionaria, la llamada “segunda izquierda” a partir de las teorizaciones de Pierre Rosanvallon y Bernard Manin. Foucault y Castoriadis (de la misma generación pero que se ignoran mutuamente) se situarán en este segundo grupo y se interesarán por él desde su rechazo radical a la izquierda estatista. Y, al mismo tiempo, y junto a un más joven Jacques Rancière critican la naturalización de las jerarquías, contra la cual se enfrentarán los tres con total determinación. Foucault parece ser, por otra parte, el más influenciado por el neoliberalismo y el que no combina su crítica al estatismo con una perspectiva anticapitalista. Parece seducido por la idea de capital humano, que Marx había descartado en El Capital y que Pierre Bourdieu de la desigualdad de la transmisión cultural. Foucault parece derivar hacia una alternativa ética desvinculada de la política. Vuelve a los clásicos, pero no le interesa la arquitectura institucional democrática. Aparece un interés por la gestión democrática de la economía y una reflexión por los modelos políticos que llevarán a interesarse por Atenas. El tema de la autogestión económica remite al mercado. Castoriadis será el que insistirá más en que el mercado no está vinculado necesariamente al capitalismo y que puede y debe ser combinado con una cierta y limitada planificación democrática que recoja las preferencias de los consumidores. Es posible combinar la igualdad con el mercado, pero en el capitalismo no existe. Tenemos después el tema de la gubernamentabilidad democrática. Castoriadis insistirá en ella. Foucault en cambio, no. Para él se ha dado una gubernamentabilidad propiamente socialista, que ha utilizado la liberal (socialdemócrata) o disciplinaria (comunista). Foucault parece encuadrarse, aunque sea con distancia crítica, en el paradigma liberal (al contrario de Castoriadis y Rancière) aunque a partir de su ética de las técnicas de sí la desmarca de la propuesta neoliberal. Hay por tanto en Foucault una clara ambigüedad con respecto al liberalismo. Pero como él defenderá el mercado contra el exceso de gobierno (mientras Castoriadis mantiene que es contra el capitalismo). Rancière se centra, como Castoriadis y a diferencia de Foucault, en el tema de la igualdad. Por esta razón, mientras la mirada de Foucault se orienta primero hacia Edipo y la tragedia y después hacia las escuelas alejandrinas y romanas, ellos quieren aprender de la Atenas democrática y de mecanismos como el sorteo y la rotación. Castoriadis y Rancière plantean dos sentidos en su recuperación del pasado. Por una parte, que debe plantearnos extraer enseñanzas nuevas para el presente y, por otra, estas enseñanzas nuevas deben abrir el camino a la creatividad política. Castoriadis utiliza la noción de “germen”, que es el anuncio de un acontecimiento donde se manifiesta la autonomía humana. Y Rancière el de anacronía, que es la revitalización del pasado para la emancipación presente. Castoriadis gana a Rancière en precisión, ya que se toma la molestia de reconstruir el contexto, mientras que Rancière se limita a trazar las líneas que le interesan en su perspectiva de defensa radical de la igualdad. Castoriadis se enfrenta así con un problema importante ¿En qué medida la democracia ateniense se sostiene en la exclusión de las mujeres y la esclavitud? Pero su respuesta es que, sin obviar la cuestión queda claro que la creatividad ateniense aparece de manera singular en un marco social en el que la esclavitud y la exclusión de las mujeres era general. Volviendo a Foucault, Moreno Pestaña se plantea más a fondo la posición ético-política que formula el filósofo francés a partir del retorno a los clásicos grecorromanos de su última etapa. Su defensa de la ética y de la política es elitista ( su visión de la democracia lo es en términos de competencia de élites). Esto le hace señalar una cuestión interesante, que es la captación del carácter aristocrático de la democracia asamblearia. Lo hace a partir del planteamiento de Max Weber, que entiende la democracia directa como privilegio de los notables, los que sin vivir de la política viven para ella. Pero donde destaca Foucault es en la reflexión sobre el sujeto ético en el contexto alejandrino y romano. Destaca su análisis del estoicismo, que sin ser individualista ofrece unas técnicas muy sofisticadas para la autonomía personal. Foucault rechaza también el tópico de que en la época alejandrina y romana la vida política se empobreciese. De esta manera los dos últimos cursos los dedicará a la política ateniense, vinculado a la parresía o el coraje de decir la verdad. En ningún momento analiza Foucault las medidas antioligárquicas, como los salarios públicos o el sorteo. Separa la historia institucional (isegoría e isonomía, derecho a expresarse y leyes iguales para todos) de los conflictos de legitimidad, que relaciona con la parresía. Aunque sabe, por supuesto, que la parresía implica la isegoría, aunque no al revés. Como Hobbes y Hanna Arendt centra la lucha por el prestigio en el centro de las asambleas democráticas. Lo que ocurre es que, en definitiva, la democracia griega pierde su fuerza al amputarla del sorteo, la rotación de cargos y los salarios públicos. Pero esto no quiere decir que el análisis foucaultiano no nos ayude, ya que nos permite discernir las desigualdades en los espacios democráticos como las asambleas. Es interesante el complejo tema del significado actual de Pericles, tanto a partir del tratamiento de Michel Foucault como la de Castoriadis. Parte del riguroso estudio de la historiadora contemporánea, Nicole Loreaux. La famosa Oración fúnebre de Pericles fue elaborada por Tucídides. Quiere eliminar los anacronismos y señalar la distancia que separan los dos mundos, el suyo y el nuestro. Señala la dimensión aristocrática de Pericles. Castoriadis idealiza los elementos democráticos contenidos en la Oración, lo contrario que Foucault, para el que Pericles es una especie de monarca democrático, es decir una combinación de derechos formales iguales y de desigualdad real de prestigio. Se pone de manifiesto algo paradójico en la democracia: por una parte, sin palabra verdadera no habría democracia, pero por otro lado la palabra franca es también un riesgo en la democracia. Hay que matizar que la palabra franca (parresia), para Foucault, es un asunto de élites políticas. Pero ignora procedimientos fundamentales como el sorteo, que justamente Castoriadis señalará para insistir en los elementos democráticos. Desde aquí querrá reivindicar elementos para el socialismo libertario. Hay que formular plantea Moreno Pestaña, cuál puede ser una filosofía política desde la democracia antigua y para la nuestra. Reflexión a la que nos ayudan los análisis de Castoriadis, Foucault y Rancière. Hay, por tanto, tres momentos históricos implicados: la democracia ateniense antigua, la Francia de la década de los 80 en el siglo XX y nuestro presente. Analiza en primer lugar los procesos asamblearios, aplicando los criterios de conocimiento, motivación y moral. ¿Necesita alguna cualificación el participante en una asamblea?
¿Puede restringirse la motivación por dificultades prácticas para asistir a la asamblea ¿cuál es el compromiso político que se exige al participante. En el caso de Michel Foucault vemos dos momentos En primer lugar su primer curso, “La voluntad de saber”, del año 1970-71, en el Collège de France, muy centrado en la figura de Edipo Rey, con fuerte influencia marxista. Lo retomara, sin este último elemento, en el curso 1979- 80, “El gobierno de los vivos”, sin el componente marxista. De “Edipo rey” extraerá una enseñanza fundamental: la verdad pueden enunciarla los dioses, pero solo se confirma a través de los hombres comunes, sin cualidades. Entre unos y otros se encuentran los eyes, incapaces de lucidez respecto a sus actos y sus consecuencias. Pero prescinde del tema sobre el funcionamiento institucional de los tribunales y del sorteo. Más tarde, en los cursos y conferencias de principios de los ochenta Foucault describe bien, en términos weberianos, el sesgo aristocrático de las asambleas políticas. Como bien vio Castoriadis, el sorteo era un método que podía incidir bien en la reducción de las desigualdades culturales en la política. Castoriadis reivindica también, muy adecuadamente, a Protágoras en su defensa de la política sin expertos, como construcción de los ciudadanos. Las diferencias entre Foucault y Castoriadis pueden resumirse en tres puntos: En primer lugar, Castoriadis comparte los elogios a la democracia en Tucídides (al margen de la “Oración fúnebre”) y en Aristóteles, al contrario que Foucault. En segundo lugar, aunque Castoriadis comparte, en parte, la mistificación del siglo de Pericles, también contempla la del siglo IV a.C., que Foucault ignora. En tercer lugar, y el punto más importante, la importancia que da Castoriadis al sorteo y que no tiene en cuenta Foucault. Para Moreno Pestaña las más importantes aportaciones las hace Castoriadis porque no solo tiene ideas interesantes sobre la democracia griega sino porque hace una reconstrucción histórica muy rigurosa y precisa, a diferencia de Foucault o de Rancière. La diferencia entre igualdad aritmética e igualdad geométrica (basada en el mérito) sirve a Castoriadis para reflexionar sobre el protovalor en una sociedad. En una democracia el poder no es susceptible de apropiación sino de participación. Los salarios públicos son una medida que favorece la participación. Rancière también entrará en la contabilidad, en el sentido que para potenciar la igualdad hay que replantear la aritmética contable: quién cuenta y quién no cuenta, qué puede distribuirse y qué no. La segunda aportación de Castoriadis tiene relación con el sorteo y el imaginario griego sobre la causalidad. Hay un cierto orden el caos, sin una planificación previa. La política no es una ciencia. No hay que desplazar el azar, forma parte del orden. Hoy, en cambio, no aceptamos la incertidumbre y la indeterminación y preferimos, como dice el sociólogo John Elster, los rituales de la racionalidad y el mito de una ingeniería social. Hoy podemos abrir el sorteo ante la crisis del imaginario tecnocrático de la política y la sacralización del sorteo, abriéndonos a la pedagogía de la participación y al cuestionamiento de las polarizaciones sectarias de las facciones políticas. La tercera aportación, conjunta de Castoriadis y Rancière plantean la motivación en términos de integración social. Moreno Pestaña señala los errores del marxismo, por un lado, y Hannah Arendt, por otro, al separar la política griega de las cuestiones sociales. Castoriadis señala que, una vez decidida la igualdad política, toma medidas políticas para posibilitarla. 358 Reseñas Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos Número 8, junio 2020 ISSN: 0719-7519 Rancière señala la necesidad, contra la crítica platónica, de compaginar la participación política con el trabajo manual. Castoriadis se pregunta si no se puede vincular la socialización de la riqueza a la participación democrática. Se pregunta qué podemos aprender hoy de la “oración fúnebre de Pericles”. La posibilidad de compaginar lo privado y lo público, de entrada. La idea que la pobreza no excluye la participación política. Finalmente, que la misma práctica política te convertirá en un experto. Hay que desprofesionalizar la política 8 por el sorteo y la rotación) y se abrirán potencias desconocidas para cualquier ciudadano. La actitud de Rancière respecto al sorteo le resulta, a Moreno Pestaña, más paradójica. Plantea, por ejemplo, que a través de ella se consiguió que cualquiera pudiera gobernar, lo cual no es del todo cierto. Se apoya en escenas históricas, pero le falta una fundamentación rigurosa, aunque apunte cuestiones interesantes. Plantea la democracia no como una realidad institucional sino como una conquista de actores sociales movidos por una motivación moral, la de ocupar un lugar del que se les ha excluido. La reflexión última y fundamental de Moreno Pestaña es la de conducir estas reflexiones a nuestro presente, en este caso el horizonte que puede abrirse a partir de la crisis de la legitimación política de los partidos que se dio el 2011 en España, desde del fenómeno de movilizaciones que se dio en el llamado 15 M. Pero para dar salida a lo que allí se abrió hay que combatir tres elementos disolventes del imaginario de la participación democrática. La primera es que los expertos son los que disolverán los dilemas políticos. La fe tecnocrática que oculta las redes clientelares y las lealtades interesantes, fuente de corrupción y de inutilidad. La consideración de que la participación política de los ciudadanos no tiene ningún efecto. Moreno Pestaña comprueba esta ideología en algunos trabajos sociológicos que confirman en entrevistas a trabajadores precarios de entre 30 y 40 años. No confían en que tengan capacidad para ningún tipo de intervención política. A partir de una reflexión sobre Platón y Protágoras la conclusión a la que llega el autor del libro es que lo que podemos aprender hoy de la democracia griega es el principio antioligárquico y el principio de la distinción. Pero no hay que entenderlo como un modelo primigenio y esencial sino como una aportación singular que podemos tener en cuenta, aunque vivamos en un gobierno representativo que, como enseña Bernard Manin es un régimen híbrido entre pretensiones democráticas y aristocrática. Lo cual no es otra cosa que lo que nos enseñaba Aristóteles, referencia clave de Moreno Pestaña. Cierto que la democracia moderna se apoya en la elección porque quería basarse en el consentimiento ciudadano. Pero se puede optar por consentir entre representantes o entre órganos de deliberación elegidos por sorteo ente la población con las capacidades Reseñas 359 Si volvemos al movimiento asambleario del 15 M. En la práctica incorporó a sectores de ciudadanos a la participación política. Aunque ciertamente las asambleas estaban dominadas por “vanguardias”, que es un criterio aristocrático. La perspectiva antioligárquica acepta la existencia de especialistas de la política pero que deben estar subordinados a los intereses que se formulan en las deliberaciones ciudadanas y no a sus propias dinámicas e intereses. La experiencia del 15 M., concluye el autor, fue una gran experiencia de civilización política y de distribución democrática del capital político. El sorteo y la rotación de cargos públicos serían una buena manera de darle una salida institucional. El libro de José Luis Moreno Pestaña es muy intenso. Hay detrás muchas lecturas, experiencias y reflexiones. Desde su idea de la filosofía híbrida que defiende, que en su caso vincula la filosofía con la sociología. Y donde múltiples maestros son convocados. El primero es seguramente Michel Foucault, que es el que lleva más años trabajando. Pero la influencia de lo que trata el libro es mayor, la de Jacques Rancière y Cornelius Castoriadis, pensadores que ha conocido más tardíamente. Alguien que no conozca a Moreno Pestaña puede pensar que hay en el libro un ajuste de cuentas con Foucault, pero los que le hemos seguido sabemos que siempre ha reconocido sus aportaciones mientras mantenía una distancia crítica. Su experiencia en el movimiento del 15 M., sobre el que había pensado mucho también revierte en el valor del libro. Y muchos otros maestros son convocados, bajo un criterio sólido y sin concesiones a la moda (Aristóteles, Marx, Bentham, Weber, Ortega y Gasset, Hannah Arendt, Habermas), Personalmente debo agradecerle el que me haya dado a conocer a filósofos políticos muy importantes que desconocía, como Bernard Manin o Pierre Rosanvallon. En todo caso un libro altamente recomendable, con materiales muy valiosos para pensar la política hoy desde una perspectiva no dogmática de izquierda.
-

Educar para ser
Archivado: junio 22, 2020, 8:21am CEST por aprenderapensar
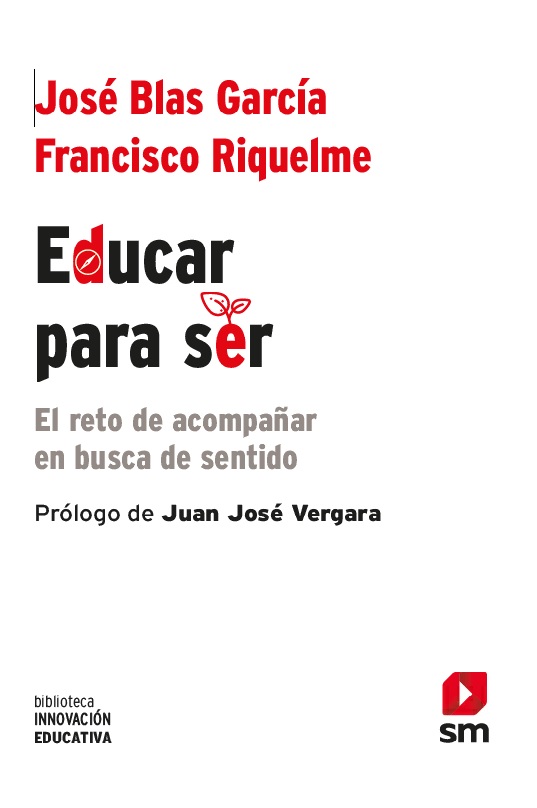
Este libro es una obra coral de un grupo de docentes en ejercicio que piensan y sienten la educación como una acción transformadora en el plano social, comunitario y también personal. Sus reflexiones animan al lector a entender la educación como un esfuerzo por escuchar y actuar.
Para ellos, el papel del docente es cada vez menos el de enseñar y más el de sostener un adecuado proceso y marco dentro del que el alumnado encuentre las mejores condiciones para su aprendizaje. El reto de una educación para ser empieza por la transformación del educador con el fin de saber acompañar en el desarrollo de un sentido, de un propósito profundo del ser humano, para una vida plena, compartida desde la identidad, los valores y los talentos propios.
Sobre los coordinadores
 José Blas García
José Blas García
Licenciado en Psicopedagogía y Diplomado en profesorado de EGB por la Universidad de Murcia. También, Máster en Educación y Comunicación por la Universidad UNIA. Trabaja como profesor de Matemáticas en el Instituto de
Educación Secundaria Juan Carlos I de Murcia y como Profesor Asociado al Departamento de
Organización Escolar en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Francisco Riquelme
Francisco Riquelme
Licenciado en Bellas Artes por la UPV, Master en Arteterapia por la UMU, Formación Gestalt Programa SAT, coach Certificado ICF y ASESCO. Trabaja como jefe de Estudios en el CEA Mar Menor de Torre Pacheco. Es también formador en bienestar docente, gestión emocional, coaching educativo, creatividad, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje servicio.
Primeras_Páginas_Educar_para_serDescarga
La entrada Educar para ser se publicó primero en Aprender a pensar.
-

La inutilidad del inútil
Archivado: junio 21, 2020, 9:54am CEST por Gregorio Luri
 Ayer por la tarde, en Sant Mateu
Ayer por la tarde, en Sant Mateu
Para una escuela sustentada en una genuina pedagogía del interés no debieran existir conocimientos inútiles, dado que el conocimiento sólo es inútil para aquel que no le ve ningún interés. Pero la realidad nos muestra que nunca ha habido un sistema educativo más obsesionado con lo útil que el actual. Todo aquel conocimiento que no se traduce en una competencia -todo aquel "qué" que no se traduce de manera inmediata en un "cómo"- es considerado un conocimiento meramente declarativo y, por lo tanto, devaluado.
A la hora de la verdad, nuestro sistema educativo rechaza todo aquel conocimiento que considera carente de interés sin darse cuenta de que de esta manera está impugnando las pedagogías del interés en las que dice basarse.
Nunca ha habido una escuela más sensible a lo inútil y menos rigurosa ante lo opinable (¿y no es lo opinable lo más declarativo?).
Insisto: sólo para el carente de curiosidad existen conocimientos inútiles.
Cuando le pongo a un conocimiento el calificativo de inútil estoy reconociendo mi ignorancia con respecto a la parte de la realidad a la que ese conocimiento se refiere.
-

Filosofía para tiempos de adversidad e incertidumbre XX
Archivado: junio 20, 2020, 7:28pm CEST por José Vidal González Barredo
A modo de resumen se repasan algunas de las ideas que a lo largo de los vídeos de esta serie la filosofía nos aporta para saber convivir… Read more "Filosofía para tiempos de adversidad e incertidumbre XX"

