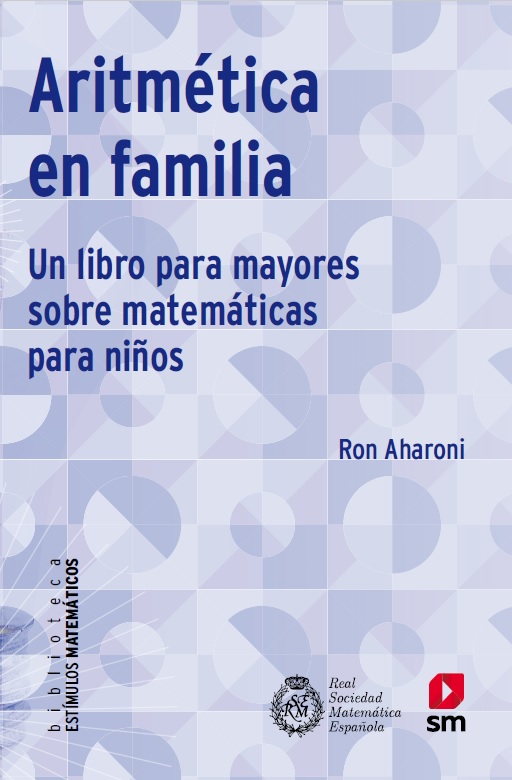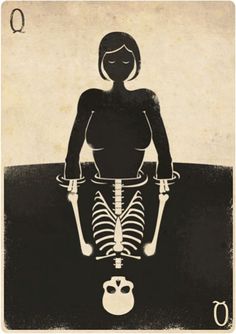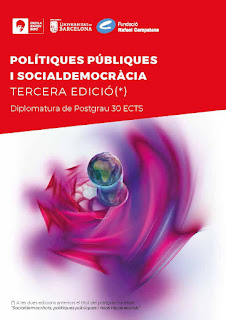Un nuevo artículo publicado en la revista Homonosapiens titulado Sobre la atención. Trata la manera cómo la atención contribuye en un trabajo de autoconocimiento. Es el siguiente:
En nuestro trasiego diario, de idas y venidas, en
nuestras conversaciones, en las lecturas y en nuestra mirada
frecuentemente filtrada por temores, necesidades, deseos y expectativas,
¿a qué prestamos atención? ¿De qué forma lo hacemos?
¿Desde dónde estamos atendiendo a la realidad? Primero de todo, es
importante recalcar que la atención es una facultad clave que nos
proporciona un matiz sutil de nuestra experiencia en el mundo. La
atención, supone, el foco con el que iluminamos nuestro mundo. En cierta
manera, a lo que yo atiendo se corresponde el grado de verdad de la
realidad que se revela ante mí. Simone Weil escribió en su obra La atención a lo real:
La atención es lo que aprehende la realidad, de tal
forma que cuanto mayor es la atención de parte de la mente, mayor es la
manifestación del ser del objeto. La atención al dirigirse hacia algo y
por lo tanto excluir lo demás, limita o define la realidad.
La filosofía nos invita a ejercitar un cultivo de la atención desde el autoconocimiento porque la cuestión fundamental que late en la dirección, forma y calidad de lo que atendemos es: quién soy yo.
Esto es así porque, si no examinamos las creencias y juicios que operan
en nuestra vida cotidiana, nuestra mirada atenderá de una forma más
prejuiciosa, menos lúcida y profunda. En realidad, todas nuestras
creencias constituyen límites para vivir con más verdad y autenticidad.
Límites que dirigen nuestra atención en la vida diaria. Por ejemplo, el
complaciente atenderá a los gestos, comportamientos y palabras de los
otros para complacerlos; el perfeccionista dirigirá su atención a sus
propios errores y a los de los demás; el controlador prestará atención a
todo lo que sienta como una amenaza…
Es común, por tanto, en el ámbito filosófico y en
muchas de las tradiciones espirituales, entender el autoconocimiento
como la búsqueda de Sí mismo, de algo que fundamenta y
trasciende mis emociones, mis pensamientos y mis acciones. El
autoconocimiento es, por tanto, una búsqueda de quiénes somos realmente
en esencia. Y esto evidentemente, tiene que ver mucho con el anhelo de verdad.
En la filosofía occidental, concretamente, se va prestando atención a
diferentes focos para iluminar la verdad que todos buscamos, y ya somos.
Incluso, el mismo I. Kant remite a una pregunta última y radical que es la de quiénes somos. En el caso de Sócrates,
en la práctica de los diálogos, pretende conseguir una mayor toma de
conciencia, mayor verdad, prestando atención a los juicios que operan
diariamente en nuestra vida y que suponemos como ciertos, procediendo a
cuestionarlos. Platón, en su caso, a través de la
atención “contemplativa” a las acciones, objetos y palabras puede llegar
a la visión de las ideas en sí mismas y “recordar” quienes somos. Por
ejemplo, a partir de la atención a la belleza física de los cuerpos, la
contemplación se eleva a la belleza que ya somos. Nietzsche, atiende a todo lo que vaya en contra de la vida, lo que debilita la voluntad de vivir. Cuestiona para ello el status quo,
la moralidad y la religión, es decir, desmantela lo que nos aprisiona
para poder atender nuestra identidad más profunda y radical. Es uno de
los patrones más universales de la filosofía: tomar más conciencia a
través de la atención de lo que limita nuestra comprensión. Y eso se
consigue atendiendo a esos límites, poniendo luz a la oscuridad (a la
ignorancia).
Por otro lado, se cree de forma generalizada que la
intención de querer ver algo nuevo, o incluso la autoimposición de
querer verlo de manera distinta, puede ser suficiente para transformar
nuestra mirada: a qué y cómo lo atendemos. Pero, no se trata simplemente de una técnica,
sino de prestar atención con más profundidad y radicalidad. La
intención y nuestra voluntad no son suficientes para transformar nuestra
mirada, si no partimos de nuestra propia apertura interior, que está
íntimamente relacionada con nuestro nivel de conciencia.
La calidad de la atención, por tanto, resulta ser un
elemento clave en el cultivo de la atención. Es una disposición que
surge del autoconocimiento, que ha depurado nuestra mirada; una
disposición al encuentro de la realidad, tal como es. Representa, pues,
una práctica necesaria para vivir de acuerdo con la realidad, un deseo
de verdad. Es una especie de vaciamiento que permite acoger lo desconocido. ¿Cómo vaciarse? De nuevo, recurro a las palabras de Simone Weil:
La mente debe estar vacía, a la espera, sin buscar
nada, pero dispuesta a recibir en su verdad desnuda el objeto que va a
penetrar en ella… El pensamiento que se precipita queda lleno de forma
prematura y no se encuentra ya disponible para acoger la verdad. La
causa es siempre la pretensión de ser activo, de querer buscar.
Evidentemente, como ya hemos sugerido, la atención se
puede cultivar o ejercitar. Y el cultivo de la atención tiene que ver
mucho con este “vaciamiento”. De bien poco sirve forzar la atención a
mirar lo que normalmente pasa desapercibido si no estamos abiertos a su
encuentro. Esta apertura va en consonancia con unas creencias y un nivel
de conciencia que, muy a menudo, empañan nuestra mirada al mundo. La
forma en que atendemos al mundo se corresponde con la forma en la que
vivimos la vida. Así pues, es necesario, en muchos casos, realizar una indagación filosófica
sobre las creencias latentes que no nos permiten abrirnos a la realidad
de una forma más transparente, revelar la verdad del mundo. Cultivar la
atención es, también, un ejercicio que permite comprender nuestras
resistencias a la hora de atender, para mirar hacia dentro y hacia
fuera. Si estamos preocupados, angustiados, enfadados o deprimidos puede
darse una relación de apego o de identificación que empaña la relación
que tengo con el mundo. Primero, por tanto, nos vaciamos del “ruido
interno”, es decir, de los pensamientos, de las preocupaciones, de las
distracciones para escuchar la realidad y, luego, aprendemos a
contemplarla, atenta y pacientemente, sin prisa, sin interpretar,
esperando a que la realidad aparezca y brote como una luz.
En referencia a este cultivo de la atención, existen
innumerables aportaciones por parte de las tradiciones filosóficas y
espirituales de Occidente y de Oriente. En concreto, tal como indica Pierre Hadot, es necesario ejercitarse espiritualmente
para lograr un perfeccionamiento del alma (nuestro modo de ser, ver y
estar en el mundo). Los estoicos daban gran importancia a la
ejercitación de la atención (prosoche) sobre sí mismo, una
constante vigilancia para evaluar y corregir cómo se está obrando, y
esto bajo la guía de ciertos principios, que se formularon de manera
sencilla y clara para su aprendizaje y uso inmediato. Una ascesis de la atención que nos lleva a la transformación. Así dice en su obra La ciudadela interior:
Los estoicos propusieron como actitud fundamental en la vida lo que en griego se denomina prosoche, es
decir, la atención en todos los instantes de la vida, la concentración
en el momento presente, liberado de todos los apegos del pasado y el
futuro, orígenes de todas las pasiones vanas y nefastas. Insistieron en
el valor infinito del tiempo presente, del “aquí y el ahora”, el único
en el que se puede actuar y donde se puede actuar… Sólo el instante
presente es creador. Sólo en el “aquí y ahora” podemos disfrutar
verdaderamente de la vida, es decir, ser en la verdadera alegría… El instante nos hace tocar la eternidad, la ausencia de temporalidad lineal es el presente eterno.
La atención a lo real tampoco se consigue a través
del discurso y del razonamiento. No podemos ver con más profundidad si
no buceamos en nuestro interior. Es desde lo más profundo donde emerge
lo más claro y lúcido. Y aquí se requiere ese espacio de silencio interior
en el que estamos presentes. Una experiencia directa, que no significa
lograr una verdad absoluta, sino un contacto transparente con lo que se
me presenta, incluso reconociendo los impedimentos y las resistencias a
ese atender a la realidad. Y juega un papel imprescindible la
honestidad. No mejoramos nuestra atención pensando cómo vemos el mundo,
sino estando presentes en el mundo, que es desde donde podemos escuchar
lo más profundo de nuestro ser. Estar presente y, por tanto, atentos no
puede darse sin un proceso de desidentificación con
nuestras propias ideas, que constituyen, el límite de nuestra atención.
Contemplemos, aunque nos dé miedo, los límites para ver lo falso como
falso, esos razonamientos que limitan la atención, el anhelo del océano
de la verdad. Aquí dejo la palabra a Nietzsche, en la Gaya Ciencia:
¡Dejamos atrás la tierra!, cortamos los puentes y
¡subimos a bordo! A partir de este momento, barcaza, ¡presta atención!
Cerca de ti se abre el océano. No ruge siempre y a veces como una
ilusión bondadosa se extiende como seda y oro. Habrá horas, sin embargo,
en que te espante su exclusiva infinitud, cuando aprecies que no hay un
final en él. Te sentiste libre como un pájaro y ahora, ¡pobre!,
tropiezas con los límites de la celda. Y ahora que no hay «tierras» ¡qué
desgracia la tuya si sientes nostalgia por ella como si te diera más
libertad!
Vemos que el cultivo de la atención a lo Real no se
consigue a través del pensamiento ni mediante nuestra voluntad. Pero,
tampoco puede instrumentalizarse, algo que se está dando en las
prácticas habituales del mindfulness, como una herramienta para
generar bienestar o reducir el estrés. No niego su utilidad y
legitimidad en este sentido, pero así se la aparta de lo que realmente
es. La atención, en su contexto original, se da como un amor desinteresado
al conocimiento de la verdad que somos. Esto constituye un fin en sí
mismo, una experiencia de ser y no un medio para sentirnos bien, que nos
lleva, por cierto, a fortalecer un “ego” que se identifica con las
emociones o con los procesos mentales. Remito a las palabras de Mónica Cavallé en su libro El arte de ser:
La actitud instrumental que busca resultados es
estéril cuando no se aproxima a lo profundo; no produce frutos genuinos.
Sí los procura el amar la realidad por sí misma, y no porque esperemos
obtener de ella un posible provecho personal. Dicho de otro modo, si en
la autoindagación solo nos mueve sentirnos bien, superar nuestros
miedos, dejar de sufrir, nada profundo se nos revelará, porque la verdad
solo se entrega a quien la busca por sí misma, no por los beneficios
que comporta. Quien ama la realidad deja lo falso porque es falso, y no
con el fin de no sufrir, es decir, sin subordinar ese acto a nada
distinto de sí mismo. Ve ciertas cosas porque ver es nuestro estado
natural, y no con algún otro objetivo. La conciencia testimonial no es
una técnica ni un truco psicológico.
Por último, la atención que se dirige a la verdad,
tal como es, está relacionada con el amor, con el reconocimiento y con
el acogimiento de todo lo que se presenta. Hay un amor implícito en el
anhelo de buscar la verdad, en vivir con más profundidad y radicalidad.
En este amor, los demás y el mundo no quedan excluidos,
porque vivimos desde lo que nos une. La atención va de la mano de algo
que nos vuelve más comprensivos y, ese algo, es la disipación de la
ignorancia, las celdas a las que se refería Platón en el mito de la
caverna. Esto es lo que disipa la separatividad entre nosotros, porque
cuanto más nos comprendemos a nosotros mismos, mejor comprendemos a los
otros. Lo que miramos, cuanto más lo miramos tal como es, sin
expectativas ni exigencias, más lo queremos. Nietzsche, en este bello
fragmento de Así habló Zaratustra nos invita a atender a nuestros demonios para trascenderlos, “volar” y ser sujetos activos y creadores de nuestra vida.
Y cuando vi a mi demonio, lo encontré serio, grave,
profundo y solemne. Era el espíritu de la gravedad. Todas las cosas caen
por su causa.
Es con la risa y no con la cólera como se mata.
¡Adelante, matemos al espíritu de la gravedad! He
aprendido a andar: desde entonces me abandono a correr. He aprendido a
volar: desde entonces no espero a que me empujen para cambiar de sitio.
Ahora soy ligero. Ahora vuelo. Ahora me veo por debajo de mí. Ahora un dios baila en mí.