 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

Filósofo
Archivado: diciembre 11, 2020, 11:06pm CET por Gregorio Luri
La mejor definición del filósofo que conozco es esta de María Zambrano con aroma de Spinoza: "Filósofo es el que ya no se queja." Así que cada queja -cada una de mis quejas- es señal de una distancia.
-

Panfleto para la DesCivilización
Archivado: diciembre 11, 2020, 10:50am CET por Jordi Beltran
Gustavo Duch, concís: [https:]
Com no deixar-se portar pel desesper? Què fer?
-

LA SUPERSTICION DE LAS PALOMAS
Archivado: diciembre 11, 2020, 12:00am CET por Manel Villar
LA SUPERSTICION DE LAS PALOMAS
-

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE EL IMAGINARIO SOCIAL EN LAS SOCIEDADES ...
Archivado: diciembre 10, 2020, 7:45pm CET por luis roca jusmet
LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE EL IMAGINARIO SOCIAL EN LAS SOCIEDADES ...
-

La educación, en números rojos,
Archivado: diciembre 10, 2020, 10:42am CET por Gregorio Luri
-

Enviado el manuscrito sobre el Siglo de ...
Archivado: diciembre 9, 2020, 11:17pm CET por Gregorio Luri
Enviado el manuscrito sobre el Siglo de oro. Su titulo (provisional) es "La aventura del yo". He quedado satisfecho con el resultado y, especialmente de las últimas páginas dedicadas al "Yo sé quién soy" de don Quijote. Cuantas más cosas leía más se me engrandecían las que me parece que son las dos obras cumbre de la época, La Celestina y Don Quijote. He optado por abrir el Siglo de Oro con la gramática de Nebrija, de 1492, y cerrarlo con Miguel de Molinos, que muere en 1696, con lo cual me sale un siglo de más de doscientos años. Pero el privilegio de la libertad es el de poder jugar con las convenciones. Si te encargan un libro no es para que hagas un resumen de cosas ya sabidas, sino para que te arriesgues y, si hay que fracasar, hacerlo de manera esplendorosa. ¡Qué demonios! Estas son la súltimas palabras:"Don Quijote es el descubridor del alma como aquella instancia desde la cual lo que postulamos como lo mejor que podemos llegar a ser, se dirige a lo que somos. Por eso es cima y resumen de un Siglo de oro que duró doscientos años. No estoy seguro de que pueda servirnos de mito nacional, pero sí me parece que Cervantes nos ha mostrado en su novela inmortal cómo se construye un mito, el mito necesario para ver reflejado en él aquello que nos obliga a estar a la altura de lo mejor que podemos llegar a estar".
-

Llibertat i veritat.
Archivado: diciembre 9, 2020, 7:03am CET por Manel Villar

La libertad no garantiza la protección. Los riesgos son evidentes. En efecto, si los nazis gozan de libertad para expresarse, puede que ganen adeptos para su causa, quizá tantos que alcancen a obtener el poder para abolir la libertad y destruirme.
Sin embargo, comparto la visión de John Milton sobre la pervivencia de la verdad en un encuentro libre y abierto con la falsedad. Por eso quiero que los enfrentamientos dialécticos sigan siendo libres y abiertos, para darle así una oportunidad a la verdad. Aun así, no puedo asumir la infalibilidad de la premisa miltoniana. En este siglo en el que se ha visto tanta maldad, haría bien en no depositar mi plena confianza en una hipótesis que dependa del comportamiento humano y debería examinar cuidadosamente las opciones de las que me es posible disponer como alternativa. Puede que mi libertad y, en último extremo, mi vida dependan de esa elección.
Aryeh Neier, Defender a los nazis siendo judío, El País 08/12/2020 [https:]] -

La funció dels captchas.
Archivado: diciembre 9, 2020, 6:52am CET por Manel Villar

La ciencia ficción preveía que en el siglo XXI conviviéramos con robots humanoides, pero como mucho tenemos la roomba. Donde sí nos mezclamos con robots es en la red, ahí se les llama bots. Expresión llena de connotaciones negativas: son los que replican mensajes intoxicadores, se movilizan para linchamientos, llenan tu buzón de spam, tratan de robarte las contraseñas o de desplumar tu cuenta bancaria.
Para reconocer a los bots surgieron los captcha(Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), que remiten al test que ideó Alan Turing en 1950 para distinguir a humanos de autómatas. También se le llama Reverse Turing Test, porque no es un humano el que pone a prueba al robot, sino al revés.
Ricardo de Querol, No, maldita sea, no soy un robot, Retina. El País 08/12/2020 [https:]]
-

¿Por qué nos gustan los malos?
Archivado: diciembre 9, 2020, 12:19am CET por Victor Bermúdez Torres

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
Lo confieso: me encantan los malos. Al menos en la ficción (eso ayuda). Me embolico con las pelis y las series de narcos, mafiosos y tunantes de toda calaña. Siento una enorme simpatía, cuando no admiración, por los grandes capos, los magnates de la droga, las familias dedicadas al crimen organizado, los pistoleros crepusculares, los caníbales refinados y los sicarios posmodernos. ¿Qué me pasa?
He de añadir que los malos que me gustan son malos de los buenos, y poco tienen que ver con ningún bandido justiciero, simpático timador o ladrón de guante blanco. A los antihéroes que yo me refiero – queridos monstruos como Tony Soprano, Michael Corleone, Walter White, Frank y Claire Underwood… – les da igual aplastar lo que sea y a quién sea con tal de acrecentar su poder y su riqueza, un deseo que apenas disfrazan (cuando lo hacen) como interés por los “suyos” o como natural “adaptación al medio”. ¿Por qué, entonces, los amamos? ¿Por qué nos revienta que los pillen o que se desmorone su imperio? ¿Por qué seguimos el culebrón de sus vidas con el mismo entusiasmo con el que roncamos viendo Gandhi o Cuento de Navidad?
Empecemos por disolver un equívoco importante: no hay en esto ninguna “fascinación por el mal”. Es imposible que nos fascine nada que no nos parezca realmente bueno, por más que, a la vez, lo tildemos explícitamente de malo. Qué le vamos a hacer, no siempre estamos de acuerdo con nosotros mismos. Eso sí: convendría hacer terapia filosófica y reconocer los valores que encarnan todos esos magníficos desalmados. A ver si así nos aclaramos.
El primero de estos valores es el del poder. Es evidente que, a todos, por más que disimulemos, nos atrae imperiosamente el poder. No solo por la supremacía y los privilegios que promete, sino por algo más profundo. El poder designa la capacidad para conformar el mundo a la horma de nuestros deseos. ¿Y quién no quiere eso? En este sentido, la admiración que provoca el poder es independiente de para qué se use. El poderoso seduce por poderoso, ya se trate del Papa o de Hitler, de Dios o del diablo.
Otro valor indudable de estos malvados antihéroes es su talento. El “malo” no solo tiene poder (antes de que, por exigencias del guion, lo pierda o se le arrebate), sino que lo tiene gracias a su inteligencia, penetración, conocimiento del medio, dotes sociales, inventiva y hasta eso que ahora llaman “inteligencia emocional”, por la que es capaz de reconocer y controlar emociones propias y ajenas. ¿No es para admirarlos?
Y no es solo eso. Frente al simple y maniqueo representante del “bien” (el policía obcecado, el fiscal justiciero, el político incorruptible), el antihéroe típico de las series (parece proliferar, por razones varias, en este formato) exhibe un discurso ético más complejo y ambiguo, y, por ello, más familiar al de un espectador inteligente. Si hacemos abstracción de la ley (y de los artificios estéticos y narrativos), el “malo” llegar a ser, en ocasiones, no solo ejemplo de emprendimiento económico, sino también moral: un carismático creador, a lo nietzscheano, de su propio sistema de valores. Es por ello que goza, en la imaginación del público, de una vida sublime, tal vez breve (la moraleja obliga), pero emocionante y lúcida como pocas.
Otros valores que, en la ficción, suelen hacer buenos a los malos son el valor, la honestidad consigo mismos, la autoestima, y la resilienciacon que se enfrentan a un sistema (el Estado, los grandes “poderes fácticos”) que, en general, es bastante más poderoso, corrupto y despiadado que ellos. En muchos casos, el narco o el mafioso encarnan descarnadamente el mito liberal del miserable que sale de la nada y lucha sin rendirse por llegar a lo más alto, o el relato análogo del burgués enriquecido que busca redención mediante el ascenso social.
¿Quieren ustedes, en fin, educar moralmente a alguien (a sus hijos, a sus alumnos o a sí mismos)? Pues olviden esa ñoñería de los valores cívicos y reflexionen acerca de lo que nuestra cultura realmente aprecia: el poder, la inteligencia, la autoafirmación, el emprendimiento, la competitividad. Las películas, las series televisivas, los videojuegos son un filón extraordinario para hacerlo. A ver si tienen ustedes lo que hay que tener – argumentos éticos – para proponer(se) algo mejor (para soñar) que ser como uno de esos magníficos y hobbesianos lobos de las películas. No es fácil. El poder y la gloria están de su parte. También, me temo, en este otro lado de la realidad. ¡Malditos sean!
-

Isaiah Berlin i les dues llibertats.
Archivado: diciembre 8, 2020, 8:08pm CET por Manel Villar

El texto más conocido de Isaiah Berlin (1909, Riga, Letonia-1997, Oxford, Reino Unido), uno de los pensadores más célebres del siglo XX en materia de filosofía política, es “Dos conceptos de libertad”. Por eso se le suele encuadrar dentro de la tradición liberal. En dicho ensayo expone dos formas de entender la libertad: una negativa y otra positiva. La libertad negativa alude a estar libre de influencias externas: cuando xtomo una decisión, nada que no sea yo mismo puede invadir mi espacio de acción. En este sentido, la obligación de utilizar el cinturón de seguridad mientras conduzco sería una agresión a mi libertad, dado que no soy yo quien ha determinado usarlo. Lo importante de este concepto, pues, es la no interferencia externa, al margen de lo que el individuo desee hacer con su voluntad: el contenido de las opciones que toma no es relevante. La libertad positiva, por el contrario, incide justamente en el contenido hacia el cual se dirigen nuestras acciones. Se le suele llamar libertad para porque lo relevante es el fin hacia el cual se dirige nuestra libertad, entendiéndose aquí que es un bien beneficioso para el individuo; las acciones están dirigidas a alcanzar un objetivo, de forma que se presupone que antes ha habido un proceso previo de deliberación. Un individuo que está bajo el influjo de las drogas no es libre en sentido positivo: no tiene capacidad para tomar ninguna determinación dado que, en ese estado, es incapaz de dilucidar qué caminos pueden conducirle a construir algo positivo: no está en disposición de hacerlo. Lo mismo puede decirse de un niño que adivina dónde guardan sus padres un enorme pastel y se lanza a comérselo de un tirón (con el consiguiente dolor de estómago). Ambos –el que se droga y el niño– son libres en un sentido negativo del término: nadie les ha impedido llevar a cabo sus propósitos. Pero no puede decirse que sean libres en sentido positivo: no están en plena posesión de sus capacidades mentales.
Precisamente por este razonamiento los niños no son sujetos de imputación legal y alguien que es enjuiciado obtiene una reducción de la pena si iba bebido o bajo el influjo de estupefacientes cuando cometió el delito.
Mariona Gumpert, Isaiah Berlin: ¿Pluralismo o relativismo?, Letras libres, 01/12/2020 [https:]] -

Per què neurodrets?
Archivado: diciembre 8, 2020, 8:00pm CET por Manel Villar
Cuenta Rafael Yuste, prestigioso neurobiólogo y profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York), que la preocupación real por los neuroderechos comenzó con los tratamientos con estimuladores cerebrales en pacientes de párkinson o depresión. "Esos estimuladores suelen consistir en un electrodo que transmite corriente y disminuye los síntomas. A veces algunos de esos pacientes y sobre todo sus familiares, se quejan a los médicos de que cuando encienden el estimulador les cambia la personalidad. Que se convierten en otra persona. También puede pasar que el paciente diga que prefiere esa personalidad de cuando lleva el estimulador puesto".
Yuste es una de las figuras centrales de esa investigación. También lo ha sido en la redacción de la "carta de derechos digitales", un documento sobre cómo proteger los derechos y libertades afectados por las nuevas tecnologías elaborado por un grupo de expertos en diferentes campos a iniciativa del Gobierno español. Durante su presentación, Yuste avisó sobre la necesidad de legislar los neuroderechos dado el rápido avance de las tecnologías capaces de interactuar con el cerebro. Casi todos los productos que están en el mercado tienen fines terapéuticos, pero las multinacionales tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares en investigar su potencial como tecnología de consumo. "Ahora mismo no están reguladas porque al no ser invasivas, la regulación que tienen es la de un teléfono móvil, la de cualquier dispositivo comercial", explica.
Tras su presentación, el Gobierno sacó la carta de derechos digitales a consulta pública, un proceso que ha finalizado este viernes. El documento no tendrá impacto legal inmediato, por lo que algunos juristas la han tachado de "propaganda". No obstante, Yuste defiende que el texto es "pionero" ya que convierte a España en el primer país europeo que plantea la protección de los neuroderechos de forma oficial. El texto recoge que "la implantación y empleo en las personas de las neurotecnologías serán reguladas por la ley" para "preservar la identidad individual como conciencia de la persona sobre sí misma" o "asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o relativos a sus procesos cerebrales".
Hasta ahora solo Chile ha dado un paso así en todo el mundo, aunque ha ido mucho más lejos que España. El Senado del país sudamericano aprobó esta semana por unanimidad reformar la constitución para incluir los neuroderechos e impulsar un proyecto de ley para definirlos. La iniciativa quiere detallar protecciones de la identidad mental, el libre albedrío o la privacidad de los datos cerebrales. También abre el melón de las tecnologías que puedan aumentar la creatividad, la atención o la inteligencia de personas sanas a través de la estimulación del cerebro, para las que quiere regular un acceso equitativo.
Es un aspecto que también toca la carta española: "La ley regulará aquellos supuestos y condiciones de empleo de las neurotecnologías que, más allá de su aplicación terapéutica, pretendan el aumento cognitivo o la estimulación o potenciación de las capacidades de las personas".
Carlos del Castillo, ¿Qué son los neuroderechos? El Gobierno plantea proteger los "procesos cerebrales" de la tecnología abusiva, eldiario.es 04/12/2020
[https:]]
-

274: Jean-Luc Nancy, Un virus demasiado humano
Archivado: diciembre 8, 2020, 7:43pm CET por Manel Villar

Las pandemias de antaño podían ser consideradas como castigos divinos, así como la enfermedad en general durante largo tiempo fue exógena al cuerpo social. Hoy, la mayor parte de las enfermedades es endógena, producida por nuestras condiciones de vida, de alimentación y de intoxicación. Lo que era divino se ha vuelto humano, demasiado humano, como dice Nietzsche. La modernidad estuvo largo tiempo bajo el signo de la frase de Pascal: “el hombre supera infinitamente al hombre”. Pero se supera “demasiado” —es decir, sin elevarse ya a lo divino pascaliano—, así que no se supera en absoluto. Más bien se enreda en una humanidad superada por los acontecimientos y las situaciones que produjo.
Ahora bien, el virus atestigua la ausencia de lo divino, puesto que conocemos su complexión biológica. Descubrimos incluso hasta qué punto lo viviente es más complejo y menos comprensible de como lo representábamos. Hasta qué punto también el ejercicio del poder político —el de un pueblo, el de una supuesta “comunidad”, por ejemplo “europea”, o el de regímenes violentos— es otra forma de complejidad también ella menos comprensible de lo que parece. Comprendemos mejor hasta qué punto el término “biopolítica” es irrisorio en estas condiciones: la vida y la política nos desafían juntos. Nuestro saber científico nos expone a no ser tributarios más que de nuestro propio poder técnico, pero no hay tecnicidad lisa y llana, porque el saber mismo implica sus incertidumbres (basta con leer los estudios que se publican). Como el poder técnico no es unívoco, cuánto menos puede serlo un poder político que supuestamente responde a la vez a datos objetivos y a expectativas legítimas.
Por supuesto, de todos modos es una objetividad presunta la que debe guiar las decisiones. Si esa objetividad es la del “confinamiento” o del “distanciamiento”, ¿hasta qué grado de autoridad hay que ir para hacerla respetar? Y por supuesto, en sentido inverso, ¿dónde comienza la arbitrariedad interesada de un gobierno que quiere —no es más que un ejemplo entre muchos otros— preservar unos Juegos Olímpicos de los que espera diversos beneficios, expectativa compartida por muchas empresas y representantes de los cuales el gobierno es en parte el instrumento? ¿O bien el de un gobierno que aprovecha la ocasión para avivar un nacionalismo?
La lupa viral aumenta los rasgos de nuestras contradicciones y nuestros límites. Es un principio de realidad que golpea la puerta del principio de placer. La muerte lo acompaña. Ella que habíamos exportado con las guerras, las hambrunas y las devastaciones, ella que pensábamos confinada a algunos otros virus y a los cánceres (estos últimos en expansión casi viral), de pronto nos acecha en la esquina. ¡Vaya! Somos humanos, bípedos sin plumas dotados de lenguaje, pero con seguridad ni sobrehumanos ni transhumanos. ¿Demasiado humanos? O bien, ¿no habrá que comprender que jamás se lo puede ser?
-

Pensament crític i filosofia.
Archivado: diciembre 8, 2020, 7:25pm CET por Manel Villar

Por cierto, y por si alguien lo duda: el pensamiento crítico no puede ser competencia específica de ninguna otra ciencia más que de la filosofía. La razón es que ninguna ciencia particular puede someter a crítica al mundo, al conocimiento o a los valores sin suponer un enorme punto ciego (el de su propia concepción de la realidad, de la verdad, y de lo que es –al menos, científicamente– valioso). Solo la filosofía admite (y transmite) una práctica íntegra del «pensamiento crítico», pues únicamente ella presume de actuar sin ningún presupuesto (ontológico, epistémico, axiológico) que no sea, a la vez, puesto permanentemente en duda.
Abandonar a los niños frente a la tele o el móvil y no darles, también desde el principio, y a su nivel, las herramientas críticas para defenderse de ese tsunami (des)informativo, es una irresponsabilidad gravísima. ¿Quieren algo mejor –e infinitamente más efectivo– que el control parental, las prohibiciones o la censura de lo que el Estado o las compañías entiendan como «nocivo» o «falso»? Enseñen a los niños a pensar de forma crítica, o lo que es lo mismo –pero mejor–: enséñenles a filosofar.
Víctor Bermúdez, ¿Qué es pensamiento crítico?, El Periódico de Extremadura 20/03/2019
-
![Enlace permanente para '[nt]'](/blocs/themes/lilina/web//media/mark_on.gif)
[nt]
Archivado: diciembre 8, 2020, 7:20pm CET por Manel Villar

¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de lo colectivo? ¿De qué colectividad estamos hablando? Porque, por poco que tomemos distancia, vemos que, además de las múltiples colectividades humanas y aquellas otras que comparten nuestro entorno más inmediato (animal, vegetal, mineral), vivimos dentro y habitados por multitud de colectividades, sociedades de individuos macro y microscópicos, con y entre las cuales se trazan conexiones, se elaboran tejidos y se diseñan pautas de comportamiento. El ethos es a la vez un hábitat y un comportamiento. Las colectividades actúan unas dentro de otras, con y en contra de otras, modificándose mutuamente en perfecta (o imperfecta) dependencia, y lo que asegura la subsistencia de una colectividad es que esa interactuación tenga lugar dentro de un orden, un orden que nosotros los humanos, evidentemente, no establecemos.
Nos han educado mal: queremos sobrevivir a toda costa, por encima de todos. Pero proteger la vida de una especie en detrimento de las demás altera el orden del sistema, la convierte en plaga. Nos cuesta entender que el sistema natural del que, lo queramos o no, formamos parte es autopoiético: se crea a sí mismo y se autorregula. Cuando se origina un desequilibrio, procura corregirlo y, en ese proceso, ciertas importantes transformaciones tienen lugar. La rueda de la vida no se acabará por ello, pero sí nuestro mundo, aquel de los “derechos (meramente) humanos”, que hemos desplazado indebidamente desde el ámbito social en el que se establecieron a un plano ontológico que no les corresponde.
Chantal Maillard, Pseudoproblemas en tiempo de pandemia, el cultural.com 07/12/2020 [https:]] -

La debilitat i la fortalesa de la democràcia.
Archivado: diciembre 8, 2020, 7:15pm CET por Manel Villar

Con ocasión de la pandemia los gobiernos democráticos han recibido una doble recriminación en sentidos contrapuestos: porque son demasiado fuertes o porque son demasiado débiles.
Las situaciones de excepción no suspenden la democracia, tampoco su dimensión deliberativa y polémica. El pluralismo sigue intacto y el normal desacuerdo social continúa existiendo aunque su expresión deba estar condicionada a facilitar el objetivo prioritario de la urgencia sanitaria. La democracia, incluso en momentos de alarma, necesita contradicción y exige justificaciones. Las situaciones de alarma no suspenden el pluralismo sino tan solo su dimensión competitiva.
Por otro lado, los regímenes autoritarios, al reprimir esa crítica, se privan de los beneficios de la libre circulación de la información y de la institucionalización del desacuerdo. La ausencia de libertad de expresión y los obstáculos a la circulación de información están en el origen de muchos errores políticos que, además, tienen una más difícil solución en los sistemas políticos autoritarios que en las democracias liberales. Tenemos un ejemplo negativo en la gestión que China hizo de la crisis sanitaria: las disfunciones inherentes al sistema no permitieron a la información circular eficazmente entre las escalas administrativas locales y el poder central. Esta es la razón de que las medidas contra la epidemia se hayan revelado caóticas y contraproductivas, especialmente cuando la policía de Wuhan prefirió arrestar y reprimir a los médicos que habían lanzado las alertas antes que escucharlas advertencias y prevenirse contra el riesgo epidémico.
El verdadero poder de las democracias frente al señuelo autoritario consiste en su capacidad de proteger la crítica y el desacuerdo, estimular el contraste y las alternativas. La inteligencia de la democracia (Lindblom) es el resultado de una larga experiencia que nos ha llevado a los humanos a que la aspiración de que las sociedades sean gobernadas con eficacia esté compensada por una limitada confianza hacia los que gobiernan y por la posibilidad, siempre abierta, de que haya otros que lo puedan hacer de otra manera.
Daniel Innerarity, El poder de la democracia, el cultural 07/12/2020 [https:]]
-

L'impacte de les teories de la conspiració.
Archivado: diciembre 8, 2020, 7:07pm CET por Manel Villar

Las teorías de la Camarilla Mundial (Teorías de la Conspiración) arguyen que debajo de un sinnúmero de sucesos que vemos en la superficie del mundo un solo grupo siniestro está al acecho. La identidad de este grupo puede cambiar: algunos creen que el mundo lo dirigen en secreto los masones, las brujas o los satanistas; otros creen que son extraterrestres, reptilianos o varias otras pandillas.
No obstante, la estructura básica sigue siendo la misma: el grupo controla casi todo lo que ocurre, y al mismo tiempo oculta ese control.
Las teorías de la Camarilla Mundial se deleitan en particular con la unión de los opuestos. Por lo tanto, la teoría conspirativa nazi decía que, en la superficie, el comunismo y el capitalismo lucen como enemigos irreconciliables, ¿no? ¡Error! ¡Eso es precisamente lo que la camarilla judía quiere que pienses! Y tal vez creas que las familias Bush y Clinton son enemigos jurados, pero solo están aparentando: a puerta cerrada, todos van a las mismas fiestas del vecindario.
A partir de estas premisas, surge una hipótesis. Los sucesos en las noticias son una cortina de humo diseñada con astucia para engañarnos, y los líderes famosos que distraen nuestra atención son meros títeres a merced de los verdaderos gobernantes.
Las teorías de la Camarilla Mundial son capaces de atraer a grandes grupos de seguidores en parte porque ofrecen una sola explicación sin rodeos para una infinidad de procesos complicados. Las guerras, las revoluciones, las crisis y las pandemias todo el tiempo sacuden nuestras vidas. No obstante, si creo en algún tipo de teoría de la Camarilla Mundial, disfruto la tranquilidad de sentir que entiendo todo.
¿La guerra en Siria? No tengo que estudiar historia del Medio Oriente para comprender qué sucede allá. Es parte de la gran conspiración. ¿El desarrollo de la tecnología 5G? No tengo que investigar nada sobre la física de las ondas de radio. Es la conspiración. ¿La pandemia de la Covid-19? No tiene nada que ver con los ecosistemas, los murciélagos y los virus. Sin duda es parte de la conspiración.
La llave maestra de la teoría de la Camarilla Mundial abre todos los misterios del mundo y me ofrece una entrada a un círculo exclusivo: el grupo de personas que entienden. Nos hace más inteligentes y sabios que la persona promedio e incluso me eleva por encima de la élite intelectual y la clase gobernante: los profesores, los periodistas, los políticos. Veo lo que ellos omiten… o lo que intentan ocultar.
Las teorías de la Camarilla Mundial cometen el mismo error básico: suponen que la historia es muy sencilla. La premisa clave de las teorías de la Camarilla Mundial es que es relativamente fácil manipular el mundo. Un pequeño grupo de gente puede comprender, predecir y controlar todo, desde las guerras y las revoluciones tecnológicas hasta las pandemias.
Este grupo tiene una capacidad particularmente extraordinaria para prever los siguientes diez movimientos en el tablero del mundo. Cuando suelta un virus en algún lugar, no solo puede predecir cómo se propagará por el mundo, sino también cómo afectará la economía global un año después. Cuando desata una revolución política, puede controlar su curso. Cuando empieza una guerra, sabe cómo terminará.
Sin embargo, no cabe duda de que el mundo es mucho más complicado. Por ejemplo, consideremos la invasión estadounidense a Irak. En 2003, la única superpotencia del mundo invadió un país de tamaño mediano en el Medio Oriente, bajo el argumento de que quería eliminar las armas de destrucción masiva del país y terminar con el régimen de Sadam Husein. Hubo quienes sospecharon que tampoco le habría importado aprovechar la oportunidad para obtener hegemonía sobre la región y dominar los vitales yacimientos petroleros de Irak. En busca de estos objetivos, Estados Unidos desplegó el mejor ejército del mundo y gastó billones de dólares.
Si nos adelantamos unos años, ¿cuáles fueron los resultados de este esfuerzo tremendo? Una completa debacle. No había armas de destrucción masiva y el país quedó hundido en el caos. En realidad, el gran ganador de la guerra fue Irán, pues se convirtió en la potencia dominante de la región.
Entonces, ¿deberíamos llegar a la conclusión de que George W. Bush y Donald Rumsfeld en realidad eran espías iraníes encubiertos a cargo de ejecutar una ingeniosa conspiración diabólica que ideó Irán? Para nada. Más bien, la conclusión es que es increíblemente difícil predecir y controlar los asuntos humanos.
No es necesario invadir un país del Medio Oriente para aprender esta lección. Si has estado en una junta escolar o un consejo local, o tan solo has intentado organizar una fiesta sorpresa para el cumpleaños de tu mamá, es probable que sepas cuán difícil es controlar a los humanos. Haces un plan y te sale el tiro por la culata. Intentas guardar un secreto y al día siguiente todo el mundo está hablando de él. Confabulas con un amigo de confianza y en el momento crucial te acuchilla por la espalda.
Las teorías de la Camarilla Mundial nos piden que creamos que, aunque es muy difícil predecir y controlar las acciones de mil o siquiera cien humanos, es sorprendentemente fácil tratar como títeres a 8000 millones.
A veces una corporación, un partido político o un dictador logran reunir una parte significativa de todo el poder del mundo en sus manos. No obstante, cuando sucede algo así, es casi imposible mantenerlo en secreto. Un gran poder conlleva una gran publicidad.
De hecho, en muchos casos una gran publicidad es un prerrequisito para obtener un gran poder. Por ejemplo, Lenin nunca habría obtenido poder en Rusia evitando la mirada del público. Y al principio, Stalin prefería las maquinaciones a puerta cerrada pero, para cuando monopolizó el poder en la Unión Soviética, su retrato colgaba en cada oficina, escuela y hogar desde el Báltico hasta el Pacífico. El poder de Stalin dependía de este culto a la personalidad. La idea de que Lenin y Stalin eran solo una fachada para los verdaderos gobernantes que estaban tras bambalinas contradice toda la evidencia histórica.
Percatarte de que no hay una sola camarilla que puede controlar en secreto a todo el mundo no solo es correcto, sino que también te empodera, pues quiere decir que puedes identificar las facciones que compiten en nuestro mundo, y aliarte con algunos grupos en contra de otros. De eso se trata la política verdadera.
Yuval Noah Harari, Cuando el mundo parece una gran conspiración, La Vanguardia 07/12/2020
-
![Enlace permanente para '[nt]'](/blocs/themes/lilina/web//media/mark_on.gif)
[nt]
Archivado: diciembre 8, 2020, 6:48pm CET por Manel Villar
-

El martell i el coneixement.
Archivado: diciembre 8, 2020, 6:43pm CET por Manel Villar

"Además de las presiones sociales de la comunidad científica, interviene un rasgo muy humano de los científicos individuales. Lo llamo la ley del instrumento, y puede formularse así: dale a un niño pequeño un martillo, y hallará que todo lo que encuentre necesita ser golpeado. No es una sorpresa particular descubrir que un científico formula los problemas de una manera que requiere para su solución sólo las técnicas en las que él mismo es especialmente hábil”-Abraham Kaplan
"Supongo que es tentador, si la única herramienta que tienes es un martillo, tratar todo como si fuera un clavo” -Abraham Maslow
Pablo Malo, twitter @pitiklinov 07/12/2020 -

Piràmide moral i pandèmia.
Archivado: diciembre 8, 2020, 6:33pm CET por Manel Villar

Frans de Waal habla del círculo de la moralidad de la siguiente manera (aunque en realidad prefiere la imagen de una pirámide flotante como vamos a ver). Afirma que la moralidad surgió evolutivamente para tratar primero con la propia comunidad, después con otros grupos; más tarde, con los humanos en general y finalmente, ha englobado a los animales no humanos. Al decir de De Waal, el círculo de la moralidad se extiende más y más solo si está garantizada la salud y la supervivencia de los niveles y círculos más internos. Cuando los recursos se reducen, el círculo se encoge y las conductas morales se pliegan hacia lo más íntimo, algo que está en consonancia con la afirmación de Peter Singer de que un aumento de la riqueza entraña un aumento de las obligaciones para con los necesitados.
A diferencia de Singer, de Waal prefiere conceptualizar este círculo moral como una pirámide flotante. La fuerza que eleva la pirámide del agua -su flotabilidad- procede de los recursos disponibles. El tamaño que asoma por encima del agua refleja la amplitud de la inclusión moral. Cuanto más se eleva la pirámide, más amplia será la red de ayuda y obligaciones. La gente que está a punto de morirse de hambre sólo puede permitirse una pequeña punta de la pirámide moral: cada uno irá a la suya. En época de necesidad prevalecen en todo caso las obligaciones para con los más cercanos, las obligaciones más básicas, las presididas por la lealtad, que para De Waal es un deber moral básico.
Y creo que esto es lo que hemos observado en esta época de pandemia, que nuestro círculo moral se ha constreñido al aquí y al ahora y nos hemos olvidado de los que están más lejos y de lo que viene después. Hemos visto gobiernos que han retenido respiradores para atender primero a su población, o peleando y pujando en el mercado para conseguir el material de protección del que carecían; no se han tenido en cuenta las repercusiones económicas para los países más pobres de detener la economía y el turismo; se han abandonado campañas de vacunación de niños en Africa y en otros lugares así como diagnósticos y tratamientos de enfermos de cáncer; las consecuencias sobre el medio ambiente del uso generalizado de mascarillas ha pasado a un segundo plano, etc. Como dice de Waal, es lógico cuando hay una amenaza y nos atenaza el miedo y no estoy juzgando, sólo estoy describiendo este estrechamiento del círculo.
Me parece que observando la estrategia que hemos seguido en esta pandemia a nivel global vemos efectivamente un hundimiento de la pirámide, una respuesta insolidaria, parroquiana y egoista de los países más ricos para con los países más pobres y de los ciudadanos o grupos más ricos de cada país con respecto a los más pobres. En este país hemos visto, por ejemplo, que un gobierno que se ha subido el sueldo en plena pandemia ha tomado medidas que han impedido que muchos ciudadanos puedan ganarse el suyo. Y hemos visto también a gente que tiene un sueldo seguro y la posibilidad de teletrabajar pidiendo que nos quedemos en casa, cosa que un vendedor ambulante de Mexico o Bangkok no puede hacer. Me pregunto qué habría pasado si en tiempos de pandemia la ley exigiera bloquear las cuentas de todos los ciudadanos y asignar a todos y cada uno de nosotros un sueldo de 1.000€, desde los miembros del gobierno a la cajera del supermercado pasando por los sanitarios.
Pablo Malo, Sobre la moralización de a respuesta a la COVI-19, Evolución y Neurociencias 07/12/2020 [https:]] -

Moralització i amoralització.
Archivado: diciembre 8, 2020, 6:25pm CET por Manel Villar

En cualquier cultura, en un momento determinado, existe un consenso acerca de las actividades que caen dentro del dominio de la moral y las que caen fuera. Pero esta dicotomía no es estable o inamovible, sino que el estado moral de una actividad fluye y cambia con el tiempo. La Moralización es el proceso por el que una actividad que previamente se consideraba fuera del campo moral entra dentro del mismo. Por citar un ejemplo, en los últimos años se ha ido moralizando el consumo de carne de manera que ha aumentado la creencia de que comer carne es inmoral. Al proceso inverso, es decir, que un objeto o actividad considerada moral salga del dominio moral, Paul Rozin lo denomina Amoralización. Un ejemplo podría ser el cambio en las actitudes hacia la homosexualidad. Lo que no se comprende muy bien son las causas de este proceso de moralización, es decir, por qué en determinado momento una conducta se moraliza o se amoraliza. Parece haber, sin embargo, un consenso en que la percepción de un daño es algo esencial. Podemos verlo en el caso de la carne. Cada vez más gente considera que el sufrimiento causado a los animales de los que nos alimentamos no está justificado. Es probable que el proceso de moralización no pueda funcionar sin la existencia de un daño (real o percibido).
Pablo Malo, Sobre la moralización de a respuesta a la COVI-19, Evolución y Neurociencias 07/12/2020 [https:]]
-

La filosofia a la gran pantalla
Archivado: diciembre 8, 2020, 10:24am CET

Casa Elizalde de Barcelona
C/ València, 302.
Dijous de 19.15 a 20.45 h
Del 28 de gener de 2021 al 11 de març de 2021
Espai: Sala 2.4 - SEGON PIS
Professor/a: MENDEZ CAMARASA, JOAN
Examinarem de quina manera la filosofia es fa present en el món del cinema mitjançant l’anàlisi del seu argument, tot reparant en aquelles escenes que siguin més significatives des del punt de vista de la història de les idees. Veurem la idea del geni maligne a Matrix, el sentit de la vida i el nihilisme a L’indomable Will Hunting, dilemes morals a Mar adentro, l’etern retorn i el temps a Atrapat en el temps, entre d’altres.
... (... continúa)
-

Restos arqueológicos de nuestro futuro X
Archivado: diciembre 8, 2020, 10:21am CET por José Vidal González Barredo
Se reflexiona sobre el sentido de la política como ideología, participación e integración a la vez que se analiza cómo inciden los medios de comunicación en nuestra… Read more "Restos arqueológicos de nuestro futuro X"
-

Llegir filosofia: les principals obres del pensament
Archivado: diciembre 8, 2020, 10:05am CET

Casa Elizalde de Barcelona
C/ València, 302.
Dilluns de 17 a 18.30 h
Del 25 de gener de 2021 al 8 de març de 2021
Espai: Sala Carner - PRIMER PIS
Professor/a: MENDEZ CAMARASA, JOAN
Aportarem les claus necessàries per poder llegir i interpretar amb un millor aprofitament algunes de les obres més significatives de la història del pensament. Examinarem textos de Francesc Torralba, Zygmunt Bauman, Enrique Dussel i Maria Angelidou entre d’altres.
Preu: 54,26 € (IVA inclòs)
Programa:
1. Francesc Torralba, La filosofia com a cura de l'ànima i cura del món
... (... continúa) -

Filmosofia a la biblioteca de Cardedeu
Archivado: diciembre 8, 2020, 10:00am CET
 FILMOSOFIA. Tertúlia de cinema i pensament
FILMOSOFIA. Tertúlia de cinema i pensament
The Green Book (2018) del dir. Peter Farrellydivendres, 18 de desembre 2020 - Horari: 18 h Lloc: Sala d'actes de la Biblioteca Marc de Vilalba.Organitza: Biblioteca Marc de VilalbaTertúlia dinamitzada per Joan Méndez.
-

LA MONTAÑA
Archivado: diciembre 8, 2020, 9:48am CET por XAVIER ALSINA
¿Cuantas montañas habré subido ? En el recuerdo tengo imágenes distintas . Toda montaña es distinta . Y según la etapa de tu vida puede ser radicalmente diferente. Tanto que te resulta casi como un imposible ahora que las piensas frente al ordenador de tu casa, sentado en la silla reclinable y al lado del radiador de eléctrico de aceite. Cualquier montaña se puede parecer al Aneto , a la cordillera del Himalaya , al Everest , ...porque el estado anímico , la posición corporal, la respiracion y el aliento que se tiene en ese momento le representan a una la capacidad para estar dentro o fuera de la montaña. Hace años eran pequeñas colinas donde se trataba de ir lo más deprisa posible para llegar a la cima y plantar las banderas imaginarias de los piratas. Más tarde fueron montañas de valles como la del Costabona donde simbólicamente era alcanzar la cima que mi padre nunca alcanzó en un gesto de tocarle a él con el cielo en la cúspide. Las montañas no tienen paises ni nacionalidades como la que en el valle de l'Ainè en Francia después de horas y horas de cruzar frondosos bosques de ribera, prados y rodear riachuelos te exige escalar una cima para poder situarte entre la niebla de los valles de Núria . Allí donde te fallan las fuerzas y te ves alcanzado por el tiempo y el oxígeno puro de la montaña. Las montañas si tienen su historia como la de Mesada , allí en Israel en un Julio de hace años rodeado de fantasmas de un pasado que luchan por defender de los romanos la población, el tiempo . También hay montañas que se caminan en solitario o bien acompañado , las primeras te acompañan como las del Montnegre , entre las miradas de las brujas y sus dolmenes en sus espacios de silencio e inhabitados , sin presencia alguna , donde caminar es una gesta que te obliga a superar tu capacidad de orientarte , tu incertidumbre por no saber si regresaras a la cabaña que te aguarda ; otras en cambio son más ligeras porque con tus botas, tus bastones y tus mochilas te atan al otro a los demás , te siguen te animan , te cogen de la mano, te permiten distraerte mirando el paisaje como las del Pais Vasco . Ahora que mis piernas ya fallan , que mis pies me impiden caminar con soltura, que mis sueños ya no suben más que montañas imaginarias , encuentro a faltar la única montaña que nunca he subido y que no subiré , aquella que la haces solo , como la que subí en las cercanías de Napoles en italia , donde el volcan . Las de Petrarca o las de Verdager aunque las haya leido en sus versos cuando habla de la Atlántida .La montaña es una relación con la vida misma, con la naturaleza, con la superación , aunque pueda ser una relación como Sisifo que siempre andamos subiendo y bajando dia tras dia hasta el final .
-

Explicarse
Archivado: diciembre 7, 2020, 2:30pm CET por Gregorio Luri
Explicarse, con frecuencia, es contradecirse. El silencio es un remanso lógico que se convierte en remolino en cuanto intentas aclararte en voz alta ante la mirada atenta de otro.
-

Els aventatges del desacord.
Archivado: diciembre 6, 2020, 8:48pm CET por Manel Villar

¿En qué consistiría entonces el poder de las democracias frente a la supuesta eficacia autoritaria? ¿Y si la fuerza de la democracia se debiera a su capacidad de proteger la crítica, incluida la crítica hacia sí misma? La cantinela de que las democracias son impotentes culpabiliza de ello al desacuerdo. El sabio Spinoza, en cambio, situaba su poder en la falta de unanimidad. Mientras que las tiranías son arbitrarias y cambiantes, en una democracia “lo absurdo es menos temible, ya que es casi imposible que la mayoría de los hombres se pongan de acuerdo en una única y misma absurdidad”. Spinoza no ignoraba los errores humanos; advertía simplemente que en una sociedad plural es más difícil cometerlos que en aquellas en las que el pluralismo hubiera podido ser suprimido. El desacuerdo tiene muchos inconvenientes, pero al menos impide la obstinación en el error. Aun suponiendo que las democracias y los autoritarismos tengan las mismas posibilidades de equivocarse, es mejor equivocarse en una democracia porque en ella —debido al carácter controvertido de la opinión pública y a su régimen competitivo— es más fácil y más rápido abandonar el error (o que te obliguen a abandonarlo). La democracia es un sistema político en el que se pueden efectuar procesos de aprendizaje abiertos, alimentados por una crítica razonada a las autoridades y a sus errores, de manera que es siempre posible corregirlos e incluso sustituir a quienes los cometieron. El poder de la democracia es su capacidad de aprender.Daniel Innerarity, El poder democràtico, El País 03/12/2020
-

Sorteig contra representació (Rancière)
Archivado: diciembre 6, 2020, 8:43pm CET por Manel Villar

En su principio, como en su origen histórico, la representación es lo contrario de la democracia. La democracia está fundada sobre la idea de una competencia igual de todos. Y su modo normal de designación es el sorteo, como se practicaba en Atenas, para prevenir el acaparamiento del poder por esos que lo desean.
La representación es un principio oligárquico: los que están de esta manera asociados al poder no representan a una población sino al estatuto o la competencia que funda su autoridad sobre esta población: el nacimiento, la riqueza, el saber u otros.
Nuestra sistema electoral es un compromiso histórico entre poder oligárquico y poder de todos: los representantes de las potencias establecidas se convierten en los representantes del pueblo, pero, inversamente, el pueblo democrático delega su poder a una clase política acreditada de un conocimiento particular de los negocios comunes y del ejercicio del poder. Los tipos de elección y las circunstancias inclinan más o menos la balanza entre los dos.
La elección de un presidente como encarnación directa del pueblo ha sido inventada en 1848 contra el pueblo de las barricadas y de los clubes populares y reinventada por de Gaulle para otorgar un “guía” a un pueblo muy turbulento. Lejos de ser la coronación de la vida democrática, es el punto extremo del despojo electoral del poder popular al provecho de los representantes de una clase de políticos en la que las facciones opuestas comparten a la vez el poder de los “competentes”.
El sufragio universal es un compromiso entre los principios oligárquicos y democrático. Nuestros regímenes oligárquicos todavía tienen necesidad de una justificación igualitaria. Aunque sea mínimo, este reconocimiento del poder de todo hace que, a veces, el sufragio conduzca a las decisiones que van en contra de la lógica de los competentes.
El acto político fundamental es la manifestación del poder de aquellos que no tienen ningún título para ejercer el poder. En los últimos tiempos, el movimiento de los “indignados” y la ocupación de Wall Street han sido, después de la “primavera árabe”, los ejemplos más interesantes.
Estos movimientos han recordado que la democracia es algo vivo, porque ella inventa sus propias formas de expresión y reúne materialmente un pueblo que no está más dividido en opiniones, grupos sociales o corporaciones, sino que es el pueblo de todo el mundo y sin importar quién sea. En esto radica la diferencia entre la gestión —que organiza las relaciones sociales donde cada uno está en su lugar— y la política —que reconfigura la distribución de los lugares.
Esto es por lo que el acto político se acompaña siempre de la ocupación de un espacio al que se le desvía de su función social para hacerlo un lugar político: ayer fue la universidad o la fábrica, hoy en día es la calle o la plaza. Por supuesto, estos movimientos no han renunciado a esta autonomía popular de las formas políticas capaces de durar: las formas de vida, de organización y de pensamiento en ruptura con el orden dominante. Encontrar la confianza en esta capacidad es un trabajo de largo aliento.
Jacques Rancière, La representación es lo contrario a la democracia, bloghemia.com 03/12/2020 [https:]] -

Contra el govern de les passions.
Archivado: diciembre 6, 2020, 11:52am CET por Manel Villar

La pasión, como decíamos hace un momento, presenta una perspectiva positiva y otra negativa al mismo tiempo. Entre los escritores antiguos, como los estoicos y los epicúreos, estar sometido a una pasión podía verse como un elemento que desequilibraba notablemente al ser humano. Los epicúreos recomendaban disfrutar de la vida, pero sin quedar atrapado en una pasión amorosa, mientras que los estoicos directamente te aconsejaban ir más allá de este tipo de pasiones. En la época moderna, en gran medida como herencia de la tradición cristiana que podemos encontrar ya en la poesía trovadoresca, el amor se convierte en el ámbito donde de manera más privilegiada se puede sublimar la búsqueda de trascendencia por parte del hombre.
... a la hora de la verdad, cuando te encuentras inmerso en los canales de la pasión, tu capacidad de elección queda prácticamente anulada porque estás imbuido de una fuerza que no te deja elegir. Éste es el motivo por el que la pasión, en sentido general, ha tenido desde el comienzo sus apologetas, sus detractores e incluso a veces la misma persona ha sido apologeta y detractor. También es el motivo por elque prácticamente todas las tradiciones, aunque ahora podríamos mencionar la griega y la hindú para situarnos, han aconsejado que la sociedad esté gobernada por personas que hayan superado las pasiones, que las hayan destilado o que se encuentren más allá de ellas. A fin de cuentas, si estás ligado a una pasión, es evidente que tenderás a darle hegemonía.
Si pensamos por un momento en Estados Unidos, veremos que la Revolución americana, consecuencia de la Revolución inglesa y de la Revolución francesa, actúa en cierto modo como la Ilustración transatlántica que convierte a este país en un nuevo rico ilustrado. Entonces, ¿por qué vemos tantos elementos de puritanismo en la vida pública? Los estadounidenses conservan esta especie de obsesión ilustrada, pero sin la vieja sabiduría erótica que comentábamos sobre Italia y Francia al hablar de Stendhal. Esto puede llevar a medidas tan inverosímiles como que el ejército de Estados Unidos prohíba explícitamente el adulterio y que esta falta sea motivo de expulsión. Por supuesto, este puritanismo radica en la idea de que la persona que es prisionera de una pasión ilegal no puede gobernar una sociedad. Es algo muy propio de Estados Unidos.
Rafael Argullol, Las pasiones según Rafael Argullol. Conversaciones con Félix Riera, Barcelona, Acantilado 2020
-

Discurrir es escurrir
Archivado: diciembre 5, 2020, 9:05pm CET por Gregorio Luri
Se ha sostenido alguna vez que eso de pensar consiste en poner un "pero" en el lugar adecuado. Efectivamente es así en muchas ocasiones, pero no en todas. Con frecuencia, al menos en mi caso, discurrir es escurrir, esto es: sacar partido a lo que tienes delante. Y esto es lo que más me cuesta, exprimir lo que ya sé hasta sacarle su jugo. Claro que... ¿si no sé exprimirlo, lo sé?
-

Biología política
Archivado: diciembre 4, 2020, 10:10pm CET por Gregorio Luri
Un día descubres que estás siendo refutado por todo aquello que considerabas irrelevante. Te cuesta aceptarlo, pero eso es lo que hay. Esta es una de las manifestaciones más despiadadas de eso que llamamos envejecer. Queda el consuelo -¿rencoroso?- de pensar que a ellos también les ocurrirá lo mismo que a ti. -

Paseo y celebración
Archivado: diciembre 3, 2020, 6:51pm CET por Gregorio Luri
Largo paseo por la playa. 10 quilómetros que a la vuelta se han hecho pesados, por el fuerte aire en contra que se iba enfriando por momentos, a media que el sol se escondía tras Collserola. Ravel en los auriculares. Cada vez me parece más grande, más sutil, más rico, más íntimo. Más mío.
El paseo era mi particular celebración del final del libro sobre la interioridad en el Siglo de oro que me encargó la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Estoy satisfecho del resultado. El reto era difícil porque tenía que conseguir encajar sin apreturas los doscientos años del siglo de oro -he optado por iniciarlo con la gramática de Nebrija y por cerrarlo con la muerte de Molinos- en 130 páginas. Creo que lo he conseguido y que el contenido respira. Aún tardaré en enviarlo un par de semanas, para darme tiempo a una ultima revisión, pero será, en todo caso, cuestión de detalles.
El trabajo ha sido intenso y satisfactorio. Hay encargos que son un auténtico regalo... especialmente si están bien pagados. De hecho, he estado viviendo en el Siglo de oro desde la primavera pasada, dedicándole muchas horas diarias. No me quejo, que quede claro. Han sido horas gozosas.
Hace unos días me entrevistaron unos alumnos de bachillerato de un instituto catalán. Les expliqué lo que estaba haciendo y concluí asegurándoles que el trabajo es la felicidad y creo que me entendieron.
-

Simone de Beauvoir (iconografia)
Archivado: diciembre 2, 2020, 1:32pm CET por Jordi Beltran
Adreçada al gran públic francès, i sense grans aportacions, però visible. No sé si el que hi diu Lanzman és molt encertat, tot i haver dirigit l'extraordinaria Shoah.
També hi ha materials interessants al Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir.I aquesta, en moments d'intrepidesa.
-

Miedo y filosofía
Archivado: diciembre 1, 2020, 6:19pm CET por Victor Bermúdez Torres

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraEl miedo es una emoción tan polifacética y repleta de matices como lo es el abanico de estímulos que puede llegar a provocarlo. Existen todo tipo de miedos, y podemos tener miedo de casi todo, incluso de no tenerlo y de cometer, así, cualquier temeridad o locura. Sin embargo, pese a su aparente complejidad, su concepto es bien simple. El miedo, sea cual sea, supone siempre lo mismo: la anticipación imaginaria de un dolor. Tenemos miedo a todo aquello que creemos ligado, por principio, experiencia (vicaria o real) o instinto, a un posible dolor, sea este físico, psicológico, moral o metafísico.
Además de la asociación con el dolor, hay en las cosas temibles dos propiedades que incrementan significativamente su pavoroso efecto. Una es su aleatoriedad o imprevisibilidad, causante de ese temor supersticioso a la mala suerte que nos atenaza con tanta frecuencia (y que, según algunos, está en el origen de lo religioso). La otra propiedad, más honda y comprensiva, es la alteridad: cuanto más otro o extraño nos parece algo, más miedo nos da. La razón es que lo más extraño es también, en última instancia, lo más inhumano. Y todo lo que no se deja humanizar (el extraño movimiento o forma de una criatura, la inmensidad impenetrable de la jungla o el océano, el poder ciego y apabullante de una máquina, la conducta de un loco…) podemos imaginarlo como una amenaza, esto es, como causa (objetiva o fantástica) de la rotura o descomposición de nuestro ser. En el extremo, lo completamente metamórfico, lo radicalmente informe, lo monstruosamente carente de pies y cabeza, lo absolutamente oscuro, indeseable, inimaginable, imprevisible, incomprensible e irrepresentable, representa, a la vez, lo más terrible e inhumano.
Consciencia anticipante del dolor, aleatoriedad y alteridad son, pues, los tres componentes esenciales de aquello que nos da miedo. ¿Hay algún objeto en que se den todos ellos, a la vez, de forma culminante? Es un tópico contestar a esta pregunta con la alusión a la muerte. Parece lógico, dado que la muerte está asociada al dolor de la agonía y la despedida, a lo imprevisto de su acontecimiento, y a lo completamente extraño e incomprensible del tránsito a la nada. Pero también podríamos señalar a la vida, que es dónde realmente se da el dolor, el mal no previsto, y la más angustiante de todas las alteridades, que es el absurdo o sinsentido con que experimentamos la propia existencia.
¿Qué da más miedo, entonces, la vida o la muerte? Para algunos filósofos es la muerte, esa otredad que, en tanto absoluta, es lo que, paradójicamente, proporciona a la vida un valor igualmente pleno. Para otros, es la propia vida la que, absurdamente abocada a la muerte, nos condena a esta pasión inútil, meramente deportiva, de hacer por significarnos a la vez que nos deshacemos, insignificantes, en el tiempo.
¿Qué hacer cuando el miedo nos invade y bloquea desde esos dos extremos, el de la vida y la muerte? Como enfrentar esa doble desolación o fatiga. Pienso, por ejemplo, en las personas más expuestas a los efectos de la pandemia que copa nuestro presente. O en aquellas otras, víctimas de desgracias mayores, que atraviesan el mar sobre una tabla buscando refugio. En los dos casos, al miedo a una muerte probable se suma el temor a una vida en que lo más entraño (la familia, los amigos, la tierra que se pisa, el sosiego, el juego…) se ha tornado extraño, lejano, hostil, sospechoso. Trocar lo entrañable en extraño es un recurso habitual de la literatura o el cine de terror, pero en esto, como en todo, la realidad supera, desgraciadamente, al arte.
El único modo de vencer el miedo es, en fin, el conocimiento. La mera acción, o la voluntad impulsiva de vencerlo, son una temeridad; la fe en un dios protector, una regresión peligrosa; la negación, la evasión y el entretenimiento, una patética huida hacia adelante. Solo si conocemos las causas objetivas del dolor propio y ajeno, aprendemos a prever lo imprevisible y buscamos con denuedo el conocimiento, podremos dominar el miedo y a aquellos que lo difunden en provecho (y alivio del suyo) propio. Filosofar, atreverse a pensar el mundo, deshabitándolo de lo azaroso, extraño y alienante, es la condición necesaria, y hasta suficiente, para transformarlo.
-

NIETZSCHE NIHILISMO y EXISTENCIALISMO
Archivado: noviembre 29, 2020, 12:17pm CET por luis roca jusmet
NIETZSCHE NIHILISMO y EXISTENCIALISMO -

NIETZSCHE NIHILISMO y EXISTENCIALISMO
Archivado: noviembre 29, 2020, 12:16pm CET por luis roca jusmet
NIETZSCHE NIHILISMO y EXISTENCIALISMO -

LA VOLUNTAD DE PODER : TERCERA PARTE DE LA ENTREVISTA SOBRE NIETZSCHE
Archivado: noviembre 29, 2020, 12:15pm CET por luis roca jusmet
LA VOLUNTAD DE PODER : TERCERA PARTE DE LA ENTREVISTA SOBRE NIETZSCHE -

DIOS HA MUERTO : SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA SOBRE NIETZSCHE
Archivado: noviembre 29, 2020, 12:13pm CET por luis roca jusmet
DIOS HA MUERTO : SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA SOBRE NIETZSCHE
-

Identitat i deconstrucció. Autor: Jesús Gómez.
Archivado: noviembre 28, 2020, 5:19pm CET por Jesús Gómez
Confesso: l’article sobre el gènere del Daniel Punzano
m’ha provocat les ganes d’aprofundir en el tema més del que vaig fer al comentari al seu article. Com que no m’agrada repetir-me vull referenciar un article meu sobre el tema de la identitat en general que vaig publicar a aquest bloc (només fa 12 anys!); l’he rellegit i considero que continua essent vigent, tot i que en el seu moment el vaig escriure pensant més en el problema de la identitat nacional que en la de gènere. Si el voleu recuperar:
He estat llegint sobre el tema i he intentat treure una idea clara… i no m’he n’he sortit! Porto uns dies donant-hi voltes i una bona estona intentant fer-me un esquema que em permeti transmetre una visió de conjunt prou clara i no ho aconsegueixo. La qüestió en que quan intento associar un posicionament amb un col·lectiu (feminisme, trans de forma específica o lgtbiq+ en general) em trobo amb el problema d’Hèracles i la Hidra de Lerna: cada cop que li tallo un cap al monstre, li surten set més. I, com que no sóc Hèracles (ni ganes), tinc por de deixar-me un posicionament des del que se’m pugui acusar de reaccionari.
Per tant, a l’espera d’una il·luminació que em permeti donar una visió de conjunt sobre aquest tema, em limitaré a fer algunes reflexions sobre el concepte de ‘deconstrucció’ que sovint apareix als debats sobre el tema de la identitat de gènere.
Informar-me sobre la deconstrucció m’ha transportat als meus temps d’universitari, quan no sabia per quina secta filosòfica decantar-me i que, en el seu moment, vaig barallar-me amb el conjunt de teories relativament recents entre les que hi havia la de Jacques Derrida, un autor que analitzava el llenguatge per trobar-ne aquells esquemes de pensament previs que, tot i estar amagats, poden condicionar la nostra manera de pensar; en aquest context, a finals del la dècada dels 60 del segle XX, fa servir el famós terme ‘deconstrucció’ que podem substituir sense problemes per ‘anàlisi’ si no hi hagués un fort interés per semblar original: hem de pensar que la filosofia analítica ja portava segles en marxa (i continua avui dia, i espero que continuï) i Derrida està massa vinculat amb el postestructuralisme i el postmodernisme postmarxista com per acceptar que ja fa temps que s’analitza el llenguatge des de posicionaments més rigorosos que el seu. Serà una qüestió de post…ureo? Demano disculpes, però feia estona que m’estava fent l’acudit a sobre i aquestes coses sempre val la pena treure-les fora abans de fer-nos mal.
Si intentem ser seriosos, el que Derrida està criticant és un essencialisme lingüístic, que intenta reduir a esquemes fixes el significat dels termes que fem servir. Aquesta crítica la pren del filòsof alemany Martin Heidegger que a finals dels anys 20 del segle XX havia iniciat la ‘destrucció’ de la metafísica platònica. Al seu torn, Heidegger s’havia inspirat en els escrits de Nietzsche que havia criticat fortament qualsevol essencialisme. Serem rigorosos si afirmem que Heidegger coneixia molt bé l’obra de Nietzsche, com succeeix habitualment entre els defensors del règim d’Adolf Hitler… El que vull dir és que hem d’anar amb compte: Heidegger va contribuir a justificar el nazisme; això no vol dir que totes les seves teories siguin nazis, però farem bé prendre mesures profilàctiques i llegir a Heidegger amb prevenció. El pobre Nietzsche, que no era precisament un demòcrata, no es va aprofitar mai de la situació política per a prosperar ni va contribuir amb el seu pensament a justificar cap posicionament polític; cap d’aquestes dues afirmacions són aplicables a Heidegger.
Però amb independència de l’origen del terme, no podem remar a contracorrent: determinats col·lectius des de diferents perspectives s’han apropiat del terme i ara trobem la deconstrucció per tot arreu:
Podem trobar el deconstructivisme al terreny de l’art a partir de finals dels anys 80 del segle XX: des de l’arquitectura al cinema, passant per la gastronomia.
Així, l’any 1997, el director de cinema Woody Allen va escriure i dirigir el film Deconstructing Harry on s’explicava de forma fragmentària la vida d’un escriptor (Harry) de forma que es podien veure les diferents facetes que conformaven la personalitat de l’escriptor. El resultat és força interessant ja que, com sovint passa a la filmografia d’Allen, la presentació fragmentària de la vida d’un personatge ens revela aquelles inevitables contradiccions que donen volum i credibilitat a qualsevol personatge. Tanmateix, aquestes contradiccions, ens apropen molt a la naturalesa humana on un pare que estima al seu fill, també pot ser un drogadicte o un usuari habitual de la prostitució. Ara, crec que el fet de triar el terme ‘deconstrucció’ per a referir-se a l’exercici d’anàlisi que es fa del personatge, respon més a una moda que a una especial precisió en l’ús del terme; si ens mirem com es va traduir el títol, ens adonem de que la deconstrucció és perfectament substituible per altres termes: Desmuntant Harry o Los secretos de Harry mostren perfectament el que ens trobarem al film.
Ferran Adrià, el famós cuiner al que sempre val la pena escoltar, va popularitzar el terme aplicant-lo com a tècnica culinària en la que presentava per separat els diferents elements que conformen un plat per mostrar que el gust continuava essent el mateix. Així es pot fer una truita de patata a la que l’ou, la ceba i la patata es presenten separades, però en menjar-les, presenten la mateixa experiència gustativa que en menjar-la de la manera tradicional. Considero que aquest experiment té un alt interès pel que fa a la teoria de la percepció i en podem treure reflexions estètiques molt interessants sobre com la nostra ment estructura els estímuls que ens arriben formant un conjunt; és a dir, el que els psicòlegs de la Gestalt ja van treballar i enunciar… a principis del segle XX!!. El mateix Ferran Adrià ha explicat que en principi havia pensat anomenar a la tècnica ‘descomposició’ però que va buscar un terme diferent donades les connotacions desagradables que la descomposició té en relació a la alimentació.
També trobem la deconstrucció a les reflexions que es fan entorn de la identitat de gènere. El problema és que si hom analitza, o deconstrueix, les pròpies pulsions difícilment trobarà unitat pel que fa a una identitat. Tradueixo: la identitat implica una identificació (d’aquí el mot) amb quelcom i, el problema és que ningú no fa una identificació completa i pura amb un gènere. De fet, què vol dir ‘masculí’ o ‘femení’ des de la perspectiva del gènere, és quelcom completament convencional i cultural però no respon a una certesa de caràcter individual: confesso que no sé què vol dir sentir-se home o dona tot i que entenc què vol dir sentir-se atret pels homes o les dones, però això fa referència al sexe i no al gènere. Entenc, tanmateix, que existeixen els rols de gènere però que justament pel fet de ser rols són convencionals i no tenen cap valor identitari.
Potser el problema està en la pregunta de partida: la qüestió no és l’essència (què sóc) sinó quelcom de més concret: què m’agrada o què m’atrau.
Considero que a la qüestió de la identitat de gènere hi ha un excés d’essencialisme, per a tractar el tema al segle XXI, però per sobre de tot: hi ha massa patiment per aquesta recerca de la pròpia essència. Cal substituir la pregunta ‘què sóc?’ per ‘què vull fer? amb qui ho vull fer? com ho vull fer?’ ja que la nostra essència no es construeix a partir d’un model platònic sinó que es construeix sobre la base de les nostres accions i, aquestes, només poden ser concretes.
He provat de buscar una resposta i he de dir que, com a home heterosexual cisgènere, no sé què vol dir l’expressió ‘em sento home’: entenc que els meus genitals són masculins i que em semblen més apetecibles les relacions sexuals amb persones de fisiologia femenina. Això no vol dir que no sigui capaç d’apreciar la bellesa d’un cos masculí ni que no entengui que determinades pulsions envers individus amb fisiologia masculina (que habitualment relacionem amb l’amistat) no poguessin tenir un origen sexual, cosa que no m’inquieta més que qualsevol altra pulsió sexual que pugui afectar-me al llarg del dia: cada cop que mirem una pel·lícula o una obra de teatre establim vincles emocionals amb personatges ficticis que oblidem en tornar a casa sense que suposi cap trauma.
La nostra vida emocional és complexa perquè les persones som complexes. Afegir a aquesta complexitat l’exigència de la unitat i la permanència que impliquen la identitat de qualsevol tipus, em sembla que està fora del que és raonable i afegeix patiment a les nostres vides.
No us enganyeu perquè és molt senzill: si una pregunta ens porta al patiment, vol dir que està mal plantejada. Busqueu sempre la resposta més lligada a l’experiència i menys contaminada de pretensions metafísiques i serà més difícil fer-vos caure en paranys que només porten al patiment. Perquè cal recordar que només des de la perversió de les morals religioses el patiment o el dolor tenen valor per ells mateixos.
-

Avui hi ha necessitat d'explicar a Filosofia els arguments sobre l'exisltència de Déu
Archivado: noviembre 28, 2020, 12:34pm CET por XAVIER ALSINA

Com podem explicar la idea de Déu dins la Filosofia d'avui ? El que vull plantejar de fet també pot succeir amb altres temes com l'ànima . Quan s'explica Plató després dels anys i de les moltes lectures de pensadors que han interpretat el seu pensament com Crombie, Conford , Hare, Guthrie, ... tens alguna intuicïó que et fa pensar que no saps res de res d'aquest autor . Però ha de semblar davant l'alumnat que ho saps.
Qui era Plató ? una lectura podria començar pel seu diàleg "Timeu" . Aquest diàleg de la darrera època planteja una visió cosmològica de la realitat i de fet en el cuadre de Rafael Sanzio de Urbino el llibre que porta Plató és el Timeu .

De fet el Plató dels platonics renaixentistes va seguir aquest text per sobre d'altres. Un Plató amb gaire bé 70 anys estudiat per estoics , Xenòcrates , epicuris , eclèctics , alexandrins i fins i tot estudiat per les tradicions i cultures cristiana , jueva àrab islàmica amb intents de fer coincidir el gènesi de l'Antic Testament amb la visió que hi ha en el diàleg sobre la creació de l'Univers.
Precisament fa que el diàleg del Timeu sigui un dels més complexos i misterics de l'antiguetat. Si que hi ha una coincidència amb el diàleg de La República , doncs tenen una voluntat de poder explicar el seu pensament i els coneixements que l'autor té . Sembla una classe que Plató impartís a la seva Acadèmia. ,De fet serà precisament en aquest diàleg que respon als dubtes de la seva teoria de les idees i a certs atzucats gnoseològics en la imatge sobre el cosmos. El cosmos només pot ser un eikos lógos , una imatge il·lusoria o aparent , fet per un artesà diví que utilitza la matèria i les idees .
El caos representa aquesta matèria , les idees són el principi de determinació i l'artesà seria la causa gènesi que estableix una certa unitat . El demiurg diví generarà el cosmos en el caos , és un productor i un contemplador de les causes necessàries que s'imposen en la inmediatesa i l'acte mateix intel·ligible d'acció del coneixement de l'ànima. Aquesta visió del món o la realiat és una dinàmica tensionada que mai s'acaba d'ordenat del tot . L'home es troba al bell mig dins un saber de l'ordre viscut i una acció continuada que ens compromet èticament . D'aqui el saber viure d'acord amb la veritat i la justicia , o sigui , mesurar el que fem quan els fets a vegades generen cert desordre i desconcert amb la por, la feblesa , la mort , la malaltia o els conflictes.
Com es configura l'ànima del Món ? Timeu és un ciutadà de Locros que té coneixements en astronomia i cosmologia , En el diàleg la diferència entre ànima del Món i el demiurg com a Déu que produeix , Comença amb el mite de l'Atlàntida : una al·legoria ? una realitat ? una ficció ? De fet Plató parla de terratrèmol i inundacions les que sumergeixien l'Atlàntida , en referència a la informació que té de Soló i que prové d'Egipte com a illa enorme dins l'Oceà Atlàntic a l'estret de Gibaltar . Els habitans són uns egoistes i humans sense escrúpols a diferència dels atenencs que són justos i bondadosos que salvaran els pobles mediterranis .
El Déu ( theos) del Timeu com a productor o artesà permet l'ordre i els dona forma davant la situació caòtica .
En René Descartes aquest Déu ja és un èsser superior , creador, i que es planteja els arguments racionals per provar-ne la seva existència . Avui la majoria de persones es situen en un ateïsme nihilista com a conseqüència de valorar altres situacions més contingents i de no sentir tanta dependència dels poders aliens o externs . La mort i la malaltia , el dolor , en definitiva origina preguntes sobre l'existència de Déu . El teòleg Hans Küng en el seu llibre ¿Existe Dios? va intentar donar resposta l'any 1979 .
En el fons preguntar-nos per si existeix o no és respondre a Qui és Déu ?
más contranoviembre 26, 2020 § 1 comentario
Montserrat Moreno, en La contra de ayer, sostiene aquello de que no necesita la hipótesis de Dios. De acuerdo. Tampoco el creyente. Dios, salvo para el mito de trazo grueso, nunca fue un supuesto explicativo. Más bien, Dios en verdad se sufre como el Dios que se encuentra a faltar. De ahí que el creyente permanezca a la espera de Dios. Aunque lo cierto es que de topar con él, no topará con Dios, sino con el hombre de Dios. Basta con leer los textos bíblicos —o mejor dicho, con leerlos sabiendo leerlos— para caer en la cuenta de lo que acabamos de decir. De hecho, la crítica a la superstición religiosa no nació con la Modernidad, sino con los profetas. Y a propósito de este asunto, uno no puede evitar una sensación de hartazgo ante una crítica que, aunque justificada hasta hace poco, al menos por aquello de los excesos de una cristiandad aliada con el poder, tiene más de ignorar de lo que se habla que de crítica
Josep Cobo , teòleg i filòsof en el seu bloc La modificación ens planteja aquest tema en un diàleg interessant .
el Dios de Jobnoviembre 21, 2020 § Deja un comentario
El Dios que se revela a Job no parece que esté muy preocupado por su sufrimiento. De hecho, no se interesa por nadie, lo cual resulta cuando menos extraño, tratándose de un texto bíblico. Ante YWHW, Job es como una mota de polvo. Sin embargo, el discurso final de YWHW tampoco debería soprendernos tanto. ¿Acaso no le diríamos lo mismo a una pulga que nos preguntase por su lugar en el mundo? Esto es lo que hay. No pretendas entenderlo porque no puedes entenderlo. En definitiva, la moraleja del libro de Job es simple. El hombre no puede hacer más que permanecer expuesto al misterio de Dios y obedecer al mandato que se desprende de su radical trascendencia, el que nos obliga, precisamente, a cuidar de la vida que nos ha sido dada como excepción, confiando que, al final, todo terminará bien. La fe nunca se resolvió como un saber acerca de Dios. Ni siquiera hipotético.
Hi ha doncs una realitat avui que ens allunyarà del problema de Déu perquè en el fons aquest no és altre que el problema de l'home d'avui . Per què necessitem a Déu ? I si el necessitem per què ens pot ser útil ? No és un Déu que ens parla , ni que ens faci sentir interpel·lats davant nosaltres mateixos . Potser ens manca molta honestedat per ser capaços de pensar-nos amb humilitat , sense la sobèrbia dels invulnerables i dels vanitosos, dels qui estem convençuts que el no-res és una condició més humana que una visió trascendent de la vida i l'existència .
Potser quan un sol es pregunta per si mateix
... [https:]]
-

Restos arqueológicos de nuestro futuro IX
Archivado: noviembre 28, 2020, 11:00am CET por José Vidal González Barredo
Se reflexiona sobre el papel que tiene la memoria en la configuración y el mantenimiento de nuestra identidad así como el valor del recuerdo y lo recordado.
-

Demostraciones con encanto
Archivado: noviembre 27, 2020, 12:15pm CET por Sonia Cáliz
Esta obra presenta una colección de demostraciones notables en matemáticas elementales, sobre números, geometría, desigualdades, funciones, origami, teselaciones, de una elegancia excepcional, sucintas e ingeniosas.
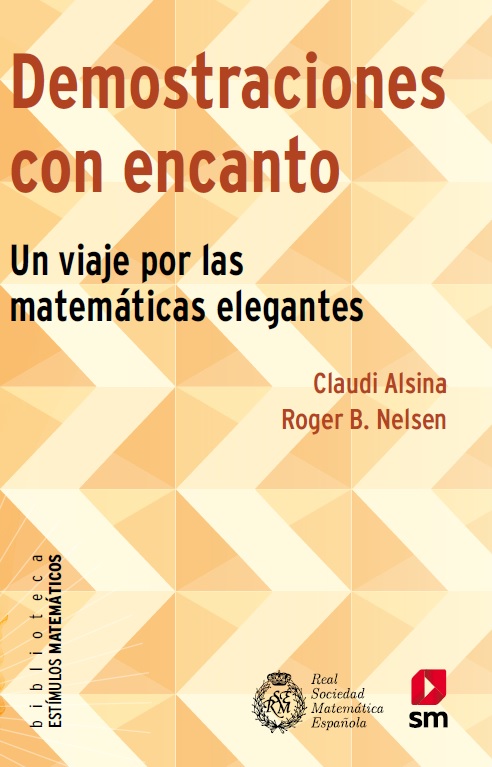
A través de razonamientos sorprendentes o de potentes representaciones visuales, esperamos que esta selección de demostraciones invite a los lectores a disfrutar de la belleza de las matemáticas.
Además, cada capítulo concluye con desafíos al lector —se plantean alrededor de ciento treinta—, a quien animamos a que busque por sí mismo demostraciones con encanto y a compartir sus descubrimientos con otros.Sobre los autores
Claudi Alsina es doctor en Matemáticas, materia que imparte en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha participado en numerosas actividades de relevancia internacional: trabajos de investigación, publicaciones y conferencias sobre las matemáticas y su enseñanza.
Roger B. Nelsen es doctor en Matemáticas, miembro de las prestigiosas asociaciones Phi Beta Kappa y Sigma Xi. Ha enseñado Mateáticas y Estadistica en el Lewis & Clark College durante cuarenta años, hasta su jubilacion en 2009 y es autor de diversas obras sobre matemáticas.
Primeras páginas de Demostraciones con encanto.Descarga
La entrada Demostraciones con encanto se publicó primero en Aprender a pensar.
-

¡La educación está desnuda!
Archivado: noviembre 27, 2020, 11:20am CET por Sonia Cáliz
Como la sinceridad infantil en El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, ha tenido que llegar la crisis de la COVID-19 para
desvelar las numerosas debilidades de nuestro sistema educativo.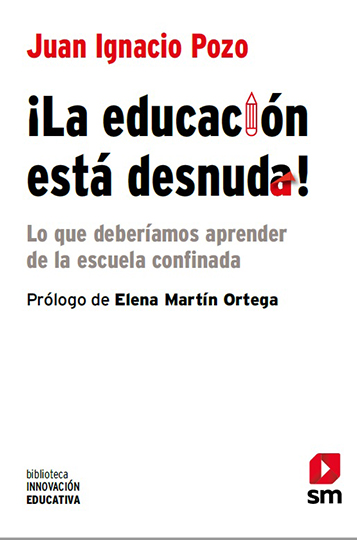
Debemos aprender de este gran incidente crítico, reflexionar y generar cambios como seleccionar un currículo más ajustado a un concepto de aprendizaje profundo, asentar el enfoque competencial y avanzar hacia una escuela híbrida. Este texto extrae algunas lecciones de la crisis, detecta carencias del sistema educativo y propone plantearnos qué educación queremos. Pretende retratar su desnudez, hacernos conscientes de ella, y encontrar nuevas formas de vestir la educación.
Sobre el autor

Juan Ignacio Pozo es catedrático de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid en innovación educativa, inteligencia emocional y procesos de aprendizaje. Ha investigado el aprendizaje en diferentes dominios del conocimiento y niveles educativos. Ha publicado también diversas obras sobre las aportaciones de la reciente psicología cognitiva
Primeras páginas de La educación está desnuda.Descarga
del aprendizaje y cómo estas pueden contribuir a comprender y transformar las prácticas de enseñanza en las aulas.La entrada ¡La educación está desnuda! se publicó primero en Aprender a pensar.
-

Moviment?
Archivado: noviembre 26, 2020, 4:59pm CET por Manel Villar

Ninguna de las figuras de esta imagen se mueve de su sitio: las escaleras no suben, y los hombrecitos ni saltan ni caen, como se puede comprobar si tapamos parte con los dedos. El último monigote de la derecha sí mueve las piernas y los brazos, pero está parado en el mismo punto, sin desplazarse por la pantalla.
Cuando vemos transiciones de luz clara a luz oscura (o al revés), las interpretamos como movimiento.
Esta ilusión te hace ver movimiento donde solo hay cambio de color, Verne, El País 24/11/2020
-

Ciudadanía global en el siglo XXI
Archivado: noviembre 26, 2020, 12:03pm CET por Sonia Cáliz
Esta obra colectiva ofrece un acercamiento desde diversas perspectivas al concepto y la práctica de la ciudadanía global a través de la educación y de la movilización social, con el fin de facilitar su desarrollo dentro de la comunidad educativa.
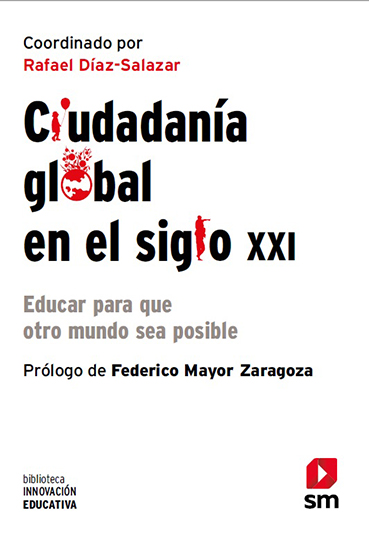
La educación debe promover la toma de conciencia de que se vive en un mundo interrelacionado cuyo dinamismo no puede aprehenderse de forma local, sino como un sistema global de conocimientos, aptitudes y valores en cambio constante.
El paso de individuo a persona y de esta a ciudadano es un proceso educativo fundamental. La adquisición de ciudadanía, más allá de los derechos y deberes, se lleva a cabo a través de la acción para construir una sociedad mejor.
Sobre los autores
Esta obra recoge las voces de destacados especialistas, bajo la coordinación de Rafael Díaz-Salazar, en torno a la construcción del concepto y la práctica educativa de la ciudadanía global bajo una perspectiva plural, humanista y transformadora de la sociedad y de la escuela.
Sobre el coordinador

Rafael Díaz-Salazar es profesor de Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y profesor invitado en Universidades de Brasil, México y El Salvador. También es autor de libros e investigaciones sobre desigualdades internacionales, políticas de desarrollo, sociología de la religión y educación para el cambio ecosocial.
.
Primeras páginas de Ciudadanía global en el siglo XXIDescarga
La entrada Ciudadanía global en el siglo XXI se publicó primero en Aprender a pensar.
-

Que es el NIHILISMO: PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA SOBRE NIETZSCHE
Archivado: noviembre 25, 2020, 4:19pm CET por luis roca jusmet
Que es el NIHILISMO: PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA SOBRE NIETZSCHE
-

La ensaladilla
Archivado: noviembre 24, 2020, 2:13pm CET por Gregorio Luri
Comemos en casa de L. Su nieto, de primero de ESO, se sienta a mi lado. Le pregunto qué está haciendo en el instituto y esta es la conversación que hemos mantenido. Les ahorro gestos, interjecciones y silencios.
- Un proyecto.
- ¡Qué interesante! ¿Y sobre qué trata?
- De tres países.
- ¿Cuáles?
- Rusia.
- ¿No eran tres?
- A mí me ha tocado Rusia.
- ¿Pero de qué has hablado?
- No sé... hemos hecho un powepoint. Más de 40 páginas.
- Sí, pero tú... ¿de qué has tratado?
- De la comida.
- ¿Y qué comidas tienen?
- La ensaladilla.
Y ya no le he podido sacar nada más. Por eso insisto tanto en que un trabajo escolar que no deje ningún residuo en la memoria, no es un trabajo educativo.
-

Llibertat vs sobirania
Archivado: noviembre 24, 2020, 12:50pm CET por Jordi Beltran
Sobre certes reivindicacions de la llibertat que obtenen ressó en alguns mitjans de comunicació, crec que illumina aquest recent article del filòsof Antonio Campillo:
"Quienes se erigen en defensores de la libertad y la reclaman como el ejercicio de un poder individual completamente arbitrario e irresponsable, no limitado por los otros ni regulado por ninguna institución pública, en realidad están reclamando el «estado de naturaleza» del que hablaba Hobbes, en el que cada individuo es «soberano» para disponer de su vida y de la de sus semejantes. Es decir, están reclamando la libertad para matar, para ser contagiados y contagiar a otros, aun a riesgo de causarles la muerte.
La confusión entre libertad y soberaníaEsta confusión entre libertad y soberanía es heredera de la vieja moral guerrera, aristocrática y patriarcal, que exalta la lucha violenta contra los otros para imponerles de forma tiránica la propia voluntad, y en cambio menosprecia como femenino, servil y cobarde todo lo que hace posible la vida humana y sustenta las instituciones colectivas: el cuidado, el apoyo mutuo, la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad."
[https:]]
-

Filmosofia a la biblioteca de Cardedeu
Archivado: noviembre 24, 2020, 10:22am CET

Tertúlia de cinema i pensament
La Rosa púrpura de El Cairo del dir. Woody Allen Quan: Divendres, 27 de novembre 2020 - Horari: 18h Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu.Aquesta sessió es farà on line. Podeu entrar amb aquest enllaç [https:] (... continúa)
-

El resistente
Archivado: noviembre 23, 2020, 11:44pm CET por Gregorio Luri
Cuando se abrió el Petit Cafè en la plaza de Ocata, de esto hace ya muchos años, se formó muy pronto y de forma espontánea una tertulia de jubilados a los que yo saludaba como "El frente de juventudes", cosa que les hacía mucha gracia. Me gustaba escuchar sus conversaciones alargando la oreja, haciendo como que leía el libro que tenía entre manos y me sentía un poco como un niño que anda curioseando las cosas de los mayores. Durante unos años había un equilibrio entre los que ya no volvían y los que se sumaban. Ahora parece que, definitivamente, el ritmo de los desaparecidos no puede ser compensado con los novicios y la mesa se ha quedado sola, vacía, y sólo un anciano se atreve a ocuparla. Es otra rutina rota. Hoy, el último resistente, a venido a nuestro lado a contarnos sus muchos años y a asegurarnos que ya estaba en la fila de espera.
