 I aquï en teniu la presentació
I aquï en teniu la presentació Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)


 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura. No hay régimen político que dependa tanto de la educación como la democracia. Las razones son al menos dos. La primera es la obligada y constante perfectibilidad de un régimen fiado a una consideración utópica del poder (aquella por la que este pretende distribuirse igualmente entre todos); y la segunda, la obligación de preparar a quienes ostentan idealmente ese poder – es decir: a la ciudadanía – para el ejercicio de su función soberana.
Un régimen como el democrático, fundado en el ideal de elevar la voz de todos a autoridad suprema, exige ciudadanos dotados de determinadas competencias o virtudes que no son innatas ni surgen por ensalmo y que, por lo mismo, requieren de educación. De mucha educación. Uno no nace, sino que se hace demócrata. La pregunta es cómo.
Veamos. Gobernar consiste en juzgar y tomar decisiones. Así que lo primero para educar en democracia sería preparar a la ciudadanía para emitir juicios certeros y ponderados. Un buen ciudadano ha de ser diestro en el análisis crítico de la realidad, del conocimiento de que dispone, y de los valores que subyacen a las opciones entre las que ha de escoger, evitando supuestos infundados, dogmas, sesgos y prejuicios. Y todo esto no cae del cielo, ni se aprende en la barra de un bar…
Lo mismo cabe decir con respecto al diálogo y la argumentación, componentes clave de la vida democrática. La competencia dialéctica no se adquiere viendo las tertulias de la tele, sino a través de un tipo complejo de ejercicio crítico por el que, tras examinar racionalmente todas las opciones (propias y ajenas), se intenta reconstruir colectivamente una tesis común. Es lamentable que a los niños se les enseñe a leer, escribir, calcular o recordar hechos históricos, pero no a dialogar de modo cooperativo, valorando con objetividad las razones del otro y evitando falacias y errores lógicos, habilidades de la que depende esencialmente – mucho más que de todas las leyes juntas – nuestro sistema de convivencia.
A las capacidades para el juicio y el diálogo crítico hay que sumar una buena educación ética. No moral, ojo. Sino ética. La moral inculca valores y nos indica lo que debemos hacer. La ética somete a análisis racional los valores y nos proporciona herramientas y marcos argumentativos para que seamos nosotros los que decidamos lo que debemos hacer. La diferencia está bien clara. Y si bien es deseable que la ciudadanía asuma ciertos valores democráticos, aún es más deseable y democrático que los escoja por sí misma. La moral mínima socialmente exigible no se aprende con homilías laicas, sino por pura convicción, dando y exigiendo razones, si es que las hay…
Por lo demás, no hay forma de inculcar el valor supremo de cualquier democracia – a saber: el de considerar al otro realmente como un igual, y no como un simple medio para nuestros fines– sin esa profunda reflexión ética y filosófica que nos hace entender que entre nuestros intereses más particulares está el de darles sentido en el marco de una realidad, más coherente y armoniosa, en la que quepan los intereses de todos. En esta profunda comprensión de la conexión entre individuo y sociedad está, entre otras cosas, la raíz de actitudes y emociones tan democráticas como la empatía y la fraternidad.
Toda esta educación democrática ha de dirigirse, por último, a todos (el saber, como el poder, ha de ser patrimonio de todos), a través de un currículo único y una escuela pública y plural que refuerce los vínculos comunitarios (no se trata de que haya tantos colegios como opciones ideológicas, sino de que todas las opciones puedan convivir en el mismo colegio, para que sean los propios alumnos quienes puedan elegir entre ellas).
Es una pena, por cierto, que todas estas competencias, principios y características no sean evaluadas y puntuadas en las pruebas PISA. O que en dichas pruebas no se consideren las diferencias entre países más o menos democráticos y totalitarios. Es claro que los segundos pueden concentrarse en una educación técnico-científica, dirigida a satisfacer intereses productivos o estratégicos sin «perder el tiempo» promoviendo el pensamiento crítico, el diálogo, la reflexión ética o el desarrollo integral del alumnado. ¿Pero es eso lo que queremos? La tecnología y la ciencia nos ayudan a vivir, pero es más importante saber – y poder decidir democráticamente – cómo queremos vivir – y convivir— sin equivocarnos más de la cuenta.








El culto a la innovación propone una idea muy restringida de la tecnología, y trata de que esa sea la única forma de verla. Promueve las ideas de determinismo y fatalismo tecnológico: la tecnología determina a la sociedad y su avance es inexorable, tenemos que adaptarnos a ella, nos viene dada. Y, además, invisibiliza otros aspectos y otras tecnologías.
El historiador David Edgerton se fija en el preservativo: no se suele incluir en la historia de la tecnología, pero ha logrado frenar epidemias, controlar la natalidad y potenciar la libertad sexual. Pero lo que aparecen son los aviones y los ordenadores. ¿Por qué? Porque no se considera suficientemente sofisticado.

Tortura blanca. Su mismo nombre resulta muy gráfico. No, no hay tortura 'fisica' en el sentido en que la solemos entender. Se trata de de un tipo de tortura basada, sobre todo, en la privación sensorial. e controla la luz de la celda para que el cuerpo no distinga el día de la noche y se alteren los patrones de sueño. A los presos se les venda los ojos al salir de la celda. El daño que causa la privación en el aislamiento y los interrogatorios se agrava por el hecho de los que reclusos únicamente pueden sentir el contacto de mantas ásperas y paredes de hormigón. El único olor de la celda suele ser el de un retrete fétido que no se limpia nunca para menoscabar el sentido olfativo. Se les sirve siempre la misma comida insípida en un cuenco de metal y el té en un vaso de plástico". Y luego están el maltrato institucionalizado, claro, la indiferencia de carceleros, médicos, jueces, y el incesante monólogo interior.
Este tipo de tortura deja secuelas a largo plazo. Genera, se explica, un estado de desconfianza permantente hacia todos y todo. Además, la privación sensorial "consigue que la experiencia traumática condicione fisiológicamente la estimulación de los sentidos, de tal manera que los sonidos, sabores y experiencias del mundo exterior evacan el sufrimiento de la prisión".
Silvia Nieto, Tortura blanca, el retorcido método para martirizar a las mujeres detenidas, elmundo.es 10/12/2023

.jpg) Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraLos que han visto El Padrino, la legendaria película de Francis F. Coppola sobre la mafia, recordarán la escena en que los miembros de la familia Corleone reaccionan con ira e incredulidad al saber que uno de ellos (Michael, el hijo menor) se ha alistado para defender a su país en la guerra: no entienden que nadie en su sano juicio cometa la idiotez de anteponer el interés público al de «la propia sangre». Algo parecido he oído muchas veces en mi propio entorno: que lo único importante es la vida privada, la familia, y que el compromiso cívico y político, si no sirve inmediatamente a aquella, carece de valor y sentido. De hecho, todavía se oye exclamar aquello de «yo no me meto en política» como expresión de decencia y buen sentido, dando a entender que el que lo hace es un sinvergüenza o un idiota que descuida sus verdaderos intereses.
Es curioso que este uso del término «idiota» sea el opuesto al que se cree que tuvo originariamente, al menos en una de sus acepciones. En la Grecia clásica «idiota» no se refería al que descuidaba lo privado para ocuparse de lo público, sino al que descuidaba su faceta pública y actuaba como simple particular. Justo lo contrario. Y eso que los antiguos griegos vivían en un ecosistema político parecido al nuestro: democracias más o menos convulsas e inestables rodeadas de amenazantes (y tentadores) regímenes totalitarios. Tan peligroso era el mundo – antes y ahora – que seguro que las abuelas griegas dirían a sus nietos lo mismo que las nuestras: que, hiciesen lo que hiciesen, no se «significaran» nunca. ¿Pero por qué les haríamos más caso los de nuestra generación que los griegos de hace dos mil quinientos años?
A este desprecio de lo político en sentido amplio han contribuido, sin duda, muchos factores: el espectáculo mediático en torno a la corrupción política, el «coste de información» que supone para el ciudadano medio valorar problemas cada vez más complejos, la concepción ultraliberal del Estado como una empresa limitada a asegurar el bienestar particular, o la idea – no menos liberal – de que la democracia no es más que negociación de intereses y que toda invocación a la justicia o a las virtudes cívicas es idiotez o hipocresía.
No obstante, algo parece estar cambiando en todo esto. Hace tiempo que se observa un interés cada vez mayor y general hacia los asuntos públicos. La gente se manifiesta por doquier (especialmente en redes sociales) y se apasiona por la discusión política, frecuente en los medios. Encender la televisión o la radio y encontrarte una tertulia, por sesgada o bronca que sea (en lugar de un desfile, un partido de fútbol o una corrida de toros), es un síntoma de que la democracia mantiene sus constantes vitales. Es cierto que la discusión en redes es a menudo sórdida, pero demuestra que la ciudadanía está deseando participar en el debate público y que, además, lo hace con convicción, sin caer en el prejuicio falaz de que toda opinión es igualmente subjetiva y equivalente a su contraria.
Ahora bien, en este tumultuoso retorno a la actividad cívica no es oro todo lo que reluce. Los medios y redes que promueven el debate fomentan también su polarización extrema, generando burbujas ideológicas que actúan a modo de estructuras familiares (dan y exigen apoyo incondicional, desconfían de los extraños, sirven a objetivos tribales, y promueven autoestimas, identidades y afectos fraternos). Estas «fratrias» o «familias» mediáticas o internáuticas, a las que muchos individuos sienten que pertenecen de modo tácito o anónimo, parecen una forma de conciliar la actividad cívica con algunos de los factores que la dificultan (el esfuerzo de analizar temas complicados, la falta de tiempo, el aislamiento social…), pero acarrean un nuevo tipo de idiotez política, una manera más sibilina de reducir nuestras acciones al ámbito privado, consistente ahora en creer que participas en la vida pública cuando, en el fondo, solo lo haces en tu grupo particular de referencia. Esos universos ideológicos paralelos, cerrados y definidos unos contra otros – y que parecen reproducir ya los propios partidos políticos –, escenifican un estado casi prepolítico de lucha de clanes que no conviene en absoluto a la vida democrática.
¿Cómo librar a la vida pública de esta nueva forma de idiotez? La única manera es demostrar a la ciudadanía que el interés particular es inseparable del general, y que las opiniones o posiciones políticas son, en general, tan contrapuestas como complementarias. Ni la realización plena y moral de los individuos puede prescindir del ejercicio de la ciudadanía (y si viviéramos en una tiranía lo comprenderíamos mejor), ni el desarrollo de una sociedad democrática es posible sin el diálogo crítico, empático y honesto con uno mismo y con los demás, especialmente con aquellos que no piensan como nosotros. Convencerse de esto es la única forma de evitar la idiotez; la política y la otra.


Queríamos reinventar la lingüística para que pudiera centrarse no sólo en la información, sino también en la identidad social, las emociones y las prácticas.
Pensamos que era necesario unir la lingüística, la psicología, la sociología y la filosofía de una manera que pudiera ayudar a las personas a comprender lo que está sucediendo en la sociedad.
En cualquier familia, encontrará bastante debate sobre cómo se deben usar las palabras, sean consideradas buenas o malas. Por ejemplo, ¿cuándo es perjudicial un término? Hace poco ha habido debate en mi departamento sobre personas que acusan a otras de no haber creado un “espacio seguro”. ¿Qué significa eso? ¿Es una cuestión de lenguaje, podría ser simplemente una cuestión ética o es imposible separarlas? Hay un problema de lenguaje y luego está el problema real. Es imposible separarlos.
Al traducir mi libro sobre el fascismo al español me di cuenta de las resonancias de la palabra “facha”. También se tradujo al catalán y cuando fui a presentarlo a Barcelona el título hizo que algunas personas pensaran que yo estaba a favor de la independencia catalana... Sin importar el contenido, la palabra despierta asociaciones en las personas. Y vemos cómo eso se explota en todo el mundo. Las palabras llevan sus historias consigo.
El gran desafío es comprender que es así sin que perdamos de vista la noción de verdad. Si todo lo que decimos está de alguna manera influenciado por nuestra propia perspectiva, nuestra experiencia, ¿eso significa que todo es relativo y que estamos perdidos al intentar decir algo definitivo sobre el mundo? Una gran parte del libro La política del lenguaje intenta desarrollar una forma de pensar sobre el lenguaje de modo que, aunque cada uno tiene su propia perspectiva y no existe una perspectiva neutral, sí podemos decir cosas que describen el mundo y nuestra situación social con precisión.
Los medios intentan constantemente encontrar un vocabulario neutral, pero acaban recurriendo al que les ofrece la extrema derecha. Tome el término “alt-right” o “derecha alternativa”. Los principales medios de comunicación han utilizado este término, a pesar de que fue ideado por neonazis como neutral. O utilizan la palabra “populismo” sin hacer distinción entre izquierda y derecha.
Incluso las palabras comunes pueden ser cuestionadas. En este caso particular, “río” y “mar” se convierten en palabras en disputa por el eslogan pro-palestino de “seremos libres del río al mar”, que tiene una larga historia. A medida que pasan de boca en boca, muchas palabras comunes muestran inherentemente su perspectiva. Pero también -y esta es una idea de Edward Herman y Noam Chomsky sobre la fabricación del consentimiento-, lo que no se escucha, lo que la gente no dice. La gente nos podría criticar por no usar una palabra en particular. Pero no se trata sólo de no usar una palabra, sino de la información que falta. Incluso cuando te fijas en las palabras y dices “a mí me parecen neutrales, no veo ningún sesgo”, si miras a lo que no se ha dicho, hay tanto sesgo como en lo que se ha dicho. Y eso no significa que lo que se ha dicho no fuera cierto. Pero puede no serlo si quieres una representación completa de la situación real en una guerra.
En política se utiliza el método de pasar a un vocabulario diferente, a un conjunto compartido de valores.

Sería obvio decir que lo contrario de la desigualdad es la igualdad: tras el fracaso de los sistemas “igualitaristas”, casi nadie lo dice. Entonces, para el ala derecha, la igualdad ha recibido un apellido con ínfulas: “De oportunidades”. Lo que reclaman y proclaman es la “igualdad de oportunidades”, una entelequia inverosímil. Esa igualdad debería consistir en que, al principio, todos tengan las mismas chances: que la línea de salida sea una para todos. Para empezar, la metáfora de la carrera es triste: supone que su partida es igual solo para legitimar las desigualdades que se puedan ir produciendo en ese recorrido. O sea: que el fin de esa igualdad es legitimar la desigualdad resultante. Y, por otro lado, esa supuesta igualdad de inicio es falsa: por más que un joven acceda a escuelas públicas o becas o ayudas nunca podrá recuperar la ventaja de quien tenga unos papás educados y ricos, libros y contactos, charlas y viajes y acomodos —los productos de la desigualdad.
Para el ala ¿izquierda?, en cambio, la igualdad se ha reducido mucho. Así como “memoria” se volvió el recuerdo de las atrocidades cometidas por alguna dictadura, “igualdad” es la necesidad de igualar el trato y las opciones entre mujeres y hombres. Es indispensable; es reductor. En España, sin ir más lejos, hay un “Ministerio de Igualdad” que se ocupó básicamente de eso: no de la igualdad de los obreros con sus patrones, no la de los parados sentados en un banco con los dueños y dueñas de los bancos; no, casi todo se ha vuelto una cuestión de género. Es lógico que, siendo las mujeres la mitad de la población, ocupen la mitad de los sillones parlamentarios. Sería lógico, entonces, también, que siendo los inmigrantes el 10%, uno de cada diez fuera para ellos. Y lo mismo para los obreros, los ancianos, los ensillados y demás comunidades nada autónomas. El Congreso estaría lleno de miembros y, para reducirlo y que cupieran, habría que trabajar los cruces: una mujer gitana y coja de origen rumano que limpia casas tendría todas las chances de ser diputada, como bien sabemos.
O quizá no. Entre géneros y oportunidades, el resultado es que nunca, desde 1789, la palabra igualdad fue tan poquito. Si no conseguimos recargarla, volver a darle un valor fuerte, terminará por no significar casi nada. Y el problema no será suyo sino nuestro.
Martín Caparrós, La palabra igualdad, El País 02/12/2023


El gran mérito de la civilización griega fue que miraron hacia el cielo y empezaron a hacerse preguntas acerca del universo y el papel que el ser humano tenía en él.
La astronomía de la antigua Grecia era el estudio del universo para entender cómo funcionaba y por qué, al margen del modelo teísta establecido que afirmaba que todas las cosas estaban ordenadas y mantenidas por los dioses. Los astrónomos de la antigua Grecia se basaban en la observación y el cálculo matemático para determinar el funcionamiento del universo y el lugar de la Tierra en él.
Ya había astrónomos trabajando en la antigua India, Mesopotamia, Egipto, China y otros lugares antes del desarrollo de la disciplina en Grecia y, de hecho, los griegos llegaron tarde a este campo. Sin embargo, basándose en los trabajos de babilonios y egipcios, fueron capaces de desarrollar un modelo de trabajo del universo que se explicaba por leyes naturales y no por influencias sobrenaturales. Esto no quiere decir que la astronomía griega se opusiera a las afirmaciones de la astrología de que los planetas influían en los asuntos humanos. La comprensión de los movimientos de los planetas fomentó una visión "científica" de la astrología y la creencia en las influencias celestes a través del concepto de los movimientos planetarios que acercaban y alejaban los cuerpos celestes de la Tierra, ejerciendo un cierto poder sobre los seres humanos y el mundo natural.
Ángel Ruiz Calavia y Edmundo Fayanás Escuer, Astrónomos en la antigua Grecia, nuevatribuna.es 24/11/2023


Se pueden contar chistes sobre cualquier cosa, a condición de que sean buenos. ¿Qué es un buen chiste sobre enanos y maricones? Uno del que se ríen incluso los enanos y maricones. Rectifico: también se puede contar un mal chiste sobre enanos y maricones; nada lo impide y nada debe impedirlo; pero entonces se corre el riesgo de que no se ría nadie y de que el que lo cuenta sufra el baldón mayor imaginable: el de no tener gracia y ser contemplado en la vergonzosa desnudez de sus prejuicios o de su impúdica vejez. En una sociedad en la que se respete realmente a los otros, los chistes de enanos y maricones los contarán los enanos y los maricones y nos reiremos todos, porque reírse sin discriminación, de lo profano y lo sagrado, de uno mismo y de Dios, es propio de los condenados a muerte que somos los humanos. Por el contrario, en una sociedad que no acaba de librarse de la homofobia y la crueldad, los malos chistes de enanos y maricones no pueden aspirar a la universalidad: es por eso que se cuentan en fratrías machirulas y camaretas cerradas y mohosas. No son chistes: son contraseñas de virilidad insegura, códigos de solidaridad privada entre machos clandestinos. Su propia falta de gracia los extinguirá sin remedio. Entre tanto, defendamos la libertad de expresión: porque defender la de los demás es defender la nuestra y porque a veces algunos la usan tan mal que la mejor manera de quitárnoslos de encima es precisamente dejarlos hablar).
Santiago Alba Rico, De chistes malos y viejos tiempos, publico.es 28/11/2023


Los cuerpos son de distintos tamaños y colores, cambian constantemente de volumen, textura y sonoridad y abrigan además una individualidad con la que hay que contar para medir y aliviar el dolor del mundo. Hay cuerpos niños, jóvenes y viejos; cuerpos femeninos y cuerpos masculinos; cuerpos blancos y negros; cuerpos fuertes y débiles, grandes y pequeños, sanos y enfermos. En una sociedad más justa que la nuestra algunas de estas diferencias dejarán de tener significado social y rango jerárquico, pero otras, en cambio, mantendrán su valor clasificatorio, no importa cuánto mejor sea el mundo que imaginemos. Pensemos, por ejemplo, en las relativas a la edad. No cabe concebir ningún orden alternativo, al menos deseable, en el que niños, jóvenes y viejos se comporten de la misma manera o sean tratados con igual rasero: ninguno en el que esa diferencia biológica no tenga consecuencias sociales y reclame consideraciones discriminatorias. Se podrán amortiguar, sí, los conflictos generacionales en diferentes moldes culturales, pero jamás resolver del todo. El cuerpo existe antes que el capitalismo, como lo prueba el hecho mismo de la explotación económica; pese a la robotización y la apoteosis financiera, se sigue extrayendo beneficio de los cuerpos humanos, que se defienden ostentando sus diferencias: los niños, los ancianos y los enfermos, por ejemplo, ya no van, o no deberían ir, ni a la fábrica ni a la guerra.
Así que la edad no es una cuestión baladí. La edad, claro, es una época, una familia, una clase, un país, un género, pero también un cuerpo. Los niños son redonditos y frágiles; los jóvenes enérgicos y abstractos; los viejos concretos y lentos. Los niños necesitan de otro cuerpo para sentarse; los jóvenes necesitan obstáculos contra los que chocar y mucho espacio en el que equivocarse a sus anchas; los viejos necesitan tiempo para abrocharse la camisa. En nuestras sociedades occidentales, que han acelerado y prolongado la vida, los niños son las mercancías más preciadas, junto con los coches; los jóvenes son celebrados como idea y reprimidos, sin embargo, fuera del futuro; los viejos, casi inmortales, se convierten, como Titonio, en cigarras arrugadas que hay que encerrar en una caja. Los niños quieren crecer, pero no se imaginan la vejez; los jóvenes quieren cambiar el mundo sin cambiar ellos mismos; los viejos quieren que acabe el día, pero no la vida.
Centrémonos, en todo caso, en los jóvenes y los viejos, condenados, al parecer, a no entenderse. A cierta edad uno se escucha decir a sí mismo, o escucha decir a los demás, esta locución ominosa: "en mis tiempos", "en tus tiempos". Basta declinar en plural la palabra "tiempo" para que pase a significar otra cosa: de un flujo a un segmento, de un drama metafísico a un habitáculo histórico. El tiempo es el ácido fluyente en el que se van disolviendo poco a poco los cuerpos; los tiempos, en cambio, ese recinto poroso en el que coinciden cuerpos más o menos coetáneos en torno a prácticas, modas, músicas, lecturas, acontecimientos, artefactos. El tiempo es irrestañable y vertical; viene de muy lejos y está ya muy lejos, después de atravesarnos, cuando fijamos la mente en él. Los tiempos, al contrario, son sociológicamente aprehensibles: son, si se quiere, la "epoca". ¿En qué momento, a qué edad, uno se queda fuera de los tiempos? ¿Tras qué tropiezo vital irreversible deja uno de pertenecer a su época? ¿No es esta ya "mi época"? ¿No sigo leyendo, informándome, interviniendo, viendo las últimas series, conmoviéndome con las últimas guerras? ¿No uso los gadget y aplicaciones comunes? ¿No sé pagar con bizum? No basta. Los verdaderos "tiempos" son aquellos en los que discurre nuestra juventud: nuestra juventud, quiero decir, en un sentido lato, extendida hasta eso que los antiguos griegos llamaban acmé, el momento de máxima claridad mental, que ellos situaban a los cuarenta años y que hoy podemos prolongar quizás hasta los cincuenta. Ahí acaba mi época; ahí terminan mis tiempos. Después, ya sólo hay "tiempo", esa hemorragia monótona, implacable, irrestañable, que nos deshila y vacía a todos por igual.
¿Pero es esto realmente así? ¿De quién son hoy nuestros "tiempos"? ¿De los jóvenes? ¿De qué jóvenes? Creo que los acontecimientos, las informaciones, las modas, las lecturas, los artefactos, las mercancías, las imágenes, las generaciones se han acelerado de tal modo que han acabado por sincronizarse con el flujo del tiempo mismo y ya no tienen -por eso- tiempo de cristalizar en una comunidad histórica, de rebalsar y delimitar una unidad compartida (una "época") que pueda ser vivida entre coetáneos laxos y transmitida a los descendientes -cuyo aliento sentimos una y otra vez en la nuca. Antes "los tiempos" corrían más que los viejos, que son lentos; ahora corren más que los cuerpos, por rápidos que se crean: quiero decir que nadie tiene un cuerpo lo bastante joven para seguir el paso de la "época", como ningún caballo era ya lo bastante caballo, a partir de 1830, para correr en paralelo a la locomotora. Los tiempos, por así decirlo, se han emancipado; no son de nadie; son ellos mismos. Los tiempos ya no tienen contemporáneos. Contemporáneos eran los que vivían en sus "tiempos", y eso quería decir: los que coincidían de tal manera con ellos que podían cambiarlos, o al menos arañarlos, con un gesto más o menos consciente. Ya no tenemos la sensación de que eso sea cierto. Nos movemos entre coetáneos identitarios, no entre contemporáneos activos que, como en todas las épocas, se resisten en vano a ser derrocados por los que los escuchan hablar desde el vagón de al lado. Estamos todos, me temo, igualmente fuera de los "tiempos". A todos nos han dejado atrás. ¿De quién son "los tiempos"? Son un poco más de los ricos, es verdad, pero tampoco mucho. Son un poco más de los que inventan gadget en Sillicon Valley, de acuerdo, pero no tanto. ¿De quién son? Son de las finanzas inasibles, de las máquinas, de la IA, de las bombas que caen "solas" sobre Gaza, de las imágenes celerísimas que se suceden en nuestras pantallas.
Pero quedan (¡quedan!) los cuerpos: los palos atravesados en las ruedas del tiempo. Los cuerpos rotos, los cuerpos bellos, los cuerpos torpes, los cuerpos lentos. Los cuerpos jóvenes y los cuerpos viejos. Salvo algunas excepciones (pienso en mi suegra y en Maruja Torres), todos envejecemos mal. Las tonterías de algunos jóvenes las disculpamos porque son jóvenes; incluso cuando repiten los errores de sus antepasados nos parecen modernos porque saltan y bailan y follan y sufren intensamente. Los viejos, en cambio, impacientan a un mundo impaciente que nunca corre lo bastante deprisa. Vale. Es nuestro último tributo a una biología presuntamente vencida. Ahora bien, existe una combinación que, no sin motivo, se nos antoja particularmente odiosa. Me refiero a la del cuerpo-viejo-hombre-macho que, debilitado el lóbulo frontal, se desinhibe en público sin apenas bridas. Hemos visto algunos ejemplos estos días: Tamames, González, Guerra. Pero cuidado. Antes de dejarnos llevar por el edadismo, recordemos todas las estupideces que dicen Ayuso, Negre, Vito Quiles y tantos otros ultras que están en la flor de la edad. Tamames, González, Guerra están tan fuera de juego, en realidad, como esos cientos de jóvenes que se manifiestan, brazo en alto, en Ferraz. O como los millones de jóvenes que, perdido el frontal tecnológico, se desinhiben en las redes. Son todos por igual, somos todos por igual, los viejos y los jóvenes -cerremos la paradoja-, de nuestra "época": esa que no alberga ya "tiempos" sino solo "tiempo", y que tiene quizás los minutos contados. Todos merecemos, pues, un poco de piedad. Si estos provectos mamuts nos irritan más es porque detentan aún el poder suficiente para generar efectos; y porque, siendo viejos, no se resignan, al contrario que nuestros padres y abuelos, a dejarse solo mirar, como grandes elefantes caídos o rocas trabajadas por la erosión. La vejez, ay, es a veces interesante para la mirada, casi nunca para el oído, nunca para las manos y jamás para la admiración: la podemos fotografiar pero no amar y mucho menos desearla en el propio cuerpo. Podrá parecernos injusto, pero esa es la ley de los cuerpos desgastados en el mundo sublunar, y más en condiciones antropológicas neoliberales; conviene, por tanto, que vayamos haciéndonos a esta idea los que dejamos atrás, hace una década, nuestro acmé. Así son las cosas: nos enternecen los cachorros, nos admira la energía juvenil, nos desagrada la vejez contagiosa que anticipa nuestro destino individual. Los niños siguen siendo, como siempre, maravillosos, a los jóvenes les falta hoy ese acontecimiento espacial que tuvo la generación del 15M y a los viejos les hemos prolongado tanto la vida que las tardes se les hacen demasiado largas y los años demasiado cortos. Siempre ha habido casos excepcionales, es verdad, de crepitante longevidad natural, pero quizás conviene preguntarnos si no hemos generado unas condiciones en las que nuestra vejez es más larga que nuestra vida; en las que, en definitiva, vivimos pocos "tiempos" y demasiado tiempo. Eso lo tendrá que decidir cada uno, por supuesto, admitiendo a la vez que es muy difícil saber desde dentro cuál es el momento justo de retirarse del propio cuerpo, y ello porque los cuerpos son más antiguos que el capitalismo y porque bajo el capitalismo los cuerpos sobreviven a menudo a la conciencia y la voluntad. Pero digamos que, si estoy a favor de la eutanasia física, mucho más de la eutanasia pública y mediática: la última frase, decía Aristóteles, es la que define hacia atrás toda la existencia. Aprender a morir es prepararse esa última frase; o aprender tal vez a callársela. Casi todos erraremos el tiro, desde luego, pero en este terreno, como en otros, llevan ventaja los que no han tenido nunca ningún poder: es decir, los pequeños, los plebeyos, los silenciosos, los valientes. Si hay algún argumento decisivo contra el poder, en efecto, es este de que, si lo tienes o lo has tenido y vives lo suficiente, acabarás metiendo la pata sin remedio.
Santiago Alba Rico, De chistes malos y viejos tiempos, publico.es 28/11/2023


El día de la boda, incluso las personas más modestas hacen una fiesta. Y la fiesta, como decía Georges Bataille, es la forma primitiva del lujo. Desde que los hombres existen, desde el Paleolítico, ha habido manifestaciones del lujo. Ninguna civilización lo ha ignorado. No hablamos de las marcas, claro. Pero ¿por qué la fiesta es lujo? Porque va más allá de las necesidades. Se gasta sin contar. Es la prodigalidad, que encontraremos en la ética de los señores, en la Edad Media. El noble no cuenta el dinero, contar es para los burgueses, es despreciable. Desde siempre los hombres han construido modelos de vida que no se reducían a sobrevivir: comer, beber, defenderse. Siempre ha habido otra dimensión y el lujo forma parte de ello. Se puede tener un punto de vista moral, pero, desde un punto de vista antropológico, no hay humanidad sin lujo.
Se puede juzgar que es obsceno, pero así es el Homo sapiens. Spinoza decía que hay que aceptar a los hombres tal como son. Podríamos reconstituir el mundo y decir: “Deberían ser de otra manera”. Mientras tanto… ¡Nunca ha habido tanto lujo! Y se ha democratizado. La pasión por el lujo no es solo un asunto de los ricos. Está por doquier.
Durante tiempo el lujo era para la élite social, y solo para ella: la aristocracia y la corte, y después la gran burguesía que copiaba el modelo de los señores. Pero el pueblo ni siquiera tenía el gusto ni el deseo del lujo. Le haré una confidencia. Yo soy de la generación de los años sesenta. En esta época, yo apenas sabía qué era el lujo, me habría costado citarle ni una sola marca de lujo. No me interesaba y consideraba que el lujo era para las señoras mayores.
Hoy los jóvenes aman el lujo. Incluso en las favelas. Conocen las marcas. Lo que ha cambiado es que el lujo también es para los modestos. Ha habido una revolución cultural. Antaño era: “El lujo no es para nosotros”. Ahora es: “¿Por qué no?”. Los grandes emblemas del lujo eran el ocio, los viajes, el turismo, las bellas marcas. Hoy todo el mundo aspira a ello. ¿Quién no desea ir de viaje a un hotel? ¿O pasar dos días en un spa, o comprarse un bolso de Hermès o Loewe? Antes, en un medio social modesto, le miraban de manera negativa porque se consideraba que quien hacía esto quería mostrarse. Hoy ya no es indigno. Se ha democratizado, no tanto el lujo como el gusto por el lujo.
Ahora uno puede comprarse un llavero Vuitton. O un perfume Dior o Chanel de vez en cuando. O un pintalabios. Al mismo tiempo, se ha reconstituido un lujo inaccesible, un ultralujo, un hiperlujo, para los milmillonarios. Cada vez hay más en el mundo. Y el lujo se ha mundializado. Antes las grandes marcas eran europeas y el mercado era Europa y América del Norte. Ahora está China, la India. La verdadera crítica no es tanto al lujo, sino a la distribución de la riqueza. Si no hubiera ricos, no habría lujo. Es fácil denunciar el lujo, pero si lo hay es porque hay fortunas.
El lujo era lo más bello, lo más caro y lo más raro. Y, por tanto, lo más deseable. Y he aquí que hoy un cierto número de marcas prestigiosas coquetean con el kitsch, el mal gusto, lo feo, incluso lo vulgar y lo obsceno. Pienso que comenzó en los años noventa con el porno chic en la comunicación de las marcas de lujo, con anuncios publicitarios con alusiones pornográficas y a la zoofilia. Aquello fue un inicio. Después continuó. Mire lo que hizo John Galliano. Hizo desfiles con mendigos y top models al mismo tiempo para vender vestidos de alta costura que cuestan decenas de miles de euros. Hay ahí algo vulgar, un espectáculo que se quiere artístico pero que puede relacionarse con el mal gusto. No es una falta moral, no hace daño a nadie. Ahora Balenciaga y otros presentan zapatos crocs, que eran lo contrario de chic, y ahora se venden por centenares de euros. Es un vuelco: el kitsch se convierte en chic. También lo vemos en el arte. Los artistas acusados de ser kitsch son los más caros.
Para algunos, hay un nuevo lujo que es el del tiempo, el del espacio y el de la distancia respecto a las cosas. Depender menos de las cosas nos da autonomía: era la sabiduría de los antiguos. Pero otros aman lo visible, las bellas cosas, las bellas materias. ¿Cuál es el verdadero?
Marc Bassets, entrevista a Gilles Lipovetsky: "El lujo era lo más bello, lo más caro y lo más raro...", El País Semanal 03/12/2023


Para mí, la vida intelectual no consiste en juzgar ni en denunciar, sino, ante todo, en entender. Los intelectuales denuncian el neoliberalismo, el capitalismo, el consumo, la mundialización, la inteligencia artificial. Parece que la crítica es el signo de un buen pensamiento. Yo tengo dudas sobre eso. Creo que la tarea de un filósofo es la cartografía y la radiografía. Fijar la anatomía de nuestro mundo, cómo funciona. En un segundo tiempo, se pueden hacer las críticas, y hay que hacerlas, pero bajo la condición de que con anterioridad las cosas se hayan dicho bien. Lo que sucede es que, cuando se describe bien, no suele haber maniqueísmo.


Mencionar la Universidad de Oxford es invocar una atmósfera reverencial, casi temible, no tan ajena a la magia. Un oasis de quietud aparente que ha vivido debates filosóficos apasionados, un lugar eminentemente masculino donde a mediados del siglo XX un grupo de pensadoras disidentes pelearon lo suyo por rescatar a la filosofía del limbo analítico más ortodoxo para aterrizarla en la realidad.
Varios libros ahondan en la labor de Elizabeth Anscombe, Mary Midgley, Iris Murdoch y Philippa Foot. Son Una aventura terriblemente seria, de Nikhil Krishnan (Paidós, 2023); El cuarteto de Oxford, de Benjamin J. B. Lipscomb (Shackleton, 2023), y Metaphysical Animals. How Four Women Brought Philosophy Back to Life (Animales metafísicos. Cómo cuatro mujeres resucitaron la filosofía, sin edición en español), de Clare Mac Cumhaill y Rachael Wiseman (2022).
Anscombe, Midgley, Murdoch y Foot procedían de contextos diferentes, pero tienen trazos comunes: las cuatro nacieron entre 1919 y 1920, se formaron en Oxford cuando los estudiantes masculinos fueron llamados a filas por la II Guerra Mundial y, a su manera, todas se rebelaron contra el pensamiento analítico por su esquematismo a la hora de entender el mundo. La escuela de filosofía analítica de Oxford enseñaba que las verdades morales no existían y que todas las respuestas estaban en la ciencia. Pero ellas no se amoldaron al discurso dominante —algo nada fácil en un ambiente tan avasallador como el oxoniense— al comprender que la filosofía positivista, propia de esta escuela, confundía su teoría y sus herramientas de análisis con la realidad. Y la tenebrosa realidad era entonces la guerra, la bomba atómica y el Holocausto.
Alentadas por profesores como Eduard Fraenkel o Donald MacKinnon, las cuatro amigas devoraron libros, bailaron en fiestas clandestinas y, entre cigarrillos, vasos de whisky, tazas de té y galletas, debatieron sobre la ética, el mal o el amor. También reflexionaron sobre las primeras imágenes de los campos de exterminio nazis que llegaban a Inglaterra, un hecho que cambió su perspectiva filosófica para siempre. Ante aquella crueldad unívoca, radical, rescataron el concepto de una ética común y el redescubrimiento de la empatía, la generosidad, la confianza, la cooperación o la creatividad en las acciones humanas, según apuntan Wiseman y Mac Cumhaill en un intercambio de correos.
En el sistema analítico las afirmaciones de moralidad no se consideraban ni verdaderas ni falsas, sino expresiones subjetivas de quien las manifestaba. Pero para estas filósofas había acciones que no podían ser una mera opinión. “La moral tenía que ser objetiva, pensaban, o ¿cómo, si no, podríamos hablar con propiedad del Holocausto?”, reflexiona Lipscomb, autor de El cuarteto de Oxford, en conversación por correo electrónico. Según Lipscomb, el mayor legado del grupo fue impulsar una renovada escuela de pensamiento sobre la filosofía moral.
Mar Padilla, El cuarteto de Oxford ..., El País 03/12/2023







SÓCRATES- Pues bien, oí que había por Náucratis, en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Theuth. Fue éste quien, primero, descubrió el número y el cálculo, y, también, la geometría y la astronomía, y, además, el juego de damas y el de dados, y, sobre todo, las letras. Por aquel entonces, era rey de todo Egipto Thamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas egipcia, así como a Thamus llaman Ammón. A él vino Theuth, y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y, conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Thamus a Theuth, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero, cuando llegaron a lo de las letras, dijo Theuth: «Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría.» Pero él le dijo: «¡Oh artificiosísimo Theuth! A unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y difíciles, además, de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad.»
Platón, Fedro




Aquí es donde entra el apocalipsis zombi.
Los zombis tienen dos características clave que los hacen ideales para este tipo de ejercicios de imaginación. En primer lugar, poseen varias características exageradas asociadas con el peligro, como la propagación de enfermedades y la depredación. En segundo lugar, no son reales. Los zombis son increíblemente formidables, resisten la mayoría de los ataques físicos y siempre están en busca de su próximo almuerzo. Al mismo tiempo, sabemos que no son reales, por lo que el apocalipsis zombi (ficticio) funciona como un “peligro” de muy bajo riesgo que llama nuestra atención.
Todo esto significa que los zombis pueden ayudarnos a aprender sobre amenazas potenciales, a lidiar con nuestros propios miedos y a generar atención compartida. Imagina, por ejemplo, que un apocalipsis zombi llega a tu vecindario. Al inicio, probablemente no estarás seguro de lo que está ocurriendo. Querrás quedarte en casa y recopilar información para poder determinar el mejor plan de acción a seguir. Pero si te quedas en casa, necesitas recursos: ¿tienes suficientes suministros en tu hogar para refugiarte durante 72 horas? ¿Y si se cortan el suministro de agua y la electricidad?
Estos recursos serían clave para tu supervivencia en un apocalipsis zombi, pero también serían muy útiles en caso de una pandemia, una tormenta u otra emergencia en la que necesites quedarte en casa y decidir tu próximo paso.
Hablando de tu próximo paso en un apocalipsis zombi, ¿qué sucedería si quedas atrapado en un lugar que no es seguro o te quedases sin suministros? ¿Podrías evacuar? ¿Y todos los demás en tu pueblo o ciudad podrían evacuar al mismo tiempo? ¿Sería una evacuación razonablemente ordenada?
Imaginar estos escenarios puede ayudarte a evaluar la viabilidad de la infraestructura de tu comunidad ante desastres de diversos tipos. Para simplificarlo, puedes centrarte en tres preguntas: ¿habría recursos?, ¿sería seguro?, ¿sería viable el transporte? Las respuestas a estas preguntas en caso de un apocalipsis zombi probablemente reflejan las respuestas en caso de una inundación, un terremoto o una falla en la red eléctrica.
Comencemos con la primera pregunta: ¿Tienes suficientes recursos para mantenerte por lo menos durante 72 horas? Seguramente querrás tener un kit de sobrevivencia para 3 días, que puede ser un recipiente de plástico o una bolsa que puedas guardar en algún lugar de tu casa. Asegúrate de llenarlo con:
Alimentos (los alimentos secos y enlatados son los mejores, y no olvides un abrelatas)
Agua (al menos 1 litro por persona por día)
Una muda de ropa
Linterna con pilas
Documentos personales importantes (por ejemplo, pasaporte, certificado de nacimiento)
Mapas físicos de áreas locales
Cinta adhesiva para reparaciones rápidas
Artículos de higiene personal y medicamentos
Papel y lápiz
Algo para combatir el aburrimiento en casa, como cartas, un instrumento musical o un juego de mesa.
También debes preparar una versión portátil de este kit, conocida como una “bolsa de emergencia”, que puedas agarrar si necesitas salir de casa.
Athena Aktipis y Coltan Scrivner, ¿Tu ciudad podría sobrevivir al apocalipsis zombi?, Letras Libres 17/11/2023


Estando embarazada del pensador, tuvo un parto prematuro –5 de abril de 1588– provocado por la angustia de la posible invasión de la Armada Invencible (el ataque, auspiciado por Felipe II, fracasó, pero la guerra se prolongó 16 años más y terminó con el Tratado de Londres de 1604, favorable a España). Por eso, años más tarde, Hobbes diría, con cierta retranca: «Mi madre dio a luz gemelos, yo mismo y el miedo».
Esta intuición, junto con su entrevista con Galileo en prisión, le marcaron profundamente para describir cómo el miedo es el tegumento capaz de mantener en paz a las sociedades: «Debemos concluir que el origen de todas las sociedades grandes y estables ha consistido no en una mutua buena voluntad de unos hombres para con otros, sino en el miedo mutuo de todos entre sí», leemos en De cive (Sobre el ciudadano). En esta primera trilogía sobre el conocimiento humano, Hobbes critica a Aristóteles por creer que el hombre era un «animal político» que tiende de manera instintiva a la sociabilidad. Para el inglés, es el temor a los demás y la necesidad de que el Estado nos proteja de ellos el único contrato social legítimo. Pero para que el Estado ejerza su papel protector ha de tener un poder absoluto, si bien reconociendo los derechos individuales, por lo que el pensamiento de Hobbes resultó ser cimiento tanto del absolutismo político como del liberalismo.
El hombre no puede vivir en tensión, con un miedo paralizante al otro, por eso cede parte de su libertad y gana en seguridad, proporcionada por el Estado. Para evitar la anarquía o la guerra (la de todos contra todos) no hay otra opción, según Hobbes, que un Estado fuerte y autoritario: habrá soberanos y súbditos. Esto queda simbolizado en la bestia bíblica del Leviatán, que le sirve de título para su obra más conocida así como de alegoría visual que legitima que el pacto se cumplirá bajo la amenaza de castigo. Se articula así, de manera artificial, tanto la sociedad civil como el orden jerárquico de las leyes. Una cabeza que decide por el resto del cuerpo. Solos quedan, una vez ratificado el contrato social, los lobos que están fuera de la ley, del orden, a los que el gobernante perseguirá hasta someterlos, de un modo u otro.



La censura ha existit sempre, ja sigui exercida per l’Estat, per l’Església o per les acadèmies. El que és nou és que hi ha hagut una multiplicació de la crítica que ve des de baix: milions de persones avui poden expressar la seva opinió sobre qualsevol fenomen artístic, social o polític gràcies a un instrument nou: la xarxa. Jo ho interpreto com una “emancipació de les audiències” o una multiplicació dels punts de vista crítics.
I, sí, hi ha una cultura de la cancel·lació, però també en sentit invers: persones que ocupen espais d’opinió de prestigi —una tribuna d’un diari o una tertúlia televisiva— fan servir el terme per desarticular-ne els efectes. Es mostren com a víctimes perquè es veuen sotmeses a una valoració pública sobre la seva obra o els seus discursos. Els qui tenien el monopoli de l’opinió avui són qüestionats per gent individual o per minories, més o menys organitzades.
Per mitigar aquestes crítiques que venen de baix, han convertit la cultura de la cancel·lació en una cortina de fum ideològica. Gairebé mai veuràs les persones que se’n queixen referir-se a la privació del dret a riure’s de l’autoritat, a la llei mordassa o a les injúries a la Corona.
Cal separar l’autor de l’obra? Si Shakespeare hagués estat un caníbal, tant se me’n donaria, perquè els textos ja són meus, són molt importants per a mi. Però si un autor contemporani em cau malament, no el llegiré.
Gonzalo Torné, autor de l’assaig La cancelación y sus enemigos (Anagrama)

El mundo no es el de hace medio siglo. La discusión está en la cuestión de las independencias y las dependencias. La historia europea se inscribe en un discurso de filosofía política que es el de la independencia: la independencia de los individuos, de las naciones, de las comunidades… De lo que nos hemos percatado ahora, con el retorno masivo de los países del sur global, China, etcétera, con la crisis rusa o las cuestiones del gas, es que la independencia no existe y que la idea de que podemos ser una nación o una cultura independiente, incluso un individuo independiente que evoluciona libremente, es una completa ilusión. Tenemos que nutrir lo que nos mantiene con vida, nuestras dependencias. Hay que elegir las dependencias que nos hacen mejores o que mejoran nuestra vida.
Silvia Ayuso, entrevista a Laurent de Sutter: "La vida es una catástrofe", El País 13/1172023







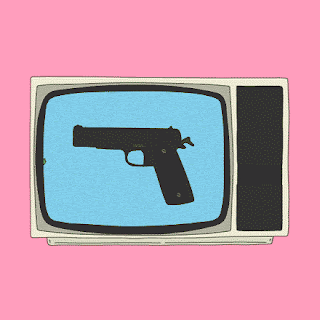
Dios es todopoderoso y su violencia no necesita justificación: emana de su propia sustancia como expresión espontánea de su divinidad. El discurso de Netanyahu y sus zelotes, trufado de citas bíblicas, es fundamentalista, sí, pero el poder de Dios se manifiesta sobre todo en su poder de matar desde el cielo, sin mediación humana, a través de la más alta tecnología. La horizontalidad es propia de mindundis despiadados que necesitan acercarse a otro cuerpo para acuchillarlo; a mayor poder, en cambio, mayor verticalidad, mayor distancia y, en consecuencia, mayor inocencia.
La violencia terrestre produce víctimas; la violencia aérea produce cifras. Nos horrorizan las víctimas, por pocas que sean, porque tienen rostro y nombre; nos fascinan las cifras, que se multiplican por sí mismas y piden más y más levadura. La hasbará sionista no juega solo con palabras. Sabe que sus bombardeos son inocentes porque matan a más gente; y son inocentes porque llevan la marca tecnológica de la cólera celeste. ¿No hay algo profundamente fascinante, vistosamente convincente, en las medusas de fósforo blanco cayendo sobre la ciudad? ¿No hay algo sublime en los bólidos luminosos que surcan el cielo nocturno y desatan incendios rojos entre las casas? Yahvé destruyó Sodoma pese a los ruegos de Abraham: “¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él?”. Yahvé, como sabemos, no encontró ni siquiera diez e “hizo llover sobre Sodoma”, dice el Génesis, “azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos”; y “destruyó la ciudad, y toda aquella llanura, con todos sus moradores, y el fruto de la tierra”.
Israel ha puesto su tecnología militar al servicio de una misión religiosa que es tanto más justa cuantos más misiles y aviones despliega en el cielo de Gaza, que es tanto más legitima cuantos más niños mueren entre sus escombros. Solo un Dios puede matar a un niño; solo un Dios muy justo, muy magnánimo, muy cargado de razón, puede matar a cuatro mil. Como he escrito otras veces, el fin nunca justifica los medios, pero los medios (de destrucción) justifican siempre todos los fines.
Más allá de cierto umbral, la violencia excesiva es omnipotencia divina. Está por encima de las leyes terrestres y sus tipos penales. La máxima violencia no tiene ni responsabilidad ni autoría: los israelíes son asesinados por mano aleve e inhumana; los palestinos mueren por una especie de inercia ecológica sobrenatural. Por eso mismo, la omnipotencia divina, que prorrumpe desde el cielo y en la distancia, como la tempestad, nos deja mudos a los que la contemplamos. Pues es mudez, sí, la desproporción existente entre lo que puede decir el lenguaje humano, con sus hipérboles de gorrión, y el aguacero de azufre que se abate día y noche sobre Gaza. Hablamos demasiado porque caen demasiadas bombas, a modo de eco impotente, pero mientras que las “demasiadas bombas” dicen exactamente lo que tienen que decir, las “demasiadas palabras” son ya mucho más huecas que el silencio. La operación israelí contra Gaza es, ay, de una eficacia asombrosa: mata muchos amalecitas, llamados también palestinos, publicita la omnipotencia terrible de Yahvé y vuelve inaudibles todas las palabras de protesta o de dolor. Las bombas de Israel ridiculizan todas las lenguas de Babel.
A alguien podría asombrarle que los discursos religiosos convivan con la más refinada tecnología, pero la historia no es progreso sino desmoronamiento: acumula y actualiza sin parar todas las ruinas del espíritu humano. De hecho, en el caso de Israel puede decirse que la tecnología armamentística tiene una indudable dimensión teológica: hace realidad, cuatro mil años después, el poder de Yahvé de destruir ciudades desde el aire. Los misiles y las bombas convierten Gaza en un escenario bíblico que el gobierno integrista de Tel Aviv y miles de israelíes celebran como repetición y colofón de una revancha antigua en la tierra de Canaan. El Holocausto nazi ya no es el referente, salvo porque algunos israelíes condenarían a las cámaras de gas a los judíos que defienden valores universales: eso le deseaba en un vídeo reciente una mujer israelí, elegante y cargada de razón, a un compatriota que denunciaba las matanzas de su gobierno. Creo que esta transformación de la sociedad israelí no se ha valorado lo suficiente: quiero decir que muchos israelíes ya no se viven a sí mismos como las víctimas del nazismo sino como los triunfadores de la Biblia: como instrumentos, si se quiere, del Dios justo y colérico que arroja azufre sobre las ciudades. No es una casualidad que, dentro y fuera de Israel, sean aquellos judíos fieles a la memoria del Holocausto los que valientemente protestan contra los crímenes de Netanyahu: no creen que la misión del judaísmo sea invertir las tornas sino impedir cualquier forma de repetición.
No hay una guerra de religiones en Palestina y mucho menos una “guerra contra los judíos”. Pero la guerra colonial contra los palestinos, la realmente existente, sí se asienta en un raíl religioso. Los palestinos, como los amalecitas, están en la tierra que prometió Yahvé a los judíos y contra ellos, por tanto, todo está permitido. Los misiles, las bombas, el fósforo blanco son citas de la Biblia como las decapitaciones de Daesh son citas del Corán. Las primeras víctimas de esta radicalización religiosa son los palestinos; luego los judíos, fragilizados por la barbarie israelí; después todos los que -allí donde las democracias apoyan el integrismo sionista y no el derecho internacional- seremos arrastrados en el vórtice de la destrucción sin fuerza moral para protestar contra los que, fabricados por nuestros crímenes, respondan en el espejo con violencia desesperada y terrorismo.
Santiago Alba Rico, Yahvé en Gaza, publico.es 12/11/2023




 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraUno de los logros más espectaculares, pero también perturbadores, de la revolución digital es la inteligencia artificial (IA). La investigación en IA comenzó hace más de setenta años, pero se ha popularizado como nunca desde que ChatGPT y otras aplicaciones demostraron al gran público que podía imitar tareas que creíamos exclusivamente humanas, como manejar eficazmente el lenguaje natural o crear textos o imágenes a partir de él. Antes de llegar aquí, la IA se ha aplicado con éxito a la gestión empresarial, el diagnóstico médico, la educación, el entretenimiento, la traducción, la robótica, la seguridad, el control del clima, los transportes, la agricultura, las redes sociales o la investigación científica, entre otras muchas cosas. Todo esto lleva a pensar que la IA no es una moda pasajera, sino un cambio imparable sobre el que, sin embargo, aún nos falta por emprender una seria reflexión colectiva. Y cuando falta reflexión, la polarización y los prejuicios son inevitables.
Así, en torno al vertiginoso fenómeno de la IA han proliferado dos polos contrapuestos de opinión, no solo en el ámbito público y mediático, sino también en el de las propias empresas y organismos que promueven su desarrollo y (mucho más tímidamente) su regulación. Por un lado los tecnófilos, para los que la IA es el nuevo fuego prometeico destinado a salvar a la humanidad. Y por otro lado los tecnófobos, que solo ven en la IA a un peligroso Frankenstein pronto a descontrolarse o incluso a tomar el control del mundo. ¿Tienen algo de razón estas dos concepciones extremas? ¿Deberíamos posicionarnos en uno u otro lado de la disputa?
Como en tantas otras ocasiones, en cuanto uno lo piensa (y piense el lector si ese pensar suyo es mucho menos artificioso que el de las máquinas) las posiciones extremas comienzan a perder su fuerza. Veamos. En primer lugar, los tecnófilos incurren en el error o ilusión de suponer que la ciencia y la técnica pueden no solo solventar todos nuestros problemas materiales – cosa ya de por sí discutible –, sino también los conflictos sociales, políticos, morales e ideológicos que están en la raíz de aquellos, y que no cabe tratar desde ninguna ciencia o tecnología. La pobreza, por ejemplo, no se resuelve simplemente con nuevas técnicas productivas (que seguirían distribuyendo los recursos igual de desigualmente), ni la crisis ambiental con simples soluciones tecnológicas (cuyo abuso, con objeto de asegurar el crecimiento, generaría tanto daño o más que las tecnologías vigentes). En general, y sin ningún cambio añadido, las «asépticas» soluciones que promete la tecnología reproducirán las estructuras y creencias sociales, económicas, políticas e ideológicas vigentes y, con ellas, los mismos problemas que se pretenden resolver.
Por otra parte, los tecnófobos caen en la equivocación de interpretar sistemáticamente como degeneración lo que no es sino una profunda transformación de cuyas consecuencias a medio y largo plazo aún no es posible saber nada a ciencia cierta. En cualquier caso, los que, tal vez inspirados por la ciencia ficción, imaginan ya a la Tierra dominada por perversos autómatas, olvidan que gran parte de la historia del mundo es la historia de la perversidad humana, y que la posibilidad de que las máquinas nos esclavicen no es mucho mayor que la de que nos dominen otros seres humanos.
Más que posicionamientos extremos como los citados, lo que necesitamos ante el fenómeno imparable de la IA es una dosis extra de racionalidad. Y no hablo de una racionalidad científica o meramente instrumental, de la que ya tenemos de sobra, sino de su imprescindible contrapeso: una racionalidad ética que clarifique los fines y valores que han de orientar el desarrollo tecnológico. Repárese en que los fines y valores no son objetos físicos observables por ninguna ciencia positiva, sino ideas a considerar desde un punto de vista trascendente, es decir, desde el punto de vista de cómo deben ser idealmente (y no como son «de facto») el mundo y nuestra existencia en él.
Para esta consideración ética es imprescindible un diálogo racional (y cabe decir global) en torno al significado básico de ciertos conceptos (identidad, consciencia, verdad, autonomía…), una reflexión rigurosa en torno a la naturaleza humana y sus fines, y un ejercicio de clarificación crítica en torno a la barahúnda de prejuicios, ideas y propuestas que bulle en el ámbito de la IA.
Ahora bien, todas estas acciones son irreductibles a la mecánica del algoritmo y a la acumulación estadística de datos que caracterizan a los sistemas de IA, y dependen directamente del empoderamiento crítico y ético de la ciudadanía. De que logremos desarrollar esta racionalidad cívica – y construir, a partir de ella, un nuevo «contrato tecno social» – depende el mundo que se nos avecina.


¿Qué respuestas asociamos a la pregunta por el significado de la vida? El amor, el cuidado de los nuestros, la fe, religiosa o secular, la esperanza en que el mundo puede ser mejor o al menos que nuestra vida no lo ha empeorado. Todas estas cosas y muchas otras que para nosotros son invaluables vienen a nuestra mente en los momentos de crisis personal, aunque tal vez nos sirvan poco para el doloroso espectáculo de un mundo injusto, violento y en emergencia ecológica. Desgraciadamente, la búsqueda de sentido se ha banalizado y convertido en una industria una redención de la caída en la ansiedad y depresión. La industria de la autoayuda con sus ejemplos de éxito y sencillas recetas distorsiona la raíz de nuestros problemas con recetas como encontrar en uno mismo la solución, o adaptarse a un mundo o a un trabajo que uno considera el origen de los problemas que padece. “Encontrarse a sí mismos”… libros de autoayuda que inundan las librerías y encuentran un tipo característico pero bastante amplio de lector. Gente que no está de acuerdo con cómo le va la vida y busca respuestas en las palabras de otros, en una continua exploración incansable de estímulos que abran un alivio del sufrimiento y la depresión, o quizás una cura de la enfermedad de la modernidad que es el tedio, el spleen, el aburrimiento del que no se escapa por más series que se vean, novelas románticas o de aventura que se lean o interminables viajes de turismo que se emprendan. Todo es lo mismo, parece decirnos el presente, nada hay nuevo bajo el sol, enunciaba el Eclesiastés, como si esa fuera la condena real de la condición humana. No es extraño pues que la búsqueda de lo interior sea uno de los propósitos más extendidos.
Fernando Broncano, El sentido de la pregunta por el sentido de la vida, El laberinto de la identidad 24/11/2023




El problema es que mucha gente no sabe lo que es. No saben, por ejemplo, que la IA se basa en estadística. La gente se imagina una entidad, como si fuera una especie de robot o algo así. Un monstruo de Frankenstein que nos amenaza, y proyectamos nuestros miedos en él. Pero no es el caso. Es un software, se basa en algoritmos, en datos y en el análisis estadístico de esos datos. Y también en las personas que los recopilan. Y luego nosotros, por supuesto, tenemos que estudiar las consecuencias y las cuestiones éticas de esta tecnología.
Para evitar todo esto tenemos que especificar de qué estamos hablando. Por ejemplo, de la IA generativa. Podemos hablar de problemas específicos como la desinformación, de los datos que utiliza, de los derechos de autor, etc. Y luego hay que estudiar la IA en su contexto y en su contexto humano. Porque una vez que lo hagamos nos podemos responsabilizar de ella. No es un monstruo, es una herramienta que los humanos utilizan deliberadamente y sobre la que podemos tomar el control. Eso, por supuesto, también tiene algunas consecuencias no deseadas.
Nacho Martín, entrevista a Mark Coeckelbergh: "Antes confiábamos la vida eterna a la religión, ahora a la IA", elindependiente.com 11/11/2023

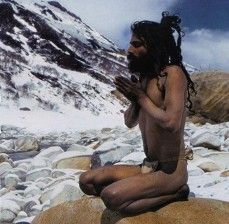







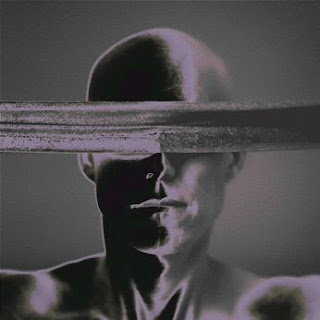


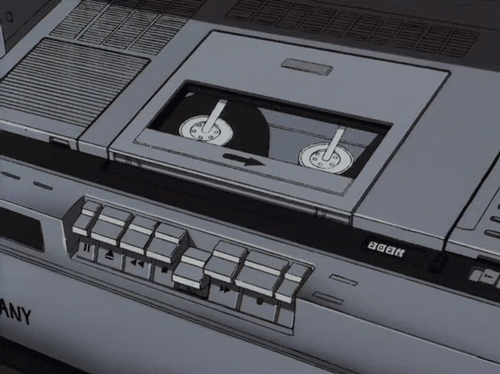
Hay una expresión llamativa relativa a las redes neuronales, el “olvido catastrófico”. Se entiende por tal el hecho de que cuando una máquina es entrenada para una tarea que sustituye a la que la ocupaba, pierde completamente su conocimiento respecto a esta. Supongamos que ha aprendido a jugar ajedrez y ha hecho estragos entre sus competidores maquinales o humanos. De repente le cambiamos la forma del tablero, por ejemplo, y además hacemos que le correspondan ahora las teclas blancas cuando antes había jugado las negras. El artefacto ha de empezar desde cero, porque el conocimiento que tenía hasta entonces queda anulado. ¿Ha sido olvidado? Creo que es más adecuado decir que ha desaparecido, pues la máquina no tiene ante el hecho acaecido ese complemento emocional que conlleva la palabra “olvido”, cuando se trata del ser humano.
Hemos logrado entender una fórmula matemática; disponemos de la misma con vista a su integración en otras fórmulas o a su utilización fuera del ámbito de las matemáticas; forma parte de nuestro bagaje…un tiempo, sólo un tiempo. Pues, quizás cuando más la necesitamos, al abrir ese bagaje de lo que está a mano, vemos que ha desaparecido. Cualquier estudiante de matemáticas (no digamos ya un adulto, científico o no científico) ha pasado por esta situación y ha constatado también que la fórmula no estaba totalmente perdida, que había un abismo en el que se había sumergido y que ese abismo no era sin fondo, pues (con esfuerzo que deja exhausto) podía ser recuperada, no siempre intacta, a veces se diría que en el abismo sólo logró perdurar un rescoldo. Esta fragilidad es constitutiva de nuestra inteligencia. Lo que ahora se hace presente parece hacerlo al precio de desalojar otra presencia, que tendrá que ser recuperada a coste análogo. Y ello es quizás particularmente claro en el caso de las matemáticas, en cuya restauración consciente veía Platón un paradigma de la Anamnesis. En la reminiscencia platónica, las entidades matemáticas, fórmulas o figuras, se ubicaban en el campo eidético y en la participación descendían hasta nuestra humanidad. En la efectiva reminiscencia, las matemáticas, pero también imágenes y representaciones triviales, ascienden desde el olvido. En todos los casos, a través de una ascesis, para la que confiere fuerzas la promesa de que, en lo profundo, hay un rescoldo de espíritu. Tal disposición, tal empeño en recuperar el universo de las ideas es la antítesis de esa inercia por la cual la capacidad de conocer se complace en lo ya sabido, la exigencia ética se amolda a lo conveniente y el ejercicio del juicio estético es confundido conla instrucción en las normas del gusto.
Victor Gomez Pin, Nuestra frágil y abismal inteligencia, El Boomeran(g), 23/11/2023



 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.No sé cómo ni cuándo la política española, o buena parte de ella, ha entrado abiertamente en la esfera de ese nuevo populismo preadolescente y prepolítico que exhiben de modo ejemplar personajes como Trump en EE. UU., Bolsonaro en Brasil o Milei en Argentina. Una exhibición que, si bien en un modo mucho más amateur e inocente, no nos es del todo desconocida a los docentes. De hecho, viendo estos días a la presidenta del Congreso llamar constantemente al orden, o los gritos, burlas e insultos de buena parte de los diputados, o a la presidenta Ayuso llamar hijo de puta a Sánchez desde el fondo del hemiciclo mientras no dejaba de teclear en su móvil (solo le faltaba estar mascando chicle), era difícil no imaginarse una de esas aulas de la ESO en las que uno se juega su vocación: «A ver, Isabelita, ¿cómo has llamado a Pedrito?». «Nada; solo le he dicho que me gustaba la fruta». «¿Y no crees que deberías pedirle disculpas?» «¡Ay, pero es que a mí también me dicen cosas, maestro!» …
Otra muestra de la política impúber que caracteriza con frecuencia a los niños es la del berrinche y el boicot cuando la realidad no se ajusta a sus intereses y deseos. Ante esa frustración, los más pequeños suelen reaccionar con rabietas, y los que son un poco más mayores con actitudes desafiantes en relación con las normas y el statu quo. Las manifestaciones de estos días, incluyendo las algaradas frente a la sede del PSOE en Madrid, han tenido algo de esa rebeldía infantil. Aun con dos añadidos peligrosos: la disparatada pero corrosiva plasta ideológica del «antisanchismo» (dictadura, alianza con el terrorismo, gobierno ilegítimo, ruptura de España, golpismo, comunismo…), ya activa desde mucho antes del polémico pacto con los independentistas, y una capacidad de alteración violenta de la convivencia que no deberíamos poner en duda.
La ira de algunos, como el filósofo Savater, ha sido tal, que no ha tenido reparos en promover públicamente la desobediencia a las leyes en defensa de lo que para él, y no para la – según el filósofo – piara (sic) de cretinos (sic) que ha votado al principal partido del gobierno, es lo «constitucionalmente verdadero». No sé muy bien qué mensaje pretendían transmitir Savater y otros con esta idea ¿Tal vez el de que las instituciones y procedimientos democráticos no son capaces por sí mismos de acabar con las presuntas ilegalidades del gobierno y necesitan de un empujoncito subversivo? ¿De quién, por cierto? Porque si la mayoría de la ciudadanía ha votado a los partidos que sustentan al gobierno, solo queda recurrir, en modo platónico, a los sabios (como Savater) y a los valerosos guardianes (como esos intrépidos militares jubilados que, con su pensión bien a salvo, han solicitado la intervención del ejército).
El precio político que ha pagado Sánchez (y el otro, que vamos a pagar todos) por armar un marco de gobernabilidad más que complicado, y ya veremos si útil, para evitar la llegada al poder de la ultraderecha, es, desde luego, muy alto, y no tiene por qué convencer a todos. Pero en un Estado de derecho ha de primar la confianza en los procedimientos democráticos. Si el Estado o la democracia están siendo subvertidos, ha de poder demostrarse y denunciarse, en el Parlamento, ante la justicia y, por supuesto, y si hace falta, en las calles, Siempre que sea de forma civilizada y siguiendo los cauces propiamente democráticos, y no alentando al asedio diario de la sede de un partido político por parte de una legión de hooligans neonazis.
Mientras tanto, el gobierno recién constituido tiene tanta legitimidad como cualquier otro, y declarar o insinuar lo contrario o difundir acusaciones hiperbólicas y demagógicas (dictador, etarra, golpista…) que nada tienen que ver con la realidad – ¿en qué dictadura podría rodearse la sede del principal partido del gobierno durante días o insultar abiertamente al presidente sin que pasara nada? –, son muestras de esa manifestación de ira entre infantiloide y fascistoide que, aun cuando no sea suficiente, de momento, para derribar a la fuerza a un gobierno, genera otras consecuencias democráticamente disruptivas de las que tendríamos que ser, al menos, mucho más conscientes.
Piensen, por ejemplo, con qué autoridad moral va a exigir mañana un maestro o maestra a su alumnado que cumpla las normas incluso cuando no le gusten, o que confíe en la institución y en sus procedimientos para resolver conflictos (empezando por los que se generan al establecer normas y pactos), o que los chicos y chicas no se griten, ni se insulten unos a otros, ni consideren una «piara de cretinos» a los que piensan de otro modo, ni que, tras haber llamado hijo de puta por lo bajini a algún compañero (o al propio docente), repitan con una sonrisa cínica, como hacen sus gobernantes, que a ellos lo que les pasa es que les gusta mucho la fruta.

