 Arañazos en las paredes interiores de la cámara de gas de AuschwitzVía Historical Times
Arañazos en las paredes interiores de la cámara de gas de AuschwitzVía Historical Times Canales
22841 temas (22649 sin leer) en 44 canales
-
 Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer)
Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer) -
Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)
-
 telèmac
(1059 sin leer)
telèmac
(1059 sin leer)
-
 A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer)
A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer) -
 Aprender a Pensar
(181 sin leer)
Aprender a Pensar
(181 sin leer) -
aprendre a pensar (70 sin leer)
-
ÁPEIRON (16 sin leer)
-
Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)
-
Boulé (267 sin leer)
-
 carbonilla
(45 sin leer)
carbonilla
(45 sin leer) -
 Comunitat Virtual de Filosofia
(775 sin leer)
Comunitat Virtual de Filosofia
(775 sin leer) -
 CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer)
CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer) -
CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)
-
 DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer)
DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer) -
 DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer)
DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer) -
 Educación y filosofía
(229 sin leer)
Educación y filosofía
(229 sin leer) -
El café de Ocata (4773 sin leer)
-
El club de los filósofos muertos (88 sin leer)
-
 El Pi de la Filosofia
El Pi de la Filosofia
-
 EN-RAONAR
(489 sin leer)
EN-RAONAR
(489 sin leer) -
ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)
-
Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)
-
FILOPONTOS (10 sin leer)
-
 Filosofía para cavernícolas
(619 sin leer)
Filosofía para cavernícolas
(619 sin leer) -
 FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer)
FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer) -
Filosofia avui
-
FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)
-
 Filosofia para todos
(134 sin leer)
Filosofia para todos
(134 sin leer) -
 Filosofia per a joves
(11 sin leer)
Filosofia per a joves
(11 sin leer) -
 L'home que mira
(74 sin leer)
L'home que mira
(74 sin leer) -
La lechuza de Minerva (26 sin leer)
-
La pitxa un lio (9715 sin leer)
-
LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)
-
 Materiales para pensar
(1020 sin leer)
Materiales para pensar
(1020 sin leer) -
 Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer)
Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer) -
Menja't el coco! (30 sin leer)
-
Minervagigia (24 sin leer)
-
 No només filo
(61 sin leer)
No només filo
(61 sin leer) -
Orelles de burro (508 sin leer)
-
 SAPERE AUDERE
(566 sin leer)
SAPERE AUDERE
(566 sin leer) -
satiàgraha (25 sin leer)
-
 UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer)
UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer) -
 UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer)
UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer) -
 Vida de profesor
(223 sin leer)
Vida de profesor
(223 sin leer)
 (21 sin leer)
(21 sin leer)
-

23:53
Arañazos en las paredes
» El café de OcataUna de las imágenes más dramáticas que he visto en mi vida Arañazos en las paredes interiores de la cámara de gas de AuschwitzVía Historical Times
Arañazos en las paredes interiores de la cámara de gas de AuschwitzVía Historical Times
-

23:51
L'actualitat de la distinció kantiana entre l'ús privat i l'ús públic de la raó.
» La pitxa un lio Todos recordamos el rostro sonriente y esperanzado de Obama en su primera campaña: “¡Yes, we can!”. Sí, podíamos dejar atrás el cinismo de la era de Bush y ofrecer justicia y bienestar al pueblo estadounidense. Ahora que vemos que Estados Unidos mantiene sus actividades clandestinas y amplía su red de espionaje, incluso vigilando a sus aliados, imaginamos a los manifestantes que increpan al presidente: “¿Cómo puede utilizar aviones no tripulados para matar? ¿Cómo puede espiar incluso a nuestros aliados?”, mientras Obama murmura, con una sonrisa malvada: “Yes, we can”.
Todos recordamos el rostro sonriente y esperanzado de Obama en su primera campaña: “¡Yes, we can!”. Sí, podíamos dejar atrás el cinismo de la era de Bush y ofrecer justicia y bienestar al pueblo estadounidense. Ahora que vemos que Estados Unidos mantiene sus actividades clandestinas y amplía su red de espionaje, incluso vigilando a sus aliados, imaginamos a los manifestantes que increpan al presidente: “¿Cómo puede utilizar aviones no tripulados para matar? ¿Cómo puede espiar incluso a nuestros aliados?”, mientras Obama murmura, con una sonrisa malvada: “Yes, we can”.
Pero es un error personalizar. La amenaza contra la libertad revelada por las denuncias está arraigada en el sistema. No solo hay que defender a Edward Snowden porque haya irritado y avergonzado a los servicios secretos estadounidenses; los actos denunciados los cometen, en la medida de sus posibilidades tecnológicas, todas las grandes (y no tan grandes) potencias: China, Rusia, Alemania, Israel.
Sus revelaciones han dado fundamento a nuestras sospechas de que nos vigilan y controlan, y tienen alcance mundial, mucho más allá de las típicas críticas a Estados Unidos. En realidad, Snowden no ha dicho (y Manning tampoco) nada que no supusiéramos ya. Pero una cosa es saberlo en general y otra tener datos concretos.
En 1843, el joven Karl Marx afirmó que el antiguo régimen alemán “imagina que cree en sí mismo, y exige que el mundo imagine lo mismo”. En esas circunstancias, la capacidad de avergonzar a los poderosos es un arma. Como dice él a continuación: “La presión debe aumentarse con la conciencia de la presión, la vergüenza debe ser más vergonzosa haciéndola pública”.
Esta es exactamente nuestra situación: nos enfrentamos al desvergonzado cinismo de los representantes del orden mundial, que imaginan que creen en sus ideas de democracia, derechos humanos, etcétera. Tras las revelaciones de WikiLeaks, la vergüenza —la suya, y la nuestra por tolerar ese poder— es mayor porque se hace pública. Lo que debería avergonzarnos es la reducción gradual en el mundo del margen para lo que Kant llamaba el “uso público de la razón”.
En su clásico texto ¿Qué es la Ilustración?, Kant compara el uso “público” y “privado” de la razón. “Privado” es el orden comunitario e institucional en el que vivimos (Estado, nación...) y “público” es el ejercicio universal de la razón: “El uso público de nuestra razón debe ser siempre libre, y es lo único que puede llevar la ilustración a los hombres. El uso privado de nuestra razón, en cambio, puede restringirse sin impedir gravemente el progreso de la ilustración. Por uso público de la razón interpreto el uso que hace una persona, por ejemplo, un sabio ante el público que le escucha. Uso privado es el que puede hacer una persona en un cargo de la Administración”.
Se ve la discrepancia de Kant con nuestro sentido común liberal: el ámbito del Estado es “privado”, limitado por intereses particulares, mientras que un individuo que reflexiona sobre cuestiones generales hace un uso “público” de la razón. Esta distinción kantiana tiene especial relevancia ahora que Internet y los demás nuevos medios se debaten entre su “uso público” libre y su creciente control “privado”. Con la informática en nube, nos proporcionan los programas y la información a la carta, y los usuarios acceden a herramientas y aplicaciones en la red a través de los navegadores.
Pero este mundo nuevo y maravilloso no es más que una cara de la moneda. Los usuarios acceden a programas y archivos que se guardan en remotas salas de ordenadores de clima controlado; o, como dice un texto publicitario: “Se extraen detalles a los usuarios, que ya no necesitan conocer ni controlar la infraestructura tecnológica en la nube de la que dependen”.
He aquí dos palabras clave: extracción y control. Para administrar una nube es preciso un sistema de vigilancia que controle su funcionamiento, y que, por definición, está oculto a los usuarios. Cuanto más personalizado está el smartphone que tengo en la mano, cuanto más fácil y “transparente” es su funcionamiento, más depende de un trabajo que están haciendo otros, en un vasto circuito de máquinas que coordinan las experiencias de usuarios. Cuanto más espontánea y transparente es nuestra experiencia, más regulada está por la red invisible que controlan organismos públicos y grandes empresas con sus secretos intereses.
Si emprendemos el camino de los secretos de Estado, tarde o temprano llegamos al fatídico punto en el que las normas legales que dictan lo que es secreto son también secretas. Kant formuló el axioma clásico de la ley pública: “Son injustas todas las acciones relativas al derecho de otros hombres cuando sus principios no puedan ser públicos”. Una ley secreta, desconocida para sus sujetos, legitima el despotismo arbitrario de quienes la ejercen, como dice un informe reciente sobre China: “En China es secreto incluso qué es secreto”. Los molestos intelectuales que informan sobre la opresión política, las catástrofes ambientales y la pobreza rural acaban condenados a años de cárcel por violar secretos de Estado, pero muchas de las leyes y normas que constituyen el régimen de secretos de Estado son secretas, por lo que es difícil saber cómo y cuándo se están infringiendo.
Si el control absoluto de nuestras vidas es tan peligroso no es porque perdamos nuestra privacidad, porque el Gran Hermano conozca nuestros más íntimos secretos. Ningún servicio del Estado puede tener tanto control, no porque no sepan lo suficiente, sino porque saben demasiado. El volumen de datos es inmenso, y, a pesar de los complejos programas que detectan mensajes sospechosos, los ordenadores son demasiado estúpidos para interpretar y evaluar correctamente esos miles de millones de datos, con errores ridículos e inevitables como calificar a inocentes de posibles terroristas, que hacen todavía más peligroso el control estatal de las comunicaciones. Sin saber por qué, sin hacer nada ilegal, pueden considerarnos posibles terroristas. Recuerden la legendaria respuesta del director de un periódico de Hearst al empresario cuando este le preguntó por qué no quería irse de vacaciones: “Tengo miedo de irme y que se produzca el caos y todo se desmorone, pero tengo aún más miedo de descubrir que, aunque me vaya, las cosas seguirán como siempre y se demuestre que no soy necesario”. Algo similar ocurre con el control estatal de nuestras comunicaciones: debemos tener miedo de no poseer secretos, de que los servicios secretos del Estado lo sepan todo, pero debemos tener aún más miedo de que no sean capaces de hacerlo.
Por eso es fundamental que haya denuncias, para mantener viva la “razón pública”. Assange, Manning, Snowden son nuestros nuevos héroes, ejemplos de la nueva ética propia de nuestra era de control digital. No son meros soplones que denuncian las prácticas ilegales de empresas privadas a las autoridades públicas; denuncian a esas autoridades públicas y su “uso privado de la razón”.
Necesitamos Mannings y Snowdens en China, en Rusia, en todas partes. Hay Estados mucho más represores que Estados Unidos: imaginen qué le habría pasado a Manning en un tribunal ruso o chino (seguramente, nada de juicio público). Eso no quiere decir que Estados Unidos sea blando, pero no trata a los presos con la brutalidad de esas dos potencias, puesto que, con su superioridad tecnológica, no lo necesita (aunque está más que dispuesto a usarla cuando hace falta). En realidad, es más peligroso que China, porque sus medidas de control no lo parecen, mientras que la brutalidad china es fácil de ver.
Es decir, no basta con enfrentar a un Estado con otro (como hizo Snowden con Rusia y Estados Unidos); necesitamos una nueva red internacional que proteja a los que denuncian y ayude a la difusión de su mensaje. Son nuestros héroes porque demuestran que, si los poderosos pueden, nosotros también.
Slavoj Zizeck. Defendernos del control digital, El País, 19/09/2013 -

23:30
El fantasma de la llibertat.
» La pitxa un lio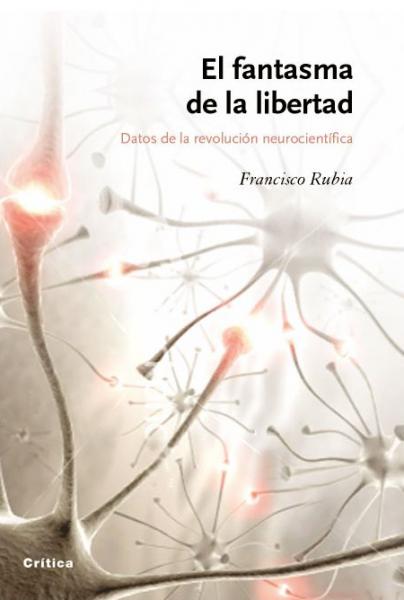 E l profesor Francisco J. Rubia (Málaga, 1938) compara los resultados de la neurociencia respecto a la llamada “realidad exterior” con La vida es sueño de Calderón. En su nueva obra, busca los “datos de la revolución neurocientífica” partiendo de los clásicos de la ciencia y del pensamiento. Y no olvida a Freud.
E l profesor Francisco J. Rubia (Málaga, 1938) compara los resultados de la neurociencia respecto a la llamada “realidad exterior” con La vida es sueño de Calderón. En su nueva obra, busca los “datos de la revolución neurocientífica” partiendo de los clásicos de la ciencia y del pensamiento. Y no olvida a Freud.
-¿Puede concluirse con Calderón que la vida es “realmente” un sueño?
-La diferencia estriba en que ahora los resultados científicos apuntan a que lo que llamamos “realidad exterior” es en gran parte una proyección que realiza el cerebro. Por ejemplo, los colores no existen en la Naturaleza, sino que son atribuciones que la corteza visual hace a los impulsos eléctricos que le llegan del órgano de la visión. La comparación no es correcta del todo, ya que los sueños, yo prefiero llamarles ensueños, son completamente irreales, no así la llamada “realiadad exterior”, que desde luego existe independientemente de nosotros. Ahora bien, cómo es esa realidad aparte de nuestras proyecciones es algo que probablemente nunca sabremos.
El sistema límbico
-¿Son las emociones la estructura básica del comportamiento humano?
-El sistema emocional, también llamado sistema límbico, es el que controla la inmensa mayoría de nuestras funciones más importantes. Sobre todo, aquellas que son relevantes para la supervivencia. Funciona de manera inconsciente y en situaciones de emergencia, el cerebro prescinde de la consciencia para responder de manera más rápida y automática a cualquier peligro. Por ejemplo, nadie controla conscientemente lo que se almacena en la memoria, una función que es fundamental para la continuidad del individuo y para la percepción, ya que cualquier estímulo que llega al cerebro es comparado con lo ya vivido en el pasado para decidir cómo responder a él. Todo este proceso es inconsciente. Por otro lado, la corteza cerebral se ha desarrollado a partir de estas estructuras límbicas por lo que no es de extrañar que cuando un paciente tiene determinadas lesiones en este sistema emocional tenga dificultades en funciones cognoscitivas, algo que ahora se descubre como algo nuevo cuando, en realidad, estudiando el desarrollo del cerebro resulta evidente.
-¿Reivindicaría en el siglo XXI el pensamiento esencial de Freud?
-Habría que decir que cualquier autor es hijo del espíritu de su tiempo de su Zeitgeist, de manera que muchas de sus especulaciones no son aceptadas hoy por la neurociencia, lo que no quiere decir que 'haya que tirar al niño con el agua del baño', como suele decirse, y a veces hacerse. Su insistencia en la importancia del inconsciente no sólo es acertada, sino que probablemente se quedó corto. Por cierto que se suele decir que descubrió el inconsciente, lo cual es completamente falso. Muchos autores anteriores en el siglo XIX ya habían hecho hincapié en su existencia. No obstante, es cierto que Freud tuvo el mérito de insistir en algo que chocaba con lo que entonces se creía, a saber, que éramos dueños conscientes de nuestros comportamientos, algo que le llevó a decir que significaba una tercera revolución, después de la de Copérnico y Darwin.
-¿Puede hablarse del cerebro como un todo? ¿Cabría hacer compartimentos estancos, o estudiar separadamente sus distintas actividades?
-La ciencia experimental necesita estudiar las distintas actividades cerebrales de manera separada. Por eso yo suelo decir que la ciencia es reduccionista por naturaleza. Eso no significa que el cerebro actúe de manera separada, yo diría que ni siquiera del cuerpo que lo alimenta y sobre el que tiene una clara influencia.
Las caras del Yo
-¿Puede hablarse del yo consciente como un artificio que no reconoce el cerebro?
-Lo que llamamos yo no tiene ningún correlato en el cerebro, por lo que se ha supuesto que es una ficción más. Hay autores que dicen que su origen es de carácter social. Desde luego el concepto del yo se desarrolla tardíamente en el niño, el niño no nace con él. Aparte de ello, existen distintas concepciones de ese yo según la cultura: hay un yo más egocéntrico, occidental, cuando se le compara con otro yo más social y colectivo en culturas orientales. En otro orden de cosas, sabemos que ese yo es divisible, no sólo en enfermos en los que se les ha separado un hemisferio del otro cuando se pretendía impedir la propagación de un foco epiléptico, sino también en lo que se conoce como doble o múltiple personalidad. Desde luego, no se puede decir que exista en el cerebro una estructura que sustente ese yo que, supuestamente, lo controla todo.
-¿Podrá la neurociencia darle la vuelta al concepto de libertad?
-Experimentos relativamente recientes han mostrado que muy probablemente la libertad o el libre albedrío es una ficción cerebral. Esto quiere decir que el cerebro, como el resto del universo, está sometido a leyes deterministas. Sólo podríamos escaparnos a este destino si suponemos la existencia de un ente inmaterial, al que se le ha llamado alma o mente que sería responsable de nuestras funciones mentales. Ahora bien, este dualismo metafísico o cartesiano ya no es compartido por la inmensa mayoría de neurocientíficos, por lo que tendríamos que concluir que no somos una excepción al resto del universo, como orgullosamente habíamos pensado.
-¿En algún momento la califica de “ficción cerebral”?
-Los experimentos apuntan a que el cerebro se activa cuando se trata de realizar un acto voluntario mucho antes de que el sujeto tenga la impresión subjetiva de que va a mover una extremidad. Por tanto, tanto el movimiento como la impresión subjetiva de voluntad son resultado de esa actividad inconsciente y no, como solemos creer, que la consciencia de voluntad es la causa de todo el fenómeno. A esa impresión de libertad se la puede llamar “ficción cerebral”.
-¿Puede el hombre dominar su comportamiento y diseñar su propia ética?
-Eso parece. Sin embargo, no solemos darnos cuenta de los condicionamientos genéticos, medioambientales, y, sobre todo, inconscientes que gobiernan nuestra conducta. Estamos determinados no sólo por las leyes físicas de la Naturaleza, igual que el resto del mundo, sino también por los contenidos de la memoria implícita que no funciona de manera consciente. Cualquier percepción es un proceso activo, en el que los estímulos recibidos se comparan con los ya vividos para tomar una decisión. Estoy convencido que este proceso se realiza de manera no consciente para el sujeto.
-¿Es el lenguaje la gran creación de nuestro cerebro?
-El lenguaje, sobre todo el lenguaje sintáctico, es una adquisición tan reciente en la evolución que sólo la posee el ser humano. Quizá sea la característica más prominente que nos separa del resto de los animales, aunque estos tengan otros tipos de lenguaje.
El Cultural, 15/05/2009
-

23:20
Sóc un home de principis.
» La pitxa un lioEs una fortuna caminar en compañía de gente sabia, divertida y escéptica, que esté dispuesta a cambiar cualquier verdad absoluta por un queso de cabra, cualquier honor, premio o reconocimiento por la corona de un sombrero de paja, cualquier clase de eternidad por la embriaguez de la duda unida a la armonía de la naturaleza. Por el contrario, encontrarse con gente de principios sólidos e inalterables es el peligro más grave que puede correr uno en esta vida. Un hombre de principios fue aquel que, sintiéndose puro, arrojó la primera piedra contra la adúltera; es el mismo que te indica con el dedo el camino recto que debes seguir y en cuanto te desvíes será el que te delate, el que te incluya en la lista negra o borre definitivamente tu nombre del mapa. En el caso en que este hombre de principios obtenga un poder absoluto, si además es muy devoto, no dudará en mandarte a la horca rezando por tu alma sin ahorrarse las lágrimas, puesto que también se puede llegar a la extrema violencia a través de la piedad. Huye de ese ser misericordioso que busca tu salvación por medio del terror del espíritu y te obliga a desayunar cada mañana con una rueda de molino. No es ninguna broma aquello que dijo Groucho Marx: "Éstos son mis principios, Si no le gustan, tengo otros". El fanático es capaz de saltar de un risco al risco contrario, ambas cimas situadas a la misma altura bajo un cielo nítido y puro, donde se siente igual de seguro, aunque armado esta vez con distinto látigo. El dogma es una forma de locura, del mismo modo que la pureza extrema alcanza a veces la forma de la más refinada crueldad. Los principios inalterables nos fueron inoculados en una edad muy temprana cuando nuestro cerebro estaba aún desvalido. En la mayoría de los casos aquellos principios fermentaron y se diluyeron en la inteligencia, en la imaginación y en el placer de los sentidos; pero hay personas que conservan incólumes aquellos mitos de la infancia en su cerebro de reptil sin que encuentren salida sino a través de los latidos de sangre que conforman su pensamiento. Hoy es un domingo de primavera y hay dos clases de desayuno. Por un lado, café, tostadas, queso de cabra y alguna duda relativa; por otro, principios inalterables y ruedas de molino.
Manuel Vicent, Principis, El País, 29/03/2009 -

23:12
La possibilitat de crear una ètica científica.
» La pitxa un lio
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
La interdisciplinariedad, esa expresión tan manida como poco practicada, es a todas luces una necesidad social. Aunque en las universidades siga habiendo algo así como fosos con cocodrilos entre las ciencias "duras" (las naturales), las "blandas" (sociales y de la salud) y las humanidades, lo bien cierto es que ni un solo problema puede abordarse con rigor en solitario. De Solo ante el peligro habríamos de pasar a la colaboración sincera, si no queremos acabar en La jauría humana. Teniendo en cuenta que en este trabajo compartido son también indispensables los "legos" en las distintas materias, los ciudadanos de a pie, que son también afectados.Un ejemplo palmario de esa necesidad -sólo uno- es el de las neurociencias, que tan valiosas aportaciones vienen haciendo al bienestar humano y, a la vez, tal cantidad de desafíos están planteando al conjunto de la sociedad.Las neurociencias, como sabemos, son ciencias experimentales que intentan explicar cómo funciona el cerebro, sobre todo el humano; y dieron un paso prodigioso al descubrir que las distintas áreas del cerebro se han especializado en diversas funciones y que a la vez existe entre ellas un vínculo. Las capacidades de razonar y sentir están misteriosamente ligadas, de modo que los fallos emocionales pueden llevar a conducirse de forma antisocial a gentes que, sin embargo, razonan moralmente bien.El caso de Phineas Gage, en 1848, en Nueva Inglaterra, fue espectacular. Un capataz de la construcción, querido y admirado por compañeros y jefes, sufre un terrible accidente que le daña el cerebro y con el tiempo su conducta cambia radicalmente. Se convierte en un ser agresivo, desagradable, del que todos huyen, a pesar de que sigue manteniendo su capacidad de razonar. Tras el accidente, "Gage no es Gage", dirá Damasio en El error de Descartes.El Dr. Jekyll, serio y responsable -podemos decir por nuestra cuenta-, se puede convertir por perturbaciones cerebrales en Mister Hyde, en un ser incapaz de anticipar el futuro, prever consecuencias y asumir responsabilidades. Justamente, cuando el hombre es el animal capaz de hacer promesas.Todo esto abre, claro está, un universo de posibilidades para hacer real ese principio de la ética científica que es el de beneficiar sin dañar.Se dice que podremos prevenir enfermedades como la esquizofrenia, el Alzheimer o la arterioesclerosis, mantener una salud neuronal decente hasta bien entrados los años, como también diagnosticar, prevenir y tratar tendencias, como las violentas, que dañan a la sociedad, pero también a los violentos mismos.Al parecer, las tendencias violentas tienen su origen en la estructura del cerebro, y un déficit en ella predispone a conducirse de forma agresiva. Como por fortuna no somos esclavos de nuestra biología, sino que la mayor parte de nuestra conducta depende de la interacción con el medio, es posible tomar medidas quirúrgicas y farmacológicas, pero sobre todo educativas. Cuantos más datos tengamos sobre nosotros mismos, mejor orientada irá la educación, que debería ser cuestión prioritaria en cualquier país.Ahora bien, como el principio de beneficiar está ligado al de no dañar, importa tratar esos datos con sumo cuidado para no estigmatizar a determinadas personas aun antes de que actúen, para no violar el deber de confidencialidad utilizando los conocimientos con fines policiales, laborales o eugenésicos, y para no eximir de responsabilidades a quienes sí podían obrar de otro modo. De hecho, los jueces tratan este tipo de información como un elemento más a la hora de decidir, pero no como determinante. A todo ello se añade la necesidad de repensar ciertas claves del mundo humano como en qué consiste la identidad de una persona y en qué medida es legítimo intervenir en su cuerpo sin su consentimiento. Con todo ello nace la ética de la neurociencia, en la que han de trabajar expertos de los distintos saberes y ciudadanos legos en esas materias.Sin embargo, también se abre otro camino de investigación conjunta y de intervención social que no es menos importante. Aunque la conducta personal depende sólo en parte de la dotación genética -según se dice, representa sólo un 25 por ciento-, mientras que el resto depende de la interacción con el medio, parece que cuentan algunos neurocientíficos que esa dotación ya viene marcada por unos códigos de conducta que se han ido grabando en nuestros cerebros durante millones de años de evolución. Descubrir esos códigos nos ayudará a seguir el consejo socrático de "conócete a ti mismo", nos ayudará a comprendernos mejor, lo cual es siempre una ganancia.Por ejemplo, experimentos como los de McConnell y Leibold muestran que estudiantes de raza blanca no especialmente racistas reaccionaban con miedo ante fotografías de personas de raza negra, aunque ellos mismos no lo percibieran así. Lo mismo ocurrió con estudiantes de raza negra a los que se enseñaron fotografías de gentes de raza blanca. Excepto, en un caso y otro, cuando se trataba de personajes conocidos, que entonces no provocaban miedo.Con experimentos como éstos -cuentan algunos neurobiólogos- se descubre al parecer un código social inscrito en nuestro cerebro que nos lleva a reaccionar frente a los diferentes con miedo y agresividad y a desarrollar conductas violentas contra ellos. Reacción presente en todas las culturas y que tiene una explicación evolutiva: hace cinco mil generaciones éramos apenas diez mil individuos y de ellos provienen los genes, que son los mismos en un 99'9 por ciento.Durante millones de años los seres humanos han vivido en grupos homogéneos, sumamente reducidos, y el principio evolutivo de supervivencia les ha llevado a solidarizarse internamente y a repudiar a los diferentes, a los extraños. Por eso nos importan las personas concretas y cercanas, no los lejanos, porque -se dice- si estamos programados para salvar a un individuo que tenemos delante, todo el grupo sobrevivirá mejor. "Ojos que no ven, corazón que no siente".Conformarse a las normas de la propia sociedad y preocuparse por los cercanos es entonces un código grabado a fuego en nuestro cerebro, según algunos descubrimientos neurobiológicos.Ahora bien, como de estas premisas -creo yo- no podemos sacar la conclusión de que conviene volver a los pequeños grupos de gentes homogéneas, hacer guetos en los que no entren los diferentes y promocionar la separación entre etnias y razas, justamente cuando nos hemos propuesto objetivos tan éticamente deseables como la construcción de un mundo intercultural y la configuración de una ciudadanía cosmopolita que tenga por clave el respeto activo al diferente, la protección de los derechos de todos los seres humanos y el empoderamiento de sus capacidades vitales, parece que nos queda mucho camino por andar.Un camino en que ha de implicarse la sociedad en su conjunto, si es que queremos llegar a buen puerto. Adela Cortina, Neurociencia y ética, El País, 19/12/2007
-

 20:16
20:16 IMMANUEL WALLERSTEIN : UN ANÁLIS IMPRESCINDIBLE
» Materiales para pensarNormal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
 Escrito por Luis Roca Jusmet
Escrito por Luis Roca Jusmet
Immanuel Wallerstein es un analista clave para entender la sociedad en que vivimos. Lo es desde la perspectiva rigurosa, clara y crítica de un científico social que niega la división de las dos culturas, la científica y la humanística. Y que plantea una concepción integrada de todas las ciencias sociales: lo que él llama la sociología histórica. Esta sociología no sólo no está separada de la historia sino que además rompe las barreras entre la antropología, la sociología, la economía y la política. Porque esta división lo que marca una concepción del saber que se corresponde con el tipo de sociedad que emerge a partir del siglo XV y que ya está globalizada el siglo XIX. Esta sociedad es lo que Wallerstein llama un Sistema-Mundo. Con este término se refiere a un tipo de sociedad que tiende a la máxima expansión, a un dominio global. Hasta ahora estos sistemas eran los Imperios, que estaban basados en un poder político absoluto. Pero el Sistema-Mundo moderno es una Economía-Mundo. Esto quiere decir que su dominio no es político sino económico. Este dominio económico es impersonal, es la lógica que rige el funcionamiento del sistema, que es el de la acumulación de capital. Todo se ha ido ordenando alrededor de esta finalidad, que es totalmente irracional. En contra de otros planteamientos, Wallerstein no cree que lo esencial del capitalismo sea su naturaleza de economía de mercado. En este sentido sigue la línea del historiador Fernand Braudel y el economista Karl Polanyi al considerar que el capitalismo es, en cierta forma, una economía anti-mercado. Lo es en la medida en que la lógica del sistema tiende al oligopolio o al monopolio y no a la libre competencia. Aunque lo que sí es cierto es que esta acumulación de capital la realiza a partir de una mercantilización progresiva de todos los elementos sociales. Otra cosa es lo que dice el liberalismo, que es una ideología que oculta más que muestra el funcionamiento real del capitalismo. Aquí es fundamental entender el papel del Estado, pieza fundamental para garantizar este mecanismo. El Estado es ambivalente. Aunque pueda recoger los frutos de los movimientos reivindicativos ( a los que él llama antisistémicos) y ser así un elemento de redistribución de los recursos, no hay que olvidar su papel fundamental. El Estado crea las infraestructuras ( de comunicación, de información, de energía..), las fronteras y la legalidad que necesita el capitalismo. Tiene además el monopolio de la violencia, que le permite garantizar el orden interno centrado en la propiedad privada ( policía) como la competencia por los mercados ( ejército) . Pero también se dedica a socializar las pérdidas de los oligopolios y los monopolios a través de subvenciones, los beneficios fiscales o simplemente inyectandoles el dinero que necesitan para seguir acumulando capital. Hoy más que nunca me parece que es evidente esta última afirmación. Otro elemento fundamental en el planteamiento de este gran sociólogo es la división entre países centrales y países periféricos. No se trata de algo contingente o accidental sino de algo sustancial. Hay un intercambio desigual que hace que las clases trabajadores de los países centrales recojan una parte del beneficio del excedente de esta relación de dominio de unos países sobre otros. Aunque aquí hay que decir que no es justo atribuir a Wallerstein la sustitución de la lucha de clases por la lucha entre países. Son dos aspectos del sistema que hay que entender de manera entrelazada como manifestaciones de la lucha de clases. La realidad es compleja, aunque sea más fácil verla de manera simplificada. En este denso resumen que Immanuel Wallerstein hace en este libro de sus propias teorías hay otros aspectos que vale la pena remarcar. En primer lugar su noción de estructura dinámica, de crisis y de bifurcación. Estos conceptos los extrae de un científico que es Ilya Prigogine. Como él mismo este Premio Nobel de Química quiso trazar un puente entre las ciencias naturales y las sociales. Una estructura dinámica es un sistema ordenado de una determinada manera. Cada estructura tiene un inicio, una desarrollo, una crisis y dos salidas posibles. Aplicado a la sociedad humana la historia es la transformación de estructuras (larga duración) o lo que ocurre en cada estructura ( corta duración). En este proceso no se contempla la idea de revolución porque un sistema se acaba por sus propias contradicciones internas y es en este momento cuando la acción humana decide cual será la salida. El capitalismo no fue resultado de una revolución burguesa, que según Wallerstein nunca existió, sino de una salida favorable a los grupos más poderosos del feudalismo, que se transformaron en la nueva burguesía. Otra opción hubiera sido la formación de comunidades más igualitarias de pequeños propietarios. El capitalismo llegará pronto a su fin porque es incapaz de resolver sus contradicciones internas. Será la lucha entre las élites económicas y los movimientos antisistémicos la que decidirá lo que vendrá después, que puede ser mejor o peor en función de quien gane la lucha. Sí se le puede criticar a Wallerstein la poca precisión de este término, por lo menos tal como aparece en el libro al situar en un mismo plano el nacionalismo y el socialismo ( que por otra parte tiene un contenido muy poco matizado).
Desde el punto de vista ideológico el capitalismo es paradójico porque vive la tensión entre el universalismo y el particularismo. Su universalismo es el del mercado y el de la ciencia. Su particularismo es el del nacionalismo, el racismo y el sexismo. Wallerstein es contundente: el racismo es un invento del capitalismo para justificar las desigualdades económicas. Antes del capitalismo existió xenofobia, no racismo. Respecto al sexismo también sostiene que nunca fue tan claro como con el capitalismo, donde se convierte a la mujer en un ser improductivo y se forma una familia nuclear patriarcal. Aquí, evidentemente, habría mucho que discutir porque en lo que respecta al sexismo lo cierto es que el capitalismo ha sobrevivido a la crisis del patriarcado en los países centrales. Respecto al racismo habría aquí toda una reflexión sobre si hay un racismo cultural que es herencia del racismo genético. Wallerstein no es marxista. Respeta a Marx pero considera que tuvo sus aciertos y sus errores, como podemos comprobar por los comentarios anteriores. Pero quizás la diferencia básica es que para Wallerstein el capitalismo no tuvo un carácter progresivo. Es un sistema totalmente irracional, sin ninguna función histórica y que ha empobrecido a la mayor parte de los habitantes del planeta, que viven peor que antes. Tampoco es comunista, ya que para él el llamado socialismo real no fue nunca una alternativa a la Economía-Mundo capitalista. Esta es una de las contradicciones de los movimientos antisistémicos : al tomar el poder del Estado se acaba convirtiendo en una pieza más dentro del sistema global. Esta afirmación es, sin duda, un escándalo para muchos sectores de la izquierda. Quizás esta reseña sea un resumen del propio resumen que es en sí mismo el libro, sobre todo de su monumental estudio El moderno sistema mundial. Pero no puedo evitar dar a conocer en estas líneas la teoría del quizás más importante analista crítico del capitalismo en el momento actual. Nacido en Nueva York en 1930 Immanuel Wallernstein completa su inmenso trabajo teórico ( con una indudable base empírica) con artículos y entrevistas sobre el momento presente. Comprometido en una posición claramente de izquierdas nos proporciona un material que es, bajo mi punto de vista, imprescindible para cualquiera que quiera entender lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial. No es desde lo más simple como vamos entendiendo lo más complejo ( los ilusorios “hechos” del positivismo) sino construyendo un marco global dinámico como podemos ir situando y entendiendo lo más concreto.
Para Wallerstein vivimos en una época que ha producido un saber que impide entender y mejorar el mundo en que vivimos. No es que este saber sea inútil para el sistema. Es útil en dos aspectos : funciona como una ideología y como un saber instrumental. Desde el siglo XIX se ha consolidado un tipo de saber orientado por la ideología liberal positivista. Este saber se ha extendido enormemente siguiendo un determinado modelo organizativo, que es el universitario. Cada Universidad se divide en facultades, estas en departamentos y estos en cátedras. Cada una ocupándose de lo suyo, de una disciplina tan específica y precisa como fuera posible. Sin saber nada de las otras. Con sus jerarquías y sus publicaciones académicas.
Este tipo de saberes se basan en una serie de supuestos.- Las ciencias físico-naturales son el modelo y la prioridad. Toda ciencia debe seguir su método y son los estudios que deben potenciarse porque la tecnología y su desarrollo depende d estos conocimientos.
- El conocimiento de la sociedad está basado en la diferencia entre el conocimiento del pasado ( historia) y el presente ( ciencias sociales) . No podemos hacer una historia del presente . La historia se basa en los archivos Las ciencias sociales son el estudio científico de la sociedad. Pero este estudio científico se compartimenta en varias polaridades.
- La primera polaridad es Occidente/Oriente. Occidente es el Progreso, que se manifiesta en la diferencia entre la Sociedad civil, el Mercado y el Estado, las tres formas de racionalidad. La Sociedad civil la estudia la Sociología, el Mercado lo estudia la Economía y el Estado las ciencias políticas. Occidente somos nosotros mismos, que nos estudiamos de manera científica. Oriente es el Otro, que estudiamos a través de los Estudios Orientales ( grandes civilizaciones : India, China) o la Antropología cultural ( sociedades primitivas).
Esta distribución del saber impide que entendamos el mundo en que vivimos porque nos plantea una serie de conocimientos cada vez más parcializados y especializados, que nuca se relacionan en una visión global. Se mitifica el conocimiento científico como algo objetivo, neutro y desinteresado. Se concibe la ciencia de una manera dogmática. Queda excluida cualquier transformación : queda relegado al ámbito de la opinión, de las preferencias, de los subjetivo.
Entre 1945-1960 este sistema se consolida. Richard Peet, geógrafo de izquierdas algo más joven que Wallerstein ( Peet nació en 1940 en Gran Bretaña y Wallerstein en 1930 en New York) nos ha explicado como el neoliberalismo está privatizando el saber y convirtiéndolo en un negocio. El acceso al conocimiento académico corre cada vez más a cargo de empresas privadas. Empresas de comunicación controlan la producción académica de alto nivel. Las revistas más prestigiosas pueden generar unos beneficios de un millón de dólares al año: la suscripción puede costar hasta 5.000 dolares anuales. Cito ahora a Peet como un analista del tema que pone de manifiesto la radicalización de la lógica de la que habla Wallerstein.
Pero a partir de los años 60 surgen toda una serie de movimientos de protesta antisistema :movimientos anticoloniales, estudiantiles, obreros, pacifistas que sacuden todo el planeta. Todo esto se refleja en la aparición de un concepción del saber crítica y alternativa, de las que el propio Immanuel Wallerstein será un excelente ejemplo.
Wallerstein aprende mucho de Franz Fannon, al que conocerá en los años 60. Aprende de él, dice, la racionalidad de la violencia anticolonial. Wallerstein va aprendiendo de diferentes maestros. Destacan Karl Polanyi, que le enseñara que que hay tres modos de comportamiento económico. El primer modo es el de la reciprocidad, que funciona a nivel de microsistema ( pequeñas sociedades autónomas). El segundo es la redistribución ( que funciona el los Imperios como Sistema-Mundo). El tercero es el intercambio, que es el que funciona en el Capitalismo como Economía-Mundo.
Pero hay dos influencias teóricas que serán determinantes para Wallerstein . Por una parte la del historiador Fernand Braudel. Él introduce en los estudios históricos la larga duración, término excluido entre lo permanente y lo cambiante. La larga duración se corresponde con los sistemas estructurales de la historia humana. Este descubrimiento enlaza con la otra, la de Ilya Prigogine, físico renovador con su noción de la flecha del tiempo como característica de los fenómenos físicos irreversibles. Esta flecha del tiempo permite establecer el estudio de estructuras que tienen un inicio, una duración y un final. Plantea también la absurdidad de considerar que el tiempo es reversible. Braudel y Prygogine proponen una nueva alianza entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, entendidas ambas como ciencias de la complejidad. Tanto el mundo natural como el mundo social están indeterminados. O mejor, funcionan por un determinismo caótico. No son leyes mecánicas previsibles sino una conjugación de factores imprevisibles los que determinan lo que ocurre.
Finalmente Wallerstein reconoce también la importancia de los estudios culturales. Con ellos aprendió que todo saber es una construcción social.
Hay que plantearse entonces, nos dice, una ciencia unificada, unas bases comunes para la ciencia. El estudio de la sociedad debe correr a cargo de una ciencia social histórica única. Evidentemente hay que especializar los estudios pero siempre dándoles una perspectiva global.
Propuestas metodológicas para la ciencia social histórica ( partiendo de la base que todas las interpretaciones son parciales y que hay que llegar a acuerdos) :- El Sistema-Mundo como unidad de base para el análisis de la ciencia social histórica. Excepto si hablamos de microsociedades el punto de partida no es lo simple sino lo complejo. Son los sistemas globales los que te permiten entender los hechos locales.
- La diferencia entre duración y tiempo. La duración es la dimensión estructural y el tiempo la dimensión histórica. En el tiempo está los agentes sociales que modifican las estructuras. Las estructuras nacen, se desarrollan y mueren. Tienen su lógica y su dinámica pero la acción humana puede modificarla.
- La distinción entre los cambios cíclicos ( históricos) y los sistémicos ( estructurales). En estos últimos se da una crisis que desembocará en un final. Todo sistema tiene unas tendencia y un límite.
- La concepción de la crisis como generadora de una bifurcación que permite siempre dos salidas diferentes.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
-

 19:55
19:55 Classe 2
» Comunitat Virtual de FilosofiaA l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 2 sobre el context sociocultural que va possibilitar l’aparició de la filosofia a L’antiga Grècia. Classe 2
-

19:55
Dios plantando el jardín del Edén
» El café de Ocata God planting the Garden of Eden
God planting the Garden of Eden
‘Bible historiée toute figurée’, Naples ca. 1350.Paris, BnF, Français 9561, fol. 7rVía
-

19:40
L'amor, de la poesia trovadoresca al bolero.
» La pitxa un lio “Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí”. Jaume Vallcorba responde con la letra del famoso bolero de María Grever cuando se le pregunta por el modo en que la poesía de los trovadores ha marcado nuestro estándar de belleza. “Dientes blanquísimos, labios rojos… toda esa tipología viene de allí”, explica Vallcorba (Tarragona, 1949), medievalista y editor de Acantilado. En ese sello ha publicado De la primavera al Paraíso. El amor, de los trovadores a Dante, un ensayo que analiza la enorme influencia literaria y social de esos poemas cultos que, en lugar de en latín, se escribieron en lengua vulgar durante los siglos XII y XIII en el arco Mediterráneo. La geografía es clave porque, como señala irónico el estudioso, no deja de ser paradójico que el pelo rubio –de oro- fuera fundamental en un canon estético aunque hablase de mujeres del sur de Europa. Pero ahí está la fuerza de la poesía, que marcó ese canon hasta que en el siglo XX –“para desesperación de los dermatólogos”- Coco Chanel sustituyó la piel de blanco marfil por el bronceado.
“Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí”. Jaume Vallcorba responde con la letra del famoso bolero de María Grever cuando se le pregunta por el modo en que la poesía de los trovadores ha marcado nuestro estándar de belleza. “Dientes blanquísimos, labios rojos… toda esa tipología viene de allí”, explica Vallcorba (Tarragona, 1949), medievalista y editor de Acantilado. En ese sello ha publicado De la primavera al Paraíso. El amor, de los trovadores a Dante, un ensayo que analiza la enorme influencia literaria y social de esos poemas cultos que, en lugar de en latín, se escribieron en lengua vulgar durante los siglos XII y XIII en el arco Mediterráneo. La geografía es clave porque, como señala irónico el estudioso, no deja de ser paradójico que el pelo rubio –de oro- fuera fundamental en un canon estético aunque hablase de mujeres del sur de Europa. Pero ahí está la fuerza de la poesía, que marcó ese canon hasta que en el siglo XX –“para desesperación de los dermatólogos”- Coco Chanel sustituyó la piel de blanco marfil por el bronceado.
El ideal físico y ciertas costumbres perviven -como besar la mano a la mujer, residuo del vasallaje-, el resto fue barrido por el Romanticismo, cuya defensa de la sinceridad terminó con ese código sentimental que Gaston Paris bautizó en 1883 como “amor cortés”, o sea, cortesano, feudal. El imaginario amoroso de la poesía trovadoresca, cuenta Vallcorba, atravesó triunfante los siglos gracias al papel divulgador que ejercieron las mujeres y a que “se sustenta en el deseo”. Otra cosa es que el deseo nunca se cumpla: su cumplimiento sería a la vez su muerte. En el fondo, todo se sustenta en una refinadísima técnica que conlleva una moral: el amor mejora al poeta y, de paso, a la sociedad. No es pues extraño que componer versos formara parte de la educación de los príncipes. Lo mismo que la música: “Estos poemas se compusieron para ser cantados. Algunos fueron verdaderos hits en la Edad Media. ¿Qué nos perdemos algo al leerlos sin música? Sin duda. Sobre todo porque la evolución de la música ha sido en occidente muy superior al de la literatura. Todas las reconstrucciones suenan extrañas, nunca sabremos de verdad cómo sonaban”.
Jaume Vallcorba, cuyo libro es también una antología comentada de autores como Bernat de Ventadorn, Jaufré Rudel o Arnaut Daniel, destaca otra de las aportaciones del género: con los relatos de las vidas de los trovadores nace la narrativa corta en lengua romance. Eso sí, esos relatos mezclan realidad e invención –autoficción lo llamaríamos hoy- y las mujeres a las que desesperadamente se dirigían los poetas eran imaginarias. “Ya dijo Georges Steiner que los auténticos reyes son los de Shakespeare y no los históricos”, explica. “La experiencia celebrada por la canción trovadoresca es también más precisa, auténtica y detallada que cualquier manual de comportamiento, educación, modales o psicología”.
El influjo de los trovadores fue tan grande que llegó hasta Dante, la cumbre de la poesía europea, que dudó incluso si escribir su poesía amorosa en provenzal. Vallcorba recuerda el revuelo que se produjo entre algunos de sus colegas cuando el año pasado expuso en el Collège de France esa teoría: “El respeto de Dante por Arnaut Daniel era tanto que en el Purgatorio es el único al que deja hablar en provenzal; los demás lo hacen en italiano. Además, la Vida nueva no es más que una vida como la de los trovadores”. No obstante, la influencia social del código trovadoresco sobrevivió a su influencia literaria. Autores como Ausiàs March o, sobre todo, Shakespeare –regodeándose en la piel oscura y el pelo de alambre de su amada- subrayaron el realismo de sus versos hasta dinamitar una convención que, aunque irónicamente, llega hasta nuestros días. “Por eso”, explica Vallcorba, “Gil de Biedma habla en su poema ‘Albada’ de los pájaros cabrones (no cantores) cuando amanece y tiene que dejar a su amante para ir a la oficina”.
Javier Rodríguez Marcos, El amor, ese invento de los trovadores, El País, 18/09/2013 -

19:18
Desplaçar el concepte "nació" del centre de les reivindicacions democràtiques.
» La pitxa un lio [www.youtube.com] ]
[www.youtube.com] ]
Dos vecinos que no se soportan. Sufren desencuentros en su día a día, se infligen mutuamente inocentes maldades para hacerle al otro la vida un poco más difícil. Pero en la Diada de Catalunya de 2013 inopinadamente se encuentran: con el Mediterráneo al fondo, recelosos al principio, acaban por darse la mano ya que deben completar un tramo de la cadena humana. Las diferencias han quedado aparcadas para otro momento porque, como concluye una voz incorpórea, «tenim una cosa en comú: Catalunya». El escritor Quim Monzó y el actor Juanjo Puigcorbé protagonizan así el vídeo que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) lanzó como convocatoria de la Via Catalana Cap a la Independència. Lejos de ser irrelevante, este spot sintetiza el imaginario puesto en marcha por la ANC que ha conducido al indiscutible éxito de la pasada Diada. No es una anécdota este relato entrañable, que tiene su clave en una filigrana perturbadora: los problemas que propone dejar a un lado, todo lo que tiene menos importancia que la «cosa en común», se reduce a minucias cotidianas de dos varones blancos de clase media citadina. En este territorio de ficción no existen conflictos de género, de origen cultural o étnico; no hay diferencias de clase. De hecho, ni siquiera parece haber problemas a propósito del territorio mismo que se dice tener en común.
El imaginario movilizado por la ANC higieniza la política en busca de superar las diferencias en el proyecto de construcción nacional. El conflicto fundamental, allí donde se encuentran todos los problemas, se proyecta hacia un afuera de «nuestra» comunidad. En este imaginario de «lo común» bajo el significante «Catalunya» no se perciben élites ni oligarquías, mucho menos corrupción de la política. No existen sujetos excluidos de la ciudadanía, ni racismo, ni xenofobia, ni centros de internamiento para extranjeros. Nadie parece haber sido desposeído de sus derechos; no hay desatención sanitaria ni desahucios, ni malnutrición infantil o represión de la protesta. Esta política higiénica es, en realidad, la representación de una Catalunya internamente despolitizada propugnada por las voces hegemónicas en el reclamo del «Estat independent». Parece casi una banalidad señalarlo. Pero incluso para algunas posiciones políticas que reconocen conflictos «internos» de Catalunya, estos parecen quedar aparcados o pospuestos para un segundo momento: la lucha que vendrá «después» de alcanzar la soberanía. Primero conseguir un Estado propio, del resto, «ja en parlarem». Cabe preguntar si acaso es posible diferenciar entre estos dos momentos del conflicto: ¿qué efectos políticos tiene el permitir que sea hegemónico el imaginario higienizado de una sociedad que en realidad se encuentra inevitablemente atravesada por las diferencias? Una sociedad donde la cotidianidad de las personas, lejos del relato costumbrista de roces entre vecinos compatriotas, se desliza hacia el deterioro vertiginoso de las condiciones de vida de la mayoría. ¿Qué resultados tiene situar el objetivo de la nación por delante de la vida real de las personas? ¿Se puede concebir una comunidad por fuera, antes o más allá de sus conflictos internos, de la manera como en su interior se administra incluso la violencia que unos sujetos ejercen contra otros? ¿Quiénes se pueden permitir aparcar o posponer sus conflictos o sus diferencias en favor de qué lugar común?
El discurso típico de los eslóganes de la ANC enfatiza ese común voluntarista: «No et perdis aquest moment històric», «hi ha molta feina per fer i ho hem de fer tots junts». Ese nítido discurso sobre la comunidad —identificada con la Nación— por encima de las diferencias y las contradicciones encierra una paradoja: parece dar por hecho el significado de la Independència. El imaginario hegemónico movilizado por la ANC encuentra otra de sus claves en el binomio dependencia/independencia. Cabe preguntarse: ¿de qué dependen quiénes? En Catalunya, tiene lugar en este momento una amalgama de la revolución «independentista» y la «revolución democrática» que nadie con madurez política puede pasar por alto. Pero nos parece importante preguntar si la asociación entre ambas no se está produciendo a costa de evitar discutir también el conflicto entre uno y otro tipo de revolución. No hay discusión posible acerca de la legitimidad democrática del reclamo de un territorio autodeterminado por la sociedad que lo habita. De ese suelo de reconocimiento democrático tenemos que partir. Pero también resulta imprescindible preguntar en este proceso: ¿cuáles son los problemas que conlleva asimilar la emancipación colectiva a la consecución de un Estado propio?
Parece que en la actual representación hegemónica del soberanismo en Catalunya la emocionalidad juega un papel importante a la hora de confundir el proceso –una revolución democrática hacia la independencia-- con su objetivo finalista: un Estado propio. ¿De qué poderes dependemos? ¿Qué y quiénes quebrantan la soberanía de esta sociedad? La respuesta no puede ser única; pero el acento puesto en unos u otros posibles tipos de respuesta, caracteriza las diferencias entre las concepciones de la revolución democrática que hoy estarían en juego. ¿Cómo deja un Estado de estar sometido al dictado de los mercados financieros, tal y como lo están los Estados que hoy conforman la Unión Europea? Pensar una independencia «catalana» en términos de democracia real, esto es, de reparto de la riqueza y de distribución efectiva del poder político, nos sitúa en una escala diferente de la visión finalista del Estado propio. Mirado con atención, el proceso histórico que ha hecho de la Troika europea el órgano de planificación y decisión sobre nuestras vidas nos obliga a pensar más allá de la propuesta soberanista hegemónica, para activar un nuevo tipo de soberanía del «pueblo catalán». Y del pueblo «griego». Y del «italiano». Y del «español».
La soberanía sólo puede pasar por la emancipación respecto del poder fundamental que hoy se ejerce sobre los sujetos que habitan el territorio histórico de Europa: la Unión Europea secuestrada por la dictadura financiera. Esa dictadura está tanto «afuera» como «adentro», también en el caso de Catalunya. De hecho, solo nos parece posible pensar la independència de Catalunya redefiniendo el concierto de los Estados europeos, lo que implica tanto España, como al conjunto de la UE. Sea cual sea la modalidad de Estado que se conformase –Estado catalán europeo, Estado catalán federado al resto de una España reconfigurada...– No sería nunca de por sí un Estado de pleno derecho, como no lo son siquiera ya los grandes Estados europeos. Los pequeños, hace tiempo que han devenido «dominios» de una UE raptada por las élites financieras.
Sea como sea, creemos importante no confundir el proceso con su determinación finalista. La cuestión que importa no es el futuro de un Estado catalán, sino cómo se está conformando el actual proceso soberanista. Durante el pasado 11 de septiembre, la Diada fue escenario de otras manifestaciones diferentes de la Via Catalana, como fue el caso de “Encerclem la Caixa» –Rodeemos la Caixa–. Pero resultaron casi invisibles frente a la representación hegemónica del soberanismo. Bajo el poder emocional y el poder político efectivo del imaginario higiénico, ¿se hace posible poner en dificultades reales a las élites enriquecidas por el desempoderamiento criminal y la desposesión violenta de la ciudadanía? ¿Se hace posible construir un proceso de emancipación inclusivo de quienes hoy son despojados hasta de su mera condición de ciudadanos?
¿Cómo hacer de la revolución democrática un proceso que no disimule frente a la debacle histórica que está provocando el poder financiero? ¿Qué tipo de alianzas políticas se han de establecer entre los fragmentos de una sociedad dividida, rota en favor de los intereses de las élites? ¿No es en solidaridad y alianza política con los sujetos desposeídos del resto de los territorios europeos —lo que incluye al resto de la península— donde invertir los esfuerzos de una revolución democrática? En una coyuntura histórica grave y urgente, ¿podemos seguir permitiéndonos que la Nación se sitúe en el centro, desplazando la multiplicidad de conflictos de la sociedad existente?
Fundación de los comunes, ¿Una revolución higiénica? No, una revolución democràtica, Saberes. Asaltar los cielos, 16/09/2013 -

18:57
Entre maestros (documental)
» La pitxa un lio
-

 17:10
17:10 TONY JUDT, UN DIGNO DEFENSOR DE LA SOCIALDEMOCRACIA
» Materiales para pensar
Escrito por Luis Roca Jusmet
Uno de los grandes neurocientíficos vivos, Antonio Damasio, considera la eclerososis lateral amiotrófica ( E.L.A.) como una de las dos enfermedades neurológicas más crueles. En esta enfermedad, que es una afección degenerativa del cerebro, los pacientes pierden gradualmente la capacidad de moverse, de hablar, y al final, de tragar, todo ello sin perder la conciencia. Tony Judt, un brillante historiador del siglo XX que ha escrito libros de historia muy interesantes, padeció esta enfermedad hasta su reciente muerte.
Lo que resulta impresionante, como gesto trágico y catártico al mismo tiempo, es que Judt escriba un libro ( El refugio de la memoria ) como una manera de vivir a través de sus recuerdos frente frente al implacable proceso degenerativo de su enfermedad, que le impide disfrutar el presente, es decir, su cuerpo actual. Consciente de sí mismo y de la lógica implacable del proceso quiere salvar lo poco que lo que le queda de vida a través del recuerdo. Con este trabajo sobre la memoria consigue que el recuerdo reviva en el presente. Tony Judt deja constancia de su deterioro progresivo y de las consecuencias cotidianas, terribles que le suponen. Después va analizando libremente, sin seguir unas pautas que le puedan coaccionar, diferentes aspectos de su vida. Este testimonio tiene un valor personal inmenso, como testimonio de una grandeza de carácter que le permite mantener una vida mental activa en unas circunstancias tan duras. Literariamente Judt escribe bien y la lectura de su libro es fluida. Pero el interés que tiene el texto, más allá de lo dicho anteriormente, es que Judt es un buen testimonio de una generación de la izquierda, la de los europeos nacidos poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial ( 1948). Hay más detalles biográficos específicos, por supuesto, como el de ser de origen judío y el haber nacido en una familia humilde de Londres. Pero hay en Judt una veracitat, una voluntad de ser lúcido consigo mismo, con los demás y con su época que hacen de el libro una lectura muy sugerente. También resulta, en mi opinión, un elemento fundamental la tensión que hay entre su formación y vida académica y sus experiencias personales. Judt no es "una rata de biblioteca" sino un hombre muy vital que no se conforma con el prestigio académico. Quiere vivir las cosas por sí mismo y tiene además un compromiso de izquierda que lo hace muy atractivo con los que podemos identificarnos con él. Hay una ironía que se trasluce en temas como el de la corrección política en EEUU o los izquierdismos estudiantiles de los años 60 y que contrasta con la seriedad con que trata cuestiones como la disidencia en los países del Este en los años 80.
Una parte autobiográfica que me ha resultado especialmente clarificadora que es la de su experiencia de los kibbutz de Israel. Creo que es un tema sobre el que la izquierda no ha definido mucho por lo espinosa ambivalencia hacia el pueblo judío. Judt habla desde sus vivencias y desde una distancia crítica que siempre le acompaña y que lo diferencia de cualquier converso. Pero faltan, evidentemente, referencias al pueblo palestino. También resultan sugerentes algunas reflexiones sobre la Universidad, aunque quizás mantienen una cierta concepción elitista. Es interesante que Judt tenga la coherencia de defender la tradición socialdemócrata en un momento en que padece tanto descrédito.
Su línea está dentro del excelente planteamiento de Immanuel Wallernstein de un ciencia social histórica ligada a una posición éticopolítica. Es decir, que un científico social debe pronunciarse y definirse en la narración de los hechos que presenta. Judt lo hace con su decidido apoyo a la construcción de los Estados del Bienestar, siempre desde una perspectiva razonablemente igualitarista y democrática. Denuncia la infamia de la política neoliberal que desmonta estas conquistas cargándolas sobre las espaldas de los trabajadores. Nos da abundante información empírica para apoyar su planteamiento. El historiador, que ha estudiado en profundidad la disidencia en la Europa del Este en otros lugares, concluye que la experiencia comunista es un fracaso histórico. Ironiza sobre las corrientes de la nueva izquierda que aparecen a partir de los años 60 en Europa y en EEUU, reduciéndolo a la defensa de un liberalismo radical de jóvenes universitarios de procedencia burguesa. Aquí es demasiado unilateral, nos hace perder excelentes contribuciones teóricas y prácticas para pensar en el futuro de la izquierda. Nos presenta los malestares sociales actuales como consecuencia de un mundo desgraciadamente perdido, que era el de las políticas socialdemócratas, en la que había una buena consideración ciudadana de lo público. Pero aparecen muchas preguntas : ¿ Si queremos ser justos no tendríamos que enmarcar esta riqueza en la división entre países centrales y países periféricos, que son los que en cierta parte lo hacen posible a costa de su explotación ? ¿ No tendríamos que analizar más a fondo el precio ecológico que ha supuesto esta riqueza ? ¿ Cual ha sido la responsabilidad de las políticas socialdemócratas en el mantenimiento de esta división y en la destrucción del medio ambiente ? ¿ Y en las guerras de países africanos ? Son preguntas dispersas pero que llevan a cuestionar la política socialdemócrata como proyecto emancipa torio. ¿ No sería mejor considerar que la socialdemocracia, igual que el comunismo ha fracasado como proyecto emancipatorio ? ¿ No sería más conveniente considerar que es necesario y urgente construir otro proyecto aceptando lo que hay de aprovechable en la experiencia histórica de todos los movimientos inicialmente emancipatorios ? Pero Judt insiste en mantener la palabra socialdemócrata, vinculado a una experiencia política que ha conducido a plegarse totalmente al neoliberalismo y a desaparecer como alternativa. No quiere utilizar la palabra socialismo para no asustar a los ciudadanos. No quiere criticar abiertamente el capitalismo para no levantar el fantasma del comunismo y el recuerdo del socialismo real.
Pienso que es Wallernstein el que nos plantea el análisis más lúcido del Capitalismo como Sistema-Mundo en el que domina la lógica de la acumulación y tiene el Estado como instrumento para conseguirlo. El problema no es el mercado, el problema es la acumulación de capital como motor del sistema. ¿ Donde aparecen, por ejemplo, las multinacionales ? Efectivamente el Estado cristaliza la lucha de clases y es ambivalente pero si no combatimos la lógica del capitalismo y sus centros de poder el Estado del Bienestar no es posible más que coyuntural mente, como de hecho lo ha sido. Hay también en Judt una confusión propia de la socialdemocracia entre liberalismo como sistema parlamentario y democracia en su aspecto fuerte. Este segundo sentido también es incompatible con la democracia. De hecho la socialdemocracia ha contribuido, tanto como los partidos de derecha, a crear una casta burocrática de políticos y sindicalistas burocráticos que también han perjudicado mucho el movimiento democrático real. Y en la construcción de un Estado muy alejado de los ciudadanos. Estas críticas, de todas maneras, no son para cuestionar la posición política de Judt sino para matizarla, para enriquecer el debate que el mismo autor nos presenta. Su estilo abierto, poco dogmático y muy crítico, contribuye precisamente a ser un buen material para la reflexión colectiva de la izquierda.
La obra de Judt es, en resumen, un documento más, necesario y útil, a partir del cual pensar la necesaria reconstrucción de una nueva izquierda democrática, que solo puede se socialista en el sentido amplio de la palabra.
-

14:19
Sobre Dussel
» BouléFieles a nuestra cita mensual con Libro de notas, ayer iniciaba también el curso en el pequeño espacio que allí hay reservado a pensadores actuales. Le tocaba el turno a un pensador bien conocido en Latinoamérica: Enrique Dussel.
-

12:34
Eros y Psique
» El café de Ocata
François-Edouard Picot (1786-1868). Eros y Psique (1817). Louvre.
"Si me ves, no me verás", le advirtió Eros a su amante nocturna, Psique, que nunca lo había visto. Llevaba muchas noches viniendo a visitarla, pero cada mañana antes del alba abandonaba su lecho. Aunque ella intentaba imaginárselo con la yema de sus dedos, ardía en deseos de templar sus ojos con su imagen presente cara a cara. Pero aquí es Eros quien parece no poder apartar su mirada de Psique dormida. Y a pesar de lo convencional de la imagen... algo retiene también nuestra mirada en la distancia que se va abriendo entre los amantes con la irrupción de la luz del día.
Mientras tanto, en un lugar no muy lejano:
Young girls are being forced to wear burkas or full-face veils by Islamic schools in Britain,
-

 10:44
10:44 PROSPERIDAD SIN CRECIMIENTO
» Materiales para pensar
Reseña del libro
Prosperidad sin crecimiento. Economía para un planeta finito.
Tim Jackson ( Traducción de Ángel Ponziano) Barcelona : Icaria, 2011
Escrito por Luis Roca Jusmet
Con sus pros y sus contras, el libro que nos ocupa es imprescindible para cualquier ciudadano que quiera reflexionar sobre el mundo que vivimos y sus alternativas. Tiene la virtud de poner sobre el tablero, sin demagogia, las preguntas esenciales y los escenarios posibles para el futuro. ¿ Qué mundo queremos ¿ Qué criticamos del mundo presente? ¿ Qué proponemos? ¿ Cómo lo conseguiremos ?. Tim Jackson no es revolucionario, no forma parte del movimiento antisistema. Es una académico serio, honesto y lúcido al que el gobierno laborista británico encargó un informe sobre Estilos de Vida, Valores y Medio Ambiente. La orientación del libro pone de manifiesto este origen. Jackson parece dirigirse a la vez a los gobernantes y a los ciudadanos para que cambien respectivamente sus políticas y sus hábitos. Quizás esta sea la parte más cuestionable del libro, la de considerar que será la buena voluntad de los gobernantes y de los ciudadanos las que transformaran las cosas. Transformación que para Jackson no debe ser producto de una revolución, que fácilmente llevaría al caos, sino de reformas ordenadas pero radicales. El problema es que me parece evidente que los poderes establecidos, tanto económicos como burocráticos, tienen demasiados intereses y poca voluntad de cambio real. Difícilmente serán los sujetos voluntarios de esta propuesta de Jackson.
Pero, al margen de lo anteriormente planteado, el libro tiene una gran consistencia, una lógica rigurosa e impecable y una claridad expositiva ejemplar. Empieza por una definición de prosperidad muy interesante, que considera el punto de partida esencial. La define como el desarrollo de las capacidades florecientes de los seres humanos con recursos limitados en un planeta finito. Estas capacidades son los potenciales humanos que nos permiten sobrevivir en un mundo en el que nos sentimos seguros y confiados, en el que nos sentimos pertenecientes a una comunidad y cooperamos para conseguirlo. Se trata de recoger la libertad de los antiguos ( la de participar en los asuntos comunes) y la de los modernos ( la de las elecciones personales). Equilibrar el bien común y los intereses individuales. Un contrato social bien entendido siendo conscientes de nuestros límites, que vienen marcados por la ecología. La prosperidad, esta es la hipótesis del libro, no implica crecimiento. Por el contrario el crecimiento sin límites conduce a un consumismo sin sentido que no conduce a la felicidad, a una distribución totalmente desigual de los bienes y recursos y es, además insostenible. La felicidad colectiva, es decir, la prosperidad, es responsabilidad social y nos incumbe a todos. Debe ser justa y duradera. Es imprescindible vincular la economía con la sociedad y con el medio ambiente. Hay que introducir elementos éticos y morales en la economía. ¿ Estamos tan cegados por la ideología neo liberal que no nos atrevemos a hacer previsiones por miedo a la verdad ? ¿ tan irresponsables somos ? Las preguntas van dirigidos a todos pero, sobre todo, a los que nos gobiernan. Estamos en un círculo vicioso, consecuencia de la irresponsabilidad social, básicamente de nuestros dirigentes económicos y políticos. Y de sus ideólogos, los neoliberales que nos han hecho comulgar con ruedas de molino, presentando como ciencia lo que no es más ideología. La gran trampa de los economistas convencionales falsamente científicos es el mito del P.I.B. La gran trampa del P.I.B. Es que no contabiliza muchas actividades que son trabajo no lucrativo ( el trabajo doméstico, de voluntarios...) ni tampoco los daños ecológicos ni el endeudamiento. Otro de los fetiches es el del aumento de la productividad laboral, que en realidad lo que hace es destruir puestos de trabajos, comunidades y al medio ambiente. El crecimiento no ha conducido a un mundo mejor, sino a una máquina de consumo en la que lo único que importa es tener más. El crecimiento-consumo sin límites genera una profunda desigualdad por un lado e infelicidad y frustración por otro. El capitalismo es un sistema cada vez más parasitario que se alimenta del endeudamiento, tanto privado como público. Todo ello sin contar lo que podríamos llamar la deuda ecológica, es decir al impacto ecológico del crecimiento-consumo. Se está empeñando la prosperidad del futuro. ¿ Cuales son las propuestas de Tim Jackson ? La primera que analiza y que considera insuficiente es la del New Deal Verde Mundial. Está claro que decir que es insuficiente quiere decir que hay que ir más allá, porque ni tan solo esta propuesta es considerada seriamente por los centros de poder económicos y políticos globales. Se trataría de una inversión pública en seguridad energética, en infraestructuras que reduzcan las emisiones de carbono y en protección ecológica. Debería estar orientada a liberar recursos energéticos mediante la reducción de gastos energéticos y de materiales. De reducir la dependencia a los productos energéticos que implican alianzas geopolíticas conflictivas. También de favorecer puestos de trabajo en industrias ambientales que protejan los activos ecológicos valiosos y que reduzcan las emisiones de carbono. Potenciar las infraestructuras naturales : agricultura sostenible y producción de ecosistemas. Impulsar el desarrollo de las energías renovables y de tecnologías reductoras de emisiones. Proyectos, por ejemplo, de aislamiento térmico de edificios, de red eléctrica inteligente, de energía solar y eólica. Paralelamente impulsar medidas fiscales contra las industrias contaminantes. Esta propuesta no le parece insuficiente por el cuestionamiento de la idea de crecimiento sostenible. Jackson no utiliza el término decrecimiento.No lo hace porque la complejidad del mundo plantea que en algunos países sí puede ser necesario un crecimiento: crecer en unos y decrecer en otros. Deberíamos cambiar la idea de crecimiento, que no estuviera ligada a la producción y al consumo. Podemos crecer sumamente, socialmente con trabajos inmateriales, como la ayuda a las personas dependientes, por ejemplo. La propuesta de Jackson es la de una Macroeconomía ecológica que mantuviera los límites ecológicos según los criterios del bien común. Buscar una estabilidad sin crecimiento donde repartamos el trabajo, lo cual implica una transformación radical difícil pero imposible. Serían necesarios cambios en la estructura económica y en los valores, en las actitudes y en los estilos de vida. Es necesario volver a vincular la economía, la sociedad y el medio ambiente y no considerar a la primera como independientes de las anteriores. Ir hacia un modelo de simplicidad voluntaria en la forma de vivir. Políticamente hay que volver a la idea de contrato social y no depender de suprapoderes, como el económico : el poder político democrático ha de ser soberano. Esto implicaría un cambio tecnológico masivo, una voluntad política determinante y unos cambios sistemáticos en los patrones de demanda de consumo y una campaña internacional a favor de la transferencia de tecnologías para alcanzar reducciones substanciales en la utilización de los recursos globales. Las cosas van, en realidad, en sentido contrario. Esta es la cuestión. La pregunta que planteaba al inicio vuelve a aparecer ¿ Quién será el sujeto del cambio ? Estoy de acuerdo con Jackson que no hemos de pensar en revoluciones violentas sino en reformas progresivas y radicales. Pero los gobiernos oligárquicos liberales no los harán. Ni el sistema capitalista lo permitirá desde su lógica y desde sus centros de poder. La transformación no será suave ni tranquila, por mucho que lo queramos. Jackson es consciente de que hay que cambiar, como él dice, las estructuras de las economías de mercado. Pero su concepción del capitalismo no es demasiado consistente. Le falta la visión de un Wallernstein para entendelo como un sistema mundial. Jackson habla de diferentes capitalismos, como si fueran sistemas nacionales. La diferencia que finalmente acepta entre capitalismo y socialismo, que sería la propiedad privada o estatal de los medios de producción me parece menos convincente que la que plantea Wallernstein, que ve en el capitalismo una lógica económica global determinada por el aumento ilimitado del capital. Un sistema que tiende al monopolio y al oligopolio, por mucho que tienda a mercantilizarlo todo. En este sentido capitalismo quiere decir crecimiento y luchar contra el crecimiento quiere decir ser anticapitalista. Hay también una actitud demasiado conciliadora con los poderes políticos reales.En todo caso me parece un libro excelente, un instrumento muy útil para entender que otro mundo es posible y es necesario.
-

 10:04
10:04 Retrat de Smeralda
» telèmacSmeralda Brandini observa l'espectador des del retrat que Sandro Botticelli va pintar d'ella al voltant de 1475. Botticelli era un platònic i, com a tal, ha passat a la història per les seves beutats etèries, per una bellesa que evoca un altre món, efímer i delicat, però que a la vegada sembla deixar una empremta perdurable en l'espectador. El retrat de Smeralda deixa empremta, també, tot i que per altres motius. El que crida més l'atenció a simple vista és l'estranya composició del quadre. En un moment històric en què l'art comença a explorar les possibilitats d'una perspectiva matemàtica, en què els fons paisatgístics dels retrats obren un horitzó d'amplitud a l'espectador a través d'amplis finestrals i balcons; Smeralda sembla confinada entre unes parets que es tanquen al seu voltant. Enganxat a una espatlla, té el batent de la finestra des d'on mira l'exterior. El seu espai vital sembla reduït a un passadís. El seu lloc, com a dona, és l'àmbit domèstic. Smeralda observa l'espectador amb mirada serena. Se sap observada i, qui sap, potser admirada. En té motius. Smeralda és discreta i prudent, amb tota certesa un bon partit. El senyor Brandini, que n'és perfectament conscient, ha encarregat el seu retrat perquè la ciutat sencera sàpiga que ha fet sort, amb Smeralda. I bé, és clar, perquè la flor i nata de Firenze vegi que, de fet, és ella qui ha fet sort. En tota la ciutat no trobareu un teixit més fi que el de la seva bata transparent, que cobreix amb elegància el vestit vermell; el mocador que sosté amb la mà esquerra és símbol de la seva fortuna, també delatada, potser més subtilment, per un toc d'altivesa a la mirada. Smeralda és una privilegiada, perquè ha adquirit una estabilitat econòmica i una posició social que la majoria de dones de la seva època enveja. A ella no li cal figurar en el retrat fent de reflex especular del seu marit, com havia fet la senyora Arnolfini quaranta anys abans. Sembla que el senyor Brandini fa de la sobrietat una virtut. I també és conscient, com d'altra banda pot ser que ho sigui la flor i nata de Firenze, que Smeralda no anirà pas gaire més lluny d'aquestes quatre parets.
-

9:07
El respeto
» El café de Ocata“Vivió –y probablemente habrá muerto animado por él- en ese extraño ascetismo espiritual, uno de los más arduos ascetismos, que consiste en creer en el derecho que los demás tienen de pensar como les plazca. Una cosa es morir por el dios o el país de uno y otra cosa es morir por proteger las opiniones de otros que uno no comparte. El mutuo respeto de los derechos, una curiosa clase secundaria de respeto, es la esencia de la convicción liberal. Y ese respeto, como un valor absoluto de la sociedad civil, es en realidad muy raro y se hace cada vez más raro. Aron realmente lo sentía.”
Allan Bloom sobre R. Aron
-

6:19
La filosofia és més important que les matemàtiques o la física.
» La pitxa un lio
Una amiga me ha pedido que escriba un juicio sobre la filosofía, para mediar en la actual disputa sobre la reforma educativa que ni es reforma ni es educativa. Absolutamente convencido de que es el ejercicio más ineficaz al que pueda uno ponerse, emprendo el dichoso juicio.
Empecemos por el principio fundamental, la filosofía es la disciplina intelectual más importante de cuantas se puedan ejercer con un poco de cabeza. Su segunda fundamental característica es que no sirve para nada.
Que es más importante que las matemáticas, la física, la química, la medicina o la ingeniería, significa que importa más que ellas, es decir, que su interés es más alto, está más arriba, como mirando desde una cierta y angustiosa altura en la que el panorama da vértigo. Ninguna de las ciencias severas y humanas podría ser lo que es si previamente no hubiera sido marcada por la filosofía. Es la filosofía la que pone marco a cada ciencia. El objeto de las ciencias es un desconcertante espacio que solo la filosofía puede delimitar. ¿Cuál es el objeto de la física, de qué se ocupa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de «física»? Al físico esta pregunta le importa una higa, y así ha de ser, pero sin responder a ella su ciencia se trivializa y se convierte en mera técnica.
Como dijo el último filósofo, las ciencias no piensan, no tienen por qué pensar, les basta con describir. Lo que piensan es lo interno a su descripción o experimentación, su metodología, por ejemplo, pero el científico no tiene por qué situar sus experimentos y averiguaciones en el orden del pensamiento conceptual. La ciencia fue pensamiento hasta no hace mucho. Todavía Hegel llamaba a su tratado de lógica La Ciencia de la lógica. Hoy esto ya no es posible. A pesar de que la filosofía es el pensamiento más elevado y el que mayor horizonte domina y por lo tanto el que puede englobar un mayor número de preguntas y enlaces entre respuestas, de hecho ha sido sustituida por la historia de la filosofía.
Aun así, la historia de la filosofía es sin duda la experiencia más dura y exigente a que puede someterse el intelecto, incluso en nuestros días, si se estudia seriamente. En esa experiencia (que dura toda una vida) pueden irse integrando las ciencias, cuando es necesario. Más de un filósofo conozco que ha acabado por dedicar años a la matemática de René Thom o a la física cuántica, precisamente como territorios menores y más accesibles dentro del inmenso campo de la filosofía.
La segunda parte tampoco tiene duda. La filosofía no sirve para nada porque, junto con la religión y el arte (ambos en trance de acabamiento), era el tercer pilar de nuestro entendimiento del mundo. Durante trescientos siglos nos habíamos explicado nuestra extraña condición como los únicos seres vivos conscientes en un universo infinito e inanimado, mediante esas tres admiraciones: la religión nos permitía inventar seres superiores a los que quizás algún día alcanzaríamos. Con las artes representábamos el mundo, sus animales, sus plantas, el firmamento, sus habitantes humanos, como una perfección posible. La filosofía nos permitía luego poner la religión y el arte en su sitio, como discursos de la espontaneidad inmediata y de la bella ingenuidad, pero sin destruirlas, solo prescindiendo de ellas como quien suspende la credibilidad.
Todo esto ya no es necesario porque hemos entrado en una etapa del mundo enteramente distinta. No precisamos ya de explicaciones globales. Es más, no queremos teorías globales sobre los humanos y su desconcertante aparición en el universo. Solo entretenimientos locales. No es que haya desaparecido el horror de la insignificancia (de hecho, la nada se ha convertido en el fundamento del universo, como expone el célebre libro de Lawrence Krauss), la aniquilación, la estupidez y el dolor, sino todo lo contrario: están tan presentes en nuestra vida que preferimos escondernos en el cuarto de juegos, encender la pantalla y agitar una banderita.
Aquel que se dedica seriamente a la filosofía (sobre todo fuera de la Universidad) es alguien que, posiblemente asqueado por la programación, ha abandonado el cuarto de los juguetes y avanza a tientas por los oscuros pasillos de lo que ya no es su casa. Este desahuciado es el único que a lo mejor se entera de algo. Pero no volverá para contarlo.
Félix de Azúa, Contra cualquier novedad, jot down, 16/09/2013 -

6:11
Ignorància i atzar.
» La pitxa un lio
...Realmente el azar
Evocaba en la columna anterior la tesis aristotélica según la cual el aparente azar se reduce a una intersección de variables que ignoramos. Entre varias posibilidades parece que el resultado es aleatorio, sólo parece...Una moneda arrojada al aire tiene para nosotros cincuenta por ciento de probabilidades de salir car o de salir cruz, pero sólo para nosotros. En realidad el azar sería tan sólo la medida de nuestra ignorancia. Antes de caer la moneda tiene la potencialidad de caer cara o cruz, pero el paso de la potencia al acto (o bien cara, o bien cruz ) estaría regido por variables que se nos escapan.
Pues bien: el carácter meramente potencial de una pluralidad de resultados cuánticos (eventualmente sólo dos para conservar la analogía con el cara o cruz de la moneda) tiene más radicales implicaciones ontológicas.
Arrojamos al aire un conjunto grande de monedas. Sabemos a priori (y ello es mucho saber) que más o menos la mitad darán cara y la mitad cruz (el resultado mitad- mitad tenderá a ser exacto en la medida en que el número de monedas arrojadas se incrementa). ¿Qué sucede cuando consideramos una a una cada moneda? ¿Caerá cara o caerá cruz? La respuesta es que entonces nada sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Hay dos posibilidades: o somos ignorantes, o no cabe saberlo.
La hipótesis de la ignorancia significa considerar o bien que las monedas no han sido arrojadas en las mismas condiciones (la dirección del impulso difiere, el medio en que se elevan no es el mismo etcétera), o bien que pese a ser aparentemente idénticas, en realidad las monedas difieren por rasgos que nos son desconocidos: no siendo todas ellas iguales sino divididas en dos grupos meramente similares, es lógico que unas se comporten de una manera y otro se comporten de otra.
La hipótesis de que no cabe saberlo, única que podemos sustentar en base a la interpretación canónica del formalismo cuántico (sustituyendo ciertamente monedas por fotones y cara-cruz por fotón que pasa el filtro de un polarizador o no lo pasa), implica afirmar que en el paso del ser en potencia (se halla en potencia de resultado cara y en potencia de resultado cruz) al ser en acto, hay una efectiva parte de azar puro. El ser en potencia que aquí impera es, como Aristóteles indicaba, situación matriz de un proceso o movimiento, del que el acto es consecución pero, a diferencia de lo que El filósofo sostiene, de este proceso y de su resultado no hay causa determinante, ni intersección de multiplicidad -eventualmente infinita- de causas...No hay causas determinantes, porque simplemente no cabría que las haya, al menos si las previsiones y descripciones de esa disciplina fundamental de nuestro tiempo que la mecánica cuántica son aceptadas.
Como decía todo esto será retomado como problema focal en el que confluyen casi todos los problemas metafísicos. En las próximas columnas abordaremos pues asuntos previos. Por hoy un último apunte:
El físico D. T. Gillespie escribe en un magnífico texto: "una medida nos dice mucho más acerca del estado del sistema inmediatamente después de la medida, que del estado del sistema antes de la medida". Cabe decir que el investigador hace previsiones, no exactamente sobre la realidad que a él le es dada sino sobre la realidad que él mismo forja. En suma:
No cabe sostener que la naturaleza tiene una estructura totalmente independiente de nuestra intervención sobre la misma (caracterización del realismo por el físico Lee Smolin en fecha tan relativamente reciente como es 2007) si resulta que hay en la naturaleza azar real, dado que éste parece incompatible con el concepto mismo de estructura. Ciertamente la tentación del "sentido común" retorna. Dado que el observador científico es un hombre, y el hombre un contingente fruto de la evolución natural ¿como hacer de ese hombre que es observador una condición de la naturaleza? El argumento es de peso, pero no definitivo. Pues la realidad objetiva del hombre no tiene más derecho a escapar a la paradoja de la objetividad que la realidad objetiva del fotón. Pues sólo el hombre mismo determina su ser resultado de la evolución, haciéndolo hoy además no de manera especulativa sino con medios técnicos de extremada sofisticación puestos al servicio de la genética, convertida a su vez en indispensable instrumento para los fines de la paleontología y la antropología. No hay manera de saltarse el sujeto, y en tal sentido recordaba arriba la conveniencia de rehacer una vez más la aventura cartesiana.
Víctor Gómez Pin, Asuntos metafísicos 10, El Boomeran(g), 17/09/2013______________(1) Para dar un ejemplo algo más preciso, consideremos el caso simple de la polarización de la luz, ateniéndonos para los intereses del ejemplo a la circunstancia en la que la luz debe ser considerada un conjunto discreto, un monto de fotones. Pido al lector que refresque la noción de polarización y en cualquier caso acepte que, tras la situación descrita en el próximo párrafo, dado un conjunto de fotones podemos preguntarnos respecto a cada uno de ellos si pasara o no pasará el filtro que supone el polarizador, al igual que para un montón de monedas podríamos hacer la pregunta de si saldrá cara o cruz para cada una de ellas.
Sea una emisión de considerable intensidad, polarizada en un ángulo alfa respecto al eje horizontal-vertical. La luz tiene en suma una polarización que es superposición de la polarización horizontal H y la polarización vertical V. Supongamos en estas condiciones que hay un polarizador orientado en dirección horizontal. Tenemos una fórmula probabilística que permite hacer una previsión sobre la proporción de luz que pasará el filtro constituido por el polarizador y la que será rechazada, es decir tenemos una previsión de cual será el comportamiento efectivo de un número grande de fotones. Si el ángulo alpha fuera de 45 grados la previsión sería que aproximadamente la mitad de los fotones pasarían. Pues bien, en estas circunstancias se da un problema mil veces formulado:
¿Qué sucede cuando consideramos en particular uno sólo de los fotones del monto?; ¿ pasará el filtro o no lo pasará? La respuesta es que no lo sabemos; para nosotros es totalmente aleatorio, no hay fórmula previsora de lo que acontecerá a un fotón. De hecho uno de ellos pasa y otro que consideramos inmediatamente después quizás no. -

6:05
Capitalisme animista.
» La pitxa un lioEl filòsof camerunès Achille Mbembe parla del capitalisme animista. Un capitalisme, diu, "que estimula els ciutadans a invertir moltes emocions en els objectes, a donar vida a les coses inertes, i que redueix les persones humanes a objectes desitjables i susceptibles de ser consumits". És a dir, insufla ànima a les coses, i la nega a les persones per convertir-les en mercaderia. ¿No és aquest el substrat ideològic del discurs de la competitivitat?
Josep Ramoneda, El desgovern del món, Ara, 18/09/2013
-

0:05
Amor a la patria
» El café de OcataSoy de los que creen que el patriotismo es una virtud política. Pero aún creo con más firmeza que no hay una manera canónica de querer a un país. En mi caso reconozco que a veces me gusta ponerle cuernos al mío.