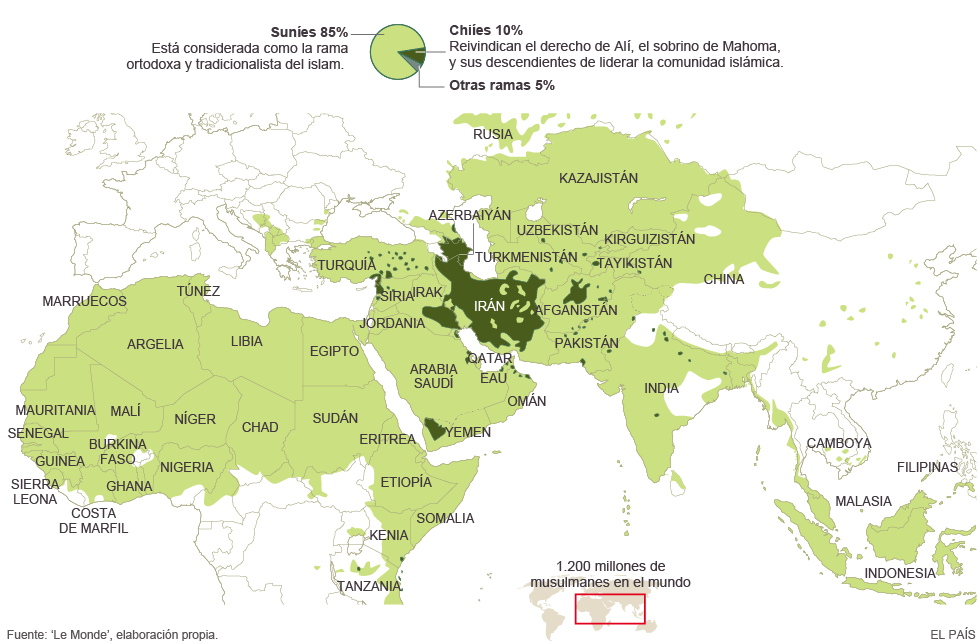Fijémonos en una vieja imagen de la tumba de Rilke, en el pequeño pueblo suizo de Raron. Sobre el recinto sencillo, a medias cubierto de hierba, la melena castaña de una adolescente sentada de perfil, sus piernas de niña colgando bajo la falda. La pared desconchada tras la cruz, la mirada detenida de ella, el viento en el pelo. Quieta, mira soñando. Donde reposan los restos, donde queda algo de él, ahora también de ella. La fotografía es antigua y posiblemente esa chica ya ha desaparecido también de la faz de la tierra:
así fue, dice
Barthes cuando nos recuerda que la fotografía trae el temblor de lo que ya no es al más vivo presente. Mundo sin fin, lleno de esquinas anónimas. ¿Un nombre escrito, una leyenda, un eco de lo que siempre fue un eco?
La potencia vital de la muerte es tal que la misma viveza de misterio, en Raron, puede conservarse en un vídeo de YouTube. La muerte nos pone en un trance sin palabras, trastorna nuestras facultades, entrecortadas por sollozos. De ahí que sea necesario que la comunidad se vuelque sobre los
tocados por quien ha partido. ¿Qué será el llanto, lo único que podemos hacer cuando no entendemos nada, ni hay nada que entender, y sin embargo estamos desgarrados? Rotos, al borde de nuestra resistencia ya no hay palabras; ninguna que nos consuele del estupor.
¿Qué tipo de lenguaje es el llanto, la descarga que intenta darle forma a la desarticulación de un momento? Te retiras a llorar, escondes la desesperación. Tener que sollozar a solas recuerda al
desahogo que no es comunicable; o que lo es por sólo comunicar la incomunicabilidad. Si comunica, un poco a la manera de la plegaria, lo hace con los ojos cerrados, para acercarnos al silencio de la interioridad que apenas cabe en la luz del día.
Lo que el llanto sea, en sus mil variantes, lo que pueda decir sobre el sentido acaso esté aún por averiguar. ¿Cuántas formas, por ejemplo, existen de llorar? Y también otra pregunta, ¿por qué el que llora tiende a ocultarse? ¿Es sólo por pudor, para que no le vean hundido? ¿Para no romper la comunicación de un dolor que sólo funciona
sin nadie? Lágrimas arrojadas, caídas al borde sin bordes. ¿O más bien nos retiramos para preservar a los demás y no herir el día de los hombres con un lenguaje que está al borde de lo decible? Curiosamente, tanto o más que la risa, las lágrimas son contagiosas, pues todo el mundo sabe de ese sentido que está en el borde del lenguaje, de un dolor que no tiene más consuelo que generar una comunidad silenciosa. En algún aspecto, llorar tiene relación con el duelo que no es compartible. Por eso no hay palabras y es todo el cuerpo el que ha de expresarse.
Una canción, una frase, una escena de una película nos provoca un nudo en la garganta. Es lo que en su momento se llamó
Ritornello, un pliegue del tiempo: todo lo que sabíamos, sin saberlo, vuelve. Nadie parece percibir nada, pero una emoción nos baja por un momento a las marismas de la vida. Volvemos, pero con los ojos enrojecidos. Porque entonces no podemos guardar distancia, ni tenemos órganos que separen, ni cerebro que ordene fríamente, nos emociona la vida que se junta en un instante. Y la emoción nos desnuda. ¿El llanto es la carne vida del lenguaje, el retorno del grito del inicio?
Fingiendo rutinas, procuramos no llorar delante de los demás, especialmente de los niños. Entre el silencio y el llanto, el sentido vacila en secreto. Pero la prueba de que llorar es un lenguaje es que ocupa momentos culminantes del sentido y se hace de muchas maneras. Llorar habla de muchas maneras. Sin el llanto, algunos momentos culminantes de nuestra expresión común no serían nada. Aquel llanto de niña, agigantado en la pantalla de una gala, entrecortada de emoción al recibir un premio. Aquella inolvidable agonía, atrapada en un charco lleno de palabras, de una niña suramericana. También algunos fragmentos de
Sicko (M. Moore, 2007), en cierto modo un ensayo sobre cómo llora la gente pobre. Y todo el que llora es pobre, por eso las lágrimas tienen un rara virtud absolutoria.
El llanto
desahoga, expresa el sentido al que le faltan palabras. Pero con frecuencia las modula también, las matiza, se mezcla con ellas. Un político que llora al anunciar unas medidas sangrientas no es un político cualquiera. Una gestora sanitaria que declara su culpa entre lágrimas, no hace una declaración cualquiera. Es importante ser capaz de llorar, aunque al final se retengan las lágrimas. Es al menos importante ser capaces de escuchar el llanto de los otros, aunque sea un sufrimiento contenido, sin lágrimas ni sollozos. Tal vez el llanto, incluso en silencio, se parece a la plegaria: sobre la letra de las palabras, el silencio del gesto. ¿Puede incluso que el llanto sea el rezo de los que no tienen credo?
¿Es llorar el colmo de lo humano, de un sentir que anula el pensar? Los animales no lloran, pueden antes pensar que llorar, dice en cierto momento Unamuno. Podemos sospechar, sin embargo, que en este punto Don Miguel, tan atento como Machado a la queja de todo el universo, se equivoca. No tiene por qué ser así, pero el humanismo es con frecuencia antropocéntrico. ¿Los animales no lloran? ¿Un pequeño conejo, antes de morir por un traumatismo incurable, seguro que no llora? ¿Tampoco las plantas? ¿Las piedras no sufren bajo el hielo, el rayo, el fuego del sol, el estrépito de la tormenta?
Si recordamos
El caramillo,
La balada de Narayama,
La piel... nos costará reconocer un cuento, una película o novela, al menos si nos han dejado huella, que no sean
animistas. En resumen, que no generen un reencuentro con lo que sea el hombre a través del espíritu de las cosas mortales. Además, como cada cosa (sea piedra, árbol o bestia) aparece en el fondo sin fin de una mente cualquiera, ese sujeto omnipresente que encarna el límite del mundo, cada ser posee una existencia que es a su vez su esencia. Reconocerle a cada ser una existencia, un alma, un ser-en-el-mundo que Heidegger preserva solamente para el
Dasein, es lo que hacen las filosofías orientales y occidentales que viven ajenas a cualquier concepción naturalista de la naturaleza.
Sin necesidad de ninguna erudición, la condición mortal nos sigue obligando. Nos compromete como pocas cosas lo hacen, recortando el perfil de los seres contra un fondo oscuro. La muerte nos devuelve una sombra que siempre se anticipó al cuerpo. Estadio final, último giro: eternidad del nunca más.
Never for ever. "¿Podré verla alguna vez?", pregunta una niña acerca de su madre, que acaba de morir. "No, sólo en sueños": ha de contestar su padre, apenas atreviéndose a admitir un nudo en la garganta. A partir de ese momento, es posible que recordemos al muerto siempre, fuera o no especialmente grandioso. "¿Mamá ya no puede morir más?", dice otra pequeña huérfana, fijando su dolor a esa última certeza. No, no más. Descansa en paz. Hasta
Friedrich Engels, no muy proclive al sentimentalismo burgués, se emociona en Highgate ante la tumba de su amigo Karl ("a quien debo más de lo que pueda expresarse con palabras") cuando sobre las piedras que lo tapan
empieza a crecer la primera hierba.
Ceniza a la ceniza, tierra a la tierra.
Enterrar es devolver a la sombra lo que no fue, sobre todo si esa vida fue plena, más que un destello de sombras. Un sueño dentro de un sueño, dice Shakespeare. De ahí la importancia de una tumba para la memoria de los muertos, como si el morir pusiera enfrente la humanidad última del que se ha ido. "Dejadme morir, así entenderé de una vez mi vida", dice un conocido criminal a aquellos que fuera de la cárcel, con la mejor de las intenciones, luchan contra su pena capital. Como un final devuelve algo crucial de humanidad al peor de los mortales, la tumba de Ben Laden ha de ser eliminada. Y la de Hitler, para que no haya una localización de su ser, de su humanidad o su espíritu. Los guardianes de Sadam Hussein, al fin y al cabo un hombre, no le dejan un último momento para rezar: en opinión de sus ejecutores, probablemente no mucho mejores que él, ha de morir como un perro. Es esto quizás a lo que alude Sokurov cuando habla sobre
Moloch, su película acerca de
Adi, tal como Eva Braun llamaba a Hitler: "Lo peor es que eran hombres, como nosotros".
Vertical en una horizontal, en un cruce del tiempo. El monumento funerario levanta con piedra duradera un homenaje a la fragilidad del ser que salió (
exitus,
exit). Es en la desaparición donde resuena el eco de un cuerpo, una sombra que siempre se le adelantó. Por así decirlo, en vida los árboles tapaban, también probablemente para sí mismo, el bosque del sentido. La inminencia de la muerte deposita un semblante hasta en el ser más ruin, salvado por el silencio del universo. Es su muerte (Sócrates, Jesús, Machado, Marilyn) lo que puede convertir a alguien en mito, poniendo la ambigüedad en el centro de una apariencia.
Así pues, la tarea ética del viviente es
adelantarse a su muerte, poner en juego esa ambivalencia de lo invisible en lo visible. Fijémonos en que el arte (
La escala de Jacob, de Ribera;
Botes en el Sena, de Renoir) lo único que hace es mirar lo vivo
como si ya estuviera muerto, salvado por la invisibilidad. Como al otro lado del espejo. En contra de lo que pudiera pensarse, este gesto mítico es profundamente literal, pues logra captar la tensión oracular de las apariencias. Logra, al decir de un clásico del pasado siglo, tener una relación tal con lo vivo como si ya estuviera muerto. Y una relación con los muertos que los rescata para lo que todavía permanece entre nosotros.
Ignacio Castro Rey,
Lo que se dice llorar, fronteraD, 11/04/2015