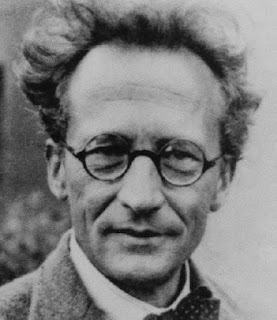
La tarea no consiste en ver lo que nunca se ha visto antes, sino en pensar lo que nunca se ha pensado antes sobre lo que se ve cada día. Erwin Schrödinger (1887 - 1961)
22897 temas (22705 sin leer) en 44 canales









Estaba escribiendo el martes estas líneas cuando me interrumpió la noticia del bombardeo del hospital Al-Ahly en Gaza y la muerte de (otros) quinientos palestinos. Un minuto antes había leído (y traducido del hebreo con la aplicación de google) un twitt de Netanyahu que él mismo borró después: "Esta es una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre la humanidad y la animalidad", decía.
Ahora bien, yo quería comentar la frase de Netanyahu porque encaja, como anillo en dedo, como bala en recámara, en la ideología supremacista radical denunciada por Shlomo Sand. En una entrevista con Carlos Fernández Liria, trataba de fijar yo hace unos días los dos rasgos comunes de todos los "nazismos", y ello con independencia del nombre que les demos. El primero es, en efecto, el supremacismo racial, religioso o nacional que lleva a un grupo cerradamente etnocéntrico a autorizarse cualquier medida inmoral, en nombre de la superioridad moral, contra cualquier otro que, a sus ojos, menoscabe su existencia. El segundo rasgo, inseparable del primero, es el de concebir a ese otro como un estorbo ontológico colectivo; quiero decir que lo que encontraban intolerable y amenazador los nazis no era el comportamiento individual de algunos judíos: era su existencia misma como comunidad y, en este caso, como "raza" o "nación", que por eso mismo había que hacer desaparecer. Ahora bien, esta concepción implica, a su vez, dos mecanismos espantosos. En guerra permanente contra ese otro cuya existencia amenaza la mía, el "nazismo" (uno) no puede aceptar esas diferencias "civilizadas" que, incluso en la más incivilizada de las guerras, permite establecer o al menos invocar algún límite en la destrucción: me refiero a la diferencia entre civiles y militares y -más importante- la diferencia entre niños y adultos: el supremacismo no ve en el niño un niño sino un "judío" o un "negro" o un "indígena" o un "cristiano" o un "palestino": una amenaza, en definitiva, que conviene destruir en embrión (incluso, como decía Brenton Tarrant, el autor de los atentados de 2019 en Nueva Zelanda, "para ahorrarle ese trabajo a nuestros hijos").
Al mismo tiempo esta "indistinción" se basa en una diferencia metafísica absoluta (nosotros/ ellos; la luz/ las tinieblas; la humanidad/ la animalidad), lo que presupone (segundo mecanismo) un trabajo meticuloso de deshumanización del otro, al que hay que describir y tratar como a un "perro", un "piojo" o una "célula cancerosa"; al que hay que despojar hasta del nombre, sustituido por un número o un genérico. Nadie ha explicado mejor este trabajo de deshumanización que Primo Levi en Si esto es un hombre, esa obra indispensable y atroz que muchos israelíes parecen no haber leído.
Santiago Alba Rico, Salvar a Israel, Público 19/10/2023


Estaba escribiendo el martes estas líneas cuando me interrumpió la noticia del bombardeo del hospital Al-Ahly en Gaza y la muerte de (otros) quinientos palestinos. Un minuto antes había leído (y traducido del hebreo con la aplicación de google) un twitt de Netanyahu que él mismo borró después: "Esta es una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre la humanidad y la animalidad", decía.
Ahora bien, yo quería comentar la frase de Netanyahu porque encaja, como anillo en dedo, como bala en recámara, en la ideología supremacista radical denunciada por Shlomo Sand. En una entrevista con Carlos Fernández Liria, trataba de fijar yo hace unos días los dos rasgos comunes de todos los "nazismos", y ello con independencia del nombre que les demos. El primero es, en efecto, el supremacismo racial, religioso o nacional que lleva a un grupo cerradamente etnocéntrico a autorizarse cualquier medida inmoral, en nombre de la superioridad moral, contra cualquier otro que, a sus ojos, menoscabe su existencia. El segundo rasgo, inseparable del primero, es el de concebir a ese otro como un estorbo ontológico colectivo; quiero decir que lo que encontraban intolerable y amenazador los nazis no era el comportamiento individual de algunos judíos: era su existencia misma como comunidad y, en este caso, como "raza" o "nación", que por eso mismo había que hacer desaparecer. Ahora bien, esta concepción implica, a su vez, dos mecanismos espantosos. En guerra permanente contra ese otro cuya existencia amenaza la mía, el "nazismo" (uno) no puede aceptar esas diferencias "civilizadas" que, incluso en la más incivilizada de las guerras, permite establecer o al menos invocar algún límite en la destrucción: me refiero a la diferencia entre civiles y militares y -más importante- la diferencia entre niños y adultos: el supremacismo no ve en el niño un niño sino un "judío" o un "negro" o un "indígena" o un "cristiano" o un "palestino": una amenaza, en definitiva, que conviene destruir en embrión (incluso, como decía Brenton Tarrant, el autor de los atentados de 2019 en Nueva Zelanda, "para ahorrarle ese trabajo a nuestros hijos").
Al mismo tiempo esta "indistinción" se basa en una diferencia metafísica absoluta (nosotros/ ellos; la luz/ las tinieblas; la humanidad/ la animalidad), lo que presupone (segundo mecanismo) un trabajo meticuloso de deshumanización del otro, al que hay que describir y tratar como a un "perro", un "piojo" o una "célula cancerosa"; al que hay que despojar hasta del nombre, sustituido por un número o un genérico. Nadie ha explicado mejor este trabajo de deshumanización que Primo Levi en Si esto es un hombre, esa obra indispensable y atroz que muchos israelíes parecen no haber leído.
Santiago Alba Rico, Salvar a Israel, Público 19/10/2023


Hace una generación, un oscuro grupo revolucionario cuyos miembros se autodenominaban “situacionistas” inspiró unos disturbios anticapitalistas que agitaron las capitales europeas. Los situacionistas eran una secta pequeña y exclusiva que afirmaba poseer una perspectiva única acerca del mundo. En realidad, su visión era una mezcla de las teorías revolucionarias del siglo XIX con el arte vanguardista del siglo XX. Tomaron muchas de sus ideas del anarquismo y del marxismo, y del surrealismo y del dadaísmo. Pero su fuente de inspiración más audaz la encontraron en una hermandad de anarquistas místicos de la Baja Edad Media: los Hermanos del Espíritu Libre.
Los situacionistas eran herederos de una fraternidad de iniciados que se extendió por buena parte de la Europa medieval y que, a pesar de una persecución incesante, sobrevivió en forma de tradición reconocible durante más de quinientos años. El sueño de los situacionistas era el mismo que el de esa otra secta milenarista: una sociedad en la que todo fuese poseído en común y en la que nadie fuese obligado a trabajar. A principios de la década de 1960, animaron las protestas estudiantiles en Estrasburgo con citas tomadas de los revolucionarios medievales. Durante los acontecimientos de 1968, garabatearon pintadas similares por las paredes de París. Una de las más memorables rezaba: “¡No trabajéis jamás!”.
Al igual que los Hermanos del Espíritu Libre, los situacionistas soñaban con un mundo en el que el trabajo cediera su lugar al juego. Tal como uno de ellos (Raoul Vaneigem) escribió: “Teniendo en cuenta mi tiempo y la ayuda objetiva que este me proporciona, ¿he dicho algo en el siglo XX que los Hermanos del Espíritu Libre no hubieran ya declarado en el XIII?”. Vaneigem estaba en lo cierto cuando tomaba los movimientos revolucionarios modernos por herederos de las sectas anarquistas místicas de la Edad Media. En ambos casos, sus objetivos no procedían de la ciencia, sino de las fantasías escatológicas de la religión.
Marx mostró su desdén hacia los utópicos tachándolos de acientíficos. Pero si a alguna ciencia se asemeja el “socialismo científico” es a la alquimia. Al igual que otros pensadores ilustrados, Marx creía que la tecnología podía transmutar el metal de baja ley del que estaba hecha la naturaleza humana en oro. En la sociedad comunista del futuro, ni el crecimiento de la producción ni la expansión de la población tendrían límites. Una vez abolida la escasez, también desaparecerían la propiedad privada, la familia, el Estado y la división del trabajo.
Marx imaginó que el fin de la escasez comportaría el fin de la historia. No fue capaz de darse cuenta de que ya había habido un mundo sin escasez –en las sociedades prehistóricas que él y Engels agruparon bajo la etiqueta de “comunismo primitivo”–. Los cazadores-recolectores tenían una carga menor de trabajo que la mayoría de los seres humanos de cualquier fase posterior, pero sus escasamente pobladas comunidades dependían por completo de la munificencia de la Tierra. Las catástrofes naturales podían erradicarlos en cualquier momento.
Marx no podía aceptar las limitaciones que los cazadores-recolectores pagaban como precio por su libertad. Así, llevado por la convicción de que los seres humanos estaban destinados a dominar la Tierra, insistió en que estos podían conseguir liberarse del trabajo sin poner restricciones a sus deseos. Esto no era más que el regreso, en forma de utopía ilustrada, de la fantasía apocalíptica de los Hermanos del Espíritu Libre. Los situacionistas, más aún que Marx, soñaron con un mundo –por citar las palabras de Vaneigem– sin “tiempo para el trabajo, el progreso y el rendimiento, la producción, el consumo y la programación”. Se aboliría el trabajo y la humanidad sería libre de dejarse llevar por sus caprichos. Este sueño es deudor de Marx en buena medida, pero guarda mayor parecido aún con las fantasías de Charles François Fourier, el utópico francés de principios del siglo XIX. Fourier propuso que, en el futuro, la humanidad viviera en instituciones de corte monástico, los falansterios, en las que se practicaría el amor libre y nadie estaría obligado a trabajar. En la utopía de Fourier, la figura imperante es la del Homo ludens.
La utopía de los situacionistas es una versión de la de Fourier puesta al día, pero, en un lapso mental del que nunca parecieron darse cuenta, ellos acababan encomendando la administración de esta sociedad sin trabajo a los comités de trabajadores. Ahora bien, dichos comités no eran concebidos como órganos de gobierno, puesto que –según nos aseguraban– ningún gobierno sería necesario. Yendo aún más lejos que Fourier (que había propuesto que los niños hicieran el trabajo sucio), los situacionistas declararon que la automatización haría innecesario el trabajo físico. Sin escasez de trabajo, no habría necesidad alguna de conflicto. Al igual que en la visión utópica de Marx, el Estado acabaría desvaneciéndose.
Toda la confianza inquebrantable que los situacionistas tenían en el futuro se tornaba en sombrío pesimismo en lo que concernía al presente. Según ellos, se había llegado a una nueva forma de dominación en la que todo acto de disensión aparente se transformaba, de hecho, en una atracción mundial. La vida se había convertido en un espectáculo y ni siquiera los que organizaban el show podían escapar a él. Los movimientos de revuelta más radicales pasaban enseguida a ser parte de la actuación. Por una ironía tantas veces repetida, eso fue exactamente lo que les ocurrió a los situacionistas. Sus ideas resurgirían enseguida bajo una nueva apariencia: la del nihilismo tan inteligentemente comercializado de las bandas de punk rock. Muy a su pesar, los situacionistas pasaron rápidamente a convertirse en un producto más del supermercado cultural.
La revolución que soñaron nunca llegó siquiera a vislumbrarse. Pero siempre hicieron gala de un convencimiento inamovible. Su pensador de más talento, Guy Debord, insistía al respecto: “Estamos ante un relevo inminente e inevitable […] como el rayo, que no se ve sino cuando fulmina”.[7] En la más pura tradición milenarista, Debord creía que unas fuerzas tenebrosas gobernaban el mundo, pero que su poder estaba a punto de diluirse de la noche a la mañana. Esa serenidad apocalíptica suya no duró. Quizás acabase cayendo en la cuenta de lo obviamente disparatadas que eran sus esperanzas de una revolución proletaria mundial contra la cultura de consumo. O puede que intervinieran factores de carácter más personal. El caso es que en 1984, el editor de Debord murió asesinado y, en 1991, su viuda trató de vender la empresa. Debord no sabía qué hacer. En un episodio memorablemente absurdo, este adversario inflexible del espectáculo acabó poniendo un anuncio de solicitud de un agente literario en el Times Literary Supplement. No se sabe si obtuvo respuesta. En cualquier caso, Debord firmó con una nueva editorial, Gallimard, y su obra consiguió una mayor difusión; pero su estado de ánimo no mejoró. Su afición de toda la vida a la bebida indujo en él una creciente depresión. En 1994, se pegó un tiro. Tenía 62 años.
Los situacionistas y los Hermanos del Espíritu Libre están separados por siglos de distancia, pero su visión de las posibilidades humanas es la misma. Los seres humanos son dioses abandonados a su suerte en un mundo de oscuridad. Sus esfuerzos no son consecuencia natural de sus necesidades desmedidas, sino de la maldición de un demiurgo. Todo lo qu se necesita para liberar a la humanidad del trabajo es derrocar a ese poder maligno. Esa visión mística es la verdadera fuente de inspiración de los situacionistas, como también la de todos aquellos que hayan soñado alguna vez con un mundo en el que los humanos puedan vivir sin limitaciones.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y los animales, fronterad.com 19/10/2023


Hace una generación, un oscuro grupo revolucionario cuyos miembros se autodenominaban “situacionistas” inspiró unos disturbios anticapitalistas que agitaron las capitales europeas. Los situacionistas eran una secta pequeña y exclusiva que afirmaba poseer una perspectiva única acerca del mundo. En realidad, su visión era una mezcla de las teorías revolucionarias del siglo XIX con el arte vanguardista del siglo XX. Tomaron muchas de sus ideas del anarquismo y del marxismo, y del surrealismo y del dadaísmo. Pero su fuente de inspiración más audaz la encontraron en una hermandad de anarquistas místicos de la Baja Edad Media: los Hermanos del Espíritu Libre.
Los situacionistas eran herederos de una fraternidad de iniciados que se extendió por buena parte de la Europa medieval y que, a pesar de una persecución incesante, sobrevivió en forma de tradición reconocible durante más de quinientos años. El sueño de los situacionistas era el mismo que el de esa otra secta milenarista: una sociedad en la que todo fuese poseído en común y en la que nadie fuese obligado a trabajar. A principios de la década de 1960, animaron las protestas estudiantiles en Estrasburgo con citas tomadas de los revolucionarios medievales. Durante los acontecimientos de 1968, garabatearon pintadas similares por las paredes de París. Una de las más memorables rezaba: “¡No trabajéis jamás!”.
Al igual que los Hermanos del Espíritu Libre, los situacionistas soñaban con un mundo en el que el trabajo cediera su lugar al juego. Tal como uno de ellos (Raoul Vaneigem) escribió: “Teniendo en cuenta mi tiempo y la ayuda objetiva que este me proporciona, ¿he dicho algo en el siglo XX que los Hermanos del Espíritu Libre no hubieran ya declarado en el XIII?”. Vaneigem estaba en lo cierto cuando tomaba los movimientos revolucionarios modernos por herederos de las sectas anarquistas místicas de la Edad Media. En ambos casos, sus objetivos no procedían de la ciencia, sino de las fantasías escatológicas de la religión.
Marx mostró su desdén hacia los utópicos tachándolos de acientíficos. Pero si a alguna ciencia se asemeja el “socialismo científico” es a la alquimia. Al igual que otros pensadores ilustrados, Marx creía que la tecnología podía transmutar el metal de baja ley del que estaba hecha la naturaleza humana en oro. En la sociedad comunista del futuro, ni el crecimiento de la producción ni la expansión de la población tendrían límites. Una vez abolida la escasez, también desaparecerían la propiedad privada, la familia, el Estado y la división del trabajo.
Marx imaginó que el fin de la escasez comportaría el fin de la historia. No fue capaz de darse cuenta de que ya había habido un mundo sin escasez –en las sociedades prehistóricas que él y Engels agruparon bajo la etiqueta de “comunismo primitivo”–. Los cazadores-recolectores tenían una carga menor de trabajo que la mayoría de los seres humanos de cualquier fase posterior, pero sus escasamente pobladas comunidades dependían por completo de la munificencia de la Tierra. Las catástrofes naturales podían erradicarlos en cualquier momento.
Marx no podía aceptar las limitaciones que los cazadores-recolectores pagaban como precio por su libertad. Así, llevado por la convicción de que los seres humanos estaban destinados a dominar la Tierra, insistió en que estos podían conseguir liberarse del trabajo sin poner restricciones a sus deseos. Esto no era más que el regreso, en forma de utopía ilustrada, de la fantasía apocalíptica de los Hermanos del Espíritu Libre. Los situacionistas, más aún que Marx, soñaron con un mundo –por citar las palabras de Vaneigem– sin “tiempo para el trabajo, el progreso y el rendimiento, la producción, el consumo y la programación”. Se aboliría el trabajo y la humanidad sería libre de dejarse llevar por sus caprichos. Este sueño es deudor de Marx en buena medida, pero guarda mayor parecido aún con las fantasías de Charles François Fourier, el utópico francés de principios del siglo XIX. Fourier propuso que, en el futuro, la humanidad viviera en instituciones de corte monástico, los falansterios, en las que se practicaría el amor libre y nadie estaría obligado a trabajar. En la utopía de Fourier, la figura imperante es la del Homo ludens.
La utopía de los situacionistas es una versión de la de Fourier puesta al día, pero, en un lapso mental del que nunca parecieron darse cuenta, ellos acababan encomendando la administración de esta sociedad sin trabajo a los comités de trabajadores. Ahora bien, dichos comités no eran concebidos como órganos de gobierno, puesto que –según nos aseguraban– ningún gobierno sería necesario. Yendo aún más lejos que Fourier (que había propuesto que los niños hicieran el trabajo sucio), los situacionistas declararon que la automatización haría innecesario el trabajo físico. Sin escasez de trabajo, no habría necesidad alguna de conflicto. Al igual que en la visión utópica de Marx, el Estado acabaría desvaneciéndose.
Toda la confianza inquebrantable que los situacionistas tenían en el futuro se tornaba en sombrío pesimismo en lo que concernía al presente. Según ellos, se había llegado a una nueva forma de dominación en la que todo acto de disensión aparente se transformaba, de hecho, en una atracción mundial. La vida se había convertido en un espectáculo y ni siquiera los que organizaban el show podían escapar a él. Los movimientos de revuelta más radicales pasaban enseguida a ser parte de la actuación. Por una ironía tantas veces repetida, eso fue exactamente lo que les ocurrió a los situacionistas. Sus ideas resurgirían enseguida bajo una nueva apariencia: la del nihilismo tan inteligentemente comercializado de las bandas de punk rock. Muy a su pesar, los situacionistas pasaron rápidamente a convertirse en un producto más del supermercado cultural.
La revolución que soñaron nunca llegó siquiera a vislumbrarse. Pero siempre hicieron gala de un convencimiento inamovible. Su pensador de más talento, Guy Debord, insistía al respecto: “Estamos ante un relevo inminente e inevitable […] como el rayo, que no se ve sino cuando fulmina”.[7] En la más pura tradición milenarista, Debord creía que unas fuerzas tenebrosas gobernaban el mundo, pero que su poder estaba a punto de diluirse de la noche a la mañana. Esa serenidad apocalíptica suya no duró. Quizás acabase cayendo en la cuenta de lo obviamente disparatadas que eran sus esperanzas de una revolución proletaria mundial contra la cultura de consumo. O puede que intervinieran factores de carácter más personal. El caso es que en 1984, el editor de Debord murió asesinado y, en 1991, su viuda trató de vender la empresa. Debord no sabía qué hacer. En un episodio memorablemente absurdo, este adversario inflexible del espectáculo acabó poniendo un anuncio de solicitud de un agente literario en el Times Literary Supplement. No se sabe si obtuvo respuesta. En cualquier caso, Debord firmó con una nueva editorial, Gallimard, y su obra consiguió una mayor difusión; pero su estado de ánimo no mejoró. Su afición de toda la vida a la bebida indujo en él una creciente depresión. En 1994, se pegó un tiro. Tenía 62 años.
Los situacionistas y los Hermanos del Espíritu Libre están separados por siglos de distancia, pero su visión de las posibilidades humanas es la misma. Los seres humanos son dioses abandonados a su suerte en un mundo de oscuridad. Sus esfuerzos no son consecuencia natural de sus necesidades desmedidas, sino de la maldición de un demiurgo. Todo lo qu se necesita para liberar a la humanidad del trabajo es derrocar a ese poder maligno. Esa visión mística es la verdadera fuente de inspiración de los situacionistas, como también la de todos aquellos que hayan soñado alguna vez con un mundo en el que los humanos puedan vivir sin limitaciones.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y los animales, fronterad.com 19/10/2023


"Judío" no puede ser una "raza" o una "nación" sin que el judaísmo se vuelva de nuevo vulnerable. "Judío" es, sí, la medida universal del sufrimiento de cualquier colectivo expuesto al exterminio o a la expulsión. Yo no sufro pensando en los judíos de Auschwitz porque fueran judíos (porque fueran, digamos, de mi tribu); es su sufrimiento secular, y ese sufrimiento concentrado insoportable de los lager, el que de algún modo los volvió "judíos" para siempre, entendiendo por "judío" el sufrimiento cósmico, absoluto, que ningún ser humano debe jamás volver a soportar. Según este criterio, hoy los israelíes son mucho menos "judíos" que los palestinos. Por eso mismo, cada vez que los israelíes desplazan poblaciones, arrasan aldeas, bombardean niños indefensos desde el aire o dejan sin agua y sin comida a millones de palestinos, no solo están violando la legalidad: están (mucho peor en términos morales) faltando el respeto a los judíos: violando, si se quiere, la memoria del Holocausto. Esto lo han entendido muy bien esos pocos israelíes que protestan contra su gobierno y esos muchos judíos, fuera de Israel, que no aceptan que se cometa un genocidio (tipo penal forjado en 1948 por Raphael Lemkin, judío de Lviv) en nombre del pasado sufrimiento de los judíos.
Vuelvo al principio. No voy a pensar en los palestinos, por mucho que me duela su situación. Voy a pensar de manera egoísta. Voy a pensar en Europa, que no puede permitirse externalizar en Israel su antisemitismo ancestral, ahora proyectado sobre otros pueblos. Y voy a pensar en Israel, fruto y prolongación del antisemitismo europeo cuya existencia, en cualquier caso, no se puede negar ni revertir y que, aún más, debemos todos proteger. Hay que proteger a Israel, sí, de sí misma. Israel debe ser desionizada como el mundo musulmán debe ser desyihadizado. Esto es precisamente lo que sugiere Shlomo Sand cuando teme por el futuro de su hijo. Dice Sand: "Yo no soy sionista, creo que Israel debe pertenecer a todos sus ciudadanos, de diferentes orígenes, aunque puede mantener relaciones con los judíos de todas partes". Y añade ominoso: "Si no, Israel no va a existir en Oriente Próximo. Va a desaparecer como el reino franco de Jerusalén en tiempos de las Cruzadas".
Si eso ocurriera (cuidado con las fantasías justicieras) el mundo no sería mejor. Todo lo contrario.
Pensando también en su propia supervivencia, Europa no puede abandonar a Israel, la criatura que desprendió su antisemitismo: debe impedir que reproduzca, ahora contra otros "judíos", lo peor de sí misma.
Santiago Alba Rico, Salvar a Israel, Público 19/10/2023


"Judío" no puede ser una "raza" o una "nación" sin que el judaísmo se vuelva de nuevo vulnerable. "Judío" es, sí, la medida universal del sufrimiento de cualquier colectivo expuesto al exterminio o a la expulsión. Yo no sufro pensando en los judíos de Auschwitz porque fueran judíos (porque fueran, digamos, de mi tribu); es su sufrimiento secular, y ese sufrimiento concentrado insoportable de los lager, el que de algún modo los volvió "judíos" para siempre, entendiendo por "judío" el sufrimiento cósmico, absoluto, que ningún ser humano debe jamás volver a soportar. Según este criterio, hoy los israelíes son mucho menos "judíos" que los palestinos. Por eso mismo, cada vez que los israelíes desplazan poblaciones, arrasan aldeas, bombardean niños indefensos desde el aire o dejan sin agua y sin comida a millones de palestinos, no solo están violando la legalidad: están (mucho peor en términos morales) faltando el respeto a los judíos: violando, si se quiere, la memoria del Holocausto. Esto lo han entendido muy bien esos pocos israelíes que protestan contra su gobierno y esos muchos judíos, fuera de Israel, que no aceptan que se cometa un genocidio (tipo penal forjado en 1948 por Raphael Lemkin, judío de Lviv) en nombre del pasado sufrimiento de los judíos.
Vuelvo al principio. No voy a pensar en los palestinos, por mucho que me duela su situación. Voy a pensar de manera egoísta. Voy a pensar en Europa, que no puede permitirse externalizar en Israel su antisemitismo ancestral, ahora proyectado sobre otros pueblos. Y voy a pensar en Israel, fruto y prolongación del antisemitismo europeo cuya existencia, en cualquier caso, no se puede negar ni revertir y que, aún más, debemos todos proteger. Hay que proteger a Israel, sí, de sí misma. Israel debe ser desionizada como el mundo musulmán debe ser desyihadizado. Esto es precisamente lo que sugiere Shlomo Sand cuando teme por el futuro de su hijo. Dice Sand: "Yo no soy sionista, creo que Israel debe pertenecer a todos sus ciudadanos, de diferentes orígenes, aunque puede mantener relaciones con los judíos de todas partes". Y añade ominoso: "Si no, Israel no va a existir en Oriente Próximo. Va a desaparecer como el reino franco de Jerusalén en tiempos de las Cruzadas".
Si eso ocurriera (cuidado con las fantasías justicieras) el mundo no sería mejor. Todo lo contrario.
Pensando también en su propia supervivencia, Europa no puede abandonar a Israel, la criatura que desprendió su antisemitismo: debe impedir que reproduzca, ahora contra otros "judíos", lo peor de sí misma.
Santiago Alba Rico, Salvar a Israel, Público 19/10/2023


Los días en que la economía estaba dominada por la agricultura quedaron atrás hace tiempo. Los de la industria casi han tocado a su fin. La vida económica ya no está orientada principalmente a la producción. ¿Y a qué se orienta, entonces? A la distracción.
El capitalismo contemporáneo es un prodigio de productividad, pero lo que lo impulsa no es la productividad en sí, sino la necesidad de mantener a raya el aburrimiento. Allí donde la riqueza es la norma, la amenaza principal es la pérdida del deseo. Ahora que las necesidades se sacian tan rápido, la economía ha pasado a depender de la manufacturación de necesidades cada vez más exóticas.Lo que es nuevo no es el hecho de que la prosperidad dependa del estímulo de la demanda, sino que no pueda mantenerse sin inventar nuevos vicios. La economía se ve impulsada por el imperativo de la novedad perpetua y su salud depende ahora de la fabricación de transgresión. La amenaza que la acecha a todas horas es la superabundancia (no solo de productos físicos, sino también de experiencias que han dejado de gustar). Las experiencias nuevas se vuelven obsoletas con mayor rapidez que las mercancías físicas.
Los adeptos a los “valores tradicionales” claman contra el libertinaje moderno. Han preferido olvidar lo que todas las sociedades tradicionales comprendían sobradamente: que la virtud no puede sobrevivir sin el consuelo del vicio. Más concretamente, no quieren ver la necesidad económica de nuevos vicios. Las drogas y el sexo de diseño son productos prototípicos del siglo XXI. Y no porque, como dice el poema de J. H. Prynne, …la música, los viajes, el hábito y el silencio no son más que dinero (que lo son), sino porque los nuevos vicios sirven de profilaxis contra la pérdida de deseo. El éxtasis, la Viagra o los salones sadomasoquistas de Nueva York y Fráncfort no son simples materiales de placer. Son antídotos contra el aburrimiento. En una época en la que la saciedad es una amenaza para la prosperidad, los placeres que estaban prohibidos en el pasado se han convertido en materias primas de la nueva economía. Puede que, en el fondo, seamos afortunados encontrándonos, como nos encontramos, privados de los rigores de la ociosidad. En su novela Noches de cocaína, J. G. Ballard nos presenta el Club Náutico, un enclave exclusivo para ricos jubilados británicos en la localidad turística española de Estrella del Mar: [L]a arquitectura blanca que borraba la memoria; el ocio obligatorio que fosilizaba el sistema nervioso; el aspecto casi africano, pero de un África del Norte inventada por alguien que nunca había visitado el Magreb; la aparente ausencia de cualquier estructura social; la intemporalidad de un mundo más allá del aburrimiento, sin pasado ni futuro y con un presente cada vez más reducido. ¿Se parecería esto a un futuro dominado por el ocio? En este reino insensible, en el que una corriente entrópica calmaba la superficie de cientos de piscinas, era imposible que pasara algo.
Para conjurar la entropía psíquica, la sociedad recurre entonces a terapias poco ortodoxas: Nuestros gobiernos se preparan para un futuro sin empleo. […] La gente seguirá trabajando, o mejor dicho, alguna gente seguirá trabajando, pero solo durante un década. Se retirará al final de los treinta, con cincuenta años de ocio por delante. […] Mil millones de balcones orientados al sol.
Solo la emoción de lo prohibido puede aliviar un poco la carga de una vida de ocio.
Solo queda una cosa capaz de estimular a la gente: […] [e]l delito y la conducta trasgresora… es decir las actividades que no son necesariamente ilegales, pero que nos invitan a tener emociones fuertes, que estimulan el sistema nervioso y activan las sinapsis insensibilizadas por el ocio y la inactividad.El propio psicólogo residente que organiza dichos experimentos de psicopatía controlada explica la lógica de semejante régimen: “La sociedad de consumo ansia lo anómalo y lo inesperado. ¿Qué otra cosa podría impulsar si no los extraños cambios que se producen en el mundo del entretenimiento con tal de obligarnos constantemente a comprar?”.
Actualmente, las nuevas tecnologías son las que nos proporcionan las dosis de locura que nos mantienen cuerdos. Cualquier persona que se conecte en línea tiene a su disposición una oferta ilimitada de sexo y violencia virtuales. Pero ¿qué ocurrirá cuando ya no nos queden más vicios nuevos? ¿Cómo se podrá poner coto a la saciedad y a la ociosidad cuando el sexo, las drogas y la violencia de diseño dejen de vender? En ese momento, podemos estar seguros, la moralidad volverá a estar de moda. Puede que no estemos lejos del momento en el que la “moral” se comercialice como una nueva marca de transgresión.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y los animales, fronterad.com 19/10/2023


Uno de los pioneros de la robótica ha escrito: “Durante el próximo siglo, los robots, tan económicos para entonces como capaces, sustituirán a la mano de obra humana de manera tan generalizada que la jornada laboral media tendría que caer hasta niveles cercanos a cero para que todo el mundo pudiera mantener su empleo”.
La visión del futuro de Hans Moravec puede estar mucho más próxima de lo que creemos. Las nuevas tecnologías están desplazando con rapidez al trabajo humano. La “infraclase” de los desempleados permanentes es resultado, en parte, de una educación deficiente y de unas políticas económicas equivocadas. Pero no deja de ser cierto que cada vez son más las personas económicamente innecesarias. Ya no es inconcebible que en el plazo de unas pocas generaciones la mayoría de la población pase a tener un mínimo (o nulo) papel en el proceso de producción.
El efecto principal de la Revolución Industrial fue el alumbramiento de la clase obrera. Esta fue posible como consecuencia no tanto de los desplazamientos desde el campo hacia las ciudades, como de un crecimiento masivo de la población. En la actualidad, hay ya en marcha una nueva fase de la Revolución Industrial, pero esta tiene todos los visos de convertir en superflua a buena parte de esa población.
En la actualidad, la Revolución Industrial que tuviera su inicio en las ciudades del norte de Inglaterra es ya mundial. El resultado ha sido la expansión demográfica global actual. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías están despojando sistemáticamente a la fuerza de trabajo de todas las funciones que la Revolución Industrial había creado para ella.
Las economías cuyas tareas centrales sean llevadas a cabo por máquinas solo valorarán el trabajo humano cuando este sea insustituible. Como escribe Moravec: “Hay muchas tendencias en las sociedades industrializadas que presagian un futuro en el que los seres humanos serán sustentados por las máquinas de la misma manera que nuestros antepasados vivían gracias al sustento que les proporcionaba la vida salvaje”. Lo cual, según Jeremy Rifkin, no implica necesariamente un desempleo masivo. Nos aproximamos, más bien, a una época en la que, en palabras de Moravec, “casi todos los seres humanos trabajaremos para divertir a otros seres humanos”.
En los países ricos, ese momento ya ha llegado. Las antiguas industrias han sido exportadas al mundo en vías de desarrollo. En sus países de origen, se han desarrollado nuevas ocupaciones, que han sustituido a las de la era industrial. Muchas de ellas satisfacen necesidades que, en el pasado, habían sido reprimidas o disimuladas. Ha surgido una economía próspera de psicoterapeutas, religiones de diseño y boutiques espirituales. Pero detrás de todo ello se esconde también una ingente economía gris de industrias ilegales que proporcionan drogas y sexo. La función de esta nueva economía, tanto la legal como la ilegal, es entretener y distraer a una población que, aunque esté ahora más ocupada que nunca, tiene la secreta sospecha de que sus esfuerzos no sirven para nada.
La industrialización creó la clase obrera. Ahora, esa misma industrialización la ha vuelto obsoleta. Si un colapso económico no le pone freno, acabará haciendo lo mismo con casi todo el mundo.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y los animales, fronterad.com 19/10/2023


Es siempre difícil cuantificar en términos objetivos, y comparativos, si existe una regresión o no de las libertades, y, en concreto, de la libertad de expresión. Cuando yo me refiero a ello, lo hago partiendo de la constatación de varios factores que confluyen creando una ecología más desfavorable para la libertad artística. El primero es un factor cultural, que tiene que ver con el hecho de que paulatinamente se esté asumiendo en nuestras sociedades, en principio liberales, que existe un derecho a no sentirnos ofendidos. Hay un clima reactivo no frente a actos que nos dañan, sino frente a opiniones que nos molestan por su inmoralidad. A esto se une un factor tecnológico: como sociedad disponemos ahora de mecanismos tecnológicos inéditos para coordinar estrategias dirigidas a castigar, silenciar o condenar al ostracismo, a cancelar, en definitiva, a quien consideremos que ha traspasado la línea, no ya de lo ilícito, sino de lo inmoral o lo indecoroso. Y aquí hay que sumar también factores jurídicos, o de cultura jurídica, si se prefiere, muy relevantes.
Uno de ellos es la consolidación de un concepto jurídico, el de discurso del odio, que, desvinculado de su razón de ser originaria, la protección de las minorías, se ha convertido en un argumento válido para silenciar expresiones, también artísticas, que nos resultan simplemente ofensivas, sin que en ningún caso pueda demostrarse que realmente exista una provocación o nexo causal con hechos delictivos. Del mismo modo, hemos visto la reactivación de tipos penales, como los que castigan las ofensas a sentimientos religiosos, que considerábamos inaplicables. Y, por cerrar de nuevo haciendo referencia a un factor cultural, hay algo que me parece muy relevante y es que, dentro del propio sistema cultural del arte, la censura moralista ha dejado de ser un tabú, algo que esconder o de lo que avergonzarse. Muchos artistas son conscientes de que no podrían hacer hoy lo que hicieron, por ejemplo, en los ochenta, no porque las leyes se lo prohíban, sino por la propia reacción social y gremial a la que tendrían que enfrentarse.
...el derecho, y en concreto el juez, ha de ser modesto a la hora de definir realidades sociales como el arte, o la religión. Pero, además, con el arte, sobre todo a partir del Romanticismo y muy especialmente con las vanguardias, cuando el artista se siente al margen de cualquier compromiso con la tradición, con el canon técnico, con la inteligibilidad, con lo figurativo, abandonando incluso la propia intención comunicativa, es decir, cuando el arte no quiere ser otra cosa que arte, es necesario atender a aquello que se reconoce como artístico en la propia esfera del arte a la hora de subsumir, dentro de la libertad artística, una determinada creación. Para entendernos, un juez no puede hacer juicios estéticos ni tampoco negar que el urinario de Marcel Duchamp es una manifestación de la libertad artística. Como señalara uno de los más célebres jueces de la Corte Suprema norteamericana, Oliver Wendell Holmes, en una sentencia relacionada con derechos de autor, eso equivaldría a negar, en su momento, la condición artística a las pinturas de la Quinta del Sordo de Goya, o al Olympia de Manet, obras también cuestionadas en su naturaleza y, a la postre, fundamentales para entender la historia del arte.
Partimos de que el límite a la libertad de expresión artística es la idea de daño, el límite, en definitiva, que desde John Stuart Mill consideramos que es oponible al principio general de libertad. Al mismo tiempo, mientras que el arte se mueve en el ámbito de la figuración, del juego, de la representación, del “como si”, asumimos que no tiene la capacidad de dañar y, por lo tanto, no es susceptible de límites como puro acto de creación. Puede molestar, ofender, sin duda, puede dar asco, pero no dañar en el sentido jurídico. Esa es la esencia de la excepción de la ficción. Cuando yo me muevo en este ámbito figurativo mi libertad es absoluta. Nada de lo que yo represente o narre, como producto de mi pura creatividad, puede ser legítimamente limitado por el derecho.
... es que el arte, y en concreto eso que conocemos como “el arte subversivo”, no se conforma con lo ficticio, sino que quiere pisar el terreno de lo real. Hoy asumimos que los grafiteros son artistas, pero si estos pintan en la propiedad ajena, su obra de arte no podrá ampararse ya en esa excepción de la ficción, porque han transitado al mundo de lo tangible. Si un tatuador tiñe la espalda de un hombre, al margen de lo consentido, nadie niega que pueda ser un acto creativo, pero será también un acto antijurídico por contrario a la integridad personal. Lo mismo que si yo hago una película y en ella filmo un hecho delictivo que yo mismo he perpetrado como parte del guion. Abandonada la representación, fuera de ese territorio del “como si”, el arte se expone a los límites. Eso también ocurre con la literatura. Existe un derecho a la inspiración y este es constitutivo del acto creativo. Proust o Clarín juegan en la ficción con personajes o personalidades reales. Ahora bien, es muy distinto, por ejemplo, el problema que plantea la autoficción, cuando yo narro hechos personales, sugiriendo al lector su veracidad, y en ellos introduzco a personas reales, con nombres y apellidos, en situaciones que, o bien menoscaban gravemente su consideración ajena, o bien pertenecen a la esfera de la intimidad. El escritor que cruza este umbral, que no ha firmado en términos claros un pacto de ficción con el lector, ya no juega con la carta ganadora de la “excepción de la ficción”, sino que podrá responder por la lesión en esos derechos. En Francia, por ejemplo, donde la literatura es mucho más litigiosa que en España, porque también lo es su relevancia social, la jurisprudencia es clara en este sentido, y autores como Carrère, Houellebecq o, en el cine, Arnaud Desplechin, que se mueven en ocasiones en ese ámbito de ficción sucia, han podido dar cuenta de ello. Por otro lado, cuando ya transitamos a obras donde la pretensión documental es muy clara, pensemos, por ejemplo, en esa obra maestra que es La fiesta del Chivo, allí donde el escritor, o el cineasta, en su caso, presenta los hechos como ciertos, el canon de enjuiciamiento, en mi opinión, ha de ser el de la libertad de información, es decir, corroborar, llegado el caso, la veracidad y la relevancia pública de lo narrado.
...una de las cosas que he aprendido escribiendo el libro es que precisamente el arte que nace con una pretensión radical de apoliticidad, que no quiere participar sino en la esfera del arte y que desprecia toda adhesión ideológica, ha sido, paradójicamente, el arte que más significado político ha tenido y también el más perseguido políticamente. Adorno supo ver y explicar muy bien esto a propósito de la vanguardia. Movimientos artísticos autorreferenciales y que no aspiraban a transmitir un mensaje social inteligible fueron precisamente los más perseguidos por los totalitarismos, pensemos en el celo comunista con las vanguardias, especialmente con el surrealismo, por traidor a la causa realista, o en el concepto mismo de pintura o música degenerada en el nazismo.
El artista es subversivo frente a una parte de la sociedad, o frente a la moral social, si lo prefieres, pero en muchos casos se trata de una subversión que no es sino pura ortodoxia moral en la esfera propia del arte, donde le van a subvencionar, a programar y a echar flores. A menudo nos encontramos aquí con puros ejercicios de cálculo. En ese sentido, el arte subversivo aflora, precisamente, cuando existe una falta de compromiso social por parte del artista, un arte que no quiere redimir de amor al mundo, pero que en su sinceridad deja ver cicatrices sociales que son auténticas y conmovedoras.
Sí, eso lo explica muy bien Coetzee en su extraordinario ensayo sobre la censura, escrito antes de las redes sociales, pero en el que ya intuye el gran cambio que se va a producir. El censor, es decir, el funcionario estatal encargado de tachar lo inmoral, era un tipo sin prestigio alguno, un hombre gris vilipendiado y no orgulloso de sí mismo. Ni siquiera el Estado censor hacía gala de la censura, al contrario. La intentaba ocultar. Era una actividad sin prestigio. Lo significativo, y esto creo que tiene su origen en el campus universitario norteamericano, a finales de los setenta, es que la nueva censura, informal, que no nace del Estado sino de la sociedad, es que ahora el censor está orgulloso de sí mismo. Exhibe sus éxitos y es aplaudido. Esto implica, además, que el censurado, que antes tenía un prestigio, el prestigio de la irreverencia frente al Estado –pensemos en Joyce, en Wilde, en Miller–, ahora, cuando es silenciado por la moralidad social, tecnológicamente organizada, tampoco posee este reconocimiento por su atrevimiento creador. Todo esto nos podría llevar a hacer una lectura muy pesimista del contexto para la libertad del arte, pero creo que no es así. Desde que el Estado deroga los límites del derecho de la moralidad, lo sacrílego, lo obsceno, e integra la irreverencia, hasta el punto de subvencionarla, el artista ya no puede apelar a sí mismo, sin engañarse, como héroe de la libertad de expresión o profanador natural del tabú. Sin embargo, en este contexto, el artista tiene ante sí, de nuevo, un desafío. En la fidelidad a sí mismo, a su impulso creador, y frente a esa censura informal y orgullosa, el arte recobra su importancia moral.
... géneros musicales como el rap, el hip hop o el thrash metal no pueden juzgarse desde la literalidad de sus letras. Es necesario conocer el código propio del género, y asumir, como ocurre con la sátira, que aquí existe una exageración, una hipérbole, una radicalidad que es previamente conocida por el público, perfectamente capaz de no escuchar estas canciones como un llamamiento. Por ejemplo, cuando Los Ronaldos cantaban “tengo que besarte y luego violarte hasta que digas sí”, no estaban incitando a la violación, y mujeres y hombres, desde su capacidad cognitiva crítica, han bailado esa canción sabiendo que se trataba de un juego, de una figuración. Con esto no quiero decir que la música no pueda delinquir, claro, siempre puede darse el abuso del derecho. Hay un caso muy ilustrativo de un rapero en Estados Unidos que compone canciones amenazantes contra su exmujer, a la que ya había amenazado. El juez tiene que ser capaz de contextualizar y diferenciar estos supuestos de otros donde no existe otra intencionalidad que la crítica social radical o el mero juego ficticio con lo prohibido.
Daniel Gascón, entrevista a Víctor J. Vázquez: "La censura moralista ha dejado de ser tabú", Letras Libres 02/10(2023


A comienzos del siglo XIX, Thomas De Quincey escribió que el dolor de muelas suponía una cuarta parte del sufrimiento humano. Es posible que tuviera razón. La odontología con anestesia es una bendición sin paliativos, como también lo son el agua limpia y los inodoros con cisterna. El progreso es un hecho. Ahora bien, la fe en el progreso es una superstición.
La ciencia hace posible que los seres humanos satisfagan sus necesidades, pero no contribuye en nada a que estas cambien. Hoy en día no difieren en absoluto de lo que siempre han sido. Existe un progreso del conocimiento, pero no de la ética. Tal es el veredicto tanto de la ciencia como de la historia, y el punto de vista de todas y cada una de las religiones del mundo.
El crecimiento del saber es real y además –de no mediar una catástrofe mundial– actualmente irreversible. Las mejoras en el gobierno y en la sociedad no son menos reales, aunque, en este caso, no son irreversibles, sino temporales. No solo pueden perderse: se perderán con toda seguridad. El avance del conocimiento nos hace creer que somos diferentes del resto de animales; ahora bien, nuestra historia nos enseña que no lo somos.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y otros animales, fronterad.com 19/10/2023


En 2008, Shlomo Sand, historiador israelí y profesor en la universidad de Tel Aviv, escribió un libro polémico, La invención del pueblo judío, donde demostraba que no había ninguna continuidad histórica, y mucho menos genética, entre los judíos que vivían en Palestina cuando Tito destruyó el templo y los que fueron llegando a la región a finales del siglo XIX; aún más, según Sand, los descendientes de aquellos judíos que se levantaron contra las legiones romanas en el año 70 son precisamente los palestinos de Gaza y Cisjordania, convertidos al islam en el siglo VIII.
El trabajo del historiador israelí no pretendía cuestionar la existencia de su país sino el mito a su juicio muy peligroso de la raza-nación judía, mito explotado por el nazismo y, en general, por el antisemitismo europeo; y límite esencialista para cualquier desarrollo democrático de Israel. Sand escribió el libro -dice en una entrevista- pensando en su hijo, israelí como él, expuesto a los excesos de una ideología, el sionismo, incompatible con las hechuras de un Estado de Derecho y con la supervivencia última de Israel. "Yo no niego la existencia de Israel", dice respondiendo a la violencia de algunas críticas. "Es cierto que su creación ha sido un tipo de colonización que había que legitimar por medio de una visión del retorno. Pero hay que tener en cuenta dos cosas: la presencia de este Estado, que no se puede eliminar por la fuerza, y la presencia de los palestinos. No se puede dar marcha atrás, sólo se puede ir hacia adelante. Y debe entrar en la conciencia de cada israelí el hecho de que el nacimiento de Israel ha acarreado una tragedia".
Hago mía esta posición: con independencia de la justicia, humana o divina, debe entrar en la conciencia de cada israelí que el nacimiento de Israel ha acarreado una tragedia; y debe entrar en la conciencia de cada palestino, y de cada uno de los que apoyamos su causa, que ese nacimiento no es ya reversible, y mucho menos por la fuerza. Para que entre en la conciencia de los israelíes la existencia misma de los palestinos es fundamental, desde fuera, obligarles a considerar la legalidad internacional por encima de sus mitos nacionales esencialistas y, desde dentro, a cuestionar estos mitos fundacionales, como hace Sand (u otros historiadores judíos, como Pappé o Finkelstein), en aras de la reconstitución de un Israel poblado de israelíes, no de judíos con certificado de sangre.
Santiago Alba Rico, Salvar a Israel, Público 19/10/2023


Ilhan Omar, congresista demócrata en los Estados Unidos y nacida en Somalia, acusaba a principios de 2022 de islamófoba a la periodista iraní Masih Alinejad, huida de su país tras diversas detenciones por exponer la corrupción y la opresión de un régimen donde se mata a las mujeres por no llevar bien puesto el hiyab. En el mundo unicornio de Omar, la defensa de los derechos humanos se llama islamofobia.
Omar no fue una refugiada cualquiera. Hija de un coronel de la dictadura marxista y nacionalista del general Siad Barre en Somalia, y nieta del director del monopolio marítimo de ese país, su familia, musulmana sunita, tuvo que huir del país con la caída de la junta militar de Barre. Pasaron cuatro años en un campo de refugiados en Kenia hasta que Washington les concedió asilo en 1995. Sufrieron penurias. El padre y el abuelo trabajaron como taxistas, y cuentan que inculcaron a Ilhan profundos valores democráticos. Pero a la niña le hacían bullying en la escuela por llevar hiyab. Es importante destacar esos años traumáticos, porque los sentimientos heridos están en la base del wokismo de élite. La niña Omar disfrutó de todos los derechos de los ciudadanos estadounidenses, estudió en la universidad y ahora es miembro del congreso de EEUU. Se define como feminista, pero parece que esa ideología entra en conflicto con su identidad musulmana.
En cualquier caso, Alinejad le contestó por todo lo alto, con réplicas en el Washington Post, con las que preguntaba a Omar si la crítica a los talibanes, al régimen de los ayatolás, a Hamas y a Hezbollah también la iba a considerar islamofobia. La oficina de Omar le respondió acusando a la feminista iraní de “repetir argumentos republicanos intolerantes”, o sea de trumpismo, y de que se han cometido “genocidios” en nombre de la islamofobia, dos de las armas arrojadizas del wokismo para censurar de tajo cualquier crítica.
La periodista iraní se ha despachado a gusto en el último año en Forbes por el silencio del wokismo y feminismo occidental desde que se inició la última oleada de matanzas contra la población civil por las revueltas feministas contra la muerte de Mahsa Amini. “Las verdaderas feministas están en Irán y en Afganistán”, señaló desde Nueva York. Alinejad, que ahora vive escondida a caballo entre Nueva York y Londres, sufrió después de este discurso un intento de asesinato.
Como en cualquier ideología identitaria, los diversos objetivos de la lucha contra el mal en el mundo suelen colisionar. En la dialéctica entre islam y feminismo, suele ganar el primero. En la dialéctica entre islam y judaísmo, suele ganar el segundo, como la propia Omar ha podido comprobar en carne propia.
En el fondo de los movimientos identitarios siempre hay una verdad, como las ficciones basadas en la realidad. Pero también, y más importante, un agravio primigenio que se prolonga en el tiempo y que nunca queda satisfecho con ninguna compensación ni reforma legal. Japón ha pedido disculpas a China durante décadas por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, y para los chinos nunca es suficiente. Pero eso los woke lo ignoran, porque el racismo solamente lo ejercen los blancos.
Nadie puede negar que el racismo existe y ha existido en América del Norte y en Europa. Tanto es así que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se han modificado las leyes en las democracias occidentales para proteger los derechos de las minorías y evitar la discriminación por origen, creencia o género. Sin embargo, la percepción entre un porcentaje de la población es que esos derechos no se respetan ni se aplican y que el racismo ha aumentado. La expresión de ese malestar ha ayudado a que la justicia ponga más atención en determinados delitos, hasta el punto de ceder a los linchamientos populares. Pero si se le pides a la Santa Inquisición que dé cifras y datos de los agravios, la respuesta sistemática es que están integrados en nuestro ADN y estructuran las instituciones de forma invisible. Lo woke es arte adivinatoria.
Estimado lector, usted no puede imaginarse lo que es convivir con el wokismo norteamericano. Si alguna vez creyó en la libertad de expresión o la libertad de prensa, olvídelo. Si alguna vez creyó que el cristianismo radical contra el que hemos luchado durante décadas era una ignominia, no sabe lo que se le viene encima con la defensa del islam. Lo primero que tiene que hacer un periodista occidental por ejercer su profesión es pedir disculpas por ser blanco e imperialista.
Me produce una ternura maternal ver cómo mis amigos woke –se llaman autoconscientes para darse enjundia hegeliana– se enardecen y salivan viendo documentales sobre Martin Luther King. Es una muestra más de su ignorancia adánica. Porque lo que Luther King soñaba era una universalidad de derechos en la que blancos y negros tuvieran las mismas oportunidades. Esas leyes ya están aquí, y deben ser respetadas y aplicadas. Pero lo que les interesa a estos pijos consentidos es mantener el pecado original que da razón de ser a su identidad, una identidad basada en el trauma de aquellos emigrados que siendo clase privilegiada en sus países de origen –la china de la Ivy League, la hija del general somalí– comprobaron al llegar al sueño americano que se les trataba como a chinos o como a somalíes. Es decir, como a extranjeros pobres. Y han hecho de ese trauma, inadmisible para los venidos a menos, una creencia política. En ese mundo, todos los blancos son culpables, no importa que las colonias se independizaran hace décadas.
En veinte años de carrera, nunca había visto tanta censura. En los medios de izquierda más que en los de derecha. Un diario británico se niega a publicar columnas de opinión si existe alguna crítica al movimiento woke por temor a perder las simpatías del público. Editoras que andan muy preocupadas por ocultar la cifra de filicidios en España porque, aunque ínfima y anecdótica, son dos más las madres que los padres que los cometen. Se ataca desde las columnas a los misóginos solamente si están a la derecha, pero no a quienes el propio medio ha dado cancha durante años para acusar al Museo del Prado de promover la cultura de la violación mientras humillaban o acosaban sexualmente a las profesionales de su entorno. Algunos medios se niegan a aceptar reportajes sobre el racismo ejercido por potencias emergentes, como China o Rusia, contra minorías como la musulmana, porque los woke que tienen en la redacción les lían un pifostio cada vez que esos temas surgen.
Para que se haga una idea de la gravedad del asunto, tengo conocidos norteamericanos que me han exigido que no escriba la palabra “gitano” porque en su país está prohibida y es un insulto a esa minoría. Y así, de un plumazo, acaban de cancelar a todo Federico García Lorca, a Camarón de la Isla y a siglos de cultura flamenca. El mensaje es: yo te digo lo que tienes que escribir en tu país porque de lo contrario estás insultando mi identidad y –juro por Tutatis que me han llegado a decir– “poniendo en peligro la seguridad de mi familia”. ¿Pero no es esa la misma ideología de quienes asesinaron a 17 personas en la redacción de Charlie Hebdo en enero de 2015?
Los refugiados políticos que llegan a las democracias occidentales al principio se sienten acogidos por los liberales woke hasta que se dan cuenta de que para ellos el mal en el mundo no lo representa el dictador del que huyen, sino su complejo de culpabilidad.
Marga Zambrana, Necrológicas del periodismo: los woke también lo mataron, Letras Libres 02/10/2023


En la última década hemos estudiado mucho la propaganda, especialmente desde el Brexit y las elecciones de EE UU en 2016. Son tácticas que identificamos de Manila a São Paulo y de San Petersburgo a Tel Aviv, pero se manifiestan ahora a través de medios de masas baratos, instantáneos y algorítmicos como Twitter, TikTok o YouTube, y clandestinos como los grupos de Facebook, Telegram y WhatsApp. Para saber qué clase de propaganda provocó el genocidio de Ruanda, los académicos estudian la hemeroteca. Para saber qué pensaban los votantes de George W. Bush, los demócratas salían de la CNN y ponían la Fox. Ahora los caminos al genocidio son inescrutables porque no son públicos.
No los podemos sintonizar a voluntad. Es el mensaje el que elige a sus receptores y no al revés. Nos encuentra a través de oscuros sistemas de selección algorítmica, y se manifiesta a través de los medios más individualistas y antisociales de la historia: las pantallas del móvil y el ordenador. Y, sin embargo, el punto número ocho trasciende a la selección algorítmica y los grupos del Telegram. Las nuevas campañas están diseñadas para deshumanizarnos en masa, castigando cualquier manifestación de compasión por el grupo equivocado.
Prohibida la compasión por los pobres que votan a Trump o los antivacunas que mueren de covid. Por las antiabortistas y las modelos desfiguradas por intervenciones quirúrgicas. Menos aún por el pueblo ruso que sale a luchar bajo un régimen criminal, por los judíos y los palestinos que viven amenazados por dos clases de fascistas: uno bendecido por los luminosos imperios occidentales y otro protegido por los oscuros poderes del mundo árabe. Un entrenamiento apropiado para lo que viene ahora: escasez de alimentos, inflación desmedida, miles de millones de refugiados climáticos buscando un lugar donde vivir.
Marta Peirano, El octavo mandamiento del genocidio, El País 16/10/2023


Actualmente, consideramos la Edad de Piedra una era de pobreza y el Neolítico un gran salto adelante. La realidad es que el paso de la caza-recolección a la agricultura no comportó ningún beneficio general en términos de libertad o bienestar humanos. Simplemente, hizo posible que un mayor número de personas pudiera llevar vidas más pobres. Casi con toda seguridad, la humanidad del Paleolítico vivía mejor.
El paso a la agricultura no fue un acontecimiento claramente definido en el tiempo. La recolección intensiva de plantas se inició posiblemente hace unos veinte mil años y el cultivo de la tierra, hace unos quince mil. En determinadas zonas, por lo que parece, sucedió a un cambio climático. Se cree que, en Oriente Medio, la subida del nivel del mar que sobrevino al final de las glaciaciones empujó a los cazadores-recolectores hacia las tierras altas, donde recurrieron a la agricultura para sobrevivir.
En otros lugares, los propios cazadores-recolectores destruyeron su entorno. Los primeros pobladores polinesios de Nueva Zelanda solo recurrieron a métodos más intensivos de producción de alimentos cuando ya habían extinguido las moas y diezmado la población local de focas. Con el exterminio de los animales de los que dependían, estos cazadores-recolectores condenaron su propio modo de vida a la extinción. Nunca hubo una edad dorada de armonía con la Tierra. La mayoría de los cazadores-recolectores eran tan plenamente voraces entonces como lo han sido los seres humanos posteriores. Pero eran pocos y vivían mejor que la mayoría de los que vinieron tras ellos.
Se ha tendido a comparar el paso de la caza-recolección a la agricultura con la Revolución Industrial de la era moderna. Si son equiparables, es porque ambas revoluciones incrementaron los poderes de los hombres sin aumentar su libertad. Normalmente, los cazadores-recolectores tienen lo suficiente para cubrir sus necesidades; no necesitan trabajar para acumular más. A quienes consideran que riqueza significa tener abundancia de objetos, la vida del cazador-recolector debe parecerles pobre. Desde una perspectiva diferente, sin embargo, se la puede considerar libre: Nos sentimos inclinados a pensar que los cazadores y recolectores son pobres porque no tienen nada; tal vez sea mejor pensar que por ese mismo motivo son libres”, escribió Marshall Sahlins.
Convencionalmente, la transición de la caza-recolección a la agricultura ha sido considerada también el factor desencadenante del salto de la vida nómada a la sedentaria. Lo que ocurrió realmente, sin embargo, fue prácticamente lo contrario. Los cazadores-recolectores han evidenciado siempre una gran movilidad. Pero su vida no precisa de movimientos continuos hacia nuevos territorios. Su supervivencia depende del conocimiento minucioso de un medio local. Ahora bien, la agricultura multiplica las cifras de población humana. Por consiguiente, obliga a los agricultores a ampliar la superficie cultivada. La agricultura y la búsqueda de nuevas tierras forman un binomio. Tal como ha escrito Hugh Brody, “son los agricultores, con su apego a granjas específicas y su gran número de hijos, los que están obligados a no dejar de moverse, de reubicarse y de colonizar nuevas tierras. […] Como sistema, con el paso del tiempo, es la agricultura, y no la caza, la que genera ‘nomadismo’”.
El paso de la caza-recolección a la agricultura redundó negativamente en la salud y la esperanza de vida. Todavía hoy en día, los cazadores-recolectores del Ártico y del Kalahari disfrutan de mejores dietas que las personas pobres de los países ricos (y mucho mejores que las de muchísimas personas de los llamados países en vías de desarrollo). La proporción de la población mundial que padece desnutrición crónica en la actualidad es mayor que durante la primera Edad de Piedra.
El paso de la caza-recolección a la agricultura no fue solo malo para la salud. También aumentó considerablemente la carga de trabajo. Puede que los cazadores-recolectores de la primera Edad de Piedra no vivieran tantos años como nosotros, pero tenían una existencia más pausada que la de la mayoría de personas en la actualidad. La agricultura aumentó el poder de los seres humanos sobre la Tierra. Al mismo tiempo, sin embargo, empobreció a quienes pasaron a dedicarse a ella.
La libertad de los cazadores-recolectores tenía sus limitaciones. El infanticidio, el gerontocidio y la abstinencia sexual acotaban su número. Puede que estas prácticas sean también consideradas una consecuencia de su pobreza, pero podrían ser igualmente vistas como formas de mantener su libertad. Los cazadores-recolectores no empezaron a dedicarse a la agricultura porque les proporcionase una vida mejor. Muy probablemente, no tuvieron elección. Ya fuese como resultado de un cambio de clima o por la paulatina acumulación de población o por una merma de la fauna salvaje a causa de la sobreexplotación cinegética, las comunidades de cazadores-recolectores se vieron obligadas a incrementar la producción de alimento. Los cazadores-recolectores que se pasaban a la agricultura tenían más descendencia que los que no lo hacían. Los agricultores empujaban a los cazadores-recolectores hacia territorios menos acogedores o, simplemente, los mataban. Los pocos que fueron quedando se vieron obligados a retroceder hasta los límites del mundo, a tierras marginales como el Kalahari, donde todavía sobreviven hoy en día.
El paso a la agricultura no tuvo un único origen. Pero allí donde se produjo fue efecto y causa del crecimiento de la población. La agricultura se tornó indispensable debido al aumento poblacional que generaba. Llegados a ese punto, ya no fue posible volver atrás.
La historia es una rueda movida por el incremento de la población humana. Los actuales cultivos modificados genéticamente están siendo promocionados como el único modo de evitar el hambre masiva. Es improbable que logren mejorar las vidas de los campesinos, pero es muy posible que faciliten la supervivencia de un mayor número de ellos. Con ello, la modificación genética de cultivos se convierte en otro giro de una rueda que no ha cesado de moverse desde el final de la caza-recolección.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y los animales, fronterad.com 19/10/2023

Capítols 11-14 de Tehanu
Arribem als darrers capítols de la novel·la, en què s'acumulen les resolucions dels diversos conflictes que s'havien establert en els capítols anteriors. D'una banda, hi havia la persecució que patia la Therru per part dels seus maltractadors i, de l'altra, la maledicció que el mag de Re Albi li havia llençat a la Tenar a causa del seu odi a les dones i també com a reacció a la persecució que el rei Lebannen emprèn contra la màgia negra. Especialment en el darrer cas, veurem com el final de la novel·la subverteix les expectatives, fins i tot l'estructura, d'un relat de fantasia. El final esdevé força revelador, en la seva ambigüitat i el seu caràcter obert, de la nova direcció que possiblement prendrà la saga a partir d'ara, per no dir que la relació entre en Ged i la Tenar quedarà definitivament resolta. Sense poder revelar gaires detalls de la trama per no aixafar els misteris de la lectura, a continuació comento algunes de les reflexions que planteja la novel·la en aquesta darrera secció.
 |
| Coberta d'Inger Edelfeldt per a l'edició sueca (1991) |
Una qüestió de gènere
Novament, un dels punts més importants que explora la narració és la relació entre homes i dones al món de Terramar, i com aquesta, en realitat, resultava més problemàtica d'entrada del que havíem vist a les tres primeres novel·les de la saga. Els personatges continuen reflexionant en aquests termes, i per primer cop els veurem qüestionant obertament el món al qual pertanyen.
Subversions
Aquí no m'hi puc entretenir gaire tampoc, perquè no vull esguerrar parts de la trama - sobretot el desenllaç - que són crucials per entendre la novel·la com a tot i les petites pistes i detalls que la narració anava deixant pel camí i que ens han anat anunciant el que s'esdevindria finalment.
En l'època que vaig escriure aquesta novel·la, necessitava mirar-me l'heroisme des de fora i des de sota, des del punt de vista de la gent que no hi està inclosa. Els qui no poden fer màgia. Els qui no tenen vares brillants ni espases. Les dones, els nens, els pobres, els vells, els desposseïts de poder. Antiherois, gent ordinària... la meva gent. No volia canviar Terramar, però necessitava veure quin aspecte tenia per nosaltres. (p 254)
Una lectura paral·lela: El gegant enterrat de Kazuo Ishiguro
El gegant enterrat de Kazuo Ishiguro es va publicar l'any 2015, uns vint-i-cinc anys després de Tehanu, i va suposar un impacte per als fans de l'autor perquè es distanciava molt de les seves altres novel·les. La incursió d'Ishiguro en la fantasia de tall artúric no va ser gaire ben rebuda pel públic ni per la crítica i, de fet, si no m'he pogut resistir a acarar aquestes dues novel·les ha estat en part per una picabaralla que Ishiguro i Le Guin van mantenir públicament sobre la fantasia com a gènere, Ishiguro a través de la premsa, i Le Guin responent-li a través del seu blog personal. A la seva entrada al blog, a més, Le Guin dedicava una crítica molt negativa - i força injusta, al meu parer - a la novel·la d'Ishiguro. Crec que, al capdavall, no va ser gaire més que un malentès i ambdós autors van matisar les seves paraules més endavant, així que al final el conflicte no va passar d'aquí.








Madrugar, ¿cómo sería madrugar antes de que se formen las cosas? Pues no se puede hacer, las cosas están formadas, pero de alguna manera lo que hace el filósofo es algo así como sorprenderlas en el momento en que están naciendo, en ese momento alboral, y eso se ha podido hacer allí donde nuestra relación con los objetos, nuestra relación con los otros, nuestra relación con el espacio y con el tiempo era mucho más neolítica que ahora. Las cosas se forman a tal velocidad que nadie puede madrugar tanto, por eso ya no hay grandes sistemas filosóficos, eso se acabó probablemente con Heidegger.
Me preocupan las palabras porque son mi oficio, pero más me preocupan las cosas. De hecho, creo que las cosas ya no existen. Lo que existe son las mercancías, y no es lo mismo. Una cosa tiene tres características: dura lo suficiente para que puedas mirarla, es un archivo de memoria y, por mucho que dure, acaba desapareciendo, es fungible. La mercancía no dura nada, cada vez menos, no cuenta ninguna historia y genera la peligrosa ilusión de inmortalidad antropológica, porque siempre puedes reemplazarla en el mercado.
...pienso que estamos uncidos al tiempo de las máquinas, de las nuevas tecnologías, un tiempo en el que se nos obliga, siendo cerebros finitos, a introducir en nuestra vida algo que es incompatible con la finitud de nuestros cuerpos: la simultaneidad. Los cuerpos somos sucesión, por lo tanto narración, por eso narramos, porque en realidad una cosa ocurre detrás de otra y trenzamos el hilo en una narración. En cambio, en el tiempo de internet, en el tiempo de las nuevas tecnologías, ocurre todo al mismo tiempo y necesitamos estar en todas partes al mismo tiempo.
El tema del tiempo me viene preocupando desde hace tiempo, y con esto, escuchando de pronto el tictac de este reloj, siento como si el tiempo fuese un animal vivo que estuviese mordiendo algo; al oír morder el tiempo, tu cuerpo se inscribe en el espacio. Me gusta mucho escuchar este sonido, igual que el de la madera de esta casa, que cruje y cuchichea. Aquí estás todo el tiempo oyendo hablar a la madera. Y cada vez hay menos lugares donde el cuerpo se rebalse, se estanque, se adense, y donde la densidad del tiempo se exprese a través del sonido. Creo que en esta habitación, tal y como estamos nosotros ahora, hay mucho más tiempo condensado que en una pantalla conectada a internet. Me parece fundamental volver al tiempo de los cuerpos.
Antonio Machado tenía un aforismo en el que venía a decir que los seres humanos, a fuerza de dividir infinitamente el tiempo, habían acabado creyendo que se podían librar de él, que habían encontrado la eternidad; y en realidad lo que hemos encontrado es la pura simultaneidad sin asideros. ¿No os da la impresión de que con la pandemia de alguna manera se ha derretido el tiempo y que resulta difícil orientarse en la memoria anterior a la tragedia de la covid? El tiempo siempre se había comparado con un río. Pero de pronto ya no es un río, es una laguna sin orillas en la que apenas flotan a la deriva algunos troncos y algunas boyas. Ya no sabes en qué año ocurrieron las cosas, han quedado flotando en un pasado pastoso y sin riberas. La pandemia ha derretido el tiempo. Y las nuevas tecnologías ya no cuentan los días ni las horas ni los segundos, forman un continuum, como la eternidad, solo que en medio de esa eternidad está tu cuerpo, igual que una pastilla de redoxon en un vaso de agua. Somos cuerpos efervescentes en un vaso de agua sin orillas.
Pablo de Llano Neira, entrevista a Santiago Alba Rico: "Odié mucho a España, que es la peor manera de ser español. Hoy me interesa más cambiarla", El País Semanal 14/10/2023




El problema de los universales, como el problema mente-cuerpo, sigue vivo. Es un enigma perenne de la filosofía que regresa periódicamente como un cometa. Está ya en la raíz de las diferencias entre los dos grandes filósofos de la antigüedad, Platón y Aristóteles. Para el maestro, los universales son previos a las cosas (son arquetipos en la mente divina), para el discípulo, son posteriores a las cosas (son abstracciones de la inteligencia cuando contempla la diversidad y el cambio). Pero la cuestión decisiva atañe a su realidad. ¿Existen en algún sitio los universales?, ¿tienen una realidad autónoma? Platón creía que sí, que el Bien, la Belleza y la Verdad, tenían una realidad propia, inmaterial, que hacía posible el caballero bondadoso, la mujer bella y el hijo sincero. Para Aristóteles, era la inteligencia la que construía su realidad a partir de la experiencia de la vida y no existían al margen de ese entendimiento. Si los universales están sólo en nuestra mente, puede preguntarse si existe o no aquello a lo que apuntan (el árbol, la colina). En general, los platónicos como Frege o Russell reconocen la realidad de las entidades abstractas (por eso se los llama, paradójicamente, realistas), mientras que los nominalistas como Quine o Goodman la descartan. Entre ambos extremos hay toda una serie de posturas intermedias que no procede analizar aquí.
Las dos grandes posturas son el realismo y el nominalismo. Según el realismo, los universales existen realmente y su existencia es “anterior” a las cosas. Si no fuera así, sería imposible entender las cosas particulares. Pero su realidad no es del mismo tipo que la realidad de las cosas situadas en el espacio y el tiempo. Los universales existen en la mente de Dios (o el cielo platónico), de ahí que no estén sometidos a las contingencias de lo empírico. Para el nominalismo, sin embargo, los universales no son reales, sino que están “después” de las cosas. Su realidad radica en las abstracciones que realiza la inteligencia humana, pero, fuera de ella, no existen. Esto abre la puerta a una postura intermedia, el realismo moderado, para el cual los universales existen realmente pero sólo en cuanto formas de las cosas particulares. Es decir, estas tres posturas consideran los universales como (1) arquetipos en la mente de Dios (Platón), (2) formas de las cosas (Aristóteles) y (3) vocablos mediante los cuales hablamos de las cosas (nominalistas). El universal es una apuesta por lo divino trascendente. No deja de ser curioso que nuestra época descreída, heredera de la muerte de Dios, reviva en el algoritmo. Un instrumento que trabaja con categorías que funcionan como universales.
Para Boecio los universales son sólo objetos del entendimiento, pero que subsisten realmente en los individuos, pues han sido corporeizados y sensibilizados por los accidentes. Abelardo considera esta postura inaceptable. La experiencia confirma que las especies son diferentes entre sí y no podían serlo si tuvieran en común el mismo género. El universal “animal” existe por entero en el hombre y el caballo, pero en un caso el animal es racional y en el otro irracional. De suerte que una misma cosa es ella misma y su contraria, lo cual resulta inaceptable. Para Abelardo, la fuente de estas dificultades radica en creer que los universales son reales. El universal es, simplemente, aquello que puede predicarse de diferentes cosas. Y, puesto que no puede atribuirse a las cosas, debemos atribuirlo a las palabras. La universalidad no es sino la función lógica de ciertas palabras (en esto es muy moderno). ¿Regresa Abelardo al nominalismo de su antiguo maestro Roscelino, para el cual el universal es sólo una emisión de la voz? No exactamente. Si fuera así, la lógica quedaría reducida a la gramática y sería tan correcto decir “el hombre es un mineral” como “el hombre es un animal”. ¿Dónde está la razón de que unas proposiciones sean lógicamente válidas y otras no? Abelardo responde diciendo que las cosas se prestan a que se prediquen de ellas los universales y que es natural que sea así porque los universales no existen fuera de las cosas. El universal se fundamenta en las cosas y esa fundamentación la llama “estado”. El error es confundir “hombre”, que no es nada, con “ser un hombre”, que es algo concreto. Hay que partir de lo concreto para explicar la validez lógica de lo universal. No se trata de recurrir a una esencia compartida sino de admitir que determinados individuos existen en el “estado” de hombre. Estos “estados” son las cosas mismas y, a partir de ellas, deducimos los universales.
Percibimos las cosas y la mente se forma una imagen de ellas. Si el objeto desaparece del campo de visión o es destruido, podemos todavía imaginarlo. Tales imágenes se distinguen de las oníricas o de la imaginación de cosas nunca vistas. Mientras que la representación de un individuo concreto es una imagen viva y detallada, la de un universal es débil e indeterminada. Por lo tanto “universal” es una palabra que alude a una imagen confusa que el pensamiento ha extraído de una pluralidad de individuos que se encuentran en el mismo “estado”. Abelardo limita así el conocimiento seguro a lo particular, mientras que cuando pensamos en lo universal nos encontramos en un ámbito vago e impreciso. Cuando vemos por primera vez una mujer de la que nos han hablado durante mucho tiempo, siempre experimentamos cierta sorpresa. No corren mejor suerte los universales, nos dice Abelardo, cuyo parecido a las formas interiores de las cosas es equivalente al que hay entre la mujer imaginada y la presente. Lo universal es un asunto de opinión, la ciencia genuina es siempre ciencia de lo particular. Bien mirado, si consideramos que el fondo de la realidad es mental, y no físico (lo físico sería un sedimento de lo mental), el problema desaparece. Pero esa solución queda fuera del alcance de la imaginación medieval.
La lógica de Abelardo tiene una gran importancia histórica. Desde Boecio y Escoto Erígena no hay nada comparable a su obra. Su influencia en el pensamiento medieval es profunda. Abelardo reduce lo real a lo individual y lo universal al significado (incorpóreo), sentando las bases para una crítica lógica de la metafísica. En primer lugar, plantea la cuestión de si la naturaleza de los universales es corpórea o incorpórea. En segundo, si están separados de las cosas sensibles o inscritos en ellas. Y finalmente, si los géneros y las especies siguen teniendo significado cuando han desaparecido los individuos a los que corresponden.
El entendimiento no se engaña al pensar separadamente la materia y la forma, pero se engaña al creer que existen de separadamente. Géneros y especies sólo existen en el entendimiento, pero aluden a seres (estados) reales. El significado de lo universal radica en lo particular (hay más realidad en “Sócrates” que en “hombre”). Ahora bien, respecto a si los universales son corpóreos o incorpóreos, Abelardo sostiene que su “cuerpo” es el sonido de la palabra pronunciada, mientras que su capacidad de hacer referencia a una multitud de individuos es incorpórea. La palabra es “cuerpo”, pero su sentido no lo es.
Respecto a si los universales existen en las cosas sensibles o fuera de ellas, Abelardo distingue entre Dios y el alma (que existen fuera de ellas) y las formas de los cuerpos (que existen en ellas). En cuanto designan formas de las cosas, los universales existen en ellas, pero en cuanto las designan por abstracción, están separadas de ellas. Para Abelardo este es un modo de reconciliar a Platón con Aristóteles, pues el estagirita dice que las formas sólo existen en lo sensible, lo cual es cierto, mientras que para Platón conservarían su naturaleza (en el pensamiento divino), aunque no fueran captadas por nosotros, lo cual también es cierto.
Finalmente, queda la cuestión de si seguirán existiendo los universales cuando desaparezcan los individuos a los que hacen referencia. Abelardo responde que, en cuanto nombres que significan algo, dejarían de existir, puesto que ya no tienen nada que designar. Sin embargo, su significado seguiría existiendo y, aunque no hubiera rosas, podría decirse “la rosa ya no existe”.
Juan Arnau, Abelardo y Eloísa, entre la pasión y la gracia, El País 17/10/2023


“Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”, declaró el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en un intento de justificar lo injustificable: el corte de agua, electricidad, gas y alimentos a la población de la franja de Gaza tras la masacre de civiles israelíes a manos del grupo terrorista Hamás. La frase ejemplifica lo que varios articulistas de todo el mundo han definido como la “deshumanización” de aquellos que son étnica o racialmente diferentes, raíz de los genocidios ocurridos a lo largo de la historia. Como el de lostutsis en Ruanda, a quienes los hutus llamaban “cucarachas”. “Matad a las cucarachas”, se exhortaba por la radio y los periódicos. Y 800.000 tutsis fueron asesinados en 100 días en 1994.
Al tratar al otro como un “animal”, el exterminio estaría justificado. Bastaría con promover la deshumanización para autorizar la matanza. Esta deshumanización mutua es quizá el único consenso explícito entre la extrema derecha israelí liderada por Benjamin Netanyahu y los dirigentes de Hamás. Para ambos lados, la única salida es barrer al otro no solo de su territorio, sino de la vida. Y, para ello, toda la violencia contra la población civil sería legítima. Pero, ¿se trata de deshumanización?
Eliane Brum, La deshumanización de los animales, El País 18/10/2023


 Potser, quan recordem les guerres, hauríem de treure'ns la roba i pintar-nos de blau i anar de quatre grapes tot el dia grunyint com porcs. Segur que seria més adequat que els discursos nobles i les desfilades de banderes i armes ben greixades.
Potser, quan recordem les guerres, hauríem de treure'ns la roba i pintar-nos de blau i anar de quatre grapes tot el dia grunyint com porcs. Segur que seria més adequat que els discursos nobles i les desfilades de banderes i armes ben greixades. Aquesta novel·la de Kurt Vonnegut (1922-2007) es va publicar per primer cop l'any 1963 i és una sàtira despietada i burlesca de la societat estatunidenca en aquell moment històric, en aquest cas dels perills que l'armament nuclear representa per a la humanitat sencera, especialment en el context de la guerra freda. El protagonista, que esdevé un alter ego de l'autor, com és habitual, recopila informació per escriure un llibre sobre el que feien una colla de personatges rellevants el dia que Hiroshima va ser atacada amb la bomba atòmica. Un dels artífexs de la bomba és el doctor Felix Hoenikker, un misantrop que esdevé un enigma per a tothom qui el va conèixer, i que el protagonista només arribarà a copsar a través dels testimonis dels seus familiars i coneguts. Al marge de la història oficial, però, hi ha un darrer projecte en què el científic treballava, un arma nova capaç de petrificar instantàniament tota l'aigua del planeta, i que ara per ara es troba en mans dels fills Hoenikker, els inadaptats Angela, Frank i Newton. Una altra investigació periodística el portarà a l'illa de San Lorenzo, una república bananera al mig del Carib, on el seu camí es tornarà a creuar amb el dels Hoenikker per casualitat, i on el protagonista entrarà en contacte amb una religió autòctona de l'illa, el bokononisme, que predica la necessitat de seguir creient en mentides davant la manca de sentit de l'existència.
Així doncs, Vonnegut va lligant tots aquests fils aparentment inconnexos per bastir una reflexió brillant sobre el paper de la ciència en el món contemporani, i els grans riscos a què s'exposa la humanitat quan la racionalitat tècnica no és sotmesa a crítica i és utilitzada sense miraments per finalitats destructives. La connexió aparentment necessària entre ciència i progrés és qüestionada pel retrat sempre lúcid i punyent que en fa Vonnegut, colpit per les imatges de cadàvers apilats que havia vist a la segona guerra mundial. És així que satiritza el paternalisme autocomplaent d'un científic com el doctor Asa Breed, que en cap moment no amaga que el propòsit últim que li troba a la ciència és fer diners, o l'aïllament totalment inhumà en què acaba enfonsat el doctor Hoenikker, incapaç d'arribar a connectar amb cap altre ésser humà, ni tan sols els seus propis fills. Davant d'aquestes actituds, els artistes sobreviuen fent allò que saben fer més bé: provar d'alleujar la brutalitat i la manca de sentit de l'existència a través de la creació de bellesa.
Com passa també a les altres novel·les de Vonnegut, al fons de la narració hi ha una inquietud fonamental per la preservació de la humanitat malgrat tota la destrucció fútil que ha d'arribar a aguantar per motius polítics: una humanitat que segons el bokononisme va ser creada del fang, i que ara es veu amenaçada per un invent que els marines van demanar al govern per poder erradicar el fang definitivament de la terra. Vonnegut és així de directe, i així de subtil, també. Com passa a les seves novel·les, el fil argumental és força tènue i es va construint a base de superposar episodis variats i converses que el protagonista va establint amb uns i altres personatges. En aquest cas, però, tots els detalls compten i qualsevol anècdota que s'esmenta al principi del relat acaba tenint la seva rellevància cap al final de la narració, en què certes peces del trencaclosques acaben encaixant. Com si es tractés d'un acudit força llarg, Bressol de gat va reservant les seves sorpreses per al final, tot i que aquest acaba tancant amb pessimisme totes les reflexions desesperades i nihilistes disperses al llarg de la lectura. És un autor que es fa difícil de recomanar perquè els seus lectors tendeixen a adorar-lo o a odiar-lo, sense terme mig. A mi de moment encara no m'ha decebut.
Sinopsi: Enmig de la tensió per la cursa d'armament entre els Estats Units i la Unió Soviètica, el protagonista es troba en una missió periodística cap a l'illa caribenya de San Lorenzo, on ha de fer una entrevista a un filantrop local. Casualment descobreix que a l'illa hi viu el fill d'un dels artífexs de la bomba atòmica, en Frank Hoenikker, desaparegut poc després de la mort del seu pare. A l'avió s'assabenta que els germans d'en Frank, en Newton i l'Angela, també es dirigeixen a l'illa per retrobar-se amb el germà perdut. Ara bé, els Hoenikker guarden un secret perillosíssim sobre l'últim projecte en què havia treballat el seu pare.
M'agrada: La inesgotable empatia de Vonnegut per aquells que pateixen davant la futilitat de l'existència, i la seva aposta entre resignada i sorneguera per la joia de viure fins i tot davant d'aquest panorama tan desolador.

 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.Recuerda mi colega Eduardo Infante que presionar a la gente para que se posicione es una manera, consciente o no, de evitar que se pregunte por lo correcto. No puedo estar más de acuerdo. Y aún es peor cuando esa presión viene dada desde el propio lenguaje con el que se interpela: «¿es que no vas a rechazar el terrorismo?» – te preguntan, asumiendo que aceptas sin más lo que tu interlocutor entiende y señala como tal –. «¿Apoyas a un gobierno que pacta con el partido de los etarras?» – te interrogan, pretendiendo que, aún antes de contestar, confirmes la filiación proetarra del gobierno –…. Se trata de la vieja falacia de plantear la pregunta de manera que casi no sea posible contestarla sin asumir los (discutibles) presupuestos de tu interlocutor.
Ahora bien, a una pregunta capciosa lo mejor es responder con otra más honesta. Por ejemplo, a la burda pregunta de si rechazas el terrorismo, la respuesta podría ser: «Sí, claro; ¿pero de qué terrorismo estamos hablando?». Porque «terrorismos» hay muchos, y si uno adopta una posición de principios sin saber claramente de lo que habla se puede encontrar con problemas para mantenerla.
De entrada: ¿Qué es exactamente el «terrorismo»? Según el diccionario, la ejecución de actos de violencia criminal, por parte de bandas organizadas, con el objetivo de infundir terror y lograr determinados objetivos políticos. Según la ONU – que admite que los Estados definen el terrorismo de modo diferente y a veces ambiguo – el terrorismo implica la coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia, con el resultado de muertes, lesiones graves, toma de rehenes, etc.
Es obvio que la definición anterior le encaja como un guante a los fanáticos de Hamás. Pero también a casi cualquier acción bélica (todas comprenden actos de violencia criminal destinadas a generar terror y lograr objetivos políticos) o a determinadas políticas gubernamentales (en China, Irán o incluso los EE. UU se ejerce la coerción hasta la muerte en la horca o la silla eléctrica, y se toman rehenes, tal como presos políticos o personas detenidas sin juicio, incluso en épocas de paz).
Más aún: ¿serían «terroristas» las acciones violentas dirigidas a aterrorizar al opresor o al invasor? ¿Eran «terroristas» las acciones de la resistencia contra los nazis? ¿Lo eran las bombas colocadas por grupos sionistas armados para expulsar a los ingleses de Palestina? La legitimidad del derecho al tiranicidio es un viejo problema filosófico. Y no es fácil encontrar un país o cultura que no se hayan fundado sobre el terror y la destrucción de poblaciones o culturas anteriores. En el caso del conflicto árabe-israelí, el terrorismo de Hamás (grupo que en sus inicios recibió apoyo de Israel, igual que los talibanes lo recibieron de EE. UU.) no es sino la última expresión, fanatizada y hambrienta de venganza, de esa violencia mutua por la que unos se han hecho sitio en un país que no era el suyo, y otros se han resistido, como es natural, a cedérselo…
¿Significa entonces algo el término «terrorismo»? Fíjense además que la palabra se ha convertido en una muletilla retórica con la que justificar cualquier medida política más o menos polémica (invasión de otros países, eliminación de minorías, represión policial, bloqueos, recortes de libertades, etc.). Así, se usa lo mismo para justificar la invasión de Irak que la de Ucrania, para legitimar la brutalidad de una y otra facción en cualquier lucha civil, para bendecir el acoso a toda minoría que se resista a ser aplastada y para autorizar moralmente la resistencia armada de dicha minoría, etc., etc. No hay una sola guerrilla o ejército de todos los que desangran el mundo que no justifique su reinado de terror en la lucha contra el «terrorismo» de la guerrilla vecina. Ni un solo demagogo que defienda la mano dura con los inmigrantes o el incremento de la seguridad (a costa de las libertades cívicas) que no acuda al terrorismo como argumento principal. En nuestro país, la estrategia más importante (si no la única) de la oposición al gobierno es la de agitar una y otra vez el espantajo del extinto terrorismo etarra (o «movimiento vasco de liberación», como lo llamaba el expresidente Aznar) …
Ya ven que la alusión al terrorismo parece, pues, servir para todo; con lo que acabará por no servir para nada. Una posible ventaja de esta insignificancia es que la palabra deje de ocultar o confundir (al menos mientras no surjan otras) la discusión en torno a conceptos mucho más importantes y políticamente resolutivos, como el de «justicia». Porque – ¿lo tendremos claro alguna vez? – sin justicia no hay ni habrá paz duradera, ni en Palestina ni en ningún otro lugar. Sin justicia acabaremos todos, tarde o temprano, bajo las bombas de algún tipo de «terrorismo»; terrorismo que no es más que la punta del iceberg mediático de un mundo que sigue rigiéndose fundamentalmente por la ley de la fuerza.


Tres palabras clave que empiezan por s y que nos permiten escribir una curiosa fórmula:
S = S × S (serendipia = suerte × sagacidad)
O bien:
S = S2
La suerte, caprichosa, se manifiesta cuando quiere. En 1895, Röntgen estaba estudiando los rayos catódicos producidos por los entonces novísimos tubos de vacío cuando dio por casualidad con los rayos X, un descubrimiento cuya aplicación ha salvado incontables vidas. Suerte, muchísima suerte, incluida la anécdota de que el científico realizó, por pura chiripa, la radiografía de su propia mano. Pero la suerte no le habría valido de nada a alguien menos sistemático y metódico, menos alerta o tenaz. Muchos otros, simplemente, habrían ignorado las primeras pistas de la existencia de una nueva forma de radiación que a Röntgen no le pasaron por alto, de tal manera que no habrían llegado a realizar el experimento con en el que la fortuna recompensó a la mente preparada.
Muchos otros no habrían trabajado meses y meses en eliminar todo ruido de fondo, como hicieron Penzias y Wilson, de tal manera que se les habría escapado la posibilidad de que el molesto ruido fuera una señal cósmica. Cuando Fleming comunicó a otros colegas que un misterioso moho parecía ser capaz de matar los estafilococos de sus cultivos, la reacción generalizada fue que había cometido algún tipo de error en su preparación. Sin duda, la serendipia ayudó a descubrir la penicilina, pero hacía falta un Fleming para transformar S en S2, igual que hicieron falta unos Pierre y Marie Curie que trabajaran durante años para descubrir la radioactividad, o un Takaaki Kajita para darse cuenta de que el fastidioso ruido de fondo que molestaba a los físicos que querían descubrir la desintegración del protón se debía a un comportamiento inexplicable de los neutrinos que resultó ser el prodigioso efecto cuántico de oscilaciones entre sus especies.
La historia de los descubrimientos científicos donde la serendipia es esencial es tan dilatada, que los que nos dedicamos al oficio olvidamos a veces de que hay algunos descubrimientos donde la suerte no ayuda tanto. El muon, que no es otra cosa que un electrón pesado, se descubrió por casualidad, y resultó un concepto tan extraño, que uno de los grandes científicos del momento, Isidor Isaac Rabi, exclamó: «Who ordered this?» (Pero ¿quién ha pedido esto?), sugiriendo claramente que el Creador o la naturaleza no estaban del todo en sus cabales para andar produciendo copias inútiles de una partícula elemental. Sin embargo, el tercer electrón pesado (el tau) fue descubierto por Martin Perl y Gary Feldman en un experimento casi especialmente diseñado para su búsqueda y captura. Lo mismo puede decirse del bosón de Higgs, que costó más de medio siglo de esfuerzos ímprobos en los que participó un ejército de físicos de partículas.
Por cierto, que la historia de los descubrimientos en ciencia no siempre es un bonito cuento de hadas con final feliz. Mendeleev no obtuvo el Nobel por el descubrimiento de la tabla periódica; Rosalind Franklin, en cuyas imágenes de rayos X se basó el descubrimiento del ADN, no fue reconocida por su contribución esencial hasta después de su muerte; y la historia del descubrimiento de la violación de paridad, otro de los grandes hitos de la física, invierte el descubrimiento de la radiación fondo. En este caso, Lee y Yang, los físicos teóricos —y hombres, dicho sea de paso—, obtuvieron el Nobel por proponer la existencia del efecto, pero el comité «olvidó» otorgárselo a Wu (o «Madame Wu», como la conocemos todos en el oficio) cuyo maravilloso experimento demostró que la especulación de Lee y Yang era correcta. Por otra parte, quizá todo el asunto de premios y reconocimientos no sea tan importante. La serendipia, en ciencia, no es una fórmula garantizada de éxito. Es un guiño del dios y, en palabras del gran poeta S. Mitchell, refiriéndose a las Elegías del sublime Rainer Maria Rilke, cuando el dios nos visita, no es necesario un final feliz.
Juan José Gómez Cadenas, Serendipia = suerte x sagacidad, jotdown.es 03/10/2023



Uno de los grandes enigmas científicos es cómo los lactantes consiguen ordenar la inmensa variedad de impresiones sensoriales y orientarse en su entorno físico y social. Pero la verdad no es que vengamos al mundo sin preparación alguna. Los seres humanos, y presumiblemente la mayoría de los vertebrados, nacen con una serie de preferencias innatas. Por ejemplo, respondemos positivamente a la percepción visual de las caras y la simetría. Reaccionamos inmediatamente a algunas emociones. Las secuencias sonoras que ya podíamos escuchar en el vientre materno tienen un alto copia prensa valor de reconocimiento. Pero, en muchos aspectos, los humanos tenemos que aprender a relacionarnos con el entorno.
El mundo de un lactante debe de ser tremendamente confuso, aun dejando a un lado las dificultades de la adquisición del lenguaje y la propia coordinación corporal. Los sonidos se superponen.
Entonces, ¿cómo aprenden los lactantes a ordenar y comprender su entorno? Antes de poder comparar diferentes objetos, primero hay que separar un objeto del fondo y reconocerlo como objeto independiente. Esta es una tarea compleja.
... hay movimientos y movimientos. Una serie de cosas pertenecientes al grupo de los seres animados o al de los robots tienen una dinámica propia aparentemente imprevisible. Aparecen en el campo visual, hacen algo y desaparecen. La dinámica de estos seres animados también se ve influida por el comportamiento de los lactantes. Cuando estos lloran, ellos reaccionan. Otros no reaccionan.
En consecuencia, podemos suponer que los lactantes clasifican y segmentan esta diversidad para orientarse. Los lactantes y los niños reciben muchos estímulos importantes de sus madres. Hay cosas bienvenidas, neutras y no bienvenidas. Los objetos también pueden dividirse en grupos en función de similitudes que pueden distinguirse unas de otras. El grupo de cosas fluidas se comporta de forma diferente al grupo de cosas duras. Lo que pertenece al grupo de los seres vivos se comporta de forma diferente a lo que pertenece al grupo de los robots. Las cosas blandas producen ruidos diferentes a los de las cosas duras cuando caen. Estas clasificaciones permiten la orientación. Los procesos temporales también se pueden segmentar. Tienen un principio y un final, constituyen pequeñas unidades. Una cosa que se lanza al aire, primero vuela hacia arriba y luego hacia abajo hasta que toca el suelo. Entonces se queda quieta y se mantiene en su sitio. Hay leña amontonada, alguien se arrodilla frente a ella hasta que empieza a arder y calentar y se ven llamas. Un ruido detrás de la puerta anuncia que está a punto de abrirse y alguien aparecerá. La segmentación de los procesos temporales nos permite reconocer lo que está sucediendo. El ruido en la puerta nos hace suponer que hay una persona frente a la puerta, y eso se relaciona con su llegada. Los montones de leña van unidos al fuego y al calor. Separamos pequeños episodios de las numerosas acciones y acontecimientos que se solapan y observamos que, en su mayoría, suceden juntos. Y con la coincidencia temporal se pueden hacer predicciones sobre lo que ocurrirá cuando se perciba uno de los elementos. El ruido del microondas anuncia comida. La acumulación de leña en el hueco de la chimenea indica que pronto hará calor. Alguien viene. El mundo se vuelve más previsible. Los procesos temporales también atraen la atención. Como demuestran los estudios con polluelos, estos reconocen objetos que se mueven, pero no objetos estáticos. Cabe suponer que, también para los humanos, los objetos solo son reconocibles porque se presentan en cadenas temporales y, por ende, se pueden separar del fondo.
La formación de unidades cerradas es un principio fundamental con el que el ser humano y muchos otros animales entienden y ordenan su entorno. La segmentación y la agrupación en pequeñas unidades temporales hacen que las experiencias sean recordables, manejables y utilizables de muchas maneras. Las unidades temporales que se forman de este modo se sitúan en un espectro que va de lo general a lo particular. Algunas ideas tienen el estatus de un conocimiento general que se caracteriza por un siempre-si-entonces. Las cosas se caen. Cuando hace frío, el agua se hiela. Estas conexiones de procesos coherentes operan en gran medida con independencia de la propia experiencia. Quienes han aprendido a reconocer estas conexiones pueden confiar en ellas y esperarlas automáticamente. Solo cuando ocurre otra cosa, reaccionan con sorpresa y cobran conciencia de lo que esperaban. Los bebés ríen, por ejemplo, cuando un globo no cae al suelo como copia prensa esperaban, sino que se eleva. Otras unidades temporales, en cambio, están vinculadas específicamente a un acontecimiento único. Ayer, el abeto del jardín se cayó. La noticia de mi novia me produjo una gran excitación. Estos acontecimientos únicos son experiencias en el verdadero sentido de la palabra, ya que se basan en una observación concreta en un momento determinado, o, en el caso de los acontecimientos sociales, en una coexperiencia.
Fritz Breithaupt, El cerebro narrativo. El pensamiento en episodios: del caos al orden, fronterad.com 05/10(2023




Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte.
El crítico es quien puede traducir de manera distinta o con nuevos materiales su impresión de la belleza. La forma más elevada de la crítica, y también la más rastrera, es una modalidad de autobiografía.
Quienes descubren significados ruines en cosas hermosas están corrompidos sin ser elegantes, lo que es un defecto. Quienes encuentran significados bellos en cosas hermosas son espíritus cultivados. Para ellos hay esperanza.
Son los elegidos, y en su caso las cosas hermosas sólo significan belleza.
No existen libros morales o inmorales.
Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo.
La aversión del siglo por el realismo es la rabia de Calibán al verse la cara en el espejo.
La aversión del siglo por el romanticismo es la rabia de Calibán al no verse la cara en un espejo.
La vida moral del hombre forma parte de los temas del artista, pero la moralidad del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada. Incluso las cosas que son verdad se pueden probar.
El artista no tiene preferencias morales. Una preferencia moral en un artista es un imperdonable amaneramiento de estilo.
Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo.
Pensamiento y lenguaje son, para el artista, instrumentos de su arte.
El vicio y la virtud son materiales del artista. Desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes es el arte del músico. Desde el punto de vista del sentimiento, el modelo es el talento del actor.
Todo arte es a la vez superficie y símbolo.
Quienes van más alla de la superficie, se exponen a las consecuencias.
Quienes penetran en el símbolo se exponen a las consecuencias.
Lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no la vida.
La diversidad de opiniones sobre una obra de arte muestra que esa obra es nueva, compleja y que está viva. Cuando los críticos disienten, el artista está de acuerdo consigo mismo.
A un hombre le podemos perdonar que haga algo útil siempre que no lo admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla infinitamente.
Todo arte es completamente inútil.
Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray (Prefacio)


Desde la plataforma de filósofos asesores, compuesta por algunos filósofos que nos dedicamos al asesoramiento filosófico, queremos dar a conocer esta práctica filosófica que tiene como objetivo indagar sobre el autoconocimiento y promover el cuidado de uno mismo.
Hemos pensado que la mejor manera de explicarlo es transcribir algunas secuencias de nuestras consultas a través de un relato. Aquí tenéis el primero escrito por Yolanda de Zuloaga:
Experiencias de asesoramiento #1: “Evitación del rechazo”.ESCRITO POR YOLANDA DE ZULOAGA
Todos queremos que nos acepten y que nos acojan, en realidad, queremos pertenecer al grupo, es una de las necesidades básicas de los seres humanos. Muchas veces este sentido de pertenencia se ve sesgado por nuestras creencias limitadas que nos impiden permanecer, sin interrupción, en ese sentimiento de pertenencia. En las sesiones de asesoramiento filosófico nos ocupamos de hacer las preguntas precisas para que el consultante pueda ver con claridad qué creencias le impiden alcanzar estados de plenitud, en este fragmento de diálogo María y yo debatimos que grado de verdad tiene una afirmación como: destacar y ser diferente impide estar conectado con los demás y nos aísla…
María llevaba unos meses asistiendo a sesiones semanales e investigamos algunos patrones, en esta ocasión, el patrón de evitación del rechazo que se sostiene porque esta creencia esta operativa. Quiero compartirte el diálogo para que puedas ver cómo surgen las comprensiones a partir de las preguntas y las respuestas.
Asesor: Cuéntame María
Consultante: Últimamente me estoy sintiendo triste y cansada. Creo que lo que me pasa es que me cuesta ser auténtica en el sentido de ser fuerte y determinada. Yo sé que soy especial y que tengo algo que expresar muy genuino, particularmente, cuando estoy en pleno proceso creativo. Cuando estoy pintando retratos, tengo muy claro lo que quiero, pero me da miedo ser yo misma por mi carácter fuerte y, a veces violento, como mi padre. En mi infancia, sufrí aislamiento por ser diferente: en mi familia, no entendían mis sentimientos. Me sentía aislada, porque no me prestaban atención.
A: Dices que te cuesta ser auténtica en el sentido de ser tú misma. ¿Te ocurre en otras circunstancias, con los amigos o en el trabajo?
C: En realidad, ahora que lo dices, sí, me pasa cuando estoy en discusiones con mis amigos más íntimos, y en el trabajo. No quiero ser diferente a los demás, por miedo a que me rechacen.
A: ¿Qué te dices a ti misma cuando sientes miedo a sufrir aislamiento?
C: Me digo cosas como “no rechaces esta propuesta de trabajo, aunque económicamente sea insuficiente, porque no te volverán a llamar nunca más”. En ocasiones, con amigos, tengo un diálogo interior, como p. ej., “ya diré mi opinión al final, no quiero parecer altiva e impositiva, sino me rechazarán”. Con personas que no conozco, pienso “si me amoldo a ellos, no seré el elemento diferente. Mejor presentarte con perfil bajo, así no me sentiré tan diferente y me integraré mejor en el grupo.”
A: Me decías que, en tu familia, de pequeña, no entendían tus sentimientos y no te prestaban atención. ¿Hoy sigues sintiendo lo mismo?, ¿Crees que los demás no te ven tal como eres?
C: Claro, estoy haciendo pinturas, retratos y obras superúnicas. Me da mucha pena que se queden en el estudio y no las pueda mostrar públicamente.Yo siempre he creído que el hecho de destacar y ser diferente me impide estar conectado con los demás, me aísla…
A: Si te entiendo bien, dices que ser uno mismo aísla de los demás y sin embargo, todos necesitamos que nos vean y sentirnos conectados con los demás. ¿Son tus amigos creativos como tú? ¿tienen también algo especial?
C: Sí, claro me rodeo de personas que son auténticas y creativas.
A: ¿Podemos decir que todos somos diferentes y que tenemos en común que somos únicos e irrepetibles y a la vez todos necesitamos que nos vean en nuestra individualidad?
C: Si, es posible… se hace un silencio… Nunca lo había pensado así. Parece una paradoja, pero eso nos hace ser iguales, es algo común a todos…
A: ¿Entonces somos víctimas de rechazo debido a nuestras diferencias?
C: En cierta forma, no somos víctimas ya que todos pertenecemos a un mismo grupo, como si todos estuviéramos conectados a esa humanidad diversa. En este sentido, no somos víctimas.
A: ¿Podrías formular en una sola frase y en tus propias palabras eso que acabas de decirme?
C: Sí… Creo que estamos todos conectados por nuestra necesidad de ser vistos y valorados en nuestra diferencia. En realidad, nuestra diferencia es lo que nos conecta. Ser diferentes no nos aísla
Seguimos conversando sobre el tema y nos fijamos en como se sentía físicamente después de esta comprensión. Me explicó que se sentía muy descansada como si hubiera soltado un peso. Reconoció una tensión que le acompañaba siempre que esta creencia limitante estaba activa.
Si tienes algún comentario o duda puedes escribirnos a filósofosasesores@gmail.com.
Si quieres saber si puede interesarte una consulta de asesoramiento filosófico, podemos recomendarte un asesor o asesora para que puedas probarlo.








 |
| Portada de Jackie Paternoster per a l'edició francesa (2013) |
Tanmateix, la Tenar no queda satisfeta amb aquesta explicació i la desarma força subtilment al final de la conversa, qüestionant aquest domini de la foscor que remet directament a Les tombes d'Atuan, al món on va ser criada. Aquesta relació queda palesa novament en el mateix capítol (p 76) quan la Tenar es planteja el seu rol com a sacerdotessa de les tombes i l'associa a aquesta "buidor" o manca d'identitat i de poder que la Molsa havia associat al rol de les dones.Em remunto a la foscor! Abans de la lluna, ja existia. Ningú no ho sap, ningú no pot dir què soc, què és una dona, una dona de poder, el poder d'una dona, més profund que les arrels dels arbres, més profund que les arrels de les illes, més antic que la Creació, més antic que la lluna. Qui gosa preguntar res de la foscor? (p 66)
 |
| Il·lustració de Charles Vess per a Tehanu |




Como bien ha explicado Clara Serra, la insistencia en el “consentimiento afirmativo” de un sector del feminismo, feudatario del feminismo estadounidense más reaccionario, conduce a una peligrosa deriva en la que punitivismo y puritanismo se dan la mano, y ello a partir de un doble presupuesto: el de que no hay ningún posible intercambio físico entre hombre y mujer desprovisto de carga sexual y el de que la sexualidad masculina implica siempre agresión o violencia.
El primer presupuesto lleva a una paradójica sexualización de todas y cada una de las partes del cuerpo femenino, en una concepción muy parecida a la del catolicismo más carpetovetónico o a la del islam más represor: como quiera que toda relación entre hombre y mujer es de orden sexual, conviene esquivar todos los contactos, incluso los simbólicos, incluso los visuales. Si el hombre solo puede acercarse a la mujer con intenciones “libidinosas”, hay que evitar todas esas ocasiones en las que el consentimiento no es seguro o es incluso imposible: el saludo protocolario, desde luego, con los labios o con la mano, pero también los cuidados médicos intergenéricos, los bailes de salón y las playas mixtas. En cuanto al segundo presupuesto, sus consecuencias son evidentes; allí donde la mujer es solo sexo y la sexualidad masculina es siempre agresiva, la mujer tendrá que ser protegida por la policía; y todo acercamiento no consentido —y todos lo serán— penado por la ley.
No todos los besos tienen que ver con la sexualidad y no todos los besos, por tanto, atañen al “consentimiento sexual”. ¿Por qué consentir a un saludo? Por buena educación. ¿Pero por qué tenemos que saludarnos con dos besos? ¿Y por qué no? ¿Sería menos sospechoso tocarse las manos? ¿Mejor saludarse desde lejos con un signo o un simple “hola”? Los notarios dan a todo el mundo la mano y yo beso a todos mis amigos, y estoy tan acostumbrado a hacerlo que me ha ocurrido besar también al pediatra de mis hijos y al camarero de un restaurante.
El peligro es el de que ese beso ignominioso se convierta en patrón único de todos los besos del mundo. Queremos seguir besando y siendo besados. Porque ocurre, como decíamos, que la sensatez feminista —es decir, humana— reconoce que los besos no son siempre sexuales o sexistas; y que, si no lo son, no tienen por qué ser siempre expresamente “consentidos”. Hablábamos del saludo, pero Ángela Rodríguez se refiere también a la aceptación a regañadientes, cuando eres pequeña, del beso de ese “hermano raro del amigo de tu padre”. Raros o no raros, a los niños no les gusta besar a los viejos, pero besan con cariño resignado a sus abuelos y se dejan besar, sin consentimiento y con placer, por sus padres, que asaltan en un descuido la cuna de sus bebés dormidos. La infancia es vulnerabilidad y no-consentimiento: el niño recibe un nombre sin consentimiento, es vestido y alimentado sin previo consentimiento y llevado sin consentimiento a la escuela hasta los 16 años.
Yo diría que un beso sexista y no consentido, por muy infame que nos parezca, no debería ser penado con la cárcel, pero diría además que ese beso repugnante no puede hacernos olvidar que hay besos no consentidos que, además de no ser sexistas o sexuales (salvo porque el sexismo y la sexualidad pueden colarse en todas partes, como los abusos de menores se cuelan en las casas), garantizan continuidades antropológicas necesarias para la supervivencia social y la libertad sexual. Hay besos simbólicos, besos protocolarios, besos reparadores, besos consoladores, besos de júbilo, besos de perdón, y hasta besos póstumos sobre la mejilla amada de un muerto que no se puede defender. Un machista desbocado y una feminista trentina pueden ensuciar casi todos estos besos. Pero lo cierto es que los necesitamos todos, e incluso inventar otros nuevos. No olvidemos, por lo demás, que uno de los grandes logros históricos del feminismo, como siempre insistía Carmen Martín Gaite, han sido la amistad intelectual y la naturalidad social entre hombres y mujeres. Sería muy triste que, en nombre de un feminismo neocon, acabemos generando un mundo invivible, sin contactos físicos o con contactos físicos solo programados, en el que todas las mujeres, en lugar de libres, se sientan amenazadas, y todos los hombres, en lugar de feministas, se sientan amenazadores.
Santiago Alba Rico, ¿A quién podemos besar?, El País 02/10/2023

 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura y en El Periódico de España.
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura y en El Periódico de España.Ya saben que los políticos de VOX andan empeñados en implantar el llamado «pin parental» en la educación de niños y adolescentes. Dado el poder que han adquirido como sostén de los gobiernos del PP la propuesta ha pasado, en algunas comunidades, de extravagancia más o menos inaceptable a «iniciativa política a considerar».
El pin o veto parental exigido por VOX consiste en conceder a las familias la prerrogativa de aceptar o rechazar los contenidos educativos en los que se educa a sus hijos; más concretamente aquellos que, por su temática afectivo-sexual o su carácter ideológico (sic), no concuerdan con sus creencias morales y religiosas (las de los padres, claro, no las de los hijos, que se conciben aquí como simples émulos de sus progenitores).
El primer problema que presenta la propuesta es el de los contenidos sujetos a veto. Empecemos por los referidos al ámbito afectivo-sexual. Aquí se encontrarían los contenidos biológicos y relativos al conocimiento del cuerpo y los contenidos culturales y morales, que son los más relevantes para prevenir conductas indeseadas (violencia de género, abusos sexuales, homofobia, etc.). ¿Cuáles quedarían sujetos al veto parental según VOX? ¿La educación científica sobre afectos y sexualidad o la educación moral acerca de los valores (respeto, igualdad, libertad, etc.) que han de presidir la experiencia sexual y las relaciones humanas? Por otra parte, en el caso de vetar estos contenidos en el colegio o instituto, ¿quiénes y cómo se encargarían de educar a chicos y chicas en estos asuntos? ¿La familia, los amigos, las redes sociales, la jungla de Internet…?
Vayamos ahora a la cuestión de lo «ideológico» (viejo concepto marxista, por cierto, ya naturalizado en el lenguaje). Un contenido ideológico es, en el uso común, aquel que transmite de forma acrítica o dogmática una idea o mensaje de cariz político o moral al alumnado. Ahora bien, ¿es frecuente este tipo de contenidos en la escuela? Solo en algunas materias, como en Religión, que además es optativa. En otras, como Educación en Valores Cívicos y Éticos, dado que los contenidos se transmiten desde una perspectiva ética y crítica (y de mano de profesores de filosofía), difícilmente pueden calificarse de ideológicos (ya saben que en filosofía se discute todo, también los valores cívicos).
Sí es cierto que hay asignaturas no optativas en las que los contenidos relativos a valores se transmiten de forma transversal y más acrítica, pero los valores que se transmiten allí (igualdad de género, respeto por la diversidad, rechazo de la discriminación y la violencia, cuidado de la naturaleza, equidad, cooperación, etc.) no son otros que los que rigen nuestra convivencia, es decir, aquellos que requiere una sociedad para serlo y que son siempre, y en cualquier cultura, transmitidos a través de la educación.
Otro asunto espinoso es el de la supuesta legitimidad que asiste a las familias para vetar los contenidos escolares. En principio, dicho veto es contrario tanto a la ley como a la razón común. Es contrario a la ley en cuanto esta establece que la determinación de los contenidos curriculares sea competencia exclusiva de las autoridades educativas (bajo la supervisión de organismos, como los consejos escolares, en los que ya están representadas las familias). Y es opuesta a la razón en cuanto esta dictamina que la educación de las personas, en cualquiera de sus aspectos, sea mancomunada, de manera que la formación que corresponde a padres y madres – y que es fundamental para sus hijos – se vea complementada con la que proporciona la escuela, igualmente imprescindible para asegurar una completa socialización de niños y jóvenes.
En cualquiera de los casos, y dado que lo que debe primar siempre es el interés del menor, lo que debería reclamar VOX, y cualquier otro partido, para evitar adoctrinamientos o un exceso de contenidos ideológicos (tanto en la escuela como fuera de ella), es que se eduque a niños y niñas para evaluar críticamente todo lo que se les enseña, así como a desarrollar su propio juicio y escala de valores. Al fin y al cabo los niños son, ante todo, personas, por lo que han de ser educadas para ejercer como tales, esto es, como seres libres y racionales capaces de pensar y decidir por sí mismos el rumbo y los principios que han de orientar su vida.
No hace falta, así, ningún pin parental; lo que hace falta es procurar que los estudiantes desarrollen, lo antes posible, su propio criterio personal, esto es: su capacidad para evaluar crítica y racionalmente toda la inmisericorde cantidad de mensajes (morales, políticos, religiosos, publicitarios…) que reciben, desde su más tierna infancia, a través de todos los medios, incluyendo entre ellos a las familias y a las instituciones educativas.

 - L'has desobeït - va dir -. Amb això n'hi ha prou perquè et castigui. - Només he fet el que ell sabia que faria. - Com Eva - va dir.
- L'has desobeït - va dir -. Amb això n'hi ha prou perquè et castigui. - Només he fet el que ell sabia que faria. - Com Eva - va dir. 





Estamos dejando que otros tomen las decisiones por nosotros, decisiones que van a afectar de forma importante a nuestro futuro. Estamos dejando que la tecnología se haga autónoma, convencidos de que es imposible su control y regulación. El imperativo tecnológico, según el cual lo que puede hacerse se hará, se ha convertido en un dogma que pocos recusan. El resultado es una amenaza para la libertad. Sin embargo, la tecnología puede controlarse y regularse. Lo hemos venido haciendo hasta ahora, de forma más o menos exitosa, porque, obviamente, no es algo fácil. No solo lo dificulta la complejidad y opacidad creciente de los sistemas técnicos, con un número de intervinientes que no siempre pueden determinarse, sino que también hay fuerzas poderosas que se oponen a ese control, incluida la voluntad de los propietarios y directivos de las grandes empresas tecnológicas. Los intentos todavía incipientes de control de la IA están siendo una buena prueba de esas dificultades. Pero no debemos cejar en el empeño, si es que nos preocupa la calidad de la democracia. La dejadez o la desesperanza con la que muchos se toman este asunto está contribuyendo a que no estemos aún adecuadamente preparados para gestionar el desarrollo de tecnologías tan transformadoras como la IA y las biotecnologías. Cuando ni siquiera se cree que eso sea factible, difícilmente se verá como una demanda social.
Sin embargo, para afrontar esta tarea con alguna solvencia es necesario empezar por comprender los aspectos fundamentales de la tecnología actual y por establecer debates públicos sobre sus fines, sobre su diseño y sobre su uso. Es necesario conocer igualmente el esfuerzo cultural que todo esto supone, y cuáles son los beneficios a alcanzar, pero también los riesgos y los posibles perjuicios. Y, por supuesto, es necesario estar informados de cuáles son los intereses comerciales que puede haber detrás de algunos discursos tecnológicos. Aquí tampoco son pequeñas las dificultades. Ya en los años 30 del siglo pasado hizo notar Ortega en La rebelión de las masas que el desarrollo tecnológico hipertrofiado propicia la obnubilación y el desinterés por las propias condiciones culturales que lo hacen posible. Esta obnubilación se agrava debido al efecto más preocupante que tiene en nosotros, según Ortega, dicha hipertrofia de la técnica: la crisis de los deseos. No saber qué desear, no saber qué fines elegir. En sus reflexiones sobre la tecnología esboza un camino que sigue siendo útil: ni tecnofilia ni tecnofobia, sino conocimiento y atención a los fines.
Ahora bien, cuanto más se desarrolla la tecnología, más impredecible se vuelve el futuro y más esfuerzo y rigor se requiere, por tanto, para cualquier intento de predicción. Por eso no habría que tomar como verdades indiscutibles los discursos apocalípticos que empiezan a proliferar en relación con el futuro de la tecnología y a los que tan dados son los transhumanistas. A veces, como señaló de forma certera en junio de 2023 un editorial de la revista Nature, esos discursos lo que hacen es ocultar los verdaderos problemas que plantea el desarrollo de las tecnologías más disruptivas. En dicho editorial, que debería haber sido más difundido por los medios de comunicación, se nos decía: “Muchos investigadores en IA y expertos en ética con los que ha hablado Nature se sienten frustrados por el discurso catastrofista que domina los debates sobre la IA. Es problemático al menos en dos sentidos. En primer lugar, el fantasma de la IA como máquina todopoderosa alimenta la competencia entre naciones para desarrollar la IA de modo que puedan beneficiarse de ella y controlarla. Esto favorece a las empresas tecnológicas: fomenta la inversión y debilita los argumentos a favor de regular la industria. […] En segundo lugar, permite que un grupo homogéneo de ejecutivos de empresas y tecnólogos domine la conversación sobre los riesgos y la regulación de la IA, mientras que otras comunidades quedan al margen”.
La tarea educativa, tanto a través de la divulgación científica, como en los centros de enseñanza, es aquí fundamental. Precisamente por ello, sería un error retirar las tecnologías de la enseñanza, como algunos proponen. Lo que sería aconsejable, por el contrario, es proporcionar a los alumnos una buena información acerca de lo que la tecnología es y el modo en que transforma a los seres humanos y conforma la realidad en la que nos movemos, entrelazando así, como hace Pirsig en su novela, la tecnología con la cuestión de los valores y los fines. Esto haría que los alumnos cobraran mayor consciencia del enorme poder adquirido con la tecnología actual y del consiguiente grado de responsabilidad que debe asumirse en su desarrollo y uso. Se intentó con la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad, pero no se diseñó de forma correcta, y fue un fracaso.
Para ello, una condición previa sería que en las facultades de humanidades y de filosofía se diera una formación que proporcionara a los futuros profesores de bachillerato conocimientos adecuados sobre la tecnología, y que, simultáneamente, en las facultades tecnológicas se diera a los ingenieros una formación suficiente en los problemas éticos, políticos y sociales que presenta la tecnología, de modo que conocieran bien, por ejemplo, las necesidades y los derechos de los usuarios. Pero esto, por lo general, no es lo que sucede. En su lugar, en las humanidades se toman con frecuencia como dogmas oraculares las disquisiciones de algunos autores que no tuvieron conocimientos profundos sobre la tecnología de su tiempo o no vieron en ella más que una amenaza a todo aquello en lo que creían, y en las carreras de ingeniería, al menos en las universidades españolas, los planes de estudio solo incluyen asignaturas especializadas.
Aclaremos, no obstante, que en las actitudes ante la ciencia y la tecnología no es todo cuestión de conocimiento. Muchas personas que aceptan las pseudociencias o que mantienen actitudes anticientíficas y tecnofóbicas tienen un nivel educativo por encima de la media. El conocimiento no inmuniza frente a esos posicionamientos reactivos, pero sí ayuda a clarificar ideas si no se está dispuesto a dejarse atrapar por corrientes que tienen mucho de reafirmación identitaria. Volviendo para terminar a las enseñanzas de Langdon Winner, el desconocimiento fomenta la ausencia de control y por eso tenemos la percepción de que la tecnología se ha vuelto autónoma.
Antonio Diéguez, En nombre de la libertad, regulemos la tecnología, elconfidencial.com 25/09/2023


... el modo en el que Shklar interpreta el liberalismo político a partir de una original lectura, a veces a contrapelo, de su propia tradición liberal, se despliega en toda su potencia revulsiva y renovadora. El título con el que bautiza su aproximación, «liberalismo del miedo», es bastante expresivo a este respecto. Tal como expone en el libro así denominado, el liberalismo que le interesa no es uno basado en ideal alguno de progreso, optimismo histórico o virtud ética. Shklar sitúa muy acertadamente el acento sobre los rasgos más genuinamente políticos del liberalismo frente a una interpretación excesivamente economicista del mismo, que a su juicio ha extraviado la herencia política liberal. Asimismo, e igual de acertadamente, de modo análogo a su propuesta en la cuestión de la justicia de mirar no los ideales, sino las realidades donde estos fallan, la pensadora sitúa su liberalismo político no en una perspectiva cargada de optimismo histórico o imbuida de la promesa de progreso sino en una que practica una conciencia histórica desengañada, un inventario de los daños y abusos de los que son capaces los sistemas políticos abandonados a su poder. En otras palabras, su enfoque liberal renuncia a esbozar una versión más del summum bonum de las grandes teorías ético-políticas para, en cambio, abordar una labor más modesta pero crucial: vigilar el constante peligro del summum malum que acecha, como rasgo intrínseco, al ejercicio de todo poder, un mal supremo que sitúa en la crueldad arbitraria.
Ahora bien, esta vigilancia del mal no se refiere a ninguna visión trascendente del mismo, a ningún mal radical. Lo interesante es que fija su atención en las manifestaciones aparentemente más insignificantes del mal en política, pues la perdición de la vida política, su erosión continua, no sólo procede de los gobernantes corruptos, sino también de ciudadanos indolentes que abandonan cotidianamente sus deberes como tales. Así pues, no encontraremos ninguna reivindicación de virtud cívica alguna, sino más bien la denuncia de los fallos cívicos diarios en los que todos podemos incurrir, igual que denunció Cicerón ante sus contemporáneos, hastiado de ver cómo se desmoronaba piedra a piedra la antigua concepción de la República romana. Caben aquí, por tanto, desde sus perspicaces reflexiones sobre la pobreza y la exclusión como fuentes de abuso de poder que en la época actual se ejercen como una violencia cuasi-institucionalizada, hasta una denuncia de la autocomplacencia del sueño de que vivimos regímenes igualitarios y libres garantizados por el dilatado idilio (o matrimonio de conveniencia, en palabras de la autora) entre la democracia moderna y el liberalismo político clásico. Un idilio del que estamos empezando a despertar bruscamente, no sólo por los estallidos de malestar dentro de las sociedades liberales occidentales, sino también por el impacto geopolítico de países que no han seguido ni sostienen este desarrollo histórico.
Frente a interpretaciones meramente negativas de la libertad, como ausencia de interferencia, Shklar esgrime una enérgica vindicación: para que la libertad negativa, esencialmente individualista, adquiera un sentido cívico, ha de convertirse en libertad positiva, en una libertad de todos, de carácter colectivo. Es un tipo de libertad, por tanto, que demanda e implica la liberación de los demás. Por esta razón, el ciudadano liberal que retrata la autora carece de resabios antiestatalistas, pese a ser capaz de confrontar a las instituciones políticas cuando estas oprimen al ciudadano. La causa de que pueda hacer ambas cosas es que su concepción del Estado no es sólo como aparato político de dominación sino como un Estado social activo en la promoción de las libertades democráticas a través del combate contra la desigualdad y la pobreza. Como expresó el poeta persa Yalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī: «No eres sólo una gota en el océano, eres el océano en una gota». El ciudadano liberal que propone Shklar querría para todos las mismas oportunidades de vida digna que quiere para sí, empezando por su libertad. No es mala lección para los tiempos oscuros que se aproximan.
Alicia García Ruiz, El pensamiento liberal de Judith Shklar: el océano en una gota, nuevarevista.net 11/09/2023
