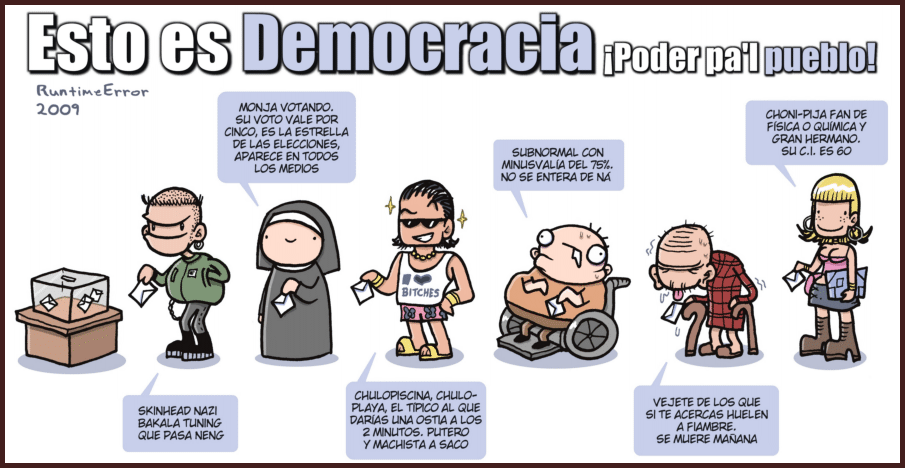 |
El escándalo está aquí: un escándalo para las personas de bien que no pueden admitir que su nacimiento, su antigüedad o su ciencia vaya a inclinarse ante la ley de la suerte; un escándalo también para los hombres de Dios que quieren que seamos demócratas, a condición de que reconozcamos haber tenido que matar un padre o un pastor, y ser entonces indefinidamente culpables, en deuda inexpiable respecto de este padre. Ahora, el «séptimo título» nos muestra que no hay necesidad, para romper con el poder de la filiación, de ningún sacrificio o sacrilegio. Basta una tirada de dados.
El escándalo es simplemente este: entre los títulos para gobernar, hay uno que rompe la cadena, un título que se refuta a sí mismo: el séptimo título es la ausencia de título. Ahí yace la confusión más profunda que presenta el nombre de la democracia. No se trata aquí de un gran animal rugiente, de un asno feroz o de un individuo guiado por su capricho. Parece claramente que estas imágenes son maneras de ocultar el fondo del problema. La democracia no es el capricho de los niños, de los esclavos o de los animales. Es el capricho del dios, el del azar, es decir, el de una naturaleza que se arruina a sí misma como principio de legitimidad. La desmesura democrática no tiene nada que ver con ninguna locura consumista. Es simplemente la pérdida de la medida según la cual la naturaleza daba su ley al artificio comunitario a través de las relaciones de autoridad que estructuran el cuerpo social. El escándalo es el de un título para gobernar enteramente desligado de toda analogía con los que ordenan las relaciones sociales, de toda analogía con la convención humana del orden de la naturaleza. Es el de una superioridad fundada sobre ningún otro principio más que el de la ausencia misma de superioridad.
Democracia quiere decir, en primer lugar, esto: un «gobierno» anárquico, fundado nada más que sobre la ausencia de todo título para gobernar. Pero hay varias maneras de tratar esta paradoja. Se puede excluir simplemente el título democrático puesto que es la contradicción de todo título para gobernar. Se puede también rechazar que el azar sea el principio democrático, separar democracia y tirar a la suerte.
Así hacen nuestros modernos, expertos, hemos visto, en jugar alternativamente la diferencia o la similitud de los tiempos. El tirar a la suerte, nos dicen, convenía a estos tiempos antiguos y a estas pequeñas aldeas económicamente poco desarrolladas. ¿Cómo podrían nuestras sociedades modernas, hechas de tantos engranajes delicadamente imbricados, ser gobernadas por hombres elegidos a la suerte, ignorando la ciencia de estos frágiles equilibrios? Nosotros hemos encontrado para la democracia principios y medios más apropiados: la representación del pueblo soberano por sus elegidos, la simbiosis entre la elite de los elegidos del pueblo y la elite de los que nuestras escuelas han formado en el conocimiento del funcionamiento de las sociedades.
Democracia quiere decir, en primer lugar, esto: un «gobierno» anárquico, fundado nada más que sobre la ausencia de todo título para gobernar. Pero hay varias maneras de tratar esta paradoja. Se puede excluir simplemente el título democrático puesto que es la contradicción de todo título para gobernar. Se puede también rechazar que el azar sea el principio democrático, separar democracia y tirar a la suerte.
Si el tirar a la suerte parece a nuestras «democracias» contrario a todo principio serio de selección de gobernantes es porque hemos olvidado al mismo tiempo lo que quería decir democracia y qué tipo de «naturaleza» pretendía contrariar el tirar a la suerte. Si, al contrario, la cuestión de la parte que hay que acordarle ha continuado viva en la reflexión sobre las instituciones republicanas y democráticas de la época de Platón a la de Montesquieu, si las repúblicas aristocráticas y los pensadores poco celosos de la igualdad le han concedido el derecho, es porque el tirar a la suerte era el remedio a un mal a la vez mucho más grave y mucho más probable que el gobierno de los incompetentes: el gobierno de una cierta competencia, el de hombres hábiles para tomar el poder por la intriga. El tirar a la suerte constituyó desde entonces el objeto de un formidable trabajo de olvido.
Oponemos muy naturalmente la justicia de la representación y la competencia de los gobernantes a lo arbitrario y a los riesgos mortales de la incompetencia. Pero el tirar a la suerte jamás ha favorecido más a los incompetentes que a los competentes. Si se ha tornado impensable para nosotros, es porque estamos habituados a considerar como natural una idea que no lo era ciertamente para Platón y que no era más natural para los constituyentes franceses o americanos de hace dos siglos: que el primer título para seleccionar a los que son dignos de ocupar el poder es el hecho de desear ejercerlo.
Platón sabía que la suerte no se deja descartar tan fácilmente. Él pone, por cierto, toda la ironía deseable en la evocación de este principio, tenido en Atenas por preferido de los dioses y supremamente justo. Pero mantiene en la lista este título que no es tal. No solamente porque es un Ateniense, que se propone el inventario, y no puede excluir de la investigación el principio que regla la organización de su ciudad. Hay en esto dos razones profundas. La primera es que el procedimiento democrático del tirar a la suerte está de acuerdo con el principio del poder de los sabios sobre un punto, que es esencial: el buen gobierno es el gobierno de los que no desean gobernar. Si hay una categoría a excluir de la lista de los que están aptos para gobernar es, en todo caso, la de los que conspiran para obtener el poder. Sabemos, por otra parte, por el Gorgias, que a los ojos de estos el filósofo tiene exactamente los vicios que predica de los demócratas. Este también encarna la inversión de todas las relaciones de autoridad; es el viejo que se hace el chico y enseña a los jóvenes a despreciar padres y educadores, el hombre que rompe con todas las tradiciones, que las personas bien nacidas de la ciudad, y llamadas por esto a dirigir, se transmiten de generación en generación. El filósofo rey tiene al menos un punto en común con el pueblo rey: hace falta algún azar divino que lo haga rey sin que lo haya querido.
No hay gobierno justo sin una parte de azar, es decir, sin una parte de lo que contradice la identificación del ejercicio del gobierno al de un poder deseado y conquistado. Tal es el principio paradojal que se plantea ahí donde el principio del gobierno está separado del de las diferencias naturales y sociales, es decir, ahí donde hay política. Y tal es la apuesta de la discusión platónica sobre el «gobierno del más fuerte». ¿Cómo pensar la política si no puede ser ni la continuación de las diferencias, es decir, de las desigualdades naturales y sociales, ni el lugar a ocupar por los profesionales de la intriga?
Pero cuando el filósofo se plantea la cuestión, para que se la plantee, hace falta que la democracia, sin tener que matar a ningún rey ni a ningún pastor, ya haya propuesto la más lógica y la más intolerable de las respuestas: la condición para que un gobierno sea político es que esté fundado sobre la ausencia de título para gobernar.
Esta es la segunda razón por la cual Platón no puede eliminar de su lista el tirar a la suerte. El «título que no es tal» produce un efecto retroactivo sobre los otros, una duda sobre el tipo de legitimidad que establecen. Seguramente son verdaderos títulos para gobernar puesto que definen una jerarquía natural entre gobernantes y gobernados. Resta saber qué gobierno fundan exactamente.
Que los bien nacidos se diferencian de los mal nacidos, bien se puede admitir y llamar a su gobierno aristocracia. Pero Platón sabe perfectamente lo que Aristóteles enunciará en la Política: aquellos a que se llama los «mejores» en las ciudades son simplemente los más ricos. La política, de hecho, comienza ahí donde se denuncia el nacimiento, donde la potencia de los bien nacidos que se reclamaban de un dios fundador de la tribu es denunciada por lo que es: la potencia de los propietarios. Y esto es ya lo que sacó a la luz la reforma de Clístenes, institutriz de la democracia ateniense. Clístenes recompuso las tribus de Atenas agrupando artificialmente, por un procedimiento contra-natura, los demos –es decir, las circunscripciones territoriales– geográficamente separados. Haciendo esto, destruyó el poder indistinto de los aristócratas-propietarios-herederos del dios del lugar. Es exactamente esta disociación que la palabra democracia significa. La crítica de las «tendencias criminales» de la democracia tiene entonces razón sobre un punto: la democracia significa una ruptura en el orden de la filiación. Olvida, solamente, que es justamente esta ruptura la que realiza, de la manera más literal, lo que demanda: una heterotopía estructural del principio de gobierno y del principio de la sociedad. La democracia no es la «ilimitación» moderna que destruiría la heterotopía necesaria a la política. Es, al contrario, la potencia fundadora de esta heterotopía, la limitación primera del poder de las formas de autoridad que rigen el cuerpo social.
Porque, suponiendo incluso que los títulos para gobernar no sean contestables, el problema es saber qué gobierno de la comunidad se puede deducir. El poder de los ancianos sobre los jóvenes reina ciertamente en las familias y se puede imaginar un gobierno de la ciudad sobre su modelo. Se lo calificará exactamente llamándolo gerontocracia. El poder de los sabios sobre los ignorantes reina de una forma justa y legítima en las escuelas, y se puede instituir a su imagen; un poder que se llamará tecnocracia o epistemocracia. Se establecerá así una lista de los gobiernos fundados sobre un título para gobernar. Pero un solo gobierno faltará en la lista, precisamente el gobierno político. Si político quiere decir algo, quiere decir algo que se ajusta a todos los gobiernos de la paternidad, de la edad, de la riqueza, de la fuerza o de la ciencia, que tienen curso en las familias, las tribus, los estudios o las escuelas, y que proponen sus modelos para la edificación de las formas más amplias y más complejas de comunidades humanas. Hace falta algo más, un poder que viene del cielo, dice Platón. Pero del cielo jamás han venido más que dos suertes de gobiernos: el gobierno de los tiempos míticos, el reino directo del pastor divino pastando el rebaño humano, o de los daimones enviados por Cronos para la dirección de las tribus; y el gobierno del azar divino, el tirar a la suerte de los gobernantes, esto es, la democracia. El filósofo quiere suprimir el desorden democrático para fundar la verdadera política, pero no puede hacerlo más que sobre la base del desorden mismo, que ha cortado el lazo entre los jefes de las tribus de la ciudad y los daimones servidores de Cronos.
Jacques Rancière, El odio a la democracia, Amorrortu editores, Buenos Aires 2006

