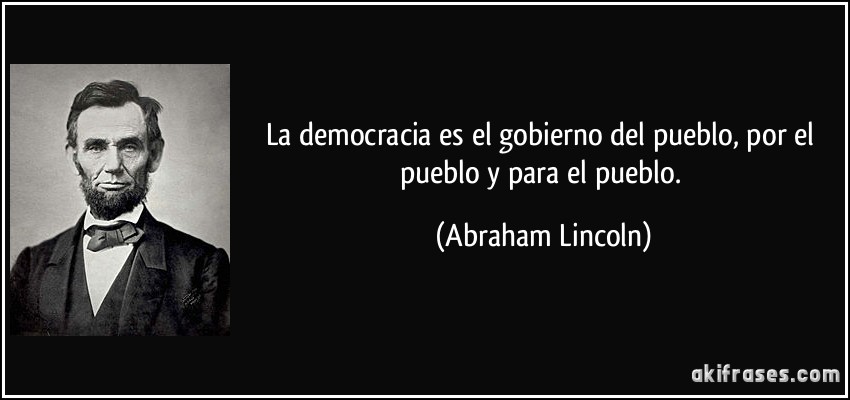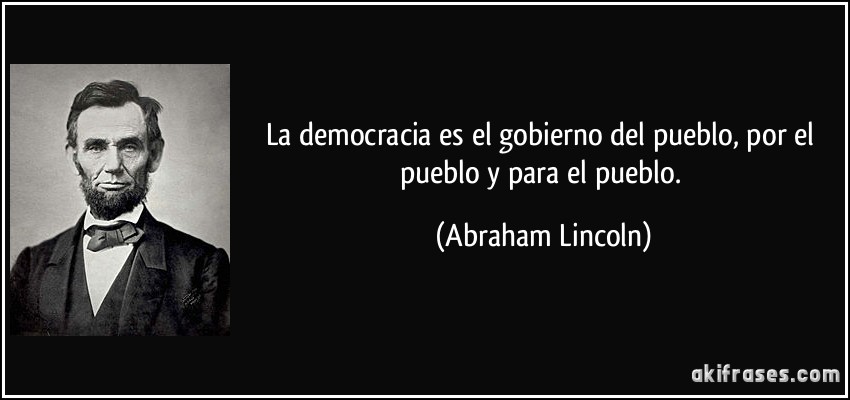La Revolución francesa, como todas las grandes revoluciones, fue, por lo menos en su forma jacobina, precisamente una tal erupción del deseo de libertad «positiva» de autodirección colectiva por parte de un gran número de franceses que se sentían liberados como nación, aunque, para muchos de ellos, el resultado fue una fuerte restricción de las libertades individuales.
Rousseau había dicho con regocijo que las leyes de la libertad pueden resultar más austeras que el yugo de la tiranía. La tiranía es servir a amos humanos. La ley no puede ser un tirano.
Rousseau no entiende por libertad la libertad «negativa» del individuo para que no se metan con él dentro de un determinado ámbito, sino el que todos los miembros idóneos de una sociedad, y no solamente unos cuantos, tengan participación en el poder público, el cual tiene derecho a interferirse en todos los aspectos de todas las vidas de los ciudadanos. Los liberales de la primera mitad del siglo XIX previeron correctamente que la libertad entendida en este sentido «positivo» podía destruir fácilmente demasiadas libertades «negativas», que ellos consideraban sagradas. Señalaron que la soberanía del pueblo podía destruir fácilmente la de los individuos.
Mill explicó paciente e incontestablemente que, bajo su punto de vista, el gobierno del pueblo no implicaba necesariamente la libertad. Pues los que gobiernan no son necesariamente el mismo «pueblo» que los que son gobernados, y el autogobierno democrático no es gobernarse «cada uno a sí mismo», sino, en el mejor de los casos, que «a cada uno le gobierne el resto».
Mill y sus discípulos hablaron de la tiranía de la mayoría y de «las ideas y opiniones que prevalecen», no viendo gran diferencia entre este tipo de tiranía y otro cualquiera que invada las actividades humanas más allá de las fronteras sagradas de la vida privada.
Isaiah Berlin,
Dos conceptos de libertad