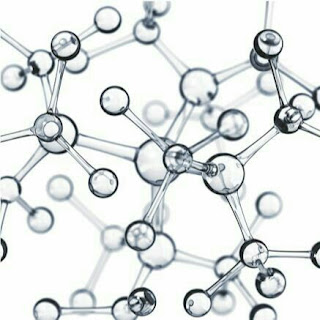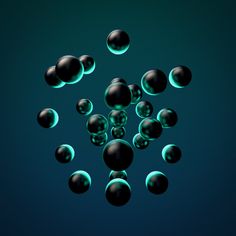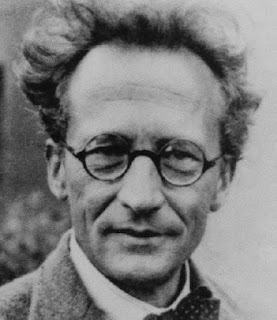Las ciencias de la naturaleza forman parte del ámbito empírico: las pruebas absolutas tampoco existen en este campo. En las ciencias experimentales, los pasos habituales consisten en partir de la observación para construir una teoría que tenga predicciones observables en el mundo real.
Así pues, según Karl Popper, “en las ciencias empíricas, que son las únicas capaces de dar informaciones acerca del mundo en el que vivimos, las pruebas no existen, si se entiende la palabra prueba como un hecho que establece de una vez por todas la verdad de una teoría”.
En ciencia experimental, la validez de una tesis se construye sobre el encadenamiento de dos etapas, al menos, de las cuatro posibles que citamos a continuación:
La primera etapa consiste en la creación de una teoría elaborada a partir de una observación. La teoría tiene como objeto crear un universo simple y manejable que sea una representación o una analogía del Universo real. Este universo teórico incluye una lógica interna que genera normalmente una serie de “conclusiones, implicaciones o predicciones”. Estas predicciones son imprescindibles para poder establecer la validez de la teoría en cuestión.
La segunda etapa consiste luego en comparar estas predicciones con las observaciones en el Universo real. Si, una vez verificadas, las observaciones están en desacuerdo con las predicciones, entonces la teoría es falsa; ahora bien, si concuerdan, la teoría puede ser verdadera. Por otro lado, cuanto más numerosas son las implicaciones y cuanto más precisas, tanto más la teoría puede ser considerada como sólidamente establecida.
Estas dos primeras etapas constituyen la base mínima de toda teoría científica. En muchos casos, afortunadamente, se puede ir más lejos.
La tercera etapa consiste, cuando sea posible, en crear un modelo matemático del universo teórico, luego operar con él y estudiar los resultados y predicciones que se derivan de ello. Resultados y predicciones que luego compararemos con la realidad. Si el modelo corresponde a la realidad, el nivel de la prueba se verá reforzado, sobre todo si el modelo prevé consecuencias inesperadas que luego se revelan exactas.
La cuarta etapa, finalmente, cuando esta se puede realizar, tiene un valor demostrativo aún más fuerte; esta etapa consiste en la posibilidad de repetir la experiencia. Si la teoría puede ser verificada experimentalmente de manera repetida, el nivel de prueba conferido por esta cuarta etapa es entonces sumamente elevado.
Para ilustrar estas etapas, la teoría de la gravitación, que todos conocemos, resulta ideal. Constituye un ejemplo perfecto de encadenamiento de las cuatro etapas. Según se suele contar, fue observando una manzana al caer como Isaac Newton se preguntó por qué caía de manera perpendicular al suelo.
Primera etapa, la teoría: a partir de la observación inicial, Newton imagina una teoría según la cual los cuerpos son atraídos por una fuerza que solo es función de sus masas y de la distancia que los separa.
Segunda etapa, las predicciones: como primeras consecuencias verificables de su teoría, constata que efectivamente la manzana cae al suelo, y no lo contrario, porque la manzana es pequeña y porque la Tierra es grande. Por otro lado, una manzana del hemisferio sur caerá siempre sobre la tierra, aunque el manzano y los habitantes se encuentren cabeza abajo, desde el punto de vista de un observador del hemisferio norte. Las implicaciones de la teoría resultan conformes a la realidad.
Tercera etapa, el modelo matemático: Newton desarrolla un modelo matemático de su teoría postulando que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, según una fórmula de tipo F= Gm1 m2/d2. A partir de ese modelo, logra calcular la órbita de los planetas, llegando a formas elípticas que ni Copérnico ni Galileo habían podido imaginar, pero que Kepler había adivinado al observar el curso del planeta Marte. Finalmente, desarrollando su modelo, obtiene un calendario predictivo de los eclipses de Luna y de los planetas.
Cuarta etapa, la experimentación: el calendario y las predicciones en cuestión, que son verificables por todos en aquel entonces, se verifican y se revelan exactos. La comparación con la realidad funciona; mejor aún, la dimensión predictiva, inesperada, se confirma. La teoría se encuentra por lo tanto probada y la comunidad científica se adhiere a ella con prontitud.
Ulteriormente, la teoría de la gravitación de Newton fue remplazada por la teoría de la relatividad de Einstein, lo que no significa que la teoría de Newton sea errónea. Simplemente, se ha pasado de una buena aproximación de la realidad a una aproximación superior. Son teorías convergentes.
La validez de una teoría depende, por lo tanto, del número de etapas a las que ha podido ser sometida con éxito.
Así, según sea confirmada por dos, tres o cuatro de las etapas enunciadas anteriormente, su nivel de fuerza podrá ser clasificada en grupos diferentes, que van del grupo 2, el más fuerte, al grupo 6, el más débil, ya que reservamos el grupo 1 para la prueba absoluta.
Grupo 1: prueba absoluta del campo teórico o formal.
Grupo 2: teorías que pueden ser cotejadas con la realidad, que se pueden modelizar (en el sentido matemático) y experimentar. Este grupo incluye una gran cantidad de ciencias, como la mayoría de los campos de la física, la mecánica, la electricidad, el electromagnetismo, la química, etcétera. Para este grupo, las pruebas son tan fuertes que se aproximan a pruebas absolutas y son difícilmente discutibles, incluso cuando puedan ser refinadas en el futuro gracias a nuevos modelos convergentes.
Grupo 3: teorías cotejables con la realidad, que se pueden modelizar, pero no experimentar. Este grupo incluye numerosas ciencias como la cosmología, la climatología (particularmente las investigaciones sobre el calentamiento climático), la econometría, etcétera. Aunque no sean experimentables, estas teorías se pueden modelizar y las predicciones que resultan del modelo pueden ser verificadas. En este grupo, el nivel de prueba es alto.
Grupo 4: teorías cotejables con la realidad, experimentables, pero que no se pueden modelizar. Este grupo incluye la mayoría de los campos de las ciencias como la fisiología, la farmacología, la biología, etcétera. Estas teorías también son poderosas porque, aunque no se puedan modelizar, la repetición de la experimentación aporta un nivel de verificación elevado y, por lo tanto, altamente probatorio. En este grupo, como en el anterior, si bien por motivos diferentes, el nivel de prueba es elevado.
Grupo 5: teorías cotejables con la realidad, pero que no se pueden modelizar ni experimentar. Este grupo de teorías es más débil en términos de fuerza probatoria que los anteriores. Incluye, no obstante, numerosos campos que nadie imaginaría eliminar de la esfera científica. En este grupo se encuentra el evolucionismo darwiniano, que no se puede modelizar ni experimentar (o en todo caso, no fue posible hacerlo durante un siglo). Incluye también numerosas cuestiones científicas, como la paleontología (por ejemplo, la extinción de los dinosaurios, la desaparición del hombre de Neandertal, etcétera.), el origen de la vida en la Tierra, el origen de la Luna, el origen del agua en nuestro planeta, etcétera.
En este grupo, las teorías no se pueden modelizar ni experimentar, se verifican solamente gracias a la confrontación de sus conclusiones con lo que puede ser observado en el mundo real. A este grupo pertenecen las teorías antagónicas, a saber, “existe un Dios creador” y “el Universo es únicamente material”. Efectivamente, estas dos teorías no se pueden modelizar ni experimentar, pero sus conclusiones lógicas, que son numerosas, como lo veremos, pueden ser cotejadas con la realidad exactamente como las otras teorías del mismo grupo.
Grupo 6: teorías que no se pueden cotejar con la realidad, ni modelizar, ni experimentar. Este grupo se limita a teorías especulativas, como la teoría de los multiversos o universos llamados “paralelos”. Dado que estas teorías no generan ninguna implicación observable, no son sino totalmente hipotéticas y sin verificación posible.
Esta metodología a la que nos adherimos es análoga a la del filósofo de las ciencias de origen austríaco Karl Popper (1902-1994). Según Popper, la condición para que una tesis pueda ser considerada como científica es que proceda de una teoría, que a su vez provenga de una observación, y que esta teoría sea potencialmente refutable; en otras palabras, que tenga suficientes predicciones observables que puedan ser contrastadas, y, eventualmente, rechazadas. Para él, la refutabilidad es la verdadera clave que permite decir que una teoría o una tesis es científica o no.
Notemos que, según esto, las tesis de los multiversos no serían tesis científicas, ya que carecen de realidad observable; y que, a la inversa, la de la no existencia de Dios cumple con todos los requisitos para poder serlo.
Al respecto, hay que saber que cierto número de científicos y de filósofos comparten la opinión de que la tesis de la existencia de Dios o la de su inexistencia son tesis científicas. Es el caso, por ejemplo, de Richard Dawkins, uno de los jefes de fila del ateísmo contemporáneo, quien, en su exitoso libro El espejismo de Dios, afirma lo siguiente: “La hipótesis de Dios es una hipótesis científica sobre el Universo que hay que analizar con el mismo escepticismo que cualquier otra”; “O bien existe, o bien no existe. Es una cuestión científica; tal vez se conozca un día la respuesta, pero, mientras tanto, podemos pronunciarnos con fuerza acerca de su probabilidad”; “Contrariamente a Huxley, diré que la existencia de Dios es una hipótesis científica igual que cualquier otra. Incluso si es difícil de verificar de manera práctica, pertenece a la misma categoría […] que las controversias acerca de las extinciones del Pérmico y Cretáceo”.
Finalmente, dado que ninguna prueba es absoluta fuera del campo formal, lo que puede y debe convencer es la existencia de un conjunto de pruebas independientes y convergentes.
Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnassies,
Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, fronterad.com 19/10/2023