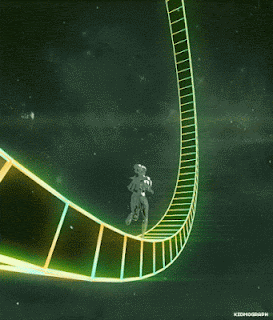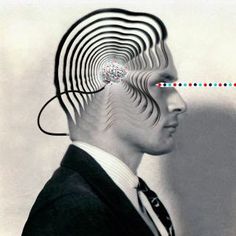Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
Lamento ponerme lírico, pero la primavera nunca ha sido una estación de penitencia fácil. Pese a las apariencias, o precisamente por ellas, a mí me resulta casi insoportable. No hay luz que, como la suya, desvele tan cruel y claramente nuestras miserias y, a la vez, nuestros deseos más imposibles, aquellos que, como decía el poeta, son una pregunta cuya respuesta no existe.
No sé cómo lo ven ustedes, pero hay algo en la luz y la lucidez sensual de estos días que despierta al amor más inefable y enfermizo. Ya sabrán por experiencia que padecemos del mal crónico de la insatisfacción y que, hechos como estamos – dice otro plomizo poeta – de la materia de los sueños, no podemos conformarnos con nada que no sea ese todo que prometen, como un espejismo mentiroso – como un camino sin retorno – todas las mañanas de abril del mundo.
Porque la primavera no es solo la encarnación del mito de la reencarnación de las almas y la resurrección de los cuerpos, que suponemos rebrotarán un día como el azahar o las garrapatas, sino el fuego que nos recuerda la expulsión del paraíso y el inicio del ciclo del tiempo en torno al recuerdo de lo entrevisto y extraviado.
Dicen los mitos, y explican algunos filósofos (habitualmente los más feos) que toda belleza es el espejismo sensible de una perfección y plenitud que no podemos ni concebir, pero con la que alguna vez fuimos uno y de la que, por algún extravagante motivo, se nos separó, condenándonos, como a Sísifo, a hacer rodar el tiempo en este vía crucis consistente en ir deshaciéndonos de todo lo que parece pero no es.
Si el tiempo es deseo, la primavera es el mecanismo que le da cuerda, su forma misma. Platón inventó un cuento para pensarlo. Contaba que allá en las cumbres eternas del Olimpo, donde celebran los dioses su fiesta inmortal, y justo el día que – no casualmente – se festejaba a Afrodita (diosa de la belleza), el dios que todo lo tiene (un tal Poros) y la diosa carente de todo (llamada Penia) tuvieron accidentalmente un hijo al que llamaron Eros (es decir: Amor). Este diosecillo bastardo, apunta el filósofo, somos nosotros, que, como hijos caídos del cielo, hacemos tiempo enamorándonos fugazmente de todo aquello que afrodisiacamente (por Afrodita) nos recuerda y señala el camino a casa.
Este amor por las señales es la sustancia misma del fenómeno religioso, que, en sentido genérico, no es otra cosa que el deseo erótico de religarse con aquella plenitud que fuimos y de cuyos excitantes destellos nos parece ver un reflejo en los días y los cuerpos que más lucen. Desde esta perspectiva, religión es todo: es lo que hacen el filósofo o el científico cuando buscan volver al Reino (la realidad real) a través de la idea que lo comprende y unifica; o lo que padece el artista, empeñado en duplicar el espejismo de la belleza idealizado por su imaginación; o lo que obran el santo o el héroe, encarnando ese mismo ideal con sus hazañas. Y religión es también lo que hace primaveral y humildemente la mayoría: dejarse de ideas y salir a pillarla.
La embriaguez es una de las formas más primarias de manifestación de lo religioso. En todas las culturas, la pérdida parcial o total de la conciencia y el logro proporcional de un determinado estado emotivo es parte esencial del rito por el que se busca la religación con lo Absoluto. En la mayoría de las religiones tradicionales, ese estado de embriaguez se logra mediante la danza, el canto o el rezo rítmico, la exposición a estímulos y situaciones con efecto emocional (imágenes magníficas, músicas sublimes, olores, daños o gozos físicos…) y no pocas veces con el consumo de sustancias estimulantes. Se supone que ese estado de gracia, es decir, de entusiasmo ciego (de fe) y liberador (de la razón), es el que nos predispone al encuentro con lo divino.
¿Hace falta decir mucho más? Todo el ritual que celebramos por las calles en esa fastuosa fiesta de la primavera que es la Semana Santa cumple con casi todo lo dicho. Observen si no ese magnífico teatro barroco lleno de músicas sentimentales, imágenes danzantes, cantos descarnados, olores sensuales, trajes de fiesta y madrugadas en vela que transforma estos días nuestras calles y ocios.
Y de este espíritu religioso no se libra nadie, ni los que celebran la pasión de forma (aparentemente) más profana. Los miles de jóvenes, por ejemplo, que invocan y festejan el deseo de plenitud primaveral bebiendo y bailando en las terrazas de esos bares low cost que son las bolsas del super. Fíjense: ritmo, cánticos, danzas, luces oscilantes, olores, y esa belleza fugaz, gloriosa y terrible de los días y los cuerpos. Es lo mismo: pura primavera, absoluto deseo, y una nostalgia incurable para la que no tenemos más remedio que el embriagador bálsamo de fierabrás de la religión. Amén. O evohé. Lo que ustedes prefieran.



.jpg)