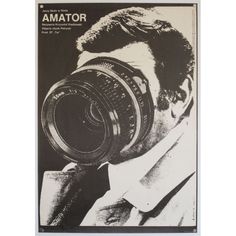Arendt tenía una idea firme de la libertad como realidad política viva, que ejerce el individuo. La libertad no es algo que pueda darse, la libertad hay que tomársela. Es algo que ella hará en numerosas ocasiones. La libertad es como la respiración, necesita de “espacio” entre las personas. El totalitarismo es el intento, por parte del Estado o de cualquier otro poder, de comprimir ese espacio. El terror total destruye el espacio entre las personas y no deja respirar. Una compresión del espacio mental que se opera mediante la uniformización del pensamiento. El individuo singular se convierte en masa uniforme. “Los totalitarismos no logran arrancar de los corazones el amor a la libertad, pero destruyen el único prerrequisito esencial de todas las libertades, que es la capacidad de movimiento, que no puede existir sin ese espacio mental”.
Las fuerzas de la naturaleza y de la historia son aceleradas por el totalitarismo y solo pueden ser frenadas mediante el ejercicio de la libertad. La libertad no es un derecho otorgado por otro (el Estado), la libertad es algo que ejerce cada cual, está en la raíz misma de la condición humana. Alienar esa condición libre y esencial de lo humano es el objetivo del terror totalitario. La gestión del miedo es aquí fundamental (lo hemos visto recientemente) y de ella se encargan los medios de información: la propaganda totalitaria.
Ese freno de las fuerzas imparables de la naturaleza y de la historia es posible por el hecho de que las personas nacen. Cada individuo supone “un nuevo comienzo”. Esta es una noción fundamental de Arendt. La referencia al origen (aunque ella no lo llama así). La vida tiene eso. El origen está siempre presente. Cada nuevo comienzo es una fuente de libertad. Desde el punto de vista totalitario, cada nuevo comienzo es un obstáculo en su labor de adoctrinamiento. “El terror ejecuta las sentencias de muerte que se supone ha pronunciado la naturaleza sobre razas o individuos que no son ‘aptos para la vida’, o la historia sobre las ‘clases moribundas’, sin aguardar al proceso más lento y menos eficiente de la naturaleza o de la historia”. Los totalitarismos aceleran estos procesos. En este sentido se parecen a los laboratorios. Crean las condiciones de presión y temperatura que hacen posible la aceleración de los procesos naturales. Y se ciega a su origen, al hecho de que esa labor científica, cuando innova, se gesta gracias a un “nuevo comienzo”, que es el impasse del que, el genio investigador, saca su teoría.
Cada ciencia es un “aspecto” de lo real. Lo real es poliédrico. Cuando una ciencia reclama el monopolio de lo real (como hizo la Física), está haciendo propaganda y desbarra en sus ambiciones. Cualquier “teoría del todo” es una forma de totalitarismo. Forma parte de una retórica científica, resultado del imperialismo de una ciencia particular. La Física pretendió extender sus dominios sobre la Química, la Biología o la Psicología. Como si una sola ciencia, una única perspectiva, pudiera dar cuenta de lo real. Arendt, que ha leído a Alexandre Koyré, advierte la obsesión por la ciencia que caracteriza al mundo moderno desde el siglo XVII. Y cita a Eric Voegelin: “El totalitarismo parece ser la última fase de un proceso durante el cual la ciencia se ha convertido en un ídolo que curará mágicamente todos los males de la existencia y que transformará la naturaleza del hombre”. El cientifismo, como la propaganda totalitaria, trata de eliminar la imposibilidad de predecir las conductas individuales, ofreciendo certezas a las masas. Una idea que pertenece al sentido común decimonónico, primero positivista, luego conductista. Suponen que la naturaleza humana es siempre la misma, y que la historia es el relato de las cambiantes circunstancias objetivas. El ser humano solo hace que sufrir o encajar las leyes inmutables del proceso histórico o natural. Pero los hechos dependen del poder que pueda fabricarlos. Un mundo sometido al control totalitario puede hacer realidad sus mentiras, lograr que se cumplan todas sus profecías. En todo caso, nunca será un sistema “completo”. Como no lo son los veredictos de la genética de los nazis o la lógica de la historia de los bolcheviques.
Arendt no habla de historia de la ciencia, pero su visión del totalitarismo encaja con nuestro propósito. “En un perfecto gobierno totalitario, todos los hombres se han convertido en Un Hombre”. Toda ciencia particular exige cierta uniformización del pensamiento. Los físicos piensan todos de forma parecida, también los psicólogos o los biólogos. Es la consecuencia de su formación. Pero es un abuso que un modelo particular se considere el único válido. De ahí que el propósito de la propaganda totalitaria, que no es tanto inculcar convicciones como la capacidad de destruir la formación de alguna.
Arendt no habla de la “teoría del todo”, pero sí de ideologías e ismos que lo explican todo. Para el pensamiento libre y creativo, una ideología es una simplificación inadmisible. Puede funcionar en los niveles más elementales y tiernos del pensamiento, constituir un horizonte único, pero en seguida se advierte que es una cárcel para el pensamiento. Y un truco mental para no pensar. Deducir todo a una única premisa tiene consecuencias políticas catastróficas, pero muy útiles para la dominación totalitaria. El instinto de Arendt, que carece de formación científica, advierte el peligro. “Las ideologías son conocidas por su carácter científico: combinan el enfoque científico con resultados de relevancia filosófica y pretenden ser filosofía científica. La palabra ideología parece implicar que una idea puede llegar a convertirse en objeto de una ciencia de la misma manera que los animales son el objeto de la zoología, y que el sufijo -logía en ideología, como en zoología, no indica más que las logoi, las declaraciones científicas sobre el tema. Si esto fuera cierto, una ideología sería una pseudociencia y una pseudo filosofía, trasgrediendo al mismo tiempo las limitaciones de la ciencia y la filosofía”.
Arendt conoce bien (lo ha sufrido) el fetiche de la ideología. La ideología es la lógica de una idea y su objeto es la historia, a la que aplica esa idea. “La ideología trata el curso de los acontecimientos como si siguieran la misma ley que la exposición lógica de su idea”. Las ideologías pretenden conocer los misterios de todo el proceso histórico, los secretos del pasado, las complejidades del presente, las incertidumbres del futuro, merced a la lógica inherente de sus ideas”. Quien se rige por la ideología pretende ser el más listo (lo explica todo) y acaba siendo el más ingenuo. La ideología, además, apantalla lo real. Lo tiene todo demasiado claro, nunca se interesa por el misterio de las cosas. Tiene vocación totalitaria. “La coacción puramente negativa de la lógica, es decir, la prohibición de contradicciones, se convierte en productiva”.” Ese proceso productivo no podrá ser interrumpido o desdicho por una nueva idea o una nueva experiencia. Esa es la cerrazón ideológica: “Cambiar la capacidad inherente de pensar por la camisa de fuerza de la lógica, nos fuerza tan violentamente como si estuviéramos forzados por un poder exterior”. Las principales ideologías totalitarias del siglo XX fueron el nazismo y el estalinismo. En el siglo XXI han cambiado de máscara y son la biotecnología (la idea de que el ser humano es solo un algoritmo biológico) y la tecnolatría o digitalización del mundo (la idea de que lo real es básicamente información).
El totalitarismo se consolida cuando es destruida la forma más elemental de la creatividad humana, que se suscita siempre en el origen, en el “nuevo comienzo”, al que la persona creativa regresa continuamente. Mientras existan personas creativas, que añadan algo propio al mundo común, podrá sortearse la amenaza totalitaria y su sistemática preparación de ejecutores y víctimas.
Mientras que el totalitarismo pretende convertir al ciudadano en autómata., en nuestro momento presente, pretende convertirlo en algoritmo biológico: programable, jaqueable, prescindible. “La dominación totalitaria porta los gérmenes de su propia destrucción”. El miedo y la impotencia son principios antipolíticos y “lanzan a las personas a una situación contraria a la acción política.” Hannah se despoja de fatalismo. Cada final en la historia anuncia un nuevo comienzo, y ese comienzo se identifica con la libertad humana. Heráclito ha regresado. Un conocimiento garantizado por cada nuevo nacimiento, por cada ser vivo.
La gran intuición de Arendt es que ve en el totalitarismo el culmen de la idea moderna del mundo que se empieza a gestar con el mecanicismo del siglo XVII. Un logro facilitado por la técnica y la ciencia aplicada, espoleadas por la idea fija de un crecimiento económico ilimitado. Tres impulsos estrechamente relacionados que culminan en la producción industrial de la muerte, la obsesión por el control y la gestión del miedo. Paradójicamente, la ciencia y la técnica desbocadas llevan a la sinrazón y a la negación de la dignidad y la libertad humanas.
Para Arendt la característica principal de las masas modernas es que no confían en la realidad de su propia experiencia (lo hemos visto recientemente). “No confían en sus ojos ni en sus oídos, sólo en sus imaginaciones… (configuradas por los medios de información). Las masas se niegan a reconocer el carácter fortuito que penetra la realidad. Están predispuestas a todas las ideologías porque éstas explican los hechos como simples ejemplos de leyes y eliminan las coincidencias, inventando una omnipotencia que lo abarca todo. La propaganda totalitaria medra en esa huida de la realidad a la ficción, de la coincidencia a la constancia”.
Hay en las masas un miedo general a la libertad, y un deseo de escapar de la realidad. Una ceguera voluntaria. Ese miedo es el que gestiona el proyecto totalitario, utilizando el anhelo de consistencia. Hitler afirmaba que en el Estado total no debía haber diferencia alguna entre ley y ética. “La dominación total aspira a organizar la pluralidad y diferenciación infinitas de los seres humanos como si fueran un único individuo, algo que sólo es posible si cada individuo particular es reducido a un complejo de reacciones nunca cambiante… El asunto es fabricar algo que no existe, un tipo de especie humana cuya única libertad consista en preservar la especie”. Darwin y el determinismo de Laplace (la tentación geométrica) se dan aquí la mano. Se trata de eliminar, mediante condiciones científicamente controladas, la espontaneidad como expresión del comportamiento humano y transformar a las personas en simples “perros de Pávlov”, regidas bajo la ley única del reflejo condicionado. Este es el primer paso para volver a todas las personas superfluas (i. e., prescindibles, jaqueables, programables).
Las ideologías preparan el terreno para el totalitarismo. Y lo hacen gracias a la “fuerza de la lógica”, a la reivindicación de la “validez total”. “En los sistemas lógicos, como los sistemas paranoicos, todo se deduce comprensiblemente e incluso obligatoriamente una vez que ha sido aceptada la primera premisa. La locura de semejantes sistemas radica no sólo en su primera premisa, sino en la lógica con la que han sido construidos. La curiosa cualidad lógica de todos los ismos, su confianza simplista en el valor salvador de la devoción tozuda sin atender a factores específicos y variables, alberga ya los primeros gérmenes del desprecio totalitario por la realidad y los hechos”. Ese desprecio esconde la ambición orgullosa de dominar el mundo. Un dominio que exige la creación de un individuo prefabricado (un autómata) y una fuerte devaluación de la realidad. Lo único que importa es ser consecuente. Arendt asocia ese impulso con los fines de la burguesía y del imperio. “Con estas nuevas estructuras, construidas sobre la fuerza del supersentido e impulsadas por el motor de la lógica, nos hallamos en el final de la era burguesa del incentivo y el poder tanto como en el final del imperialismo y la expansión”. El imperialismo, como la lógica, es una fuerza de coerción, ya sea de los pueblos o de la naturaleza.
Para Arendt la ecuación es sencilla: la idea de una lógica de la historia conduce al totalitarismo estalinista, así como la idea de unas leyes naturales universales conduce al racismo de los nazis. “Ninguna ideología que pretenda explicar todos los acontecimientos históricos del pasado o la delimitación de todos los acontecimientos futuros puede soportar la imprevisibilidad que procede del hecho de que los hombres sean creativos, que puedan producir algo que nadie llegó a prever.” Un sistema lógico, como un sistema ideológico, no puede ser creativo. Su naturaleza es tautológica. Imponerlo sobre el individuo es cercenar los más sagrado de la condición humana: la libertad y la creatividad. Y eso es lo que hace la propaganda totalitaria, que hoy, en el milenio de los prodigios tecnológicos, toma la forma del dataísmo o culto al dato. Lo que está en juego es la naturaleza humana como tal. Esa es la nueva manipulación global. El monstruo totalitario dice obedecer a leyes positivas, de las que obtiene su legitimación. Absolutiza la ley natural, que ha dejado de ser un constructo humano (un híbrido naturaleza-cultura), para convertirse en ley irrevocable. Los nazis hablaban de la ley de la naturaleza, los bolcheviques de la ley de la historia, los tecnócratas de la ley de la información, que el algoritmo hace efectiva tras la digitalización de la realidad.
Juan Arnau, Hannah Arendt, la amistad frente al totalitarismo, El País 23/08/2023