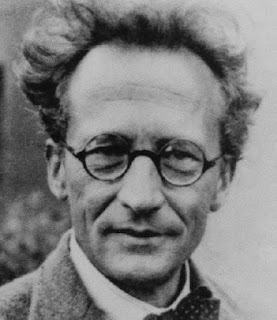Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

2. Com es pot llegir la mirada?
Archivado: octubre 30, 2023, 8:40am CET por Felipe
-

1. Els diners poden comprar la felicitat?
Archivado: octubre 30, 2023, 8:39am CET por Alex
-

Ser conservador.
Archivado: octubre 29, 2023, 7:38pm CET por Manel Villar
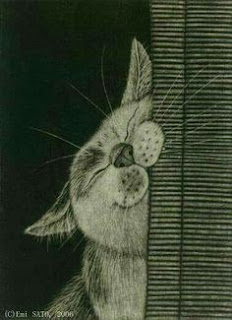
(El conservador) No confunde lo bueno con lo nuevo. Con Aparisi y Guijarro sostiene que «lo malo que encuentro en tiempos antiguos lo rechazo y lo bueno de los tiempos presentes lo admito. Yo soy conservador porque conservo esta herencia; yo soy también progresista porque, si estoy mal, deseo estar bien, y si bien, deseo estar mejor, y como hombre honrado, lo que deseo para mí lo deseo para todos».
Gregorio Luri, ¿Qué quiere decir ser conservador?, eldebate.com 21/10/2023
-

Les proves en l'àmbit formal.
Archivado: octubre 29, 2023, 7:37pm CET por Manel Villar

El ámbito formal, o ámbito teórico, es el de la abstracción lógica y de los universos limitados. Incluye las matemáticas, los juegos, la lógica pura, la metafísica y algunos razonamientos filosóficos, así como todos los campos caracterizados por el hecho de que las reglas y la lista de hechos iniciales se encuentran fijados de antemano y en número limitado.
En este ámbito, se parte de axiomas, de principios y de hipótesis en número finito, lo que excluye todo tipo de imponderables: nada puede interferir en el razonamiento.
Por eso, en el ámbito formal, un razonamiento justo aplicado a datos correctos conduce siempre a una conclusión justa, indiscutible y definitiva.
Así pues, se puede demostrar que, en la geometría euclídea, un triángulo cuyos lados son iguales tiene tres ángulos idénticos, que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de sus dos otros lados, o que, en una situación dada, en el juego del ajedrez, un jaque y mate en tres jugadas es absolutamente imparable.
Las pruebas en el campo formal son pruebas absolutas, y, por lo tanto, se hablará más bien de demostración. Cuando son conocidas y se han verificado, concitan la convicción de todos, porque son universales y definitivas en el tiempo y en el espacio. Son absolutas, aun cuando el número de razonamientos sucesivos utilizados para alcanzarlas sea muy elevado.
Las ciento veinticinco páginas de razonamientos que fueron necesarias al matemático inglés Andrew Wiles para demostrar el célebre teorema de Fermat son la perfecta ilustración de ello. Para demostrar dicho teorema (según el cual xn + yn= zn es imposible si n es superior o igual a 3), Andrew Wiles trabajó durante años, encadenando razonamientos que recurrían a diferentes ramas de las matemáticas, antes de publicar su demostración en 1995. Una vez verificado cada razonamiento por matemáticos competentes, en cada uno de los campos utilizados, la exactitud de la demostración de este teorema fue aceptada sin discusión ni excepción alguna por toda la comunidad científica. Sin embargo, la prueba experimental de la exactitud del teorema sigue siendo imposible, lo que constituye, sin duda, un hecho notable.
En matemáticas, hablaremos de demostración para referirnos a una prueba absoluta. Tales pruebas absolutas implican el asentimiento general y no pueden conocer ningún tipo de variación en el tiempo.
Sin embargo, las pruebas absolutas no existen en lo real, llamado habitualmente ámbito empírico.
Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnassies, Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, fronterad.com 19/10/2023
-

Daniel Dennett, darwinisme i ment.
Archivado: octubre 29, 2023, 7:37pm CET por Manel Villar

La mente no es otra cosa que “una colección de procesos informáticos como los de un ordenador, que se desarrollan sobre una base de carbono”. El tan amado “yo”, “un ‘centro de gravedad narrativo’, una ficción muy conveniente que nos permite integrar varias corrientes neuronales de datos”. “El alma está hecha de montones de pequeños robots”, que serían nuestras neuronas. Son frases y conceptos acuñados por Daniel C. Dennett (Boston, 1942), uno de los más reputados y polémicos filósofos actuales, famoso por su cruzada contra las religiones, a las que acusa de generar fanáticos. Su proselitismo ateo —poco efectivo en familia, ya que su hermana es sacerdote de una iglesia cristiana— le ha llevado a ser incluido entre los llamados “cuatro jinetes del antiapocalipsis”, junto a Richard Dawkins, el fallecido Christopher Hitchens y Sam Harris, pero el alcance de su pensamiento es mucho mayor. Dennett ha profundizado en la naturaleza de la consciencia desde una perspectiva evolucionista, y ha aportado nuevas ideas a la filosofía en un lenguaje comprensible.
Con su larga barba blanca de patriarca bíblico, Dennett no se limita a fustigar a los creyentes, también irrita a sus colegas al negar la base misma de la filosofía de la mente. “Cuestiona que haya algo inefable en la experiencia subjetiva de las sensaciones, ese aspecto de la consciencia que, técnicamente, se conoce como qualia”, cuenta por correo electrónico la filósofa Josefa Toribio, profesora de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) de la Universidad de Barcelona, amiga suya desde hace años. Para Dennett, “la idea misma de qualia, tal y como se entiende comúnmente, es ilusoria”. Toribio alaba la capacidad del filósofo estadounidense “para presentar ideas filosóficas complejas de una forma comprensible para el público no especialista”, y destaca “su compromiso con el naturalismo, su integración de los conocimientos científicos en los debates filosóficos y su capacidad para desafiar la sabiduría convencional con ideas innovadoras y sugerentes”.
Uno de los temas que más le interesan y preocupan es el de la Inteligencia Artificial, y es partidario de poner en cuarentena los hallazgos de esta nueva tecnología antes de aplicarlos de manera masiva. El avance es exponencial y no duda de que en unas décadas puedan crearse robots conscientes, algo que considera poco deseable. Al fin y al cabo, ni siquiera sabemos qué beneficios evolutivos nos ha reportado la consciencia, suponiendo que tenga alguna función, como admitía el filósofo en una entrevista publicada hace tres años en Tufts Now, revista de su universidad. “Quizás no sea más que una fuente de aflicción”, aventuraba. “Quizás haya evolucionado como una suerte de lastre que tenemos que arrastrar. O puede que haya algo que nos beneficia y la consciencia sea el precio que pagamos por tenerlo”.
Lola Galán, Daniel C. Dennet, el cuarto 'jinete' del ateísmo, El País 28/10/2023
-

paradigma immunitari (diccionari Roberto Esposito)
Archivado: octubre 29, 2023, 7:35pm CET por Manel Villar

... la elaboración del paradigma inmunitario, por parte de Nietzsche, no se limita a identificar esta contradicción. Esta penetra también en el interior de su léxico, desde el inicio proclive a asumir una tonalidad biológica y médica en particular. El remedio inmunitario es semejante a un medicamento que sirve para contrarrestar una enfermedad incurable porque coincide con la misma fuerza vital: «La enfermedad más grave que padecen los seres humanos tiene su origen en la lucha contra las enfermedades: a largo plazo, los presuntos remedios ocasionan consecuencias peores que las que trataban de evitar». Aquí se capta el carácter antinómico del mecanismo inmunitario. Reaccionando a la acción del mal, sin poder eliminarlo, la inmunización se queda en un plano subalterno, acabando por expresarse en su mismo lenguaje. Al tratar de negarlo —o más bien de repudiarlo— el dispositivo inmunológico habla el mismo vocabulario que quisiera impugnar, juega en el campo del enemigo que con gusto derrotaría, para acabar finalmente derrotado. Sustituye una plenitud —el mal original— por un vacío, una fuerza por una debilidad, un más por un menos. De este modo debilita la fuerza, pero al mismo tiempo fortalece la debilidad. En términos médicos, el cuerpo produce antígenos para activar sus propios anticuerpos, pero, al hacerlo, se arriesga a sucumbir por el veneno que él mismo se inyecta. Es lo que, en la economía de la salvación, hace el pastor de almas, con su rebaño enfermo: «trae consigo ungüentos y bálsamos, no hay duda; mas para ser médico tiene necesidad de herir antes; mientras calma el dolor producido por la herida, envenena al mismo tiempo esta». Si el fármaco utilizado tiene la misma sustancia que el virus que se pretende combatir —como en la práctica de la vacunación— se mantiene dentro del círculo de la enfermedad, potenciando sus efectos agresivos. Por supuesto, como es sabido, para que la vacunación funcione no debe superar una determinada dosis. Pero el problema planteado por Nietzsche se refiere a la lógica del procedimiento inmunitario. Si es la vida misma la que está enferma, y con ella el hombre que la vive, cualquier fármaco diseñado para mantenerla tiene, como cualquier veneno, el sabor de la muerte.
La punta de la crítica nietzscheana, antes dirigida contra sacerdotes y salvadores, ahonda en el cuerpo mismo de la civilización moderna. El proceso de civilización, del que la Modernidad constituye el resultado provisional, conlleva consecuencias estructuralmente antinómicas. Por un lado, agiliza la vida, alejándose de los riesgos mortales que la amenazan, Por otro, precisamente así la debilita. Es justamente la obsesión por la duración —por la conservación— lo que impide su desarrollo, condenándola a la insolvencia. Querer separar —como hace la ideología moderna— ser y devenir del cuerpo vivo inmoviliza su vida, que está siempre en devenir.: «lo que es útil para la duración del individuo podría ser desfavorable para su fortaleza y su esplendor, lo que conserva al individuo podría al mismo tiempo fijarlo y detenerlo en la evolución». Conservar no rima con desarrollar. Uno es lo contrario de los otro y a la inversa. Lo que impulsa a la Modernidad hacia la deriva nihilista es la incomprensión de este contraste: la pretensión de «conservar» el desarrollo, sin darse cuanta de que así lo impide. Limitándonos a sobrevivir, la vida se niega a sí misma, cediendo a aquella misma negación que quería controlar. Por otro lado, si el mal no fuera frenado por el aparato inmunitario que la Modernidad ha puesto en marcha, seguiría creciendo rampante, llevado al extremo por el flujo ciego de una vida que no conoce límites.
Toda la obra de Nietzsche es una manifestación de este drama —de la imposibilidad de la dialéctica que todavía en Hegel conseguía la afirmación positiva de la tensión productiva con lo negativo—. Ahora esa posibilidad queda excluida por la fractura que parece engullir toda medicación. La vida no puede ser ni frenada en su impulso expansivo ni proyectada más allá de sus propios límites. En todo caso está destinada a destruirse —de manera explosiva o implosiva—. Por la fuerza o por la debilidad. A través de la enfermedad o de la medicina. La única oportunidad, quizá aún abierta, de salvar al organismo de su disolución no es sustraerlo a la enfermedad, sino asumir esta como tal —en su aspecto movilizador, innovador y productivo— sin contraponerle una idea mítica de salud perfecta: «No existe una salud en sí y todos los intentos para definir una cosa semejante han dado un resultado lamentable». No solo porque nunca ha sido claro qué significa realmente salud y, por lo tanto, enfermedad, sino porque una es inseparable de la otra. La enfermedad no es lo contrario de la salud; en todo caso, parece ser su reverso, su cara en la sombra. O, mejor aún, su presupuesto. Sin la primera, no existe la segunda: «Por fin quedó al descubierto claramente la gran pregunta de si podríamos prescindir de la enfermedad, incluso para el desarrollo de nuestra virtud, si especialmente nuestra sed de conocimiento, de autoconocimiento no necesitaría del alma enferma tanto como el alma sana». Por eso los griegos adoraban la enfermedad como a un dios, siempre que fuera potente. La salud no es un bien en sí. Ni tampoco lo es para siempre. Solo lo es si constituye el tránsito benéfico entre dos estados de enfermedad. Más que una posesión, es una adquisición, tal que «uno no solo la tenga, sino que además continuamente la adquiera y tenga que adquirirla porque cada día la entrega de nuevo y tiene que entregarla».
Roberto Esposito, (Inmunidad común) Biopolítica en la época de la pandemia, blogdejoaquinrabassa 10/2023 -

Les proves en l'àmbit empíric.
Archivado: octubre 29, 2023, 7:34pm CET por Manel Villar

En el ámbito empírico, que es el de nuestro mundo concreto, un razonamiento justo aplicado a datos correctos no lleva necesariamente a una conclusión exacta. Ignorar esta verdad, que es, sin duda, sumamente contraintuitiva, lleva a menudo a los dirigentes a cometer graves errores cuando hay que decidir.
Efectivamente, para estar seguro de acertar hay que tener en cuenta el conjunto de todos los datos y parámetros que intervienen en el problema. Ahora bien, en el mundo real, difícilmente podemos ser exhaustivos y recabar todos los datos disponibles. Y aun cuando así fuera, su magnitud sería demasiado grande como para poder ser tomada en consideración.
Por consiguiente, en el ámbito empírico, las pruebas absolutas no existen, o, al menos, generalmente no están a nuestro alcance. Solo existen pruebas de fuerzas variables cuya suma puede, no obstante, conducir a una íntima convicción más allá de toda duda.
Una historia trágica y real ilustrará esta sorprendente realidad.
En los años 1950, la cosecha de trigo en China fue mala. Los responsables agrícolas informaron a Mao Tse-Tung (Mao Zedong) de que los gorriones se comían gran parte de las semillas sembradas, lo que era verdad. Mao realizó un razonamiento justo, a saber: si se mataba a los gorriones, esa gran porción de semillas no iba a ser comida por los pájaros en cuestión, lo que era exacto, y que por ende las cosechas iban a aumentar en proporción, lo cual resultó ser falso. La decisión de hacer desaparecer a los gorriones fue aplicada en 1958, en la época del Gran Salto Adelante, sin experimentación previa, de manera inmediata y en todo el país. Esto provocó una gran hambruna, que generó millones de muertos. Resulta que había un elemento que intervenía en este problema, elemento que no fue tomado en cuenta por Mao y sus consejeros: si bien los pájaros se comen efectivamente parte de las semillas, devoran sobre todo lombrices e insectos, que, a su vez, comen y destruyen de manera aún más notable las cosechas. Como lo vemos con esta trágica historia, un único dato que no fue tomado en cuenta condujo al resultado inverso que el razonamiento inicial hacía esperar.
En el ámbito empírico, o sea, en nuestro mundo, una prueba es más que un argumento, pero menos que una demostración matemática.
Como las pruebas comunes del mundo empírico no son absolutas, se procura por lo general aumentar su número y diversificar sus orígenes, para establecer de la manera más sólida posible la verdad de la tesis que supuestamente sostienen. Por ello, en el campo empírico, se habla por lo general de pruebas en plural, mientras que, en el ámbito formal, se habla de prueba o de demostración en singular, ya que basta, por definición, con una sola prueba o demostración.
Empecemos por ilustrar, gracias a dos ejemplos familiares, el carácter no absoluto de las pruebas del ámbito empírico corriente y la necesidad que se deriva de ello, a saber, el disponer de una pluralidad de pruebas procedentes de diversos horizontes.
Tomemos el ejemplo de un juicio en el marco de un caso criminal. El fiscal tendrá que aportar las pruebas de la culpabilidad del acusado. Dichas pruebas podrán ser materiales, o no. Tendrán, según el caso, una fuerza variable. Podrá tratarse de huellas ADN, del grupo sanguíneo de eventuales manchas de sangre, de huellas dactilares que corresponden a las del acusado o de huellas de pasos en el suelo. También deberá probarse el móvil del crimen y, por fin, aportar testimonios que acrediten la presencia del acusado en el lugar de los hechos. Los testimonios tendrán un valor más o menos importante según la personalidad del testigo, su edad, su profesión o incluso su reputación. Los testimonios convergentes de varios testigos independientes, o sea, que no se conocen entre sí, tendrán más importancia que los que provienen de un mismo grupo familiar. Cabe decir que ninguna de esas pruebas podría considerarse como absoluta, ya que hasta la presencia de una prueba material podría ser el resultado de un complot bien tramado. No obstante, si las pruebas son a la vez numerosas, fuertes, convergentes e independientes, los miembros del jurado podrán adquirir una íntima convicción, más allá de toda duda razonable, lo cual les va a permitir tomar una decisión acerca de la culpabilidad del acusado.
Otro ejemplo: si los habitantes de un pueblo descubren por la madrugada animales de su rebaño degollados, pueden sospechar la presencia de un oso en los alrededores y buscar pruebas para confirmarlo. Analizarán pues toda una serie de indicios posibles: presencia de mordeduras en las víctimas, huellas de pasos, restos de comida o, incluso, presencia de deyecciones. Por fin, interrogarán a una serie de testigos, directos o indirectos: al hombre que vio al hombre que vio al oso. El conjunto de estas pruebas, más o menos convincentes y de naturaleza bien distinta, les permitirá forjarse una opinión y tomar las medidas adecuadas.
Estos dos ejemplos ilustran el hecho de que, en el campo empírico, como ocurre en una investigación, es necesario disponer de un conjunto de pruebas, de la mayor cantidad posible de pruebas convergentes e independientes, para alcanzar una convicción más allá de toda duda razonable.
Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnassies, Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, fronterad.com 19/10/2023
-

Ciència i emocions.
Archivado: octubre 29, 2023, 7:33pm CET por Manel Villar
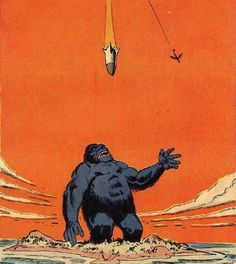
Nuestra capacidad para aceptar una tesis, incluso científica, no depende solamente de las pruebas racionales que la acreditan, sino también de la implicación afectiva vinculada a las conclusiones de dicha tesis.
Es así como, a modo de ejemplo, podemos ver que hoy hay temas científicos emotivamente neutrales, como, por ejemplo, la causa de la extinción de los dinosaurios, el origen de la Luna, la manera en que el agua apareció en la Tierra o la desaparición brutal del hombre de Neandertal, asuntos acerca de los cuales los científicos debaten a veces con vivacidad, pudiendo cada uno sostener tesis diferentes e incluso opuestas, pero cuyas implicaciones intelectuales, sean cuales sean, serán finalmente aceptadas por todos, ya que se trata de temas que carecen de contenido emocional.
Sin embargo, a partir del momento en que se entra en temas sensibles que, incluso cuando son temas científicos, están en parte politizados, como el calentamiento climático, la ecología, el interés de la energía nuclear, el marxismo económico, etcétera, la inteligencia no se ve tan libre de razonar con normalidad, ya que las opciones políticas, las pasiones y los intereses personales interfieren con el uso de la razón.
El fenómeno es particularmente acusado cuando se aborda el tema de la existencia de un Dios creador. Frente a esta cuestión las pasiones se ven aún más exacerbadas porque lo que está en juego, en ese caso, no es un simple conocimiento, sino nuestra propia vida. Tener que reconocer, al concluir un estudio, que uno podría ser tan solo una criatura procedente y dependiente de un creador es algo que muchas personas consideran como un cuestionamiento fundamental de su propia autonomía.
Ahora bien, para muchas personas, el deseo de ser libres y autónomas, de poder decidir solas sus acciones, de no tener “ni Dios ni amo” prima por encima de todo. Su yo profundo se siente agredido por la tesis deísta y se defiende movilizando todos sus recursos intelectuales, ya no para buscar la verdad, sino para defender su independencia y su libertad, consideradas prioritarias.
Por lo tanto, no es sorprendente que este tema suscite reacciones que suelen ir desde una incómoda indiferencia hasta la burla, el desprecio e incluso la violencia, en lugar de generar una argumentación seria.
Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnassies, Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, fronterad.com 19/10/2023
-

IA i idiologia
Archivado: octubre 29, 2023, 7:29pm CET por Manel Villar

El problema no es que los chatbots sean estúpidos; es que no son lo suficientemente "estúpidos". No es que sean ingenuos (que no captan la ironía y la reflexividad); es que no son lo suficientemente ingenuos (que no detectan cuándo la ingenuidad encubre perspicacia). El verdadero peligro, entonces, no es que las personas confundan a un chatbot con una persona real; es que comunicarse con los chatbots hará que las personas reales hablen como chatbots, perdiendo todos los matices e ironías, diciendo obsesivamente solo lo que creen que quieren decir. Cuando era más joven, un amigo acudió a un psicoanalista para recibir tratamiento después de una experiencia traumática.
La idea de mi amigo sobre lo que estos analistas esperaban de sus pacientes era un cliché, así que en su primera sesión entregó falsas "asociaciones libres" sobre cómo odiaba a su padre y quería que estuviera muerto. La reacción del analista fue ingeniosa: adoptó una postura ingenua "prefreudiana" y reprochó a mi amigo por no respetar a su padre ("¿Cómo puedes hablar así de la persona que te hizo ser lo que eres?"). Esta ingenuidad fingida envió un mensaje claro: no compro tus falsas "asociaciones". ¿Sería capaz un chatbot de captar este subtexto? Lo más probable es que no, porque es como la interpretación de Rowan Williams sobre el príncipe Myshkin en "El idiota" de Dostoyevski. Según la lectura estándar, Myshkin, "el idiota", es un hombre santificado, "positivamente bueno y hermoso", que es llevado a la locura aislada por las brutalidades y pasiones crueles del mundo real. Pero en la relectura radical de Williams, Myshkin representa el ojo de la tormenta: aunque sea bueno y santo, él es quien desencadena la devastación y la muerte que presencia, debido a su papel en la compleja red de relaciones que lo rodea.
No es solo que Myshkin sea un ingenuo simplón. Es que su tipo particular de obtusidad lo deja inconsciente de sus efectos desastrosos en los demás. Es una persona plana que literalmente habla como un chatbot. Su "bondad" radica en el hecho de que, al igual que un chatbot, reacciona a los desafíos sin ironía, ofrece lugares comunes carentes de reflexividad, lo toma todo literalmente y confía en un autocompletado mental en lugar de la formación auténtica de ideas.
Por esta razón, los nuevos chatbots se llevarán muy bien con los ideólogos de todo tipo, desde la multitud "despertada" de hoy en día hasta los nacionalistas "MAGA" que prefieren permanecer dormidos.
Slavoj Zizek, ¿Está preparada la IA paradiscernir?, bloghemia.com 26/10/2023
-

La IA i la vida
Archivado: octubre 29, 2023, 7:28pm CET por Manel Villar

El hecho de que hoy nos enfrentemos a la cuestión de si la IA pronto será consciente dado el éxito de los LLM revela mucho sobre los sesgos antropocéntricos contemporáneos. Los humanos usan el lenguaje y son conscientes, y un rápido argumento analógico a favor de la conciencia de la IA podría parecer prometedor. Pero también debemos considerar las disanalogías. Los humanos, monos y ratas que a menudo se utilizan como sujetos de investigación en estudios de conciencia tienen muchas propiedades de las que carecen las IA: propiedades asociadas con la sociabilidad y el desarrollo; un rico sensorium; y estar vivo.
La IA no habita en un mundo de modelos sociales nativos de los cuales aprender y de pares de la misma edad con quienes desarrollarse. Sus interlocutores sociales son sus amos humanos, no una comunidad de individuos de la misma especie con diferentes historias de aprendizaje y diversidad genética. Podría decirse que las IA no son seres culturales y no participan en interacciones colaborativas y competitivas dentro, y entre, culturas.
Las IA tampoco perciben ricamente su entorno físico. Mientras que sus transacciones de tokens más allá de sí mismas se cuentan por billones, los tipos de transacciones que realizan son mínimos, teniendo acceso a la información a través de un teclado o una cámara que es transducida a señales eléctricas. Hay poca integración de información entre modalidades sensoriales.
Y las IA no están vivas. No preservan activamente la continuidad de su existencia, no se autoorganizan para evitar que sus límites se fusionen con su entorno, no absorben elementos del entorno y los transforman a través de procesos metabólicos en su propia existencia continua. Carecen de cualquier objetivo de autoconservación que busquen lograr a través de sus acciones en un entorno social y físico. Y como no logran reproducirse, no se los puede considerar sistemas evolucionados.
Tal vez estoy siendo demasiado escéptica, y las IA actuales y futuras puedan llegar a tener más de estos elementos de los que les doy crédito. Aún así, persisten las preocupaciones. Diseñar una IA para que tenga propiedades análogas a las de los humanos plantea el gaming problem [ignoro a qué se refiere la autora con el “problema del juego»] y se corre el riesgo de crear una torpe imitación de la consciencia, cuya organización funcional sea muy diferente al caso humano. Peor aún, incluso si los científicos informáticos pudieran construir una IA con algunas de estas propiedades, la ciencia contemporánea está lejos de desarrollar una vida artificial sólida, y hay razones sugerentes para pensar que la vida y la mente consciente pueden estar esencialmente entrelazadas. Lo que la vida sí nos da y el lenguaje no es un propósito, una función. El lenguaje puede hacer que este propósito sea más fácil de ver, permitiendo que un agente describa y comunique sus objetivos, pero también puede crear una ilusión de agencia donde no existe.
La función y la biología tienen una relación incómoda, y muchos siguen siendo fuertemente sospechosos de pensar que tiene algún mérito describir células o bacterias como si tuvieran objetivos, mientras que al mismo tiempo se utiliza gimnasia verbal para hablar sobre el propósito sin utilizar el término. Como dice Denis Walsh: “Los organismos son entidades fundamentalmente con un propósito, y los biólogos sienten aversión por el propósito».
La continuidad de la vida y la mente consciente sugiere una posible función de la conciencia: sostener la vida. Cuando nos centramos en la experiencia subjetiva más rudimentaria (sentimientos de sed, falta de oxígeno, deseo social/sexual), se puede considerar que la conciencia tiene un propósito vital.
Si bien esto no nos dice qué animales son conscientes (o si las plantas lo son), debería llevarnos a estudiar las formas más simples de vida animal. He sostenido que la ciencia cognitiva de la conciencia debería adoptar como hipótesis de trabajo que todos los animales son conscientes y estudiar modelos animales mucho más simples para avanzar en el desarrollo de una teoría sólida. Incluso el humilde gusano nematodo microscópico Caenorhabditis elegans puede servir como modelo prometedor para estudiar la conciencia, dadas sus capacidades sensoriales, sociales y de aprendizaje.
La ciencia ha progresado no sólo observando a los humanos, sino también a formas de vida muy distantes de la nuestra. Aristóteles estaba fascinado por las esponjas, Mendel por las plantas de guisantes. Al estudiar la experiencia primordial en animales simples, podemos comprender qué propiedades debe tener una IA antes de tomar en serio la cuestión de si es consciente.
Kristin Andrews y la perpectiva biologicista de la conciencia, La Máquina de Von Neumann 22/10/2023
-

Els límits de l'empatia.
Archivado: octubre 29, 2023, 7:28pm CET por Manel Villar

En principio, la empatía es maravillosa porque funciona con todo el mundo, y las narrativas también. Me puedes contar la historia de alguien que está lejos de mí, geográfica o políticamente, y aun así puedo coexperimentar su situación. Esto es lo maravilloso de las narrativas y la empatía. Nosotros desarrollamos un gran cerebro no solo para resolver problemas técnicos y tener una gran inteligencia en general, sino para tener la habilidad de coexperimentar. Muchos de los biólogos de la evolución humana coinciden en que nuestro cerebro es un cerebro para la empatía.
Pero aquí viene la trampa. Las narrativas nos empujan a empatizar con otros, pero uno de los desencadenantes de la empatía tiene que ver con tomar partido. Ves una pareja en un bar, comienzan a discutir y aunque no les conozcas, tomas partido. Pasa cuando ves un partido de fútbol, aunque no seas de ningún equipo. Tomas partido y el otro pasa a ser el enemigo, no nos gustan. Así que la empatía es genial para las experiencias individuales porque nos permite trascender nuestra experiencia, no estamos atrapados solos en nuestro cerebro. Pero cuando hay conflicto nos lleva a tomar partido y por eso la empatía es muy mala para resolver conflictos, pese a que la gente cree lo contrario. La empatía los empeora. Para resolver un conflicto hay que dar un paso atrás y dejar la empatía fuera, porque la empatía nos deja atrapados dentro de una narrativa y fuera de la otra.
Daniel Mediavilla, entrevista a Fritz Breithaupt: "La empatía es muy mala para resolver conflictos", El País 21/10/2023 -

Lucreci i el renaixement de la ciència.
Archivado: octubre 29, 2023, 7:27pm CET por Manel Villar
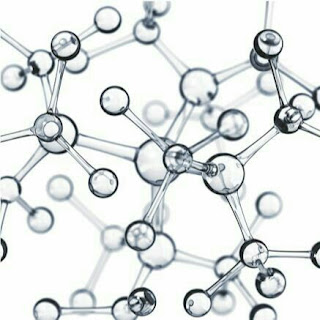
Muchos grandes pintores recrean la imagen de Demócrito riendo, sin embargo, fue Epicuro el primero que relacionó los átomos con la alegría de vivir. La historia de esta extraña concordancia, tan sorprendente este tórrido verano cuyo colofón ha sido la tremenda película sobre Oppenheimer, seguramente la inició Zenón de Elea al poner de manifiesto que ni el espacio ni el tiempo podían dividirse infinitamente. El atlético héroe Aquiles jamás alcanzaría a la parsimoniosa tortuga.
Primero Leucipo y luego Demócrito concluyeron que con la materia debería suceder lo mismo, y lo mínimo en que se podía dividir se denominaría átomo. Y, lógicamente, tiene que haber un vacío en el que se muevan esos átomos. El tiempo permite que estos generen paso a paso o, mejor, golpe a golpe entre ellos, todo lo que llamamos mundo. Estamos entre 400 y 500 años antes de Cristo.
Un siglo más tarde, Epicuro estableció una relación pasmosa: los átomos permitían alcanzar la ansiada alegría de vivir. Al morir, el cuerpo y el alma se extinguen esparciéndose en el vacío los átomos que agrupados los formaban; no hay nada más allá de la muerte salvo la reagrupación de los átomos dando lugar a nuevas cosas en danza perpetua de la naturaleza. Mucho menos hay premios o castigos. Conclusión: no hay que temer a la muerte sino al dolor y, por lo tanto, a vivir que son dos días, dicho todo esto en unas 42 obras escritas de mayor o menor extensión. Al parecer, porque se perdieron casi todas. Hasta que llegó Tito Lucrecio Caro un par de siglos después con su grandioso poema de 7.400 versos: De rerum natura, aunque también se perdió (lo perdieron), pudo llegar íntegro a nosotros.
El físico matemático italiano Lucio Russo publicó en 1996 La revolución olvidada, cómo la ciencia nació en 300 a. C. y por qué tuvo que renacer. Demuestra, con todo rigor científico, que la ciencia griega y la tecnología romana del siglo V estaban preparadas para dar lugar a la ciencia moderna incluidos el uso del vapor y la electricidad. El historiador estadounidense Stephen Greenblatt ganó el Premio Pulitzer en 2011 con The Swerve (en español se tradujo como El giro) sosteniendo que lo que hizo renacer la ciencia 1.000 años después de que se extinguiera fue la recuperación del poema de Lucrecio.
Tras la caída de Constantinopla, al esparcirse por Europa, los monjes romanos más ilustrados vieron horrorizados que el latín de las copias de los textos clásicos era un desastre. Se desató una noble cacería de obras ilustres y uno de los más afortunados ojeadores fue Gianfrancesco Poggio. Encontró De rerum natura, lo copió y tradujo apropiadamente. La imprenta de Gutenberg hizo el resto, es decir, que llegara a sabios inquietos como Bruno, Galileo, Copérnico, Kepler, seguidos por muchos más. Y la ciencia renació.
La formidable teología que construyeron era opuesta de raíz a lo que se desprendía de De rerum natura: el universo no tiene creador y todo es resultado de los movimientos y agrupaciones de los átomos que suceden al azar sin causa (aunque pueda sorprender, Lucrecio no era ateo, pues el poema empieza invocando a Venus); el universo no se generó para los humanos y por eso no son únicos; las sociedades humanas y las especies animales no empezaron siendo tranquilas y felices, sino que hubieron de entablar batallas por la supervivencia; el alma muere, no hay vida más allá de la muerte; todas las religiones son supersticiones organizadas e inevitablemente crueles; no hay ángeles, demonios y fantasmas; entender la naturaleza de las cosas genera profundo asombro y bienestar; el mayor objetivo de la vida humana es aumentar el placer y disminuir el dolor; los deseos inalcanzables y el miedo a la muerte son los principales obstáculos para alcanzar la felicidad, pero pueden superarse ejercitando la razón.
Manuel Lozano Leyva, Los átomos y la alegría de vivir, El País 30/09/2023 -

Les proves en l'àmbit de les ciències naturals.
Archivado: octubre 29, 2023, 7:26pm CET por Manel Villar

Las ciencias de la naturaleza forman parte del ámbito empírico: las pruebas absolutas tampoco existen en este campo. En las ciencias experimentales, los pasos habituales consisten en partir de la observación para construir una teoría que tenga predicciones observables en el mundo real.
Así pues, según Karl Popper, “en las ciencias empíricas, que son las únicas capaces de dar informaciones acerca del mundo en el que vivimos, las pruebas no existen, si se entiende la palabra prueba como un hecho que establece de una vez por todas la verdad de una teoría”.
En ciencia experimental, la validez de una tesis se construye sobre el encadenamiento de dos etapas, al menos, de las cuatro posibles que citamos a continuación:
La primera etapa consiste en la creación de una teoría elaborada a partir de una observación. La teoría tiene como objeto crear un universo simple y manejable que sea una representación o una analogía del Universo real. Este universo teórico incluye una lógica interna que genera normalmente una serie de “conclusiones, implicaciones o predicciones”. Estas predicciones son imprescindibles para poder establecer la validez de la teoría en cuestión.
La segunda etapa consiste luego en comparar estas predicciones con las observaciones en el Universo real. Si, una vez verificadas, las observaciones están en desacuerdo con las predicciones, entonces la teoría es falsa; ahora bien, si concuerdan, la teoría puede ser verdadera. Por otro lado, cuanto más numerosas son las implicaciones y cuanto más precisas, tanto más la teoría puede ser considerada como sólidamente establecida.
Estas dos primeras etapas constituyen la base mínima de toda teoría científica. En muchos casos, afortunadamente, se puede ir más lejos.
La tercera etapa consiste, cuando sea posible, en crear un modelo matemático del universo teórico, luego operar con él y estudiar los resultados y predicciones que se derivan de ello. Resultados y predicciones que luego compararemos con la realidad. Si el modelo corresponde a la realidad, el nivel de la prueba se verá reforzado, sobre todo si el modelo prevé consecuencias inesperadas que luego se revelan exactas.
La cuarta etapa, finalmente, cuando esta se puede realizar, tiene un valor demostrativo aún más fuerte; esta etapa consiste en la posibilidad de repetir la experiencia. Si la teoría puede ser verificada experimentalmente de manera repetida, el nivel de prueba conferido por esta cuarta etapa es entonces sumamente elevado.
Para ilustrar estas etapas, la teoría de la gravitación, que todos conocemos, resulta ideal. Constituye un ejemplo perfecto de encadenamiento de las cuatro etapas. Según se suele contar, fue observando una manzana al caer como Isaac Newton se preguntó por qué caía de manera perpendicular al suelo.
Primera etapa, la teoría: a partir de la observación inicial, Newton imagina una teoría según la cual los cuerpos son atraídos por una fuerza que solo es función de sus masas y de la distancia que los separa.
Segunda etapa, las predicciones: como primeras consecuencias verificables de su teoría, constata que efectivamente la manzana cae al suelo, y no lo contrario, porque la manzana es pequeña y porque la Tierra es grande. Por otro lado, una manzana del hemisferio sur caerá siempre sobre la tierra, aunque el manzano y los habitantes se encuentren cabeza abajo, desde el punto de vista de un observador del hemisferio norte. Las implicaciones de la teoría resultan conformes a la realidad.
Tercera etapa, el modelo matemático: Newton desarrolla un modelo matemático de su teoría postulando que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, según una fórmula de tipo F= Gm1 m2/d2. A partir de ese modelo, logra calcular la órbita de los planetas, llegando a formas elípticas que ni Copérnico ni Galileo habían podido imaginar, pero que Kepler había adivinado al observar el curso del planeta Marte. Finalmente, desarrollando su modelo, obtiene un calendario predictivo de los eclipses de Luna y de los planetas.
Cuarta etapa, la experimentación: el calendario y las predicciones en cuestión, que son verificables por todos en aquel entonces, se verifican y se revelan exactos. La comparación con la realidad funciona; mejor aún, la dimensión predictiva, inesperada, se confirma. La teoría se encuentra por lo tanto probada y la comunidad científica se adhiere a ella con prontitud.
Ulteriormente, la teoría de la gravitación de Newton fue remplazada por la teoría de la relatividad de Einstein, lo que no significa que la teoría de Newton sea errónea. Simplemente, se ha pasado de una buena aproximación de la realidad a una aproximación superior. Son teorías convergentes.
La validez de una teoría depende, por lo tanto, del número de etapas a las que ha podido ser sometida con éxito.
Así, según sea confirmada por dos, tres o cuatro de las etapas enunciadas anteriormente, su nivel de fuerza podrá ser clasificada en grupos diferentes, que van del grupo 2, el más fuerte, al grupo 6, el más débil, ya que reservamos el grupo 1 para la prueba absoluta.
Grupo 1: prueba absoluta del campo teórico o formal.
Grupo 2: teorías que pueden ser cotejadas con la realidad, que se pueden modelizar (en el sentido matemático) y experimentar. Este grupo incluye una gran cantidad de ciencias, como la mayoría de los campos de la física, la mecánica, la electricidad, el electromagnetismo, la química, etcétera. Para este grupo, las pruebas son tan fuertes que se aproximan a pruebas absolutas y son difícilmente discutibles, incluso cuando puedan ser refinadas en el futuro gracias a nuevos modelos convergentes.
Grupo 3: teorías cotejables con la realidad, que se pueden modelizar, pero no experimentar. Este grupo incluye numerosas ciencias como la cosmología, la climatología (particularmente las investigaciones sobre el calentamiento climático), la econometría, etcétera. Aunque no sean experimentables, estas teorías se pueden modelizar y las predicciones que resultan del modelo pueden ser verificadas. En este grupo, el nivel de prueba es alto.
Grupo 4: teorías cotejables con la realidad, experimentables, pero que no se pueden modelizar. Este grupo incluye la mayoría de los campos de las ciencias como la fisiología, la farmacología, la biología, etcétera. Estas teorías también son poderosas porque, aunque no se puedan modelizar, la repetición de la experimentación aporta un nivel de verificación elevado y, por lo tanto, altamente probatorio. En este grupo, como en el anterior, si bien por motivos diferentes, el nivel de prueba es elevado.
Grupo 5: teorías cotejables con la realidad, pero que no se pueden modelizar ni experimentar. Este grupo de teorías es más débil en términos de fuerza probatoria que los anteriores. Incluye, no obstante, numerosos campos que nadie imaginaría eliminar de la esfera científica. En este grupo se encuentra el evolucionismo darwiniano, que no se puede modelizar ni experimentar (o en todo caso, no fue posible hacerlo durante un siglo). Incluye también numerosas cuestiones científicas, como la paleontología (por ejemplo, la extinción de los dinosaurios, la desaparición del hombre de Neandertal, etcétera.), el origen de la vida en la Tierra, el origen de la Luna, el origen del agua en nuestro planeta, etcétera.
En este grupo, las teorías no se pueden modelizar ni experimentar, se verifican solamente gracias a la confrontación de sus conclusiones con lo que puede ser observado en el mundo real. A este grupo pertenecen las teorías antagónicas, a saber, “existe un Dios creador” y “el Universo es únicamente material”. Efectivamente, estas dos teorías no se pueden modelizar ni experimentar, pero sus conclusiones lógicas, que son numerosas, como lo veremos, pueden ser cotejadas con la realidad exactamente como las otras teorías del mismo grupo.
Grupo 6: teorías que no se pueden cotejar con la realidad, ni modelizar, ni experimentar. Este grupo se limita a teorías especulativas, como la teoría de los multiversos o universos llamados “paralelos”. Dado que estas teorías no generan ninguna implicación observable, no son sino totalmente hipotéticas y sin verificación posible.
Esta metodología a la que nos adherimos es análoga a la del filósofo de las ciencias de origen austríaco Karl Popper (1902-1994). Según Popper, la condición para que una tesis pueda ser considerada como científica es que proceda de una teoría, que a su vez provenga de una observación, y que esta teoría sea potencialmente refutable; en otras palabras, que tenga suficientes predicciones observables que puedan ser contrastadas, y, eventualmente, rechazadas. Para él, la refutabilidad es la verdadera clave que permite decir que una teoría o una tesis es científica o no.
Notemos que, según esto, las tesis de los multiversos no serían tesis científicas, ya que carecen de realidad observable; y que, a la inversa, la de la no existencia de Dios cumple con todos los requisitos para poder serlo.
Al respecto, hay que saber que cierto número de científicos y de filósofos comparten la opinión de que la tesis de la existencia de Dios o la de su inexistencia son tesis científicas. Es el caso, por ejemplo, de Richard Dawkins, uno de los jefes de fila del ateísmo contemporáneo, quien, en su exitoso libro El espejismo de Dios, afirma lo siguiente: “La hipótesis de Dios es una hipótesis científica sobre el Universo que hay que analizar con el mismo escepticismo que cualquier otra”; “O bien existe, o bien no existe. Es una cuestión científica; tal vez se conozca un día la respuesta, pero, mientras tanto, podemos pronunciarnos con fuerza acerca de su probabilidad”; “Contrariamente a Huxley, diré que la existencia de Dios es una hipótesis científica igual que cualquier otra. Incluso si es difícil de verificar de manera práctica, pertenece a la misma categoría […] que las controversias acerca de las extinciones del Pérmico y Cretáceo”.
Finalmente, dado que ninguna prueba es absoluta fuera del campo formal, lo que puede y debe convencer es la existencia de un conjunto de pruebas independientes y convergentes.
Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnassies, Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, fronterad.com 19/10/2023
-

Es poden donar raonaments lògics a pensaments il·lògics?
Archivado: octubre 28, 2023, 12:16pm CEST por Ainhoa Bosch
-

Educación cívica y pensamiento crítico: cómo educar en valores sin adoctrinar al alumnado.
Archivado: octubre 26, 2023, 3:05pm CEST por Victor Bermúdez Torres
 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en el diario El País.
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en el diario El País.
Hace unas semanas, con motivo de la presidencia española de la UE, se reunieron en Madrid un buen número de autoridades educativas para esclarecer el rol de la educación en la promoción de los valores europeos y la ciudadanía democrática. La jornada, que fue inaugurada con una magnífica ponencia de la filósofa Adela Cortina, se cerró con un mensaje claro y esperanzador, pero también con la constatación de una serie de problemas a resolver.
El mensaje es que el proyecto europeo no podrá desarrollarse ni ampliarse sin una política clara de refuerzo de aquellos valores y actitudes que comparten sus cuatrocientos cincuenta millones de ciudadanos y veintisiete naciones (de momento). Dichos valores, expuestos en los tratados más importantes y en la Declaración de los Derechos Humanos, representan una visión común de lo que es justo y promueven actitudes (la tolerancia, el diálogo democrático…) que permiten la convivencia entre naciones, culturas y personas con concepciones relativamente distintas de lo que es bueno, deseable o sagrado. Sin esos valores y actitudes las leyes y procedimientos carecerían de legitimidad y eficacia, y el proyecto político europeo resultaría sustancialmente inviable.
Ahora bien, ¿cómo lograr que los ciudadanos europeos entiendan y compartan la vinculación identitaria que supone el compromiso con estos valores y actitudes en un contexto, además, en que todo (populismo xenófobo, nacionalismo divisor, radicalización política, fundamentalismo religioso, guerras…) parece ponérseles en contra? Está claro que esta tarea incumbe a la educación, pero con declararlo no basta.
Los problemas para promover educativamente los valores que nos unen como europeos son varios. Uno tiene que ver, sin duda, con la falta de articulación entre los distintos sistemas y currículos educativos nacionales y regionales. Otro, más importante, radica en la resistencia de muchos gobiernos a dotar del peso educativo que se requiere a la formación cívica, considerada a menudo como una materia marginal sin apenas dotación horaria ni especialización docente. Una consideración que supone un verdadero contrasentido si la contrastamos con el acostumbrado discurso político en torno al papel de la educación en una sociedad en la que proliferan los discursos de odio, la violencia de género, el acoso sexual, la homofobia, la desinformación, la desigualdad, los radicalismo de toda laya o la irresponsabilidad medioambiental.
¿A qué se debe este desprecio hacia aquello en lo que se funda nuestra identidad común y la resolución de muchos de nuestros problemas? No es fácil de averiguar. Aunque hay causas que son bastante visibles. Una de ellas es el temor a la instrumentalización política de la educación cívica, a la que se tacha en ocasiones de adoctrinadora y que sirve a menudo como campo de batalla en la lucha ideológica entre partidos (algo de lo que sabemos bastante en nuestro país).
Ante el riesgo de instrumentación política de la educación cívica, algunos países europeos han optado directamente por reducirla al mínimo. Otros han apostado por estrategias más laxas, pero igualmente esterilizantes, como la de transversalizarla, diluyéndola en otras áreas o materias, o como la de limitarse a promover metodologías más o menos innovadoras para impartirla, como si el problema fuera técnico o didáctico y no netamente político.
Pero la solución a la crisis de identidad y valores que experimenta Europa no se resuelve disolviendo la educación cívica en otros ámbitos educativos (a nadie se le ocurriría hacer lo mismo con la enseñanza de la Lengua o la Historia), ni limitándose a aplicarle estrategias didácticas innovadoras. Lo que de verdad se precisa es una política educativa que ponga la educación cívica y en valores europeos en el centro del currículo, dándole el mismo peso que a las materias tradicionales, y dotándola de un enfoque crítico que aleje toda tentación o sospecha de adoctrinamiento o instrumentalización partidista.
La incidencia en el enfoque crítico es fundamental. Los profesores de educación en valores actúan a veces como simples apologetas (y en esto da igual lo innovadores que sean sus métodos), asumiendo que no hay que justificar la suprema «verdad» de lo que enseñan. Craso error; más aún cuando los jóvenes no dejan de recibir mensajes y argumentos tendentes a relativizar o negar esos «verdaderos valores». Sabemos por experiencia que sin una ardua tarea de argumentación, análisis crítico, diálogo participativo y reflexión personal, es imposible que el alumnado interiorice como propios los principios y valores que queremos sembrar en ellos.
La disposición de la educación cívica en un lugar central del currículo y la adopción de un enfoque crítico, entrenando al alumnado en las competencias en las que ha destacado históricamente la tradición cultural europea (el análisis racional, la reflexión filosófica, el diálogo argumentativo…) son, pues, los componentes clave para promover la educación en valores cívicos y democráticos de un modo realmente eficaz y sin instrumentalización política de ningún tipo. Saberlo ya es algo. Poner en práctica este saber y articularlo en los sistemas educativos de toda Europa sería todo un hito. Pero un hito del que depende el futuro del modelo y el proyecto político que defendemos: el de una Europa unida, próspera y pacífica, en la que, pese a todo lo que queda por mejorar, y casi a contracorriente de lo que ocurre en el resto del mundo, siguen aconteciendo hoy las mayores y más profundas conquistas sociales, morales y legislativas que ha visto nunca la humanidad.
-

Clases de derechos humanos
Archivado: octubre 25, 2023, 8:01am CEST por Victor Bermúdez Torres
 Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraEste curso no estoy dando clases; cosa de la que me alegro en estos días aciagos. ¿Con qué cara trataría, por ejemplo hoy, de la importancia de los derechos humanos en una clase de Valores Éticos? Es fácil declamar puntualmente en un papel o un foro político acerca del respeto a la dignidad humana mientras, por detrás, permitimos que «uno de los nuestros» mate impunemente a miles de civiles; pero hacerlo todos los días frente a los ojos de veinte o treinta adolescentes es… agotador, imposible, patético...
Es cierto que mis alumnos huelen ya que el mundo se mueve bajo los parámetros del más crudo realismo político; que las naciones se construyen a sangre y fuego; y que buena parte de la riqueza que atesoran y disfrutan es proporcional al empobrecimiento y el expolio de otras naciones y personas. Pero, aun así, no dejan de pensar que el ser no es exactamente lo mismo que el deber ser.
Esto último no es un trabalenguas filosófico ni un alarde de optimismo insensato. Fíjense que, de hecho, no hay nación, ejército o grupo terrorista, por bárbaras o despiadadas que sean sus acciones, que no tenga la necesidad de justificar(se)las como un deber. Las ideas morales, las creencias, los mitos y las palabras van también a la guerra, y no son armas poco eficaces o temibles. Vencer sin convencer(se) de lo justo de la victoria y de la necesidad moral de asumir su coste en dolor y sangre, no constituye una verdadera victoria, ni ante uno mismo ni ante nadie.
Es cierto que las dos ideas fundamentales que han servido tradicionalmente para justificar como justas casi todas las guerras, guerrillas, genocidios o atentados de este mundo – las ideas de Dios y de Patria – no han servido en absoluto para desarrollar una ética distinta a la de la diferencia y el conflicto con los demás (todos infieles o extranjeros). Egipcios, griegos, persas, cartagineses, romanos, bárbaros, cristianos, musulmanes, chinos, rusos, ucranianos, israelís o terroristas de Hamás, han matado y muerto desde los comienzos de la historia hasta nuestros días (y fueran cuales fueran sus motivos más materiales), bien en nombre de su país, imperio, ciudad o nación, bien en nombre de su dios particular (o bien en nombre de ambos, a menudo simbólicamente unidos).
Sin embargo, hace poco más de dos siglos se asentó (o se «normalizó», como se dice ahora) un discurso alternativo al de las mitologías religiosa o nacionalista, una nueva forma de comprender a las personas, no ya como creyentes o nativos de una religión o patria particular, sino como individuos pertenecientes a la clase común de los humanos. Clase que pretendía hacernos a todos y a todas ciudadanos poseedores de derechos, razón, libertad y de una natural inclinación fraterna hacia todos los que guardaran ese nexo esencial con nosotros que llamamos «humanidad».
Estas palabras e ideas, viejas en su raíz clásica pero modernas en su eclosión revolucionaria e ilustrada, nos hicieron concebir esperanzas acerca de un mundo progresivamente en paz, sin absurdos muros o creencias excluyentes que justificaran el presunto deber de la guerra. Es verdad que las ideas ilustradas sirvieron también de máscara moral a la codicia y el miedo, y que en nombre de la «civilización» se colonizaron y destruyeron civilizaciones enteras; pero aun así, esas ideas parecían prometernos una moral nueva y mejor que las de la imaginería nacionalista o religiosa, dadas, por su condición particular e irracional, casi obligatoriamente a la violencia.
Eso creíamos… Y eso resulta cada vez más difícil de creer. Comprobar en estos días como Occidente se rinde por entero, una vez más, al pragmatismo de corto alcance y al retoricismo más cínico ante el conflicto palestino-israelí, es demoledor. Volver a aplicar el doble rasero a Israel, permitiendo que triture a millones de civiles (para acabar a cañonazos con las moscas del terrorismo que él mismo contribuyó a crear), mientras se demoniza a Rusia o Irán por hacer lo mismo, equivale a desproveerse de toda autoridad moral; esa autoridad ilustrada con la que Occidente podría aspirar a vencer – y convencer – a esos males crónicos que son el totalitarismo nacionalista y el fundamentalismo religioso.
Pero no. «¿Quiénes se creían que eran estos europeos con sus derechos humanos y sus valores colonialistas?» – dirán ahora los profesores rusos de Defensa de la Patria, o los imanes radicalizados en sus madrasas –. «¡Si son igual que nosotros – deberían decir también – y utilizan las palabras solo para recubrir de humo su codicia y deseo de poder!».
Si es así, y asumimos sin complejos que somos sin remedio iguales en rapacidad y discordia (en lugar de en derechos y razones), no hay la más mínima esperanza de salvar nuestras milagrosas clases sobre derechos humanos del histórico tsunami de horror y vergüenza que se nos viene a todos encima.
-

De Campanella a Cardano
Archivado: octubre 22, 2023, 6:20am CEST por Gregorio Luri
-

De Campanella a Cardano
Archivado: octubre 22, 2023, 6:20am CEST por Gregorio Luri
-

La siliconització del món.
Archivado: octubre 21, 2023, 5:22pm CEST por Manel Villar
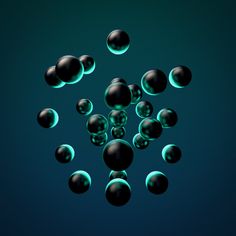
En La siliconización del mundo, el filósofo francés Éric Sadin escribe sobre cómo las empresas tecnológicas usan los datos que recogen de nosotros no solo para vendernos publicidad, sino con el objetivo de elegir por nosotros:
- No solo nos recomendarán qué camino seguir, sino que el coche autónomo lo tomará por nosotros.
- No solo nos propondrán una serie que quizás nos guste, sino que nos la enchufarán directamente.
- No solo nos saltará una alerta que nos diga cuándo se han terminado los yogures o las uvas, sino que la nevera hará la compra sin preguntarnos antes.
El objetivo de esta automatización, escribe Sadin, es “reducir el margen de libertad de los seres y pueblos en beneficio de una organización automatizada de las cosas y de una mercantilización de todos los instantes de la vida cotidiana”.
Sadin defiende la necesidad de romper con este sistema y de negarnos a formar parte: no deberíamos llevar gafas inteligentes, ni pulseras que midan nuestros pasos y nuestra actividad, ni otro tipo de servicios y aplicaciones similares. Algunos ingenieros de Silicon Valley creen que pueden ofrecernos una vida perfecta, sin enfermedades, ni accidentes de tráfico, pero esto no es más que otra utopía que amenaza con recortar nuestra libertad y que puede llevar a que nos suban el precio del seguro por no llegar a los 7.000 pasos diarios, o que nos nieguen un crédito porque el algoritmo dice que en nuestro barrio hay más morosos, o que nos despidan porque tecleamos muy lento.
Eso sí, cuando la lavadora detecte que nos hemos quedado sin suavizante, se lo encargará a Amazon. No lo podremos pagar, pero los embargos también serán automáticos.
Hemos de recordar que los algoritmos y la tecnología no son perfectos, sino que son muy brutos y, lo que es peor, opacos, con mecanismos y criterios que se suelen ocultar con la excusa de la propiedad intelectual. Estos programas no solo cometen errores, sino que también tienen efectos secundarios que dependen de un diseño que prima el beneficio económico y no nuestro bienestar, aunque las empresas digan lo contrario.
Por ejemplo:
- Twitter y YouTube solo quieren que pasemos tiempo en su plataforma, sin importarles qué vemos, por lo que acaban promocionando noticias falsas, bulos y, en el caso de la guerra en Israel y Gaza, imágenes atroces. (Por cierto, sobre esto escribía ayer mi amiga y exjefa Delia Rodríguez en La Vanguardia).
- El año pasado supimos que un algoritmo que usa la administración española para conceder ayudas a la hora de pagar la electricidad había denegado estas ayudas a familias que tenían derecho a ellas.
- Volviendo al GPS, hace un par de años se publicó un estudio que alertaba de que usar los navegadores atrofia nuestra memoria y nuestro sentido de la orientación. Y no sé el vuestro, pero el mío ya venía atrofiado de serie.
Los algoritmos que toman decisiones por nosotros se están probando en multitud de campos: la banca, la justicia, los seguros médicos… Con resultados a menudo catastróficos de los que nadie se responsabiliza, como si un algoritmo fuera una seta que sale sola a la que llueve un poco.
Sadin no propone esta renuncia solo porque las máquinas pueden fallar: incluso aunque las decisiones de los algoritmos fueran perfectas y nadie cayera nunca por un barranco por culpa de Google Maps, es mejor que nosotros cometamos nuestros propios errores a que dejemos todas las decisiones en manos de programas informáticos y acabemos convertidos en consumidores pasivos. No se trata de volver al siglo XIV —no creo que Sadin escriba con pluma de ganso a la luz de las velas—, pero sí de reivindicar nuestra autonomía y nuestra responsabilidad.
Puede parecer difícil oponerse a lo que se vende como una tendencia imparable (¡que viene la IA!), pero Sadin nos recuerda que nosotros tenemos la última palabra y que ha habido multitud de cambios históricos que parecían inevitables y que quedaron en nada. Si fracasaron las gafas de Google también pueden fracasar las de Facebook, aunque tengan la montura de unas Ray Ban (o precisamente por eso). Somos nosotros quienes debemos decidir qué hacer y cómo, de acuerdo con nuestros valores y prioridades, y tras un debate público y transparente.
Jaime Rubio Hancock, Kant contra los algoritmos, Filosofía inútil 18/10/2023
-

La siliconització del món.
Archivado: octubre 21, 2023, 5:22pm CEST por Manel Villar
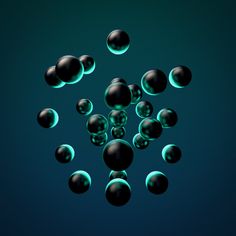
En La siliconización del mundo, el filósofo francés Éric Sadin escribe sobre cómo las empresas tecnológicas usan los datos que recogen de nosotros no solo para vendernos publicidad, sino con el objetivo de elegir por nosotros:
- No solo nos recomendarán qué camino seguir, sino que el coche autónomo lo tomará por nosotros.
- No solo nos propondrán una serie que quizás nos guste, sino que nos la enchufarán directamente.
- No solo nos saltará una alerta que nos diga cuándo se han terminado los yogures o las uvas, sino que la nevera hará la compra sin preguntarnos antes.
El objetivo de esta automatización, escribe Sadin, es “reducir el margen de libertad de los seres y pueblos en beneficio de una organización automatizada de las cosas y de una mercantilización de todos los instantes de la vida cotidiana”.
Sadin defiende la necesidad de romper con este sistema y de negarnos a formar parte: no deberíamos llevar gafas inteligentes, ni pulseras que midan nuestros pasos y nuestra actividad, ni otro tipo de servicios y aplicaciones similares. Algunos ingenieros de Silicon Valley creen que pueden ofrecernos una vida perfecta, sin enfermedades, ni accidentes de tráfico, pero esto no es más que otra utopía que amenaza con recortar nuestra libertad y que puede llevar a que nos suban el precio del seguro por no llegar a los 7.000 pasos diarios, o que nos nieguen un crédito porque el algoritmo dice que en nuestro barrio hay más morosos, o que nos despidan porque tecleamos muy lento.
Eso sí, cuando la lavadora detecte que nos hemos quedado sin suavizante, se lo encargará a Amazon. No lo podremos pagar, pero los embargos también serán automáticos.
Hemos de recordar que los algoritmos y la tecnología no son perfectos, sino que son muy brutos y, lo que es peor, opacos, con mecanismos y criterios que se suelen ocultar con la excusa de la propiedad intelectual. Estos programas no solo cometen errores, sino que también tienen efectos secundarios que dependen de un diseño que prima el beneficio económico y no nuestro bienestar, aunque las empresas digan lo contrario.
Por ejemplo:
- Twitter y YouTube solo quieren que pasemos tiempo en su plataforma, sin importarles qué vemos, por lo que acaban promocionando noticias falsas, bulos y, en el caso de la guerra en Israel y Gaza, imágenes atroces. (Por cierto, sobre esto escribía ayer mi amiga y exjefa Delia Rodríguez en La Vanguardia).
- El año pasado supimos que un algoritmo que usa la administración española para conceder ayudas a la hora de pagar la electricidad había denegado estas ayudas a familias que tenían derecho a ellas.
- Volviendo al GPS, hace un par de años se publicó un estudio que alertaba de que usar los navegadores atrofia nuestra memoria y nuestro sentido de la orientación. Y no sé el vuestro, pero el mío ya venía atrofiado de serie.
Los algoritmos que toman decisiones por nosotros se están probando en multitud de campos: la banca, la justicia, los seguros médicos… Con resultados a menudo catastróficos de los que nadie se responsabiliza, como si un algoritmo fuera una seta que sale sola a la que llueve un poco.
Sadin no propone esta renuncia solo porque las máquinas pueden fallar: incluso aunque las decisiones de los algoritmos fueran perfectas y nadie cayera nunca por un barranco por culpa de Google Maps, es mejor que nosotros cometamos nuestros propios errores a que dejemos todas las decisiones en manos de programas informáticos y acabemos convertidos en consumidores pasivos. No se trata de volver al siglo XIV —no creo que Sadin escriba con pluma de ganso a la luz de las velas—, pero sí de reivindicar nuestra autonomía y nuestra responsabilidad.
Puede parecer difícil oponerse a lo que se vende como una tendencia imparable (¡que viene la IA!), pero Sadin nos recuerda que nosotros tenemos la última palabra y que ha habido multitud de cambios históricos que parecían inevitables y que quedaron en nada. Si fracasaron las gafas de Google también pueden fracasar las de Facebook, aunque tengan la montura de unas Ray Ban (o precisamente por eso). Somos nosotros quienes debemos decidir qué hacer y cómo, de acuerdo con nuestros valores y prioridades, y tras un debate público y transparente.
Jaime Rubio Hancock, Kant contra los algoritmos, Filosofía inútil 18/10/2023
-

Manifest tecno-optimista (Marc Andreesen)
Archivado: octubre 21, 2023, 5:15pm CEST por Manel Villar

a/ “Nos engañan. Nos dicen que veamos el futuro como desdichado. Estoy aquí para traer la buena nueva. Podemos avanzar a un modo superior de vida, y de ser. Tenemos las herramientas, los sistemas, las ideas”.
b/ "Creemos que no hay ningún problema material, ya sea creado por la naturaleza o por la tecnología, que no pueda resolverse con más tecnología”.
c/ “Teníamos un problema de soledad e inventamos internet”.
d/ “Creemos que no hay conflicto entre los beneficios capitalistas y un sistema de bienestar social que proteja a los vulnerables. De hecho, están alineados: la producción de mercados crea la riqueza económica que paga todo lo que queremos como sociedad”.
e/ “Creemos que la IA puede salvar vidas, si lo permitimos. La medicina, entre otros campos, está en la edad de piedra en comparación con lo que podemos lograr con la inteligencia humana y mecánica combinadas trabajando en nuevas curas. Hay decenas de causas comunes de muerte que pueden solucionarse con la IA, desde accidentes automovilísticos hasta pandemias y fuego amigo en tiempos de guerra. Creemos que cualquier desaceleración de la IA costará vidas. Las muertes que fueran evitables con una IA que se impidió que existiera es una forma de asesinato.
f/ “Creemos que si hacemos que tanto la inteligencia como la energía sean 'demasiado baratas para medirlas', el resultado final será que todos los bienes físicos serán tan baratos como lápices. En realidad, los lápices son bastante complejos tecnológicamente y difíciles de fabricar y, sin embargo, nadie se enoja si pides prestado un lápiz y no lo devuelves. Deberíamos hacer lo mismo con todos los bienes físicos”.
g/ “Creemos que Andy Warhol tenía razón cuando dijo: ‘Lo bueno de este país es que EE UU inició la tradición de que los consumidores más ricos compren esencialmente las mismas cosas que los más pobres. Puedes estar viendo la televisión y ver Coca-Cola, y puedes saber que el presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola, y piensa: tú también puedes beber Coca-Cola. Una Coca-Cola es una Coca-Cola y ninguna cantidad de dinero puede conseguirte una Coca-Cola mejor que la que bebe el vagabundo de la esquina. Todas las Coca-Colas son iguales y todas las Coca-Colas son buenas’. Lo mismo ocurre con el navegador, el teléfono inteligente y el chatbot”.
h/ “Creemos que la población global puede fácilmente expandirse a 50 mil millones de personas o más, y luego mucho más a medida que finalmente colonicemos otros planetas”.
i/ “Creemos en el romance de la tecnología, de la industria. El eros del tren, del coche, de la luz eléctrica, del rascacielos. Y el microchip, la red neuronal, el cohete, el átomo dividido. Creemos en la aventura. Emprender el viaje del héroe, rebelarse contra el status quo, mapear territorios inexplorados, conquistar dragones y llevarse a casa el botín para nuestra comunidad”.
j/ “Creemos en la competencia, porque creemos en la evolución. Creemos en la evolución, porque creemos en la vida. Creemos en la verdad. Creemos que ser rico es mejor que ser pobre, lo barato es mejor que lo caro y lo abundante es mejor que lo escaso. Creemos en hacer que todos sean ricos, que todo sea barato y que todo sea abundante”.
-

Manifest tecno-optimista (Marc Andreesen)
Archivado: octubre 21, 2023, 5:15pm CEST por Manel Villar

a/ “Nos engañan. Nos dicen que veamos el futuro como desdichado. Estoy aquí para traer la buena nueva. Podemos avanzar a un modo superior de vida, y de ser. Tenemos las herramientas, los sistemas, las ideas”.
b/ "Creemos que no hay ningún problema material, ya sea creado por la naturaleza o por la tecnología, que no pueda resolverse con más tecnología”.
c/ “Teníamos un problema de soledad e inventamos internet”.
d/ “Creemos que no hay conflicto entre los beneficios capitalistas y un sistema de bienestar social que proteja a los vulnerables. De hecho, están alineados: la producción de mercados crea la riqueza económica que paga todo lo que queremos como sociedad”.
e/ “Creemos que la IA puede salvar vidas, si lo permitimos. La medicina, entre otros campos, está en la edad de piedra en comparación con lo que podemos lograr con la inteligencia humana y mecánica combinadas trabajando en nuevas curas. Hay decenas de causas comunes de muerte que pueden solucionarse con la IA, desde accidentes automovilísticos hasta pandemias y fuego amigo en tiempos de guerra. Creemos que cualquier desaceleración de la IA costará vidas. Las muertes que fueran evitables con una IA que se impidió que existiera es una forma de asesinato.
f/ “Creemos que si hacemos que tanto la inteligencia como la energía sean 'demasiado baratas para medirlas', el resultado final será que todos los bienes físicos serán tan baratos como lápices. En realidad, los lápices son bastante complejos tecnológicamente y difíciles de fabricar y, sin embargo, nadie se enoja si pides prestado un lápiz y no lo devuelves. Deberíamos hacer lo mismo con todos los bienes físicos”.
g/ “Creemos que Andy Warhol tenía razón cuando dijo: ‘Lo bueno de este país es que EE UU inició la tradición de que los consumidores más ricos compren esencialmente las mismas cosas que los más pobres. Puedes estar viendo la televisión y ver Coca-Cola, y puedes saber que el presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola, y piensa: tú también puedes beber Coca-Cola. Una Coca-Cola es una Coca-Cola y ninguna cantidad de dinero puede conseguirte una Coca-Cola mejor que la que bebe el vagabundo de la esquina. Todas las Coca-Colas son iguales y todas las Coca-Colas son buenas’. Lo mismo ocurre con el navegador, el teléfono inteligente y el chatbot”.
h/ “Creemos que la población global puede fácilmente expandirse a 50 mil millones de personas o más, y luego mucho más a medida que finalmente colonicemos otros planetas”.
i/ “Creemos en el romance de la tecnología, de la industria. El eros del tren, del coche, de la luz eléctrica, del rascacielos. Y el microchip, la red neuronal, el cohete, el átomo dividido. Creemos en la aventura. Emprender el viaje del héroe, rebelarse contra el status quo, mapear territorios inexplorados, conquistar dragones y llevarse a casa el botín para nuestra comunidad”.
j/ “Creemos en la competencia, porque creemos en la evolución. Creemos en la evolución, porque creemos en la vida. Creemos en la verdad. Creemos que ser rico es mejor que ser pobre, lo barato es mejor que lo caro y lo abundante es mejor que lo escaso. Creemos en hacer que todos sean ricos, que todo sea barato y que todo sea abundante”.
-

Per què mentim?
Archivado: octubre 21, 2023, 4:31pm CEST por Manel Villar

Mentir suele requerir una parte importante del ancho de banda mental y resulta más difícil cuando se dispone de menos recursos cognitivos. Por ejemplo, puede ser relativamente fácil inventar una excusa para faltar a una reunión de trabajo mientras se está sentado en casa, pero contar una mentira convincente por teléfono mientras se circula en medio del tráfico es más difícil. A veces prevalece la honestidad simplemente porque mentir requeriría demasiado esfuerzo. De hecho, las investigaciones sugieren que, además de factores más obvios -como las creencias morales sobre la honestidad y las emociones correspondientes, como la culpa-, la tendencia a mentir se ve limitada por el esfuerzo cognitivo que requiere. Como ocurre con cualquier proceso mental, existen importantes diferencias individuales en la medida en que la mentira grava los sistemas cognitivos. Identificar las fuentes de estas diferencias individuales debería ser útil para comprender la tendencia de una persona a mentir y su destreza al hacerlo.
-

Per què mentim?
Archivado: octubre 21, 2023, 4:31pm CEST por Manel Villar

Mentir suele requerir una parte importante del ancho de banda mental y resulta más difícil cuando se dispone de menos recursos cognitivos. Por ejemplo, puede ser relativamente fácil inventar una excusa para faltar a una reunión de trabajo mientras se está sentado en casa, pero contar una mentira convincente por teléfono mientras se circula en medio del tráfico es más difícil. A veces prevalece la honestidad simplemente porque mentir requeriría demasiado esfuerzo. De hecho, las investigaciones sugieren que, además de factores más obvios -como las creencias morales sobre la honestidad y las emociones correspondientes, como la culpa-, la tendencia a mentir se ve limitada por el esfuerzo cognitivo que requiere. Como ocurre con cualquier proceso mental, existen importantes diferencias individuales en la medida en que la mentira grava los sistemas cognitivos. Identificar las fuentes de estas diferencias individuales debería ser útil para comprender la tendencia de una persona a mentir y su destreza al hacerlo.
-

Pensar i percebre
Archivado: octubre 21, 2023, 4:27pm CEST por Manel Villar
-

Pensar i percebre
Archivado: octubre 21, 2023, 4:27pm CEST por Manel Villar
-

Coneixement i informació.
Archivado: octubre 21, 2023, 4:22pm CEST por Manel Villar
-

Coneixement i informació.
Archivado: octubre 21, 2023, 4:22pm CEST por Manel Villar
-

Dilema.
Archivado: octubre 21, 2023, 2:07pm CEST por Manel Villar
-

Dilema.
Archivado: octubre 21, 2023, 2:07pm CEST por Manel Villar
-

Els ensenyaments de Sòcrates.
Archivado: octubre 21, 2023, 12:45pm CEST por Manel Villar
-

Els ensenyaments de Sòcrates.
Archivado: octubre 21, 2023, 12:45pm CEST por Manel Villar
-

Els dos mecanismes de tots els "nazismes".
Archivado: octubre 21, 2023, 12:37pm CEST por Manel Villar

Estaba escribiendo el martes estas líneas cuando me interrumpió la noticia del bombardeo del hospital Al-Ahly en Gaza y la muerte de (otros) quinientos palestinos. Un minuto antes había leído (y traducido del hebreo con la aplicación de google) un twitt de Netanyahu que él mismo borró después: "Esta es una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre la humanidad y la animalidad", decía.
Ahora bien, yo quería comentar la frase de Netanyahu porque encaja, como anillo en dedo, como bala en recámara, en la ideología supremacista radical denunciada por Shlomo Sand. En una entrevista con Carlos Fernández Liria, trataba de fijar yo hace unos días los dos rasgos comunes de todos los "nazismos", y ello con independencia del nombre que les demos. El primero es, en efecto, el supremacismo racial, religioso o nacional que lleva a un grupo cerradamente etnocéntrico a autorizarse cualquier medida inmoral, en nombre de la superioridad moral, contra cualquier otro que, a sus ojos, menoscabe su existencia. El segundo rasgo, inseparable del primero, es el de concebir a ese otro como un estorbo ontológico colectivo; quiero decir que lo que encontraban intolerable y amenazador los nazis no era el comportamiento individual de algunos judíos: era su existencia misma como comunidad y, en este caso, como "raza" o "nación", que por eso mismo había que hacer desaparecer. Ahora bien, esta concepción implica, a su vez, dos mecanismos espantosos. En guerra permanente contra ese otro cuya existencia amenaza la mía, el "nazismo" (uno) no puede aceptar esas diferencias "civilizadas" que, incluso en la más incivilizada de las guerras, permite establecer o al menos invocar algún límite en la destrucción: me refiero a la diferencia entre civiles y militares y -más importante- la diferencia entre niños y adultos: el supremacismo no ve en el niño un niño sino un "judío" o un "negro" o un "indígena" o un "cristiano" o un "palestino": una amenaza, en definitiva, que conviene destruir en embrión (incluso, como decía Brenton Tarrant, el autor de los atentados de 2019 en Nueva Zelanda, "para ahorrarle ese trabajo a nuestros hijos").
Al mismo tiempo esta "indistinción" se basa en una diferencia metafísica absoluta (nosotros/ ellos; la luz/ las tinieblas; la humanidad/ la animalidad), lo que presupone (segundo mecanismo) un trabajo meticuloso de deshumanización del otro, al que hay que describir y tratar como a un "perro", un "piojo" o una "célula cancerosa"; al que hay que despojar hasta del nombre, sustituido por un número o un genérico. Nadie ha explicado mejor este trabajo de deshumanización que Primo Levi en Si esto es un hombre, esa obra indispensable y atroz que muchos israelíes parecen no haber leído.
Santiago Alba Rico, Salvar a Israel, Público 19/10/2023
-

Els dos mecanismes de tots els "nazismes".
Archivado: octubre 21, 2023, 12:37pm CEST por Manel Villar

Estaba escribiendo el martes estas líneas cuando me interrumpió la noticia del bombardeo del hospital Al-Ahly en Gaza y la muerte de (otros) quinientos palestinos. Un minuto antes había leído (y traducido del hebreo con la aplicación de google) un twitt de Netanyahu que él mismo borró después: "Esta es una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre la humanidad y la animalidad", decía.
Ahora bien, yo quería comentar la frase de Netanyahu porque encaja, como anillo en dedo, como bala en recámara, en la ideología supremacista radical denunciada por Shlomo Sand. En una entrevista con Carlos Fernández Liria, trataba de fijar yo hace unos días los dos rasgos comunes de todos los "nazismos", y ello con independencia del nombre que les demos. El primero es, en efecto, el supremacismo racial, religioso o nacional que lleva a un grupo cerradamente etnocéntrico a autorizarse cualquier medida inmoral, en nombre de la superioridad moral, contra cualquier otro que, a sus ojos, menoscabe su existencia. El segundo rasgo, inseparable del primero, es el de concebir a ese otro como un estorbo ontológico colectivo; quiero decir que lo que encontraban intolerable y amenazador los nazis no era el comportamiento individual de algunos judíos: era su existencia misma como comunidad y, en este caso, como "raza" o "nación", que por eso mismo había que hacer desaparecer. Ahora bien, esta concepción implica, a su vez, dos mecanismos espantosos. En guerra permanente contra ese otro cuya existencia amenaza la mía, el "nazismo" (uno) no puede aceptar esas diferencias "civilizadas" que, incluso en la más incivilizada de las guerras, permite establecer o al menos invocar algún límite en la destrucción: me refiero a la diferencia entre civiles y militares y -más importante- la diferencia entre niños y adultos: el supremacismo no ve en el niño un niño sino un "judío" o un "negro" o un "indígena" o un "cristiano" o un "palestino": una amenaza, en definitiva, que conviene destruir en embrión (incluso, como decía Brenton Tarrant, el autor de los atentados de 2019 en Nueva Zelanda, "para ahorrarle ese trabajo a nuestros hijos").
Al mismo tiempo esta "indistinción" se basa en una diferencia metafísica absoluta (nosotros/ ellos; la luz/ las tinieblas; la humanidad/ la animalidad), lo que presupone (segundo mecanismo) un trabajo meticuloso de deshumanización del otro, al que hay que describir y tratar como a un "perro", un "piojo" o una "célula cancerosa"; al que hay que despojar hasta del nombre, sustituido por un número o un genérico. Nadie ha explicado mejor este trabajo de deshumanización que Primo Levi en Si esto es un hombre, esa obra indispensable y atroz que muchos israelíes parecen no haber leído.
Santiago Alba Rico, Salvar a Israel, Público 19/10/2023
-

L'època medieval i el situacionisme.
Archivado: octubre 21, 2023, 12:35pm CEST por Manel Villar

Hace una generación, un oscuro grupo revolucionario cuyos miembros se autodenominaban “situacionistas” inspiró unos disturbios anticapitalistas que agitaron las capitales europeas. Los situacionistas eran una secta pequeña y exclusiva que afirmaba poseer una perspectiva única acerca del mundo. En realidad, su visión era una mezcla de las teorías revolucionarias del siglo XIX con el arte vanguardista del siglo XX. Tomaron muchas de sus ideas del anarquismo y del marxismo, y del surrealismo y del dadaísmo. Pero su fuente de inspiración más audaz la encontraron en una hermandad de anarquistas místicos de la Baja Edad Media: los Hermanos del Espíritu Libre.
Los situacionistas eran herederos de una fraternidad de iniciados que se extendió por buena parte de la Europa medieval y que, a pesar de una persecución incesante, sobrevivió en forma de tradición reconocible durante más de quinientos años. El sueño de los situacionistas era el mismo que el de esa otra secta milenarista: una sociedad en la que todo fuese poseído en común y en la que nadie fuese obligado a trabajar. A principios de la década de 1960, animaron las protestas estudiantiles en Estrasburgo con citas tomadas de los revolucionarios medievales. Durante los acontecimientos de 1968, garabatearon pintadas similares por las paredes de París. Una de las más memorables rezaba: “¡No trabajéis jamás!”.
Al igual que los Hermanos del Espíritu Libre, los situacionistas soñaban con un mundo en el que el trabajo cediera su lugar al juego. Tal como uno de ellos (Raoul Vaneigem) escribió: “Teniendo en cuenta mi tiempo y la ayuda objetiva que este me proporciona, ¿he dicho algo en el siglo XX que los Hermanos del Espíritu Libre no hubieran ya declarado en el XIII?”. Vaneigem estaba en lo cierto cuando tomaba los movimientos revolucionarios modernos por herederos de las sectas anarquistas místicas de la Edad Media. En ambos casos, sus objetivos no procedían de la ciencia, sino de las fantasías escatológicas de la religión.
Marx mostró su desdén hacia los utópicos tachándolos de acientíficos. Pero si a alguna ciencia se asemeja el “socialismo científico” es a la alquimia. Al igual que otros pensadores ilustrados, Marx creía que la tecnología podía transmutar el metal de baja ley del que estaba hecha la naturaleza humana en oro. En la sociedad comunista del futuro, ni el crecimiento de la producción ni la expansión de la población tendrían límites. Una vez abolida la escasez, también desaparecerían la propiedad privada, la familia, el Estado y la división del trabajo.
Marx imaginó que el fin de la escasez comportaría el fin de la historia. No fue capaz de darse cuenta de que ya había habido un mundo sin escasez –en las sociedades prehistóricas que él y Engels agruparon bajo la etiqueta de “comunismo primitivo”–. Los cazadores-recolectores tenían una carga menor de trabajo que la mayoría de los seres humanos de cualquier fase posterior, pero sus escasamente pobladas comunidades dependían por completo de la munificencia de la Tierra. Las catástrofes naturales podían erradicarlos en cualquier momento.
Marx no podía aceptar las limitaciones que los cazadores-recolectores pagaban como precio por su libertad. Así, llevado por la convicción de que los seres humanos estaban destinados a dominar la Tierra, insistió en que estos podían conseguir liberarse del trabajo sin poner restricciones a sus deseos. Esto no era más que el regreso, en forma de utopía ilustrada, de la fantasía apocalíptica de los Hermanos del Espíritu Libre. Los situacionistas, más aún que Marx, soñaron con un mundo –por citar las palabras de Vaneigem– sin “tiempo para el trabajo, el progreso y el rendimiento, la producción, el consumo y la programación”. Se aboliría el trabajo y la humanidad sería libre de dejarse llevar por sus caprichos. Este sueño es deudor de Marx en buena medida, pero guarda mayor parecido aún con las fantasías de Charles François Fourier, el utópico francés de principios del siglo XIX. Fourier propuso que, en el futuro, la humanidad viviera en instituciones de corte monástico, los falansterios, en las que se practicaría el amor libre y nadie estaría obligado a trabajar. En la utopía de Fourier, la figura imperante es la del Homo ludens.
La utopía de los situacionistas es una versión de la de Fourier puesta al día, pero, en un lapso mental del que nunca parecieron darse cuenta, ellos acababan encomendando la administración de esta sociedad sin trabajo a los comités de trabajadores. Ahora bien, dichos comités no eran concebidos como órganos de gobierno, puesto que –según nos aseguraban– ningún gobierno sería necesario. Yendo aún más lejos que Fourier (que había propuesto que los niños hicieran el trabajo sucio), los situacionistas declararon que la automatización haría innecesario el trabajo físico. Sin escasez de trabajo, no habría necesidad alguna de conflicto. Al igual que en la visión utópica de Marx, el Estado acabaría desvaneciéndose.
Toda la confianza inquebrantable que los situacionistas tenían en el futuro se tornaba en sombrío pesimismo en lo que concernía al presente. Según ellos, se había llegado a una nueva forma de dominación en la que todo acto de disensión aparente se transformaba, de hecho, en una atracción mundial. La vida se había convertido en un espectáculo y ni siquiera los que organizaban el show podían escapar a él. Los movimientos de revuelta más radicales pasaban enseguida a ser parte de la actuación. Por una ironía tantas veces repetida, eso fue exactamente lo que les ocurrió a los situacionistas. Sus ideas resurgirían enseguida bajo una nueva apariencia: la del nihilismo tan inteligentemente comercializado de las bandas de punk rock. Muy a su pesar, los situacionistas pasaron rápidamente a convertirse en un producto más del supermercado cultural.
La revolución que soñaron nunca llegó siquiera a vislumbrarse. Pero siempre hicieron gala de un convencimiento inamovible. Su pensador de más talento, Guy Debord, insistía al respecto: “Estamos ante un relevo inminente e inevitable […] como el rayo, que no se ve sino cuando fulmina”.[7] En la más pura tradición milenarista, Debord creía que unas fuerzas tenebrosas gobernaban el mundo, pero que su poder estaba a punto de diluirse de la noche a la mañana. Esa serenidad apocalíptica suya no duró. Quizás acabase cayendo en la cuenta de lo obviamente disparatadas que eran sus esperanzas de una revolución proletaria mundial contra la cultura de consumo. O puede que intervinieran factores de carácter más personal. El caso es que en 1984, el editor de Debord murió asesinado y, en 1991, su viuda trató de vender la empresa. Debord no sabía qué hacer. En un episodio memorablemente absurdo, este adversario inflexible del espectáculo acabó poniendo un anuncio de solicitud de un agente literario en el Times Literary Supplement. No se sabe si obtuvo respuesta. En cualquier caso, Debord firmó con una nueva editorial, Gallimard, y su obra consiguió una mayor difusión; pero su estado de ánimo no mejoró. Su afición de toda la vida a la bebida indujo en él una creciente depresión. En 1994, se pegó un tiro. Tenía 62 años.
Los situacionistas y los Hermanos del Espíritu Libre están separados por siglos de distancia, pero su visión de las posibilidades humanas es la misma. Los seres humanos son dioses abandonados a su suerte en un mundo de oscuridad. Sus esfuerzos no son consecuencia natural de sus necesidades desmedidas, sino de la maldición de un demiurgo. Todo lo qu se necesita para liberar a la humanidad del trabajo es derrocar a ese poder maligno. Esa visión mística es la verdadera fuente de inspiración de los situacionistas, como también la de todos aquellos que hayan soñado alguna vez con un mundo en el que los humanos puedan vivir sin limitaciones.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y los animales, fronterad.com 19/10/2023
-

L'època medieval i el situacionisme.
Archivado: octubre 21, 2023, 12:35pm CEST por Manel Villar

Hace una generación, un oscuro grupo revolucionario cuyos miembros se autodenominaban “situacionistas” inspiró unos disturbios anticapitalistas que agitaron las capitales europeas. Los situacionistas eran una secta pequeña y exclusiva que afirmaba poseer una perspectiva única acerca del mundo. En realidad, su visión era una mezcla de las teorías revolucionarias del siglo XIX con el arte vanguardista del siglo XX. Tomaron muchas de sus ideas del anarquismo y del marxismo, y del surrealismo y del dadaísmo. Pero su fuente de inspiración más audaz la encontraron en una hermandad de anarquistas místicos de la Baja Edad Media: los Hermanos del Espíritu Libre.
Los situacionistas eran herederos de una fraternidad de iniciados que se extendió por buena parte de la Europa medieval y que, a pesar de una persecución incesante, sobrevivió en forma de tradición reconocible durante más de quinientos años. El sueño de los situacionistas era el mismo que el de esa otra secta milenarista: una sociedad en la que todo fuese poseído en común y en la que nadie fuese obligado a trabajar. A principios de la década de 1960, animaron las protestas estudiantiles en Estrasburgo con citas tomadas de los revolucionarios medievales. Durante los acontecimientos de 1968, garabatearon pintadas similares por las paredes de París. Una de las más memorables rezaba: “¡No trabajéis jamás!”.
Al igual que los Hermanos del Espíritu Libre, los situacionistas soñaban con un mundo en el que el trabajo cediera su lugar al juego. Tal como uno de ellos (Raoul Vaneigem) escribió: “Teniendo en cuenta mi tiempo y la ayuda objetiva que este me proporciona, ¿he dicho algo en el siglo XX que los Hermanos del Espíritu Libre no hubieran ya declarado en el XIII?”. Vaneigem estaba en lo cierto cuando tomaba los movimientos revolucionarios modernos por herederos de las sectas anarquistas místicas de la Edad Media. En ambos casos, sus objetivos no procedían de la ciencia, sino de las fantasías escatológicas de la religión.
Marx mostró su desdén hacia los utópicos tachándolos de acientíficos. Pero si a alguna ciencia se asemeja el “socialismo científico” es a la alquimia. Al igual que otros pensadores ilustrados, Marx creía que la tecnología podía transmutar el metal de baja ley del que estaba hecha la naturaleza humana en oro. En la sociedad comunista del futuro, ni el crecimiento de la producción ni la expansión de la población tendrían límites. Una vez abolida la escasez, también desaparecerían la propiedad privada, la familia, el Estado y la división del trabajo.
Marx imaginó que el fin de la escasez comportaría el fin de la historia. No fue capaz de darse cuenta de que ya había habido un mundo sin escasez –en las sociedades prehistóricas que él y Engels agruparon bajo la etiqueta de “comunismo primitivo”–. Los cazadores-recolectores tenían una carga menor de trabajo que la mayoría de los seres humanos de cualquier fase posterior, pero sus escasamente pobladas comunidades dependían por completo de la munificencia de la Tierra. Las catástrofes naturales podían erradicarlos en cualquier momento.
Marx no podía aceptar las limitaciones que los cazadores-recolectores pagaban como precio por su libertad. Así, llevado por la convicción de que los seres humanos estaban destinados a dominar la Tierra, insistió en que estos podían conseguir liberarse del trabajo sin poner restricciones a sus deseos. Esto no era más que el regreso, en forma de utopía ilustrada, de la fantasía apocalíptica de los Hermanos del Espíritu Libre. Los situacionistas, más aún que Marx, soñaron con un mundo –por citar las palabras de Vaneigem– sin “tiempo para el trabajo, el progreso y el rendimiento, la producción, el consumo y la programación”. Se aboliría el trabajo y la humanidad sería libre de dejarse llevar por sus caprichos. Este sueño es deudor de Marx en buena medida, pero guarda mayor parecido aún con las fantasías de Charles François Fourier, el utópico francés de principios del siglo XIX. Fourier propuso que, en el futuro, la humanidad viviera en instituciones de corte monástico, los falansterios, en las que se practicaría el amor libre y nadie estaría obligado a trabajar. En la utopía de Fourier, la figura imperante es la del Homo ludens.
La utopía de los situacionistas es una versión de la de Fourier puesta al día, pero, en un lapso mental del que nunca parecieron darse cuenta, ellos acababan encomendando la administración de esta sociedad sin trabajo a los comités de trabajadores. Ahora bien, dichos comités no eran concebidos como órganos de gobierno, puesto que –según nos aseguraban– ningún gobierno sería necesario. Yendo aún más lejos que Fourier (que había propuesto que los niños hicieran el trabajo sucio), los situacionistas declararon que la automatización haría innecesario el trabajo físico. Sin escasez de trabajo, no habría necesidad alguna de conflicto. Al igual que en la visión utópica de Marx, el Estado acabaría desvaneciéndose.
Toda la confianza inquebrantable que los situacionistas tenían en el futuro se tornaba en sombrío pesimismo en lo que concernía al presente. Según ellos, se había llegado a una nueva forma de dominación en la que todo acto de disensión aparente se transformaba, de hecho, en una atracción mundial. La vida se había convertido en un espectáculo y ni siquiera los que organizaban el show podían escapar a él. Los movimientos de revuelta más radicales pasaban enseguida a ser parte de la actuación. Por una ironía tantas veces repetida, eso fue exactamente lo que les ocurrió a los situacionistas. Sus ideas resurgirían enseguida bajo una nueva apariencia: la del nihilismo tan inteligentemente comercializado de las bandas de punk rock. Muy a su pesar, los situacionistas pasaron rápidamente a convertirse en un producto más del supermercado cultural.
La revolución que soñaron nunca llegó siquiera a vislumbrarse. Pero siempre hicieron gala de un convencimiento inamovible. Su pensador de más talento, Guy Debord, insistía al respecto: “Estamos ante un relevo inminente e inevitable […] como el rayo, que no se ve sino cuando fulmina”.[7] En la más pura tradición milenarista, Debord creía que unas fuerzas tenebrosas gobernaban el mundo, pero que su poder estaba a punto de diluirse de la noche a la mañana. Esa serenidad apocalíptica suya no duró. Quizás acabase cayendo en la cuenta de lo obviamente disparatadas que eran sus esperanzas de una revolución proletaria mundial contra la cultura de consumo. O puede que intervinieran factores de carácter más personal. El caso es que en 1984, el editor de Debord murió asesinado y, en 1991, su viuda trató de vender la empresa. Debord no sabía qué hacer. En un episodio memorablemente absurdo, este adversario inflexible del espectáculo acabó poniendo un anuncio de solicitud de un agente literario en el Times Literary Supplement. No se sabe si obtuvo respuesta. En cualquier caso, Debord firmó con una nueva editorial, Gallimard, y su obra consiguió una mayor difusión; pero su estado de ánimo no mejoró. Su afición de toda la vida a la bebida indujo en él una creciente depresión. En 1994, se pegó un tiro. Tenía 62 años.
Los situacionistas y los Hermanos del Espíritu Libre están separados por siglos de distancia, pero su visión de las posibilidades humanas es la misma. Los seres humanos son dioses abandonados a su suerte en un mundo de oscuridad. Sus esfuerzos no son consecuencia natural de sus necesidades desmedidas, sino de la maldición de un demiurgo. Todo lo qu se necesita para liberar a la humanidad del trabajo es derrocar a ese poder maligno. Esa visión mística es la verdadera fuente de inspiración de los situacionistas, como también la de todos aquellos que hayan soñado alguna vez con un mundo en el que los humanos puedan vivir sin limitaciones.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y los animales, fronterad.com 19/10/2023
-

Els nous "jueus".
Archivado: octubre 21, 2023, 12:35pm CEST por Manel Villar

"Judío" no puede ser una "raza" o una "nación" sin que el judaísmo se vuelva de nuevo vulnerable. "Judío" es, sí, la medida universal del sufrimiento de cualquier colectivo expuesto al exterminio o a la expulsión. Yo no sufro pensando en los judíos de Auschwitz porque fueran judíos (porque fueran, digamos, de mi tribu); es su sufrimiento secular, y ese sufrimiento concentrado insoportable de los lager, el que de algún modo los volvió "judíos" para siempre, entendiendo por "judío" el sufrimiento cósmico, absoluto, que ningún ser humano debe jamás volver a soportar. Según este criterio, hoy los israelíes son mucho menos "judíos" que los palestinos. Por eso mismo, cada vez que los israelíes desplazan poblaciones, arrasan aldeas, bombardean niños indefensos desde el aire o dejan sin agua y sin comida a millones de palestinos, no solo están violando la legalidad: están (mucho peor en términos morales) faltando el respeto a los judíos: violando, si se quiere, la memoria del Holocausto. Esto lo han entendido muy bien esos pocos israelíes que protestan contra su gobierno y esos muchos judíos, fuera de Israel, que no aceptan que se cometa un genocidio (tipo penal forjado en 1948 por Raphael Lemkin, judío de Lviv) en nombre del pasado sufrimiento de los judíos.
Vuelvo al principio. No voy a pensar en los palestinos, por mucho que me duela su situación. Voy a pensar de manera egoísta. Voy a pensar en Europa, que no puede permitirse externalizar en Israel su antisemitismo ancestral, ahora proyectado sobre otros pueblos. Y voy a pensar en Israel, fruto y prolongación del antisemitismo europeo cuya existencia, en cualquier caso, no se puede negar ni revertir y que, aún más, debemos todos proteger. Hay que proteger a Israel, sí, de sí misma. Israel debe ser desionizada como el mundo musulmán debe ser desyihadizado. Esto es precisamente lo que sugiere Shlomo Sand cuando teme por el futuro de su hijo. Dice Sand: "Yo no soy sionista, creo que Israel debe pertenecer a todos sus ciudadanos, de diferentes orígenes, aunque puede mantener relaciones con los judíos de todas partes". Y añade ominoso: "Si no, Israel no va a existir en Oriente Próximo. Va a desaparecer como el reino franco de Jerusalén en tiempos de las Cruzadas".
Si eso ocurriera (cuidado con las fantasías justicieras) el mundo no sería mejor. Todo lo contrario.
Pensando también en su propia supervivencia, Europa no puede abandonar a Israel, la criatura que desprendió su antisemitismo: debe impedir que reproduzca, ahora contra otros "judíos", lo peor de sí misma.
Santiago Alba Rico, Salvar a Israel, Público 19/10/2023
-

Els nous "jueus".
Archivado: octubre 21, 2023, 12:35pm CEST por Manel Villar

"Judío" no puede ser una "raza" o una "nación" sin que el judaísmo se vuelva de nuevo vulnerable. "Judío" es, sí, la medida universal del sufrimiento de cualquier colectivo expuesto al exterminio o a la expulsión. Yo no sufro pensando en los judíos de Auschwitz porque fueran judíos (porque fueran, digamos, de mi tribu); es su sufrimiento secular, y ese sufrimiento concentrado insoportable de los lager, el que de algún modo los volvió "judíos" para siempre, entendiendo por "judío" el sufrimiento cósmico, absoluto, que ningún ser humano debe jamás volver a soportar. Según este criterio, hoy los israelíes son mucho menos "judíos" que los palestinos. Por eso mismo, cada vez que los israelíes desplazan poblaciones, arrasan aldeas, bombardean niños indefensos desde el aire o dejan sin agua y sin comida a millones de palestinos, no solo están violando la legalidad: están (mucho peor en términos morales) faltando el respeto a los judíos: violando, si se quiere, la memoria del Holocausto. Esto lo han entendido muy bien esos pocos israelíes que protestan contra su gobierno y esos muchos judíos, fuera de Israel, que no aceptan que se cometa un genocidio (tipo penal forjado en 1948 por Raphael Lemkin, judío de Lviv) en nombre del pasado sufrimiento de los judíos.
Vuelvo al principio. No voy a pensar en los palestinos, por mucho que me duela su situación. Voy a pensar de manera egoísta. Voy a pensar en Europa, que no puede permitirse externalizar en Israel su antisemitismo ancestral, ahora proyectado sobre otros pueblos. Y voy a pensar en Israel, fruto y prolongación del antisemitismo europeo cuya existencia, en cualquier caso, no se puede negar ni revertir y que, aún más, debemos todos proteger. Hay que proteger a Israel, sí, de sí misma. Israel debe ser desionizada como el mundo musulmán debe ser desyihadizado. Esto es precisamente lo que sugiere Shlomo Sand cuando teme por el futuro de su hijo. Dice Sand: "Yo no soy sionista, creo que Israel debe pertenecer a todos sus ciudadanos, de diferentes orígenes, aunque puede mantener relaciones con los judíos de todas partes". Y añade ominoso: "Si no, Israel no va a existir en Oriente Próximo. Va a desaparecer como el reino franco de Jerusalén en tiempos de las Cruzadas".
Si eso ocurriera (cuidado con las fantasías justicieras) el mundo no sería mejor. Todo lo contrario.
Pensando también en su propia supervivencia, Europa no puede abandonar a Israel, la criatura que desprendió su antisemitismo: debe impedir que reproduzca, ahora contra otros "judíos", lo peor de sí misma.
Santiago Alba Rico, Salvar a Israel, Público 19/10/2023
-

Mil milions de balcons orientats al sol
Archivado: octubre 21, 2023, 12:34pm CEST por Manel Villar

Los días en que la economía estaba dominada por la agricultura quedaron atrás hace tiempo. Los de la industria casi han tocado a su fin. La vida económica ya no está orientada principalmente a la producción. ¿Y a qué se orienta, entonces? A la distracción.
El capitalismo contemporáneo es un prodigio de productividad, pero lo que lo impulsa no es la productividad en sí, sino la necesidad de mantener a raya el aburrimiento. Allí donde la riqueza es la norma, la amenaza principal es la pérdida del deseo. Ahora que las necesidades se sacian tan rápido, la economía ha pasado a depender de la manufacturación de necesidades cada vez más exóticas.Lo que es nuevo no es el hecho de que la prosperidad dependa del estímulo de la demanda, sino que no pueda mantenerse sin inventar nuevos vicios. La economía se ve impulsada por el imperativo de la novedad perpetua y su salud depende ahora de la fabricación de transgresión. La amenaza que la acecha a todas horas es la superabundancia (no solo de productos físicos, sino también de experiencias que han dejado de gustar). Las experiencias nuevas se vuelven obsoletas con mayor rapidez que las mercancías físicas.
Los adeptos a los “valores tradicionales” claman contra el libertinaje moderno. Han preferido olvidar lo que todas las sociedades tradicionales comprendían sobradamente: que la virtud no puede sobrevivir sin el consuelo del vicio. Más concretamente, no quieren ver la necesidad económica de nuevos vicios. Las drogas y el sexo de diseño son productos prototípicos del siglo XXI. Y no porque, como dice el poema de J. H. Prynne, …la música, los viajes, el hábito y el silencio no son más que dinero (que lo son), sino porque los nuevos vicios sirven de profilaxis contra la pérdida de deseo. El éxtasis, la Viagra o los salones sadomasoquistas de Nueva York y Fráncfort no son simples materiales de placer. Son antídotos contra el aburrimiento. En una época en la que la saciedad es una amenaza para la prosperidad, los placeres que estaban prohibidos en el pasado se han convertido en materias primas de la nueva economía. Puede que, en el fondo, seamos afortunados encontrándonos, como nos encontramos, privados de los rigores de la ociosidad. En su novela Noches de cocaína, J. G. Ballard nos presenta el Club Náutico, un enclave exclusivo para ricos jubilados británicos en la localidad turística española de Estrella del Mar: [L]a arquitectura blanca que borraba la memoria; el ocio obligatorio que fosilizaba el sistema nervioso; el aspecto casi africano, pero de un África del Norte inventada por alguien que nunca había visitado el Magreb; la aparente ausencia de cualquier estructura social; la intemporalidad de un mundo más allá del aburrimiento, sin pasado ni futuro y con un presente cada vez más reducido. ¿Se parecería esto a un futuro dominado por el ocio? En este reino insensible, en el que una corriente entrópica calmaba la superficie de cientos de piscinas, era imposible que pasara algo.
Para conjurar la entropía psíquica, la sociedad recurre entonces a terapias poco ortodoxas: Nuestros gobiernos se preparan para un futuro sin empleo. […] La gente seguirá trabajando, o mejor dicho, alguna gente seguirá trabajando, pero solo durante un década. Se retirará al final de los treinta, con cincuenta años de ocio por delante. […] Mil millones de balcones orientados al sol.
Solo la emoción de lo prohibido puede aliviar un poco la carga de una vida de ocio.
Solo queda una cosa capaz de estimular a la gente: […] [e]l delito y la conducta trasgresora… es decir las actividades que no son necesariamente ilegales, pero que nos invitan a tener emociones fuertes, que estimulan el sistema nervioso y activan las sinapsis insensibilizadas por el ocio y la inactividad.
La posibilidad que preveía Ballard de “mil millones de balcones orientados al sol” ha resultado ser engañosa. En el siglo XXI, los ricos trabajan más de lo que nunca han trabajado. Incluso los pobres han sido preservados de los peligros de disponer de demasiado tiempo para sí mismos. Pero los problemas de control social de una sociedad que padece de sobreexplotación laboral no difieren en nada de los de un mundo de ocio forzado. En una novela posterior, Super-Cannes, Ballard retrata la comunidad empresarial modelo de Edén-Olimpia, donde la apatía de los ejecutivos “quemados” por el trabajo se combate con un régimen de “violencia medida, a microdosis de locura como las pizcas de estricnina de un tónico nervioso”.[5] El remedio contra el trabajo sin sentido es un régimen terapéutico de violencia sin sentido: peleas callejeras, atracos, robos, violaciones y otras formas de esparcimiento aún más desviadas, cuidadosamente coreografiadas.El propio psicólogo residente que organiza dichos experimentos de psicopatía controlada explica la lógica de semejante régimen: “La sociedad de consumo ansia lo anómalo y lo inesperado. ¿Qué otra cosa podría impulsar si no los extraños cambios que se producen en el mundo del entretenimiento con tal de obligarnos constantemente a comprar?”.
Actualmente, las nuevas tecnologías son las que nos proporcionan las dosis de locura que nos mantienen cuerdos. Cualquier persona que se conecte en línea tiene a su disposición una oferta ilimitada de sexo y violencia virtuales. Pero ¿qué ocurrirá cuando ya no nos queden más vicios nuevos? ¿Cómo se podrá poner coto a la saciedad y a la ociosidad cuando el sexo, las drogas y la violencia de diseño dejen de vender? En ese momento, podemos estar seguros, la moralidad volverá a estar de moda. Puede que no estemos lejos del momento en el que la “moral” se comercialice como una nueva marca de transgresión.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y los animales, fronterad.com 19/10/2023
-

La fi de la classe obrera.
Archivado: octubre 21, 2023, 12:33pm CEST por Manel Villar

Uno de los pioneros de la robótica ha escrito: “Durante el próximo siglo, los robots, tan económicos para entonces como capaces, sustituirán a la mano de obra humana de manera tan generalizada que la jornada laboral media tendría que caer hasta niveles cercanos a cero para que todo el mundo pudiera mantener su empleo”.
La visión del futuro de Hans Moravec puede estar mucho más próxima de lo que creemos. Las nuevas tecnologías están desplazando con rapidez al trabajo humano. La “infraclase” de los desempleados permanentes es resultado, en parte, de una educación deficiente y de unas políticas económicas equivocadas. Pero no deja de ser cierto que cada vez son más las personas económicamente innecesarias. Ya no es inconcebible que en el plazo de unas pocas generaciones la mayoría de la población pase a tener un mínimo (o nulo) papel en el proceso de producción.
El efecto principal de la Revolución Industrial fue el alumbramiento de la clase obrera. Esta fue posible como consecuencia no tanto de los desplazamientos desde el campo hacia las ciudades, como de un crecimiento masivo de la población. En la actualidad, hay ya en marcha una nueva fase de la Revolución Industrial, pero esta tiene todos los visos de convertir en superflua a buena parte de esa población.
En la actualidad, la Revolución Industrial que tuviera su inicio en las ciudades del norte de Inglaterra es ya mundial. El resultado ha sido la expansión demográfica global actual. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías están despojando sistemáticamente a la fuerza de trabajo de todas las funciones que la Revolución Industrial había creado para ella.
Las economías cuyas tareas centrales sean llevadas a cabo por máquinas solo valorarán el trabajo humano cuando este sea insustituible. Como escribe Moravec: “Hay muchas tendencias en las sociedades industrializadas que presagian un futuro en el que los seres humanos serán sustentados por las máquinas de la misma manera que nuestros antepasados vivían gracias al sustento que les proporcionaba la vida salvaje”. Lo cual, según Jeremy Rifkin, no implica necesariamente un desempleo masivo. Nos aproximamos, más bien, a una época en la que, en palabras de Moravec, “casi todos los seres humanos trabajaremos para divertir a otros seres humanos”.
En los países ricos, ese momento ya ha llegado. Las antiguas industrias han sido exportadas al mundo en vías de desarrollo. En sus países de origen, se han desarrollado nuevas ocupaciones, que han sustituido a las de la era industrial. Muchas de ellas satisfacen necesidades que, en el pasado, habían sido reprimidas o disimuladas. Ha surgido una economía próspera de psicoterapeutas, religiones de diseño y boutiques espirituales. Pero detrás de todo ello se esconde también una ingente economía gris de industrias ilegales que proporcionan drogas y sexo. La función de esta nueva economía, tanto la legal como la ilegal, es entretener y distraer a una población que, aunque esté ahora más ocupada que nunca, tiene la secreta sospecha de que sus esfuerzos no sirven para nada.
La industrialización creó la clase obrera. Ahora, esa misma industrialización la ha vuelto obsoleta. Si un colapso económico no le pone freno, acabará haciendo lo mismo con casi todo el mundo.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y los animales, fronterad.com 19/10/2023
-

Quan el censor és l'heroi.
Archivado: octubre 21, 2023, 12:32pm CEST por Manel Villar

Es siempre difícil cuantificar en términos objetivos, y comparativos, si existe una regresión o no de las libertades, y, en concreto, de la libertad de expresión. Cuando yo me refiero a ello, lo hago partiendo de la constatación de varios factores que confluyen creando una ecología más desfavorable para la libertad artística. El primero es un factor cultural, que tiene que ver con el hecho de que paulatinamente se esté asumiendo en nuestras sociedades, en principio liberales, que existe un derecho a no sentirnos ofendidos. Hay un clima reactivo no frente a actos que nos dañan, sino frente a opiniones que nos molestan por su inmoralidad. A esto se une un factor tecnológico: como sociedad disponemos ahora de mecanismos tecnológicos inéditos para coordinar estrategias dirigidas a castigar, silenciar o condenar al ostracismo, a cancelar, en definitiva, a quien consideremos que ha traspasado la línea, no ya de lo ilícito, sino de lo inmoral o lo indecoroso. Y aquí hay que sumar también factores jurídicos, o de cultura jurídica, si se prefiere, muy relevantes.
Uno de ellos es la consolidación de un concepto jurídico, el de discurso del odio, que, desvinculado de su razón de ser originaria, la protección de las minorías, se ha convertido en un argumento válido para silenciar expresiones, también artísticas, que nos resultan simplemente ofensivas, sin que en ningún caso pueda demostrarse que realmente exista una provocación o nexo causal con hechos delictivos. Del mismo modo, hemos visto la reactivación de tipos penales, como los que castigan las ofensas a sentimientos religiosos, que considerábamos inaplicables. Y, por cerrar de nuevo haciendo referencia a un factor cultural, hay algo que me parece muy relevante y es que, dentro del propio sistema cultural del arte, la censura moralista ha dejado de ser un tabú, algo que esconder o de lo que avergonzarse. Muchos artistas son conscientes de que no podrían hacer hoy lo que hicieron, por ejemplo, en los ochenta, no porque las leyes se lo prohíban, sino por la propia reacción social y gremial a la que tendrían que enfrentarse.
...el derecho, y en concreto el juez, ha de ser modesto a la hora de definir realidades sociales como el arte, o la religión. Pero, además, con el arte, sobre todo a partir del Romanticismo y muy especialmente con las vanguardias, cuando el artista se siente al margen de cualquier compromiso con la tradición, con el canon técnico, con la inteligibilidad, con lo figurativo, abandonando incluso la propia intención comunicativa, es decir, cuando el arte no quiere ser otra cosa que arte, es necesario atender a aquello que se reconoce como artístico en la propia esfera del arte a la hora de subsumir, dentro de la libertad artística, una determinada creación. Para entendernos, un juez no puede hacer juicios estéticos ni tampoco negar que el urinario de Marcel Duchamp es una manifestación de la libertad artística. Como señalara uno de los más célebres jueces de la Corte Suprema norteamericana, Oliver Wendell Holmes, en una sentencia relacionada con derechos de autor, eso equivaldría a negar, en su momento, la condición artística a las pinturas de la Quinta del Sordo de Goya, o al Olympia de Manet, obras también cuestionadas en su naturaleza y, a la postre, fundamentales para entender la historia del arte.
Partimos de que el límite a la libertad de expresión artística es la idea de daño, el límite, en definitiva, que desde John Stuart Mill consideramos que es oponible al principio general de libertad. Al mismo tiempo, mientras que el arte se mueve en el ámbito de la figuración, del juego, de la representación, del “como si”, asumimos que no tiene la capacidad de dañar y, por lo tanto, no es susceptible de límites como puro acto de creación. Puede molestar, ofender, sin duda, puede dar asco, pero no dañar en el sentido jurídico. Esa es la esencia de la excepción de la ficción. Cuando yo me muevo en este ámbito figurativo mi libertad es absoluta. Nada de lo que yo represente o narre, como producto de mi pura creatividad, puede ser legítimamente limitado por el derecho.
... es que el arte, y en concreto eso que conocemos como “el arte subversivo”, no se conforma con lo ficticio, sino que quiere pisar el terreno de lo real. Hoy asumimos que los grafiteros son artistas, pero si estos pintan en la propiedad ajena, su obra de arte no podrá ampararse ya en esa excepción de la ficción, porque han transitado al mundo de lo tangible. Si un tatuador tiñe la espalda de un hombre, al margen de lo consentido, nadie niega que pueda ser un acto creativo, pero será también un acto antijurídico por contrario a la integridad personal. Lo mismo que si yo hago una película y en ella filmo un hecho delictivo que yo mismo he perpetrado como parte del guion. Abandonada la representación, fuera de ese territorio del “como si”, el arte se expone a los límites. Eso también ocurre con la literatura. Existe un derecho a la inspiración y este es constitutivo del acto creativo. Proust o Clarín juegan en la ficción con personajes o personalidades reales. Ahora bien, es muy distinto, por ejemplo, el problema que plantea la autoficción, cuando yo narro hechos personales, sugiriendo al lector su veracidad, y en ellos introduzco a personas reales, con nombres y apellidos, en situaciones que, o bien menoscaban gravemente su consideración ajena, o bien pertenecen a la esfera de la intimidad. El escritor que cruza este umbral, que no ha firmado en términos claros un pacto de ficción con el lector, ya no juega con la carta ganadora de la “excepción de la ficción”, sino que podrá responder por la lesión en esos derechos. En Francia, por ejemplo, donde la literatura es mucho más litigiosa que en España, porque también lo es su relevancia social, la jurisprudencia es clara en este sentido, y autores como Carrère, Houellebecq o, en el cine, Arnaud Desplechin, que se mueven en ocasiones en ese ámbito de ficción sucia, han podido dar cuenta de ello. Por otro lado, cuando ya transitamos a obras donde la pretensión documental es muy clara, pensemos, por ejemplo, en esa obra maestra que es La fiesta del Chivo, allí donde el escritor, o el cineasta, en su caso, presenta los hechos como ciertos, el canon de enjuiciamiento, en mi opinión, ha de ser el de la libertad de información, es decir, corroborar, llegado el caso, la veracidad y la relevancia pública de lo narrado.
...una de las cosas que he aprendido escribiendo el libro es que precisamente el arte que nace con una pretensión radical de apoliticidad, que no quiere participar sino en la esfera del arte y que desprecia toda adhesión ideológica, ha sido, paradójicamente, el arte que más significado político ha tenido y también el más perseguido políticamente. Adorno supo ver y explicar muy bien esto a propósito de la vanguardia. Movimientos artísticos autorreferenciales y que no aspiraban a transmitir un mensaje social inteligible fueron precisamente los más perseguidos por los totalitarismos, pensemos en el celo comunista con las vanguardias, especialmente con el surrealismo, por traidor a la causa realista, o en el concepto mismo de pintura o música degenerada en el nazismo.
El artista es subversivo frente a una parte de la sociedad, o frente a la moral social, si lo prefieres, pero en muchos casos se trata de una subversión que no es sino pura ortodoxia moral en la esfera propia del arte, donde le van a subvencionar, a programar y a echar flores. A menudo nos encontramos aquí con puros ejercicios de cálculo. En ese sentido, el arte subversivo aflora, precisamente, cuando existe una falta de compromiso social por parte del artista, un arte que no quiere redimir de amor al mundo, pero que en su sinceridad deja ver cicatrices sociales que son auténticas y conmovedoras.
Sí, eso lo explica muy bien Coetzee en su extraordinario ensayo sobre la censura, escrito antes de las redes sociales, pero en el que ya intuye el gran cambio que se va a producir. El censor, es decir, el funcionario estatal encargado de tachar lo inmoral, era un tipo sin prestigio alguno, un hombre gris vilipendiado y no orgulloso de sí mismo. Ni siquiera el Estado censor hacía gala de la censura, al contrario. La intentaba ocultar. Era una actividad sin prestigio. Lo significativo, y esto creo que tiene su origen en el campus universitario norteamericano, a finales de los setenta, es que la nueva censura, informal, que no nace del Estado sino de la sociedad, es que ahora el censor está orgulloso de sí mismo. Exhibe sus éxitos y es aplaudido. Esto implica, además, que el censurado, que antes tenía un prestigio, el prestigio de la irreverencia frente al Estado –pensemos en Joyce, en Wilde, en Miller–, ahora, cuando es silenciado por la moralidad social, tecnológicamente organizada, tampoco posee este reconocimiento por su atrevimiento creador. Todo esto nos podría llevar a hacer una lectura muy pesimista del contexto para la libertad del arte, pero creo que no es así. Desde que el Estado deroga los límites del derecho de la moralidad, lo sacrílego, lo obsceno, e integra la irreverencia, hasta el punto de subvencionarla, el artista ya no puede apelar a sí mismo, sin engañarse, como héroe de la libertad de expresión o profanador natural del tabú. Sin embargo, en este contexto, el artista tiene ante sí, de nuevo, un desafío. En la fidelidad a sí mismo, a su impulso creador, y frente a esa censura informal y orgullosa, el arte recobra su importancia moral.
... géneros musicales como el rap, el hip hop o el thrash metal no pueden juzgarse desde la literalidad de sus letras. Es necesario conocer el código propio del género, y asumir, como ocurre con la sátira, que aquí existe una exageración, una hipérbole, una radicalidad que es previamente conocida por el público, perfectamente capaz de no escuchar estas canciones como un llamamiento. Por ejemplo, cuando Los Ronaldos cantaban “tengo que besarte y luego violarte hasta que digas sí”, no estaban incitando a la violación, y mujeres y hombres, desde su capacidad cognitiva crítica, han bailado esa canción sabiendo que se trataba de un juego, de una figuración. Con esto no quiero decir que la música no pueda delinquir, claro, siempre puede darse el abuso del derecho. Hay un caso muy ilustrativo de un rapero en Estados Unidos que compone canciones amenazantes contra su exmujer, a la que ya había amenazado. El juez tiene que ser capaz de contextualizar y diferenciar estos supuestos de otros donde no existe otra intencionalidad que la crítica social radical o el mero juego ficticio con lo prohibido.
Daniel Gascón, entrevista a Víctor J. Vázquez: "La censura moralista ha dejado de ser tabú", Letras Libres 02/10(2023
-

La fe en el progrés és una superstició.
Archivado: octubre 21, 2023, 12:31pm CEST por Manel Villar

A comienzos del siglo XIX, Thomas De Quincey escribió que el dolor de muelas suponía una cuarta parte del sufrimiento humano. Es posible que tuviera razón. La odontología con anestesia es una bendición sin paliativos, como también lo son el agua limpia y los inodoros con cisterna. El progreso es un hecho. Ahora bien, la fe en el progreso es una superstición.
La ciencia hace posible que los seres humanos satisfagan sus necesidades, pero no contribuye en nada a que estas cambien. Hoy en día no difieren en absoluto de lo que siempre han sido. Existe un progreso del conocimiento, pero no de la ética. Tal es el veredicto tanto de la ciencia como de la historia, y el punto de vista de todas y cada una de las religiones del mundo.
El crecimiento del saber es real y además –de no mediar una catástrofe mundial– actualmente irreversible. Las mejoras en el gobierno y en la sociedad no son menos reales, aunque, en este caso, no son irreversibles, sino temporales. No solo pueden perderse: se perderán con toda seguridad. El avance del conocimiento nos hace creer que somos diferentes del resto de animales; ahora bien, nuestra historia nos enseña que no lo somos.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y otros animales, fronterad.com 19/10/2023
-

La invenció del poble jueu
Archivado: octubre 21, 2023, 12:30pm CEST por Manel Villar

En 2008, Shlomo Sand, historiador israelí y profesor en la universidad de Tel Aviv, escribió un libro polémico, La invención del pueblo judío, donde demostraba que no había ninguna continuidad histórica, y mucho menos genética, entre los judíos que vivían en Palestina cuando Tito destruyó el templo y los que fueron llegando a la región a finales del siglo XIX; aún más, según Sand, los descendientes de aquellos judíos que se levantaron contra las legiones romanas en el año 70 son precisamente los palestinos de Gaza y Cisjordania, convertidos al islam en el siglo VIII.
El trabajo del historiador israelí no pretendía cuestionar la existencia de su país sino el mito a su juicio muy peligroso de la raza-nación judía, mito explotado por el nazismo y, en general, por el antisemitismo europeo; y límite esencialista para cualquier desarrollo democrático de Israel. Sand escribió el libro -dice en una entrevista- pensando en su hijo, israelí como él, expuesto a los excesos de una ideología, el sionismo, incompatible con las hechuras de un Estado de Derecho y con la supervivencia última de Israel. "Yo no niego la existencia de Israel", dice respondiendo a la violencia de algunas críticas. "Es cierto que su creación ha sido un tipo de colonización que había que legitimar por medio de una visión del retorno. Pero hay que tener en cuenta dos cosas: la presencia de este Estado, que no se puede eliminar por la fuerza, y la presencia de los palestinos. No se puede dar marcha atrás, sólo se puede ir hacia adelante. Y debe entrar en la conciencia de cada israelí el hecho de que el nacimiento de Israel ha acarreado una tragedia".
Hago mía esta posición: con independencia de la justicia, humana o divina, debe entrar en la conciencia de cada israelí que el nacimiento de Israel ha acarreado una tragedia; y debe entrar en la conciencia de cada palestino, y de cada uno de los que apoyamos su causa, que ese nacimiento no es ya reversible, y mucho menos por la fuerza. Para que entre en la conciencia de los israelíes la existencia misma de los palestinos es fundamental, desde fuera, obligarles a considerar la legalidad internacional por encima de sus mitos nacionales esencialistas y, desde dentro, a cuestionar estos mitos fundacionales, como hace Sand (u otros historiadores judíos, como Pappé o Finkelstein), en aras de la reconstitución de un Israel poblado de israelíes, no de judíos con certificado de sangre.
Santiago Alba Rico, Salvar a Israel, Público 19/10/2023
-

L'agravi i el woke.
Archivado: octubre 21, 2023, 12:29pm CEST por Manel Villar

Ilhan Omar, congresista demócrata en los Estados Unidos y nacida en Somalia, acusaba a principios de 2022 de islamófoba a la periodista iraní Masih Alinejad, huida de su país tras diversas detenciones por exponer la corrupción y la opresión de un régimen donde se mata a las mujeres por no llevar bien puesto el hiyab. En el mundo unicornio de Omar, la defensa de los derechos humanos se llama islamofobia.
Omar no fue una refugiada cualquiera. Hija de un coronel de la dictadura marxista y nacionalista del general Siad Barre en Somalia, y nieta del director del monopolio marítimo de ese país, su familia, musulmana sunita, tuvo que huir del país con la caída de la junta militar de Barre. Pasaron cuatro años en un campo de refugiados en Kenia hasta que Washington les concedió asilo en 1995. Sufrieron penurias. El padre y el abuelo trabajaron como taxistas, y cuentan que inculcaron a Ilhan profundos valores democráticos. Pero a la niña le hacían bullying en la escuela por llevar hiyab. Es importante destacar esos años traumáticos, porque los sentimientos heridos están en la base del wokismo de élite. La niña Omar disfrutó de todos los derechos de los ciudadanos estadounidenses, estudió en la universidad y ahora es miembro del congreso de EEUU. Se define como feminista, pero parece que esa ideología entra en conflicto con su identidad musulmana.
En cualquier caso, Alinejad le contestó por todo lo alto, con réplicas en el Washington Post, con las que preguntaba a Omar si la crítica a los talibanes, al régimen de los ayatolás, a Hamas y a Hezbollah también la iba a considerar islamofobia. La oficina de Omar le respondió acusando a la feminista iraní de “repetir argumentos republicanos intolerantes”, o sea de trumpismo, y de que se han cometido “genocidios” en nombre de la islamofobia, dos de las armas arrojadizas del wokismo para censurar de tajo cualquier crítica.
La periodista iraní se ha despachado a gusto en el último año en Forbes por el silencio del wokismo y feminismo occidental desde que se inició la última oleada de matanzas contra la población civil por las revueltas feministas contra la muerte de Mahsa Amini. “Las verdaderas feministas están en Irán y en Afganistán”, señaló desde Nueva York. Alinejad, que ahora vive escondida a caballo entre Nueva York y Londres, sufrió después de este discurso un intento de asesinato.
Como en cualquier ideología identitaria, los diversos objetivos de la lucha contra el mal en el mundo suelen colisionar. En la dialéctica entre islam y feminismo, suele ganar el primero. En la dialéctica entre islam y judaísmo, suele ganar el segundo, como la propia Omar ha podido comprobar en carne propia.
En el fondo de los movimientos identitarios siempre hay una verdad, como las ficciones basadas en la realidad. Pero también, y más importante, un agravio primigenio que se prolonga en el tiempo y que nunca queda satisfecho con ninguna compensación ni reforma legal. Japón ha pedido disculpas a China durante décadas por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, y para los chinos nunca es suficiente. Pero eso los woke lo ignoran, porque el racismo solamente lo ejercen los blancos.
Nadie puede negar que el racismo existe y ha existido en América del Norte y en Europa. Tanto es así que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se han modificado las leyes en las democracias occidentales para proteger los derechos de las minorías y evitar la discriminación por origen, creencia o género. Sin embargo, la percepción entre un porcentaje de la población es que esos derechos no se respetan ni se aplican y que el racismo ha aumentado. La expresión de ese malestar ha ayudado a que la justicia ponga más atención en determinados delitos, hasta el punto de ceder a los linchamientos populares. Pero si se le pides a la Santa Inquisición que dé cifras y datos de los agravios, la respuesta sistemática es que están integrados en nuestro ADN y estructuran las instituciones de forma invisible. Lo woke es arte adivinatoria.
Estimado lector, usted no puede imaginarse lo que es convivir con el wokismo norteamericano. Si alguna vez creyó en la libertad de expresión o la libertad de prensa, olvídelo. Si alguna vez creyó que el cristianismo radical contra el que hemos luchado durante décadas era una ignominia, no sabe lo que se le viene encima con la defensa del islam. Lo primero que tiene que hacer un periodista occidental por ejercer su profesión es pedir disculpas por ser blanco e imperialista.
Me produce una ternura maternal ver cómo mis amigos woke –se llaman autoconscientes para darse enjundia hegeliana– se enardecen y salivan viendo documentales sobre Martin Luther King. Es una muestra más de su ignorancia adánica. Porque lo que Luther King soñaba era una universalidad de derechos en la que blancos y negros tuvieran las mismas oportunidades. Esas leyes ya están aquí, y deben ser respetadas y aplicadas. Pero lo que les interesa a estos pijos consentidos es mantener el pecado original que da razón de ser a su identidad, una identidad basada en el trauma de aquellos emigrados que siendo clase privilegiada en sus países de origen –la china de la Ivy League, la hija del general somalí– comprobaron al llegar al sueño americano que se les trataba como a chinos o como a somalíes. Es decir, como a extranjeros pobres. Y han hecho de ese trauma, inadmisible para los venidos a menos, una creencia política. En ese mundo, todos los blancos son culpables, no importa que las colonias se independizaran hace décadas.
En veinte años de carrera, nunca había visto tanta censura. En los medios de izquierda más que en los de derecha. Un diario británico se niega a publicar columnas de opinión si existe alguna crítica al movimiento woke por temor a perder las simpatías del público. Editoras que andan muy preocupadas por ocultar la cifra de filicidios en España porque, aunque ínfima y anecdótica, son dos más las madres que los padres que los cometen. Se ataca desde las columnas a los misóginos solamente si están a la derecha, pero no a quienes el propio medio ha dado cancha durante años para acusar al Museo del Prado de promover la cultura de la violación mientras humillaban o acosaban sexualmente a las profesionales de su entorno. Algunos medios se niegan a aceptar reportajes sobre el racismo ejercido por potencias emergentes, como China o Rusia, contra minorías como la musulmana, porque los woke que tienen en la redacción les lían un pifostio cada vez que esos temas surgen.
Para que se haga una idea de la gravedad del asunto, tengo conocidos norteamericanos que me han exigido que no escriba la palabra “gitano” porque en su país está prohibida y es un insulto a esa minoría. Y así, de un plumazo, acaban de cancelar a todo Federico García Lorca, a Camarón de la Isla y a siglos de cultura flamenca. El mensaje es: yo te digo lo que tienes que escribir en tu país porque de lo contrario estás insultando mi identidad y –juro por Tutatis que me han llegado a decir– “poniendo en peligro la seguridad de mi familia”. ¿Pero no es esa la misma ideología de quienes asesinaron a 17 personas en la redacción de Charlie Hebdo en enero de 2015?
Los refugiados políticos que llegan a las democracias occidentales al principio se sienten acogidos por los liberales woke hasta que se dan cuenta de que para ellos el mal en el mundo no lo representa el dictador del que huyen, sino su complejo de culpabilidad.
Marga Zambrana, Necrológicas del periodismo: los woke también lo mataron, Letras Libres 02/10/2023
-

Prohibida la compassió.
Archivado: octubre 21, 2023, 12:28pm CEST por Manel Villar

En la última década hemos estudiado mucho la propaganda, especialmente desde el Brexit y las elecciones de EE UU en 2016. Son tácticas que identificamos de Manila a São Paulo y de San Petersburgo a Tel Aviv, pero se manifiestan ahora a través de medios de masas baratos, instantáneos y algorítmicos como Twitter, TikTok o YouTube, y clandestinos como los grupos de Facebook, Telegram y WhatsApp. Para saber qué clase de propaganda provocó el genocidio de Ruanda, los académicos estudian la hemeroteca. Para saber qué pensaban los votantes de George W. Bush, los demócratas salían de la CNN y ponían la Fox. Ahora los caminos al genocidio son inescrutables porque no son públicos.
No los podemos sintonizar a voluntad. Es el mensaje el que elige a sus receptores y no al revés. Nos encuentra a través de oscuros sistemas de selección algorítmica, y se manifiesta a través de los medios más individualistas y antisociales de la historia: las pantallas del móvil y el ordenador. Y, sin embargo, el punto número ocho trasciende a la selección algorítmica y los grupos del Telegram. Las nuevas campañas están diseñadas para deshumanizarnos en masa, castigando cualquier manifestación de compasión por el grupo equivocado.
Prohibida la compasión por los pobres que votan a Trump o los antivacunas que mueren de covid. Por las antiabortistas y las modelos desfiguradas por intervenciones quirúrgicas. Menos aún por el pueblo ruso que sale a luchar bajo un régimen criminal, por los judíos y los palestinos que viven amenazados por dos clases de fascistas: uno bendecido por los luminosos imperios occidentales y otro protegido por los oscuros poderes del mundo árabe. Un entrenamiento apropiado para lo que viene ahora: escasez de alimentos, inflación desmedida, miles de millones de refugiados climáticos buscando un lugar donde vivir.
Marta Peirano, El octavo mandamiento del genocidio, El País 16/10/2023
-

La llibertat dels caçadors recolectors.
Archivado: octubre 21, 2023, 12:28pm CEST por Manel Villar

Actualmente, consideramos la Edad de Piedra una era de pobreza y el Neolítico un gran salto adelante. La realidad es que el paso de la caza-recolección a la agricultura no comportó ningún beneficio general en términos de libertad o bienestar humanos. Simplemente, hizo posible que un mayor número de personas pudiera llevar vidas más pobres. Casi con toda seguridad, la humanidad del Paleolítico vivía mejor.
El paso a la agricultura no fue un acontecimiento claramente definido en el tiempo. La recolección intensiva de plantas se inició posiblemente hace unos veinte mil años y el cultivo de la tierra, hace unos quince mil. En determinadas zonas, por lo que parece, sucedió a un cambio climático. Se cree que, en Oriente Medio, la subida del nivel del mar que sobrevino al final de las glaciaciones empujó a los cazadores-recolectores hacia las tierras altas, donde recurrieron a la agricultura para sobrevivir.
En otros lugares, los propios cazadores-recolectores destruyeron su entorno. Los primeros pobladores polinesios de Nueva Zelanda solo recurrieron a métodos más intensivos de producción de alimentos cuando ya habían extinguido las moas y diezmado la población local de focas. Con el exterminio de los animales de los que dependían, estos cazadores-recolectores condenaron su propio modo de vida a la extinción. Nunca hubo una edad dorada de armonía con la Tierra. La mayoría de los cazadores-recolectores eran tan plenamente voraces entonces como lo han sido los seres humanos posteriores. Pero eran pocos y vivían mejor que la mayoría de los que vinieron tras ellos.
Se ha tendido a comparar el paso de la caza-recolección a la agricultura con la Revolución Industrial de la era moderna. Si son equiparables, es porque ambas revoluciones incrementaron los poderes de los hombres sin aumentar su libertad. Normalmente, los cazadores-recolectores tienen lo suficiente para cubrir sus necesidades; no necesitan trabajar para acumular más. A quienes consideran que riqueza significa tener abundancia de objetos, la vida del cazador-recolector debe parecerles pobre. Desde una perspectiva diferente, sin embargo, se la puede considerar libre: Nos sentimos inclinados a pensar que los cazadores y recolectores son pobres porque no tienen nada; tal vez sea mejor pensar que por ese mismo motivo son libres”, escribió Marshall Sahlins.
Convencionalmente, la transición de la caza-recolección a la agricultura ha sido considerada también el factor desencadenante del salto de la vida nómada a la sedentaria. Lo que ocurrió realmente, sin embargo, fue prácticamente lo contrario. Los cazadores-recolectores han evidenciado siempre una gran movilidad. Pero su vida no precisa de movimientos continuos hacia nuevos territorios. Su supervivencia depende del conocimiento minucioso de un medio local. Ahora bien, la agricultura multiplica las cifras de población humana. Por consiguiente, obliga a los agricultores a ampliar la superficie cultivada. La agricultura y la búsqueda de nuevas tierras forman un binomio. Tal como ha escrito Hugh Brody, “son los agricultores, con su apego a granjas específicas y su gran número de hijos, los que están obligados a no dejar de moverse, de reubicarse y de colonizar nuevas tierras. […] Como sistema, con el paso del tiempo, es la agricultura, y no la caza, la que genera ‘nomadismo’”.
El paso de la caza-recolección a la agricultura redundó negativamente en la salud y la esperanza de vida. Todavía hoy en día, los cazadores-recolectores del Ártico y del Kalahari disfrutan de mejores dietas que las personas pobres de los países ricos (y mucho mejores que las de muchísimas personas de los llamados países en vías de desarrollo). La proporción de la población mundial que padece desnutrición crónica en la actualidad es mayor que durante la primera Edad de Piedra.
El paso de la caza-recolección a la agricultura no fue solo malo para la salud. También aumentó considerablemente la carga de trabajo. Puede que los cazadores-recolectores de la primera Edad de Piedra no vivieran tantos años como nosotros, pero tenían una existencia más pausada que la de la mayoría de personas en la actualidad. La agricultura aumentó el poder de los seres humanos sobre la Tierra. Al mismo tiempo, sin embargo, empobreció a quienes pasaron a dedicarse a ella.
La libertad de los cazadores-recolectores tenía sus limitaciones. El infanticidio, el gerontocidio y la abstinencia sexual acotaban su número. Puede que estas prácticas sean también consideradas una consecuencia de su pobreza, pero podrían ser igualmente vistas como formas de mantener su libertad. Los cazadores-recolectores no empezaron a dedicarse a la agricultura porque les proporcionase una vida mejor. Muy probablemente, no tuvieron elección. Ya fuese como resultado de un cambio de clima o por la paulatina acumulación de población o por una merma de la fauna salvaje a causa de la sobreexplotación cinegética, las comunidades de cazadores-recolectores se vieron obligadas a incrementar la producción de alimento. Los cazadores-recolectores que se pasaban a la agricultura tenían más descendencia que los que no lo hacían. Los agricultores empujaban a los cazadores-recolectores hacia territorios menos acogedores o, simplemente, los mataban. Los pocos que fueron quedando se vieron obligados a retroceder hasta los límites del mundo, a tierras marginales como el Kalahari, donde todavía sobreviven hoy en día.
El paso a la agricultura no tuvo un único origen. Pero allí donde se produjo fue efecto y causa del crecimiento de la población. La agricultura se tornó indispensable debido al aumento poblacional que generaba. Llegados a ese punto, ya no fue posible volver atrás.
La historia es una rueda movida por el incremento de la población humana. Los actuales cultivos modificados genéticamente están siendo promocionados como el único modo de evitar el hambre masiva. Es improbable que logren mejorar las vidas de los campesinos, pero es muy posible que faciliten la supervivencia de un mayor número de ellos. Con ello, la modificación genética de cultivos se convierte en otro giro de una rueda que no ha cesado de moverse desde el final de la caza-recolección.
John Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre los humanos y los animales, fronterad.com 19/10/2023
-

Alegries nihilistes.
Archivado: octubre 20, 2023, 7:34pm CEST por Manel Villar

Hace algunos años, el filósofo francés Etienne Balibar explicaba que a los palestinos se les exige siempre una moral ejemplar y superior, como víctimas que son de la Ocupación y de la musculada propaganda sionista. La asimetría no es únicamente militar. También es, si se quiere, ética: porque ocurre que una respuesta equivalente al terror del victimario convierte a la víctima no en un criminal igual sino en un criminal mayor. Los palestinos sufren, pues, esta doble injusticia: la de vivir bajo una ocupación ilegal y la de tener que ser más justos que sus enemigos y ello en condiciones de presión y humillación constantes: la injusticia, es decir, de no poder ser tan criminales como sus verdugos. No pueden. No deben. Todas las ventajas semióticas (o geoestratégicas) que crean poderse adquirir mediante este tipo de violencia quedan inmediatamente anuladas por la violencia misma, que degrada al que la comete, que oculta la historia de resistencia en la que se inscribe la acción y que justifica a Israel, ahora purificada de sus crímenes y autorizada a cometer otros mayores.
Ahora bien, cuando dirigentes de Israel reaccionan evocando el atentado contra las Torres Gemelas ("es nuestro 11-S"), estamos obligados a denunciar una argucia propagandística fraudulenta. Primero, porque con esa referencia se está buscando la empatía más primaria de la población occidental; porque (segundo) esa ecuación anuncia ya medidas militares desproporcionadas e ilegales que a todos deberían preocuparnos (el ministro de Defensa israelí Yoav Galant anunció ayer: "He ordenado un asedio total sobre la Franja de Gaza. No hay electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia"); pero sobre todo porque (tercero) identifica la operación "Diluvio de Al-Aqsa" con una acción terrorista, el procedimiento más eficaz para extraerla de todo contexto histórico y, por lo tanto, para eximir a Israel de cualquier forma de responsabilidad. Los atentados del 11S fueron un atentado terrorista; los asesinatos de civiles israelíes por parte de Hamas se producen, en cambio, en el marco de una operación militar contra una fuerza ocupante. Netanyahu, tras conocerse la incursión miliciana en Sderot, habló enseguida de "estado de guerra", "estado" que fue luego declarado formalmente por el Gabinete de Seguridad Interior. Israel, sí, está en guerra contra Palestina desde su fundación, hace ahora setenta y cinco años. Los horrendos crímenes de Hamas contra civiles israelíes constituyen, por tanto, "crímenes de guerra". La diferencia entre un crimen de guerra y una acción terrorista no es cuantitativa y, desde luego, no jerarquiza el dolor de las víctimas y sus familias. Pero la diferencia es importante, porque hablar de "terrorismo" en este caso tiene el efecto de ocultar la guerra desigual entre Israel y Palestina, una guerra asimétrica en la que una potencia Ocupante con recursos militares superiores a los de España, vanguardia de la tecnología armamentística, se enfrenta a grupos armados de fuerza muy limitada, cuando no -como hemos visto en sucesivas Intifadas- a poblaciones enteramente desarmadas. Esta asimetría, por lo demás, se revela en la proporción de víctimas de un lado y de otro en la última década: un muerto israelí por cada veinte palestinos.
¿La solución estaría en reducir esta proporción? Es decir, ¿en aumentar el número de muertos israelíes? Aunque fuera posible, creo que la respuesta es no. Pero es que, además, es imposible. Lo explicaba muy bien Isaac Rosa en un reciente artículo: la asimetría es tan grande, y el carácter mafioso vengativo del Estado israelí tan implacable, que el aumento de las víctimas israelíes no hará sino centuplicar el de las víctimas palestinas. ¿Será la solución, al revés, aumentar la desproporción: cero contra veinte, cero contra cien, cero contra mil? Los palestinos lo han intentado todo en las últimas décadas, incluso convertirse en las víctimas ideales, entregando más territorio en Oslo, pactando la seguridad interior de la Autoridad Palestina, buscando formas alternativas, pacíficas y hasta pacifistas, de resistencia. Nada ha servido. Se les ha respondido siempre con nuevos bombardeos, nuevas colonias, nuevos muros y nuevas anexiones, estrategia premeditada orientada a radicalizar a un enemigo con el que, de ese modo, no habría posibilidad de negociar. Fue Israel quien facilitó el crecimiento de Hamas en los años 80 del siglo pasado para no tener que negociar con Arafat. Netanyahu necesita, como Bashar el-Asad, violencia, terrorismo, yihadismo. La estrategia funciona pero es suicida. No olvidemos la advertencia lúcida este mismo viernes de Ami Ayalon, héroe de guerra y ex-director del Shin Bet, el servicio secreto interior israelí: "tendremos seguridad cuando los palestinos tengan esperanza". Israel ha perdido la batalla de la seguridad porque los palestinos han perdido toda esperanza de alcanzar un acuerdo pacífico con Israel que les permita construir, al menos, un pequeño Estado independiente, incluso sobre una peña, incluso sobre una sábana o un pañuelo, incluso sobre la punta de un alfiler. Es esa radical falta de esperanza la que explota Hamas frente a una Autoridad Palestina irrelevante y represiva que no puede ofrecer ni democracia ni liberación territorial.
Así que Hamas toma la iniciativa en un marco de desesperación geopolítica radical. Cuando el gobierno ultraderechista de Netanyahu emprende políticas de recolonización de Cisjordania que apuntan a una posible anexión territorial, cuando Arabia Saudí, tras Bahrein, Emiratos, Marruecos y Sudán, está a punto de establecer relaciones diplomáticas con Israel, aislando aún más a los palestinos de su contexto natural, y cuando la radicalización de las políticas sionistas no se ha traducido en un distanciamiento por parte de EEUU y la UE, Hamas decide emprender una acción inesperada y espectacular en la que los muertos fungen como "mensajes" simbólicos y psicológicos al margen de una "opinión pública internacional" de la que ningún palestino espera ya nada. Al iluminar repentinamente la vulnerabilidad de ese enemigo que se creía, y al que todo el mundo creía, omnipotente, Hamas se sacude el aislamiento interpelando a las poblaciones árabes que disienten de las políticas de "normalización" de sus gobiernos y sacude de un modo terrible la desesperanza de los palestinos, que ven de pronto posible infligir una derrota militar a Israel, aunque sea provisional y contraproducente. Es lo que tiene la desesperanza. Los palestinos sobran; les sobran a todo el mundo. Decía Luz García Gómez en un excelente artículo que la acción bélica de Hamas iba a unir a los israelíes, y es verdad; pero también va a unir, al menos un momento, a los palestinos, a los que no se deja más patria común que la muerte. Recuerdo imágenes de los vecinos israelíes de Sderot sacando sus sillas a la calle, con un gin-tonic en la mano, al pie de la frontera, para contemplar arrebatados de felicidad esos bombardeos nocturnos de Gaza de 2014 en los que murieron 2.200 palestinos, 1.563 civiles, 532 niños. ¿Se podrá comprender que, privados de esperanza, los palestinos celebren hoy la repentina vulnerabilidad de su enemigo? Entre la alegría nihilista de un supremacista y la alegría nihilista de un perdedor maltratado sigue habiendo una diferencia, pero este nihilismo, consecuencia de la violencia desigual, es al mismo tiempo un obstáculo para cualquier paz futura. La victoria sobre el nihilismo común no será posible sin la victoria sobre la Ocupación de Israel; y esa victoria depende menos de los palestinos que de los israelíes y sus aliados.
Santiago Alba Rico, Y después de condenar, ¿qué?, Publico 10/10/2023 -

Més Marx i menys Calví.
Archivado: octubre 20, 2023, 7:33pm CEST por Manel Villar

Las raíces de lo woke, sin embargo, son bastante específicas. Lo que McWhorter llama “religión” es en verdad una ramificación casi religiosa del protestantismo, que es lo que condujo a Ross Douthat a escribir acerca del “Gran Despertar”, aludiendo a las olas de fervor evangélico que barrieron el corazón de Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. Douthat y McWhorter utilizaron ambos la obra del intelectual católico Joseph Bottum, quien argumentó en su libro de 2014 An anxious age (Una era de ansiedad) que el fervor moral del progresismo contemporáneo debería entenderse como una herencia secularizada del evangelio social protestante. (También Bottum prefiere el término “elegido”, en su caso como una opción mejorada de “élite”.)
Comprender lo woke como un fenómeno protestante en lo esencial nos ayuda a reconocer la lógica tras algunos de los rituales que se han vuelto costumbre en años recientes: específicamente la disculpa pública. Un elemento que distingue a la tradición protestante de las otras religiones abrahámicas es su énfasis en la confesión pública. Los católicos se confiesan en privado ante sacerdotes que los absuelven de sus pecados, hasta que es tiempo de confesarse de nuevo. En cambio, a muchos protestantes se les alienta a afirmar su virtud haciendo confesiones de fe públicas.
Se ha vuelto una historia ya muy común: un hombre, a veces una mujer, expresa una opinión o utiliza una palabra que se considera fuera de tono u ofensiva; él o ella se disculpa públicamente y ofrece hacer algún tipo de penitencia, que puede o no ser aceptado como suficiente. Este tipo de disculpas se han vuelto tan comunes que con frecuencia la gente duda de su sinceridad. Por ello la exigencia de más actos de sincera contrición, y así en adelante.
Esto ocurre con frecuencia en países con una tradición protestante. Mark Rutte, el primer ministro de los Países Bajos, se disculpó el pasado diciembre por el papel de Holanda en la esclavitud transatlántica. Rutte ha sido el primer jefe de gobierno neerlandés en hacerlo, y solo después de dudarlo mucho.
Tales disculpas pueden ayudar a sanar heridas históricas. Willy Brandt, el canciller de Alemania Occidental que en 1970 cayó de rodillas en el sitio del gueto de Varsovia, es con justicia aclamado por su gesto de expiación oficial. Pero tener que disculparse por una opinión contraria a las convicciones morales contemporáneas es de un orden diferente, algo que uno esperaría en dictaduras ideológicas, o en comunidades religiosas estrictas.
La idea de la declaración pública fue especialmente importante para el pietismo, una rama del luteranismo del siglo XVII. A su vez, el pietismo tuvo una gran influencia en varias sectas cristianas, incluyendo los puritanos de Nueva Inglaterra. Las iglesias puritanas, de acuerdo con el historiador Edmund S. Morgan, aseguraban “la presencia de la fe en sus miembros por medio de un proceso de selección que incluía testimonios de experiencias religiosas”.
Ecos de este sentimiento pueden escucharse cada domingo cuando los televangelistas invitan a las personas a salir del público con los brazos en alto y confesar sus pecados ante millones de espectadores, antes de depositar una aportación económica. Lo mismo podía observarse, en las pasadas décadas, en programas televisivos como el show de Oprah Winfrey, donde luminarias de los talk shows actuaban como confesores de algunas descarriadas estrellas de cine.
En esta tradición protestante el individuo tiene una relación con su comunidad muy diferente a la de los católicos o los judíos piadosos. La salvación no se persigue en primer lugar por medio de la pertenencia a una iglesia jerárquica o una sinagoga. Los protestantes tienen que encontrar su propio camino hacia la bendición de Dios gracias al autoexamen, el testimonio público y la realización de acciones que demuestren una virtud impecable. Debe ser además un proceso constante. En su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber observó que el ideal protestante es más exigente que la aspiración católica de acumular poco a poco buenas acciones individuales en nuestro haber. Los pecados no se olvidan en rituales privados de expiación –borrón y cuenta nueva para pecar y ser absuelto–. Más bien, la salvación reside en “un sistemático control de uno mismo, que cada día se encuentra ante esta alternativa: ¿elegido o condenado?”. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Para los elegidos, el señalamiento de la virtud no puede nunca detenerse.
Ser uno de los elegidos en el pensamiento protestante –en especial el calvinista o puritano– no es convertirse en un santo monje, dedicado al culto y a la silenciosa contemplación, sino ser un tipo de empresario espiritual, cuya fe y virtud se expresan a través de una actividad incesante de mejoramiento del mundo, como en aquello de hacer “de estos Estados Unidos una nación moral”. Por esta razón es que Weber argumentó que la fe protestante se adecuaba de modo tan preciso a la empresa capitalista. Trabajar duro no es únicamente un deber espiritual sino también uno secular: si del trabajo duro resulta una gran fortuna, bueno, eso también es un signo de que uno puede contarse entre los bendecidos. El fervor moral en la tradición protestante es enteramente compatible con la creencia en que el progreso está unido al éxito material. La veneración católica de santos que vivieron en pobreza monástica es ajena a esta sensibilidad.
Weber aprobaba la empresa individual, la industria, la organización social racional y otros beneficios de la ética protestante. Pero también estaba plenamente consciente de la severa intolerancia que podía engendrar. “Estos favoritos de la gracia, los elegidos, y por lo mismo, santos”, escribió,faltándoles conciencia de la propia debilidad, no se sentían indulgentes ante el pecado cometido por el prójimo, sino que odiaban y despreciaban al que aparecía como un enemigo de Dios, que llevaba impreso el signo de la condenación eterna."
Todavía más: el Elegido ve las obras de Satán en todos lados. En un escrito publicado en Harper’s en 1964, el historiador Richard J. Hofstadter diagnosticó que el “estilo paranoide” era un rasgo recurrente de la política estadounidense, cuyos partidarios convertían todos los conflictos sociales en un “encuentro de lucha libre espiritual entre el bien y el mal”. Algunas de sus manifestaciones más tempranas fueron los “militantes” protestantes que temían que el país estuviera siendo infiltrado por “secuaces del papa”.
El individualismo y la virtud cívica son los pilares estereotípicos de la sociedad estadounidense y ya fueron acertadamente descritos en La democracia en América de Tocqueville. Luego está la arraigada ilusión de la relativa ausencia de clases. Las jerarquías de clases eran para el viejo mundo; Estados Unidos aspiraba a ser una nación donde cualquiera pudiera triunfar. Naturalmente, el capitalismo no puede disociarse del surgimiento de la clase media en Europa y de cómo esta reemplazó gradualmente a la aristocracia terrateniente (y al clero en los países católicos) en tanto élite en el poder con sus propios marcadores de estatus. En los países de mayoría protestante, estos marcadores tenían todo que ver con la percepción de haber sido elegidos a consecuencia de la virtud superior.
A diferencia del primer Gran Despertar, la ola de puritanismo en curso no es el coto de pobladores rurales reunidos para rezar bajo toldos improvisados, sino de sofisticados urbanitas con educación. Hoy en día los Elegidos tienden a operar casi exclusivamente en instituciones de élite: desde bancos y corporaciones globales hasta fundaciones culturales prestigiosas, museos y organizaciones de salud, periódicos de calidad y revistas literarias. Pero ser más privilegiado que la mayoría de la gente no impide sentirse virtuoso, con tal de que el Elegido declare públicamente su compromiso con la búsqueda de la justicia social.
Lo que distingue al Elegido no es simplemente la fortuna. Donald Trump y sus defensores multimillonarios tienen muchísimo más dinero que los profesores universitarios y los curadores de los museos que se consideran a sí mismos iluminados. Tampoco es necesariamente un asunto de nacimiento, aunque el costo de una educación de élite sí aumenta la distancia entre los que tienen y los que no. Para los herederos contemporáneos de la ética protestante, el estatus se define teniendo las opiniones correctas sobre determinados temas sociales y culturales.
Esto está conectado con un giro más amplio de la izquierda que pasó de representar los intereses económicos de la clase trabajadora a promover causas culturales y sociales. El viraje, visible en muchos países occidentales, coincidió con una disminución de la fuerza de los sindicatos, y fue especialmente marcado en Gran Bretaña y Estados Unidos en los años ochenta, cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan impulsaron la idea de que la libertad era principalmente un asunto de libre mercado. Sin embargo, la política cultural, que incluye la identidad racial, el feminismo y la liberación homosexual, todas ellas causas necesarias y loables, ya había comenzado a afianzarse entre los progresistas en los años sesenta.
Al momento de escribir sobre la política demócrata de aquel periodo, Richard Rorty argumentaba que los liberales de izquierda habían asumido desde mucho tiempo atrás que eliminar las injusticias y el “egoísmo” del capitalismo también suprimiría la lacra de la discriminación racial. Durante los sesenta, no obstante, la izquierda comenzó a cambiar su enfoque del egoísmo económico hacia el sadismo social y cultural. “Los herederos de la Nueva Izquierda de los años sesenta”, escribió, “han creado dentro de la academia una izquierda cultural. Muchos miembros de esta izquierda se especializan en lo que denominan la ‘política de la diferencia’ o de la ‘identidad’ o del ‘reconocimiento’”. Y los intereses de los trabajadores, especialmente de los trabajadores blancos, no han ocupado nunca una parte importante en esto.
...el moralismo de la política cultural y la insistencia obsesiva en la raza, el sexo y el género entierran a menudo el problema fundamental de nuestro tiempo: la peligrosa distancia entre ricos y pobres.
El pensador marxista negro Adolph Reed lo formuló así: "Si la única injusticia factible es la discriminación, entonces no hay ya base alguna para hablar de la desigualdad económica como un problema. Esto ocurre mientras la sociedad se está volviendo cada vez más desigual en términos económicos."
La tendencia de las élites culturales y sociales a disculparnos por nuestra buena fortuna y afirmar ansiosamente nuestras credenciales morales no hace nada para apoyar a los menos afortunados.
Los Elegidos están librando la guerra de clases equivocada. Los progresistas deberían estar del lado de toda la gente que es vulnerable y necesita protección ante intereses poderosos. La obsesión cuasi protestante con la moralidad de los personajes públicos no resultará en reformas necesarias. Las declaraciones que subrayan la inclusión, la diversidad y la justicia racial suenan radicales, pero con frecuencia distraen de los retos mucho más difíciles de mejorar la educación y la salud públicas, o de introducir reformas fiscales que creen una mayor igualdad. Este trabajo hará mucho más por el bienestar de la gente pobre y marginada que las demostraciones de virtud.
El relativo éxito de los demócratas en las pasadas elecciones intermedias mostró una conciencia creciente sobre este tema entre los políticos progresistas. Concentrarse en problemas económicos locales ayudó a muchos demócratas a ganar escaños. Hay una posibilidad de que las democracias occidentales superen las actuales olas de populismo de derecha y moralismo de izquierda, pero los prospectos serán mucho mejores si los Elegidos pueden aprender a atemperar su celo puritano. Pueden comenzar por ponerle un poco más de atención a Marx y pasar un poco menos tiempo morando bajo las largas sombras de Lutero y Calvino.
Ian Buruma, La ética protestante y el espíritu de lo woke, Letras Libres 01/10/2023
-

Els límits de l'amor i l'amistat (Hannah Arendt)
Archivado: octubre 20, 2023, 7:31pm CEST por Manel Villar

Tiene toda la razón en afirmar que yo no profeso un 'amor' tal [Ahabath Israel: 'amor al pueblo judío'] y esto debido a dos razones: en primer lugar, nunca en mi vida he 'amado' a ningún pueblo o colectivo, ni al alemán, ni al francés, ni al americano, ni por ejemplo a la clase obrera o nada similar en este nivel. Realmente amo tan solo a mis amigos y soy completamente incapaz de otra forma de amor. En segundo lugar, empero, este amor a los judíos me parecería sospechoso, ya que yo misma soy judía. No me amo a mí misma ni a aquello que sé que de alguna manera pertenece a mi sustancia. (...)No 'amo' a los judíos y no 'creo' en ellos, sino que sólo pertenezco a este pueblo de manera natural y fáctica. También se podría hablar en términos políticos de estas cosas y en este caso deberíamos hablar de la cuestión del patriotismo. Seguramente estaríamos ambos de acuerdo en que no puede haber un patriotismo sin oposición y crítica constantes. En todo este asunto yo sólo le puedo conceder una cosa, y es que la injusticia cometida por mi propio pueblo desde luego me altera más que la injusticia cometida por otros pueblos.Hannah Arendt, carta a Scholem, 1963 -

Cos i espai (Santiago Alba Rico)
Archivado: octubre 20, 2023, 7:30pm CEST por Manel Villar

Madrugar, ¿cómo sería madrugar antes de que se formen las cosas? Pues no se puede hacer, las cosas están formadas, pero de alguna manera lo que hace el filósofo es algo así como sorprenderlas en el momento en que están naciendo, en ese momento alboral, y eso se ha podido hacer allí donde nuestra relación con los objetos, nuestra relación con los otros, nuestra relación con el espacio y con el tiempo era mucho más neolítica que ahora. Las cosas se forman a tal velocidad que nadie puede madrugar tanto, por eso ya no hay grandes sistemas filosóficos, eso se acabó probablemente con Heidegger.
Me preocupan las palabras porque son mi oficio, pero más me preocupan las cosas. De hecho, creo que las cosas ya no existen. Lo que existe son las mercancías, y no es lo mismo. Una cosa tiene tres características: dura lo suficiente para que puedas mirarla, es un archivo de memoria y, por mucho que dure, acaba desapareciendo, es fungible. La mercancía no dura nada, cada vez menos, no cuenta ninguna historia y genera la peligrosa ilusión de inmortalidad antropológica, porque siempre puedes reemplazarla en el mercado.
...pienso que estamos uncidos al tiempo de las máquinas, de las nuevas tecnologías, un tiempo en el que se nos obliga, siendo cerebros finitos, a introducir en nuestra vida algo que es incompatible con la finitud de nuestros cuerpos: la simultaneidad. Los cuerpos somos sucesión, por lo tanto narración, por eso narramos, porque en realidad una cosa ocurre detrás de otra y trenzamos el hilo en una narración. En cambio, en el tiempo de internet, en el tiempo de las nuevas tecnologías, ocurre todo al mismo tiempo y necesitamos estar en todas partes al mismo tiempo.
El tema del tiempo me viene preocupando desde hace tiempo, y con esto, escuchando de pronto el tictac de este reloj, siento como si el tiempo fuese un animal vivo que estuviese mordiendo algo; al oír morder el tiempo, tu cuerpo se inscribe en el espacio. Me gusta mucho escuchar este sonido, igual que el de la madera de esta casa, que cruje y cuchichea. Aquí estás todo el tiempo oyendo hablar a la madera. Y cada vez hay menos lugares donde el cuerpo se rebalse, se estanque, se adense, y donde la densidad del tiempo se exprese a través del sonido. Creo que en esta habitación, tal y como estamos nosotros ahora, hay mucho más tiempo condensado que en una pantalla conectada a internet. Me parece fundamental volver al tiempo de los cuerpos.
Antonio Machado tenía un aforismo en el que venía a decir que los seres humanos, a fuerza de dividir infinitamente el tiempo, habían acabado creyendo que se podían librar de él, que habían encontrado la eternidad; y en realidad lo que hemos encontrado es la pura simultaneidad sin asideros. ¿No os da la impresión de que con la pandemia de alguna manera se ha derretido el tiempo y que resulta difícil orientarse en la memoria anterior a la tragedia de la covid? El tiempo siempre se había comparado con un río. Pero de pronto ya no es un río, es una laguna sin orillas en la que apenas flotan a la deriva algunos troncos y algunas boyas. Ya no sabes en qué año ocurrieron las cosas, han quedado flotando en un pasado pastoso y sin riberas. La pandemia ha derretido el tiempo. Y las nuevas tecnologías ya no cuentan los días ni las horas ni los segundos, forman un continuum, como la eternidad, solo que en medio de esa eternidad está tu cuerpo, igual que una pastilla de redoxon en un vaso de agua. Somos cuerpos efervescentes en un vaso de agua sin orillas.
Pablo de Llano Neira, entrevista a Santiago Alba Rico: "Odié mucho a España, que es la peor manera de ser español. Hoy me interesa más cambiarla", El País Semanal 14/10/2023