 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

Unitat 6: classe 23
Archivado: marzo 28, 2025, 6:11am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 23 sobre la filosofia d’Epicur (l’aproximació positiva al plaer).
-

Dia Internacional de Record de les Víctimes de l’Esclavitud
Archivado: marzo 27, 2025, 12:25pm CET por Jordi Beltran
Tot visitant el Museu Marítim de Barcelona fa uns anys, cercava algun record del tràfic d'esclaus vinculat a la ciutat. Com a turista encuriosit, havia visitat el Museu de l'esclavitud de Nantes i el Memorial, i volia comprovar si en un museu nostrat, després de la polèmica de la retirada de l'escultura a Antonio López, hi havia algun element exposat. Només hi vaig trobar, en un racó, un petit document emmarcat que precisava que havia recalat en el port de Barcelona un vaixell amb "180 negros".font
El 2007, l'ONU va declarar tal dia com avui, 27 de març, el 2007 el dia internacional de record de les víctimes de l'esclavitud. Tot el que es refereix a la qüestió al nostre país sembla estar fora del maistream informatiu.
Aquests dies, al Museu Marítim hi ha una minúscula exposició sobre l'esclavisme a casa nostra. Recull la informació que es pot trobar en el web España esclavista, que és un projecte que es va ampliant amb articles, reportages i altres recursos sobre la participació de les espanyes en aquesta xacra. L'exposició us pot decebre, perquè és molt petita, però el loc web és extens. De tota manera, si voleu començar, podeu consultar aquest post, traducció d'un recent paper d'investigació en anglès de José Sanjuan Marroquin i Martín Rodrigo Alharilla. Conté dades, com que la durada de la vida d'una persona esclavitzada a Cuba era de 7 anys! També, contra l'estereotip que l'esclavitud als EUA era major: "en medio siglo, la isla de Cuba, con una superficie comparable a la de Luisiana o Mississippi, había recibido un 50% más de africanos esclavizados que todo Estados Unidos a lo largo de su historia". I moltes altres desoladores informacions.I si voleu aprofundir en la situació de la memòria esclavista a Barcelona, en comparació amb d'altres ciutats europees, consulteu aquí l'estudi del mateix Rodrigo Alharilla amb Ulrike Schmieder: "Políticas de memoria sobre la esclavitud en España: Barcelona en perspectiva comparada" (Historia Social, núm. 105, 2023).
Afegit: recull d'articles referits a diversos llocs de l'Estat: Pero fuimos esclavistas alguna vez?
-

Unitat 6: classe 22
Archivado: marzo 27, 2025, 11:14am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 22 amb la introducció a l’Hel·lenisme i la filosofia d’Epicur.
-

Libertad de expresión
Archivado: marzo 27, 2025, 9:43am CET por Gregorio Luri
I
Libertad de expresión no significa obligatoriedad de expresarse, sino derecho a hablar o a callar.
II
Me entrevistaron de El País para que diera mi opinión sobre un escritor que ha dado voz al asesino de sus hijos mientras no se ha dignado hablar con la madre. Contesté que cuando estaba escribiendo la biografía de Caridad Mercader me encontré con documentos fidedignos que destrozaban la imagen pública de algunas personas supuestamente venerables. Siempre hice lo mismo: enviaba la documentación encontrada a los parientes próximos de los implicados pidiéndoles autorización para publicarla. Ya sé que la libertad de expresión me ampara si quiero contar la verdad sobre alguien, pero la libertad de expresión también me ampara si decido no hacer daño a nadie.
III
Rorty decía que "democracia antes que filosofía". Yo creo que para saber cuándo hablar y cuándo callar, ética, antes que incontinencia verbal.
-

Móviles
Archivado: marzo 26, 2025, 5:33pm CET por Gregorio Luri
I
En general esos lugares de paso y transferencias que son estaciones y aeropuertos funcionan, en realidad, como no lugares en los que puedes beber agua a precios desorbitados y comer bocadillos terrosos, insípidos y a precios en consonancia con el agua. De los cafés prefiero no hablar. Son espacios para el desencuentro, de tiempo sobrante en los que todo va más o menos bien hasta que tu vuelo va manifiestamente mal. Ni tan siquiera se puede leer concentrado porque hay como una desazón en el aire: ¿Y si los de tu vuelo ya están embarcando?
II
Los padres españoles están masivamente a favor de retirar los móviles de las escuelas. Los entiendo, porque se les ha hecho creer que los móviles, especialmente los smartphones, están asociados a los aumentos de depresiones, malos resultados escolares, falta de sueño, bullying, desinterés por la lectura, agresividad, trastornos de la atención... no sé que disfunciones neurológicas... por lo tanto, si se prohiben los móviles en las escuelas, se solucionan todos esos problemas. Pero correlación no es causación.
III
Tampoco está clara la correlación. Muchos de esos problemas aparecieron antes de los smartphones. Y muchos de los críticos de los móviles, también.
IV
En realidad no hay ni un solo estudio riguroso que nos permita afirmar que los alumnos de las escuelas sin móviles obtengan mejores resultados escolares y gocen de mejor bienestar emocional que los de las escuelas que permiten lo móviles.
V
El uso de los móviles, sin duda, debe ser controlado en el caso de niños y adolescentes. El problema es que hacen uso del mismo muy mayoritariamente fuera de la escuela y los padres no están por la labor de dar la tabarra.
VI
El móvil es más un problema familiar que escolar.
VII
Hace unos años los móviles eran los ángeles de un futuro horizontal, humanista, comunicativo, etc. Pero a medida que los íbamos usando íbamos poniendo también de manifiesto lo que en realidad somos. A veces somos de una deprimente vulgaridad.
VIII
La pregunta que me interesa a mí: «¿A qué necesidad han venido a dar respuesta los móviles?»
-

Avencem? Ells i elles són el futur
Archivado: marzo 25, 2025, 8:43pm CET por Jordi Beltran
El pany del vestidor escolar femení de la piscina municipal està vandalitzat: no es pot tancar i deixa un forat pel que es pot mirar dins. El del vestidor dels nens, impecable.
La mestra ha proposat a la classe que es facin una foto on imitin una obra de la història de l'art. La nena busca en els llibres d'art. Descarta les que surt una dona despullada o mig despullada. Tampoc no li acaba d'agradar les que surt una dona dormint, o morta. Finalment ha d'optar per un retrat. Li consta una mica trobar-se de dones que mirin a l'espectador.
-

La contemplació àudiovisual educa
Archivado: marzo 25, 2025, 8:41pm CET por Jordi Beltran
Decidim i actuem d'acord amb els coneixements actuals. Aquests provenen de l'experiència, i també dels aprenentatges formals i informals (i també de les expectatives, els desitjos i les emocions, pace Elster) Dins d'aquests n'hi ha dos que, al meu entendre, no se'ls dona prou importància: el que Margaret Mead estudiava a Cultura y compromiso, la transmissió cultural cofigurativa, que s'oculta sota el tècnic "aprenentatge entre iguals", i la cultura àudiovisual.
En observar converses de joves entre ells, trobo molts elements de quan jo tenia la mateixa edat, alguns posats al dia, és clar. Però sembla que la cultura, en el sentit de l'antropologia cultural, tingués capes per les quals cada individu anés passant al llarg de la seva vida. Aquestes capes serien força inalterables.
L'altre element, que no se li dona importancia que té, és tot el que té a veure amb la cultura audiovisual i internàutica. Sabem com és Venècia abans d'haver-hi estat, el camp del Paris Saint Germain ens és familiar. També resulta que, com no sigui que tinguem algú proper que ho sigui, només sabem què implica la ceguesa a partir de pel·lícules o sèries que hem vist. I creiem que un judici s'assembla als espectaculars de les pel·lícules americanes. I no només això: pensem que si un està desesperat o frustat ha d'arribar a casa i servir-se un got de whisky del moble bar. També el que afirma Catherine Angel:
"Este modelo lineal es, efectivamente, el que asumen las innumerables escenas de sexo rápido y eficaz entre hombres y mujeres en el cine y la televisión. El deseo, simplemente, está ahí; a continuación, se procede a unos tocamientos rápidos, la inserción de un pene, algunos suspiros entrecortados y el agradecido y vertiginoso orgasmo mutuo. "(El buen sexo mañana, 76).
En d'altres paraules: orientem la nostra vida a partir d'un imaginari, és a dir, un conjut d'imatges més o menys complexes sobre allò que està bé o malament; sobre què s'ha de fer, dir o evitar en cada situació; sobre el que s'escau manifestar o no davant de certa gent.
El mateix passa amb la sensació de seguretat. La moda del True Crime, com mostren múltiples exemples, no fa més que augmentar la sensació d'inseguretat, casa que no sembla aliena a l'auge de les alarmes...
I encara més: La lloadíssima sèrie Adolescencia (Netflix), que té una recomanació d'edat de >12 anys, no estarà augmentant en adolescents la tolerància envers greus violències misògines? Nuria Labari afirma en un article recent: "(...) los adultos debemos despertar y recordar que nuestra nostalgia, unida a su desprotección tecnológica es la peor combinación posible".
En fi, que com a educadors, pares, o simplement membres d'aquesta societat hem d'estar amatents davant de l'exposició mediàtica, perquè, como diu Eva Illouz, "La novel·la, sí, [i les series -ha citat Netflix-, el teatre, cinema] aquell flux interminable d'històries en qualsevol mitj+a que es presenti, ha ofert una font immensa per a l'aprenentatge cognitiu de les ments d'altres persones convertint les emocions en un conjunt de codis visuals, lingüístics i gestuals" (Modernitat explosiva (2024), introducció) -

Dones en temps de foscor
Archivado: marzo 25, 2025, 7:50pm CET por Jordi Beltran
Vídeo de l'acte organitzat pel Seminari de filosofia i feminismes de la Societat Catalana de Filosofia, amb motiu del Dia internacional de les dones del 2025:
Conferència de Fina Birulés 0:00-47:00
Testimoni de Jenn Díaz 0:47-1:04Testimoni de Núria Vergés 1:04-1:46
Poemes de Hannah Arendt, Safo de Lesbos i Anna Ajmátova. 1:46-1:59
-

Unitat 5: classe 18
Archivado: marzo 25, 2025, 9:54am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 18 sobre la teoria del canvi d’Aristòtil. -

Unitat 5: classe 17
Archivado: marzo 24, 2025, 9:33am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 17 sobre la metafísica d’Aristòtil.
-

Ley contra violencia generalizada e interminable del mundo humano.
Archivado: marzo 23, 2025, 6:44pm CET por Manel Villar

Podemos decir que la "ley" (desde el código de Hammurabi a las Doce Tablas, de la ley del Talión al código napoleónico) nace como una tentativa de limitar la violencia generalizada e interminable del mundo humano. En términos penales, es muy evidente este impulso en virtud del cual se busca interrumpir la Hidra de la venganza, potencialmente infinita, como bien la describe René Girard en La violencia y lo sagrado. Con este propósito, la humanidad ha inventado, por así decirlo, dos chapuzas. La primera es el empate; la segunda, la igualdad. Los códigos penales antiguos (desde el Talión bíblico al Qusás islámico) imponían, en efecto, sistemas de equivalencias orientados a compensar una pérdida con una pérdida contraria y homologable, tal y como expresa la conocida sentencia "ojo por ojo, diente por diente".
La otra chapuza es la igualdad, que es lo propio del derecho ilustrado moderno: la idea de que todos somos iguales ante la ley y de que la lay no pueda hacer otra cosa por nosotros que afirmar y defender esa igualdad. En términos penales, esa igualdad se llamará (a partir de Beccaria) "proporción"; en términos sociales, "fragilidad". El derecho penal democrático, en efecto, renuncia a "hacer justicia", cosa propia de dioses y reyes absolutos; renuncia incluso a la "verdad", que es siempre religiosa. (...) La misión del derecho democrático es la de garantizar, como ficción profiláctica, la presunción de inocencia de todos los potenciales acusados. Que todos somos inocentes salvo que se demuestre lo contrario es, en efecto, mucho más que una formalidad jurídica: es el principio que nos pone a salvo, precisamente, de los justicieros y los sacerdotes, cuyas figuras suelen ser intercambiables. La ley (las verdaderas leyes, las que los humanos se dan a sí mismos en esos momentos de tranquilidad racional que llamamos "constituyentes"), la ley, digo, está pensada para defender nuestra fragilidad común de los excesos de la "justicia" y de la "verdad".
El derecho nace quizá en ese diálogo famoso entre Sócrates, Gorgias y Calicles en el que el filósofo ateniense cuestiona la identidad, hasta entonces indiscutible, entre la fuerza y la ley. El derecho no es el reconocimiento de la violencia superior sino de la debilidad compartida; la fuerza con la que los débiles limitan la fuerza de los fuertes. Debe servir, por tanto, de árbitro entre violencias contrarias que querrían imponerse social y materialmente: entre, si se quiere, los excesos de la economía y los excesos de la antropología. (...) Esta relativa autonomía del derecho es la que lo convierte en un campo de batalla y no en un simple instrumento del poder: y esa autonomía está también hoy muy dañada bajo las presiones, a un lado y otro, de un neoliberalismo licuefactor que descuida la vida y una reacción liberal autoritaria que quiere proteger sólo las más próximas: o ausencia de ley (como en las guerras que de nuevo devastan el planeta) o ley privada para los amigos y los compatriotas. A veces las dos cosas al mismo tiempo.
Santiago Alba Rico, Los cuatro límites de la moral terrestre, La maleta de Portbou marzo-abril 2025
-

Born in the U.S.A. (Official Video), el seu verdader significat.
Archivado: marzo 23, 2025, 5:50pm CET por Manel Villar
El 19 de septiembre de 1984, Ronald Reagan culminó un mitin de campaña en Hammonton, Nueva Jersey, con las siguientes palabras: «El futuro de Estados Unidos reside en el mensaje de esperanza de las canciones de un hombre a quien tantos jóvenes estadounidenses admiran, Bruce Springsteen de Nueva Jersey». Era una clara alusión a la entonces muy popular canción de The Boss, «Born in the USA».
Y así comenzó lo que posiblemente sea la interpretación errónea más extendida y persistente de una canción en la historia de la música popular.
«Born in the USA» puede describirse de mil maneras. Pero hay una descripción que definitivamente no le cabe: la de un himno a las infinitas posibilidades de la vida estadounidense. De hecho, es todo lo contrario: un acusación desgarradora sobre la creciente brutalidad de la cultura norteamericana y la desaparición de la posibilidad de movilidad social para los residentes de los pequeños pueblos del país.
Hoy en día se habla mucho en las culturas de los Estados Unidos y de Europa de la idea de trauma. Parte de esta moda, como por ejemplo los gritos de “¡trauma!” que emanan de las bocas de los veinteañeros cuando simplemente escuchan o leen una opinión que no les agrada, es evidentemente frívola.
Pero eso no significa que no exista un sentimiento fuerte y generalizado de trauma en nuestras culturas, ni que estos jóvenes no lo padezcan enormemente.
Indica más bien que estos jóvenes, y muchas otras personas no tan jóvenes, han interiorizado demasiado bien uno de los mensajes más claros, aunque raras veces voceado, que nos transmite nuestra cultura: que hablar de los profundos traumas que los centros supremos de poder económico y social han desatado sobre los ciudadanos es estrictamente tabú, y que hacerlo solo puede conducir a represalias.
Conscientes de esto, y bombardeados en las escuelas por una pedagogía buenista que intenta, en efecto, ilegalizar cualquier expresión legitima de desafección o de enojo, los jóvenes canalizan su ira hacia tareas imposibles como la de “erradicar el odio” o de fiscalizar las palabras y los pensamientos de los demás.
Huelga decir que a las poderosas élites que trabajan con ahínco para establecer un nuevo sistema de feudalismo electrónico les complace enormemente ver a los jóvenes gastando su energía en actividades inútiles y anti-solidarias de este tipo.
Focalizar la ira ciudadana sobre de nimiedades, les permite distraer a los ciudadanos de asuntos más importantes. Saben, además, que mantener un sentimiento incipiente de agravio en el grupo de edad más tecnológicamente sofisticado de la sociedad sobre asuntos que, en última instancia, no pueden resolverse de forma ordenada ni satisfactoria, les proporciona una milicia de camisas negras cibernéticas en potencia, listos a atacar a cualquiera que ellos señalan como problemáticos.
Los peces gordos solo tienen que activar los estímulos algorítmicos que han diseñado para fomentar la denigración de cualquier persona que ellos consideren un obstáculo para su sueño de control social total, y observar cómo los descendientes de los iconoclastas bizantinos de los siglos VIII y IX llevan a cabo sus actos destructivos.
Pero ¿qué pasaría si, en lugar de esto, abriéramos un debate serio en nuestra cultura sobre los los numerosos traumas que nos infligen los grandes poderes estatales y económicos, los efectos duraderos que tienen estos ataques sobre nuestros cuerpos y nuestros patrones cognitivos, y cómo, cuando ignoramos su presencia podemos acabar experimentando la sensación de desesperación descrita en la canción (tan ampliamente incomprendida) de Springsteen?
Thomas Harrington, Cinco años de traumas e incomprensión, Browstone España 23/03/2025
-

Contra el model de pissarra en blanc de la naturalesa humana.
Archivado: marzo 23, 2025, 5:47pm CET por Manel Villar

la base de la política política d'igualtat de resultats hi ha el model de pissarra en blanc de la naturalesa humana, que sosté que, atès que les persones són inherentment iguals, qualsevol desigualtat en educació, salut, riquesa, ingressos, habitatge, propietat de la llar, ocupació, delinqüència, presó, etc., només pot ser el resultat de la discriminació social, política i econòmica, més que no pas de la desigualtat, la intel·ligència, la història i la desigualtat personal, la intel·ligència, la història i la responsabilitat personal. sort, bona i dolenta. Un cop s'eliminin aquestes polítiques discriminatòries, creuen els defensors de la política de la igualtat, aquestes desigualtats de resultats haurien de desaparèixer.
Així doncs, el problema més profund del wokisme és que es basa en una teoria defectuosa de la naturalesa humana, un punt que va fer Thomas Sowell en el seu llibre de 1987 A Conflict of Visions , en el qual argumentava que la visió que es té sobre la naturalesa humana —ja sigui com a limitada (conservadora) o sense restriccions (liberal)— determina si s'igualen oportunitats o iguala els resultats. "Si les opcions humanes no estan inherentment limitades, aleshores la presència de fenòmens [desigualtats] tan repugnants i desastrosos pràcticament demana explicacions i solucions. Però si les limitacions i passions de l'home mateix estan al cor d'aquests fenòmens dolorosos, llavors el que requereix explicació són les maneres en què s'han evitat o minimitzat". Quina d'aquestes natures creieu que és certa determinarà en gran mesura quines solucions als mals socials seran més efectives. "En la visió sense restriccions, no hi ha raons insolubles per als mals socials i, per tant, cap raó per la qual no es puguin resoldre, amb el compromís moral suficient. Però en la visió restringida, qualsevol artifici o estratègies que frenin o millorin els mals humans inherents tindran uns costos, alguns en forma d'altres mals socials creats per aquestes institucions civilitzadores, de manera que tot això és possible, de manera prudent". De fet, com Sowell va generalitzar els principis subjacents, "No hi ha solucions. Només hi ha compensacions".
Tot i que alguns liberals adopten una visió tan lliure de limitacions de la naturalesa humana, la majoria entén que el comportament humà està almenys parcialment restringit, especialment aquells educats en ciències biològiques i evolutives que són conscients de la investigació en genètica del comportament, de manera que el debat entre els liberals de centre esquerre i els conservadors de centre dret s'activa en graus de restricció. Per contra, els illiberals wokistes —com anomenaré liberals que es van traslladar tan lluny a l'esquerra autoritària que gairebé no es poden distingir de la dreta autoritària— són plens de pissarres en blanc, visionaris sense restriccions i somiadors utòpics sense cap compromís amb la realitat de la naturalesa humana, o què, al meu llibre El cervell creient , vaig defensar una visió realista . Si creieu que la naturalesa humana està parcialment limitada en tots els aspectes, moralment, físicament i intel·lectualment, teniu una visió realista de la nostra naturalesa. D'acord amb la investigació de la genètica del comportament i la psicologia evolutiva, posem una xifra sobre aquesta limitació entre el 40 i el 50 per cent. A la Visió realista , la naturalesa humana està relativament limitada per la nostra biologia i història evolutiva, i per tant els sistemes socials i polítics s'han d'estructurar al voltant d'aquestes realitats, accentuant els aspectes positius i atenuant els aspectes negatius de la nostra naturalesa ...
Una visió realista rebutja el model de pissarra en blanc que la gent és tan mal·leable i sensible als programes socials que els governs poden dissenyar les seves vides en una Gran Societat del seu disseny i, en canvi, creu que la família, els costums, la llei i les institucions tradicionals són les millors fonts per a l'harmonia social. Una visió realista reconeix la necessitat d'una educació moral estricta a través dels pares, la família, els amics i la comunitat perquè les persones tenen la doble naturalesa de ser egoistes i desinteressades, competitives i cooperatives, avaricioses i generoses, per la qual cosa necessitem regles i directrius i ànims per fer el correcte. Una visió realista reconeix que les persones varien àmpliament tant física com intel·lectualment, en gran part a causa de diferències naturals heretades, i per tant augmentaran (o baixaran) als seus nivells naturals. Per tant, els programes de redistribució governamentals no només són injustos amb aquells als quals se'ls confisca la riquesa, sinó que la redistribució de la riquesa a aquells que no la van guanyar no pot ni funcionarà per igualar aquestes desigualtats naturals. Com Friedrich Hayek va articular el problema l'any 1945: "Hi ha tota la diferència al món entre tractar les persones per igual i intentar fer-les iguals. Si bé el primer és la condició d'una societat lliure, el segon significa, tal com el va descriure De Tocqueville, "una nova forma de servitud".
Michel Shermer, Why I Am No Longer Woke, Skeptic 04/12/2024
-

Creure o no creure.
Archivado: marzo 23, 2025, 5:46pm CET por Manel Villar

Un reciente estudio realizado por la ONG Common Sense, ha demostrado que los individuos pertenecientes a la generación Z (1997-2010) se tragan las trolas a puñados. Los jóvenes de entre 15 y 26 años tienen una dieta diaria muy rica en desinformación. Mucho más que la de sus mayores. Dirán las malas lenguas que esto se debe a su falta de visión. A la perspectiva social erosionada de la que hacen gala. Sencillamente, al igual que los taxistas se la pasan conduciendo y por eso tienen más accidentes, la generación Z es la más dependiente de la información y la comunicación digitales, lo que la expone a ser mayor víctima de la infinita ristra de mentiras de la red. La pesadilla no está -todavía- en sus limitaciones mentales, sino en el abrevadero del que recogen la actualidad.
Uno de los grandes problemas de advertir sobre el valor positivo de la desconfianza, es que este cinismo tiene la mala costumbre de infectarlo todo. Si los adultos ya nos revelamos poco sensibles a las reflexiones que exigen los matices, no digamos los infantes. Un grupo que se rinde a los maniqueísmos por pura supervivencia, y que sucumbe a la tentación del rebaño con extrema facilidad. Contando esto último con que, como destacó un estudio sobre Pensamiento Crítico del instituto IO Investigación, realizado en 2022, el 77% de los españoles seguiría a la masa independientemente del borreguismo que descargue. Y sólo un 22% piensa que la diferencia es un valor positivo.
En vista de esto, nos encontramos con dos vertientes. Por un lado, postadolescentes crédulos que caen en la desinformación más rastrera. En aquella que se nutre, vía redes sociales y otros canales online, de la sangre, convirtiendo a sus receptores en auténticos crápulas salivando por la morcilla. O deseosos los informadores, como sanguijuelas, de chupar toda rabia o vulnerabilidad de quienes caen en sus mentiras.
Por otro, pubers descreídos con la capacidad de dudar de esa desinformación, que terminan convencidos de que cuanto se les informa es falso y, en consecuencia, se refugian en teorías descabelladas, a veces extremas o fanáticas, reflejo de su relativismo absolutista. Ambas bifurcaciones -por supuesto, aquí exageradas- dominadas, además, por una tentación orgánica, nacida en la matriz de su falta de experiencia y de las tendencias naturales patrias (recordemos el estudio antes mentado) a la actitud de manada y la seguridad en la decisión de la masa.
Puestos a ejemplificar a base de clichés, tendríamos, en primer lugar, grupos de jóvenes zagalas que creen a pies juntillas toda la marabunta de fango existente sobre brebajes, y pócimas que capaces de hacerlas parecerse a los filtros que usan obsesivamente en Instagram. Y, en segundo, jóvenes mandriles quienes, dudando de la información politizada y polarizante que les llega sobre el feminismo, acaban tragándose las tesis INCELS sobre un Reich matriarcal deseoso de la eugenesia feminista. Ambos frentes hipotéticos, recordemos, igualmente cabalgados por la presión de grupo y el miedo a la marginación tan característico de la juventud.
De sostener Hamlet hoy un cráneo fosforescente, con lucecitas estroboscópicas y altavoz incluido, no diría «ser», sino «creer». Porque he ahí el actual paradigma: «creer o no creer, esa es la cuestión». Un interrogante que los avances de la IA en deep fake y generación de contenido no dejan de engordar.
Galo Abrain, Jóvenes terraplanistas, Retina 12/03/2025
-

L'àgora digital agonitza.
Archivado: marzo 23, 2025, 5:45pm CET por Manel Villar

La IA política opera bajo esta lógica: ya no se busca convencer, sino saturar al usuario hasta anular su capacidad crítica. Esta amenaza que ya es grave, se ve acrecentada en aquellas generaciones cuya única socialización tiene forma de algoritmo.
Ya no es cuestión del uso de microtargeting por los partidos políticos (que también es un temazo a abordar) sino que la expansión y democratización de la IA permite que cualquier persona, sea cual sea su nivel de programación (y hay que de decirlo, de alfabetización) puede crear una imagen que a pesar de ser burdamente falsa para una erudita mayoría, expanda el caos. No se trata únicamente de mentir, sino de crear contextos donde la verdad se convierte en algo irrelevante o indiscernible.
Esta facilidad con la que se producen contenidos falsos ha provocado un desgaste extremo en la capacidad y las ganas de los ciudadanos para discernir lo real de lo fabricado. Estamos produciendo una fatiga cognitiva y emocional que conduce al ciudadano medio a desconectar completamente del proceso democrático o, peor aún, a refugiarse en cámaras de eco donde solo encuentra validación para sus prejuicios a golpe de IA y humor.
La automatización del fanatismo político, a través de bots cada vez más sofisticados, está logrando algo que ni la propaganda tradicional ni la censura autoritaria habían conseguido plenamente: transformar la indiferencia en una herramienta política efectiva. La ciudadanía, abrumada por un entorno en constante crisis de credibilidad y una crisis real de “las cosas del comer”, renuncia gradualmente a su responsabilidad cívica, aceptando la manipulación como inevitable o resignándose a la apatía.
Regular o no regular, esa es la cuestión
Varias resoluciones de las Naciones Unidas han reafirmado la necesidad de controlar este despropósito, ya que «los mismos derechos que tienen las personas fuera de línea deben protegerse en línea ». Está claro que necesitamos actuar ante la intromisión de estas tecnologías en el día a día democrático, pero la disyuntiva es al siguiente: la IA evoluciona exponencialmente más rápido de lo que pueden hacerlo nuestras instituciones democrática que son tradicionalmente lentas, burocráticas y deliberativas.
Pero por otro lado, si no ponemos ningunas reglas al juego ponemos (aún más) en riesgo la esencia democrática. Si no actuamos ahora, nos enfrentaremos inevitablemente al colapso definitivo del ágora digital, perdiendo para siempre la capacidad colectiva de discernir entre lo real y lo manipulado, condenándonos a vivir atrapados en burbujas de falsas realidades algoritmizadas. Esta disyuntiva no es nueva. De hecho, ya la debatieron nuestros representantes europeos. El resultado fue la adopción del AI Act, o la Ley de la Inteligencia Artificial. Este texto que entró en vigor el 1 de agosto de 2024, se posiciona como el primer intento de regular la IA, y sobre todo, sus efectos adversos.
El AI Act y la Paradoja de Regular lo Irregulable
La cuestión es: si esta regulación ya está en vigor, ¿por qué seguimos viendo videos de Perro Sanxe en la Isla de las Corrupciones? ¿O videos de supuestos ciudadanos pidiendo tanto la dimisión de Sanchez, como la de Mazón? La respuesta está precisamente en los detalles del AI Act y en la manera en que los expertos han analizado sus limitaciones.
Según el AI Act, los contenidos generados por IA, como los deepfakes que tan populares se han hecho en redes, se clasifican generalmente como de «riesgo limitado», lo que implica obligaciones de transparencia, como la inclusión de marcas de agua o etiquetas que indiquen su origen artificial. Ahora bien, ¿realmente esto puede ayudar para evitar el colapso del ágora digital del que hablábamos? Lo dudo bastante. Estas medidas de transparencia suelen ser fácilmente eludibles o ignoradas deliberadamente, especialmente en plataformas descentralizadas o grupos privados donde la supervisión efectiva es casi imposible.
En definitiva, aunque el AI Act es un paso fundamental en la dirección correcta, la realidad evidencia que regular la inteligencia artificial, especialmente en contextos políticos y sociales, no puede limitarse a una legislación que por la naturaleza del proceso democrático, siempre va a ser reactiva. Para rescatar el ágora digital necesitamos combinar el ámbito legislativo con una educación digital sólida, una conciencia ciudadana capaz de cuestionar y filtrar constantemente la avalancha algorítmica, pero sobre todo voluntad política. Y eso, queridos amigos, es lo más complicado de encontrar.
El ágora digital agoniza no porque los algoritmos sean demasiado inteligentes, sino porque nuestra clase política es demasiado miope, lenta o directamente irresponsable como para actuar a tiempo. La democracia necesita menos espectáculo y más ciudadanos despiertos, críticos y capaces de rebelarse contra la posrealidad. Mientras tanto, la IA seguirá siendo el arma perfecta para quienes no buscan gobernar mejor, sino gobernar más fácil.
Elsa Arnaiz Chico, El colapso del ágora digital ..., Retina 18/03/2025
-

La desactivació de les emocions morals
Archivado: marzo 23, 2025, 5:43pm CET por Manel Villar

El capitalismo de la vigilancia es ahora un conjunto de dispositivos extractivos de datos (también de energía y materias primas) que usa instrumentos de inteligencia artificial para reforzar su poder de control.
La técnica es una producción que produce sujetos, sostuvo Marx en los Manuscritos y el capitalismo de la vigilancia con todo su barroco arsenal de dispositivos no es un sistema pasivo sino un programa de subjetivación, de generación de yoes que en su carrera (en su currículum vitae) ya no tienen tiempo no para el arrepentimiento (una emoción antieconómica (sunk costs se denomina en la jerga) ni mucho menos para sentirse interpelados por la culpa ajena.
Desactivar las emociones morales es la primera de las prioridades del poder. Edgar Strahele en su calrificador libro Los pasados de la revolución sostiene que la actitud reaccionaria y contrarrevolucionaria no es una simple reacción a una revolución fracasada (casi todas lo han sido) sino un miedo creciente a que pueda ocurrir una que no fracase. El poder trata de infundir miedo. La ideología del determinismo, de que todo ya está escrito y programado es la nueva ideología que expande el miedo y la impotencia. Pero la realidad es que el poder está hecho también de miedo. Al 99% que es el objeto de su programación y que sabe que su futuro no está domado y que puede activar el rencor y la resolución.
Fernando Broncano, La desmoralización programada, El laberinto de la identidad 22/03/2025
-

Unitat 4: classe 16
Archivado: marzo 23, 2025, 11:40am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 16 sobre l’ètica i la política de Plató.
-

Quan la filosofia ha perdut la seva capacitat de guiar Occident.
Archivado: marzo 23, 2025, 12:16am CET por Manel Villar

La abrupta afirmación de Heidegger en la entrevista del Spiegel de 1976: “Sólo un Dios puede salvarnos”, siempre ha suscitado perplejidad. Para entenderla, es necesario ante todo restituirla en su contexto. Heidegger acaba de hablar del dominio planetario de la técnica, a la que nada parece capaz de gobernar. La filosofía y las otras fuerzas espirituales (la poesía, la religión, las artes, la política) han perdido su capacidad de agitar o al menos de guiar la vida de los pueblos de Occidente. De ahí su amargo diagnóstico de que “no pueden producir ningún cambio inmediato en el estado actual del mundo” y la consecuencia inevitable de que “sólo un Dios puede salvarnos”. Que de lo que se trata aquí es no es de ningún modo una profecía milenarista lo confirma la aclaración, inmediatamente después, de que debemos prepararnos no sólo “para la aparición del Dios”, sino también y sobre todo “para la ausencia del Dios en el ocaso, para el hecho de que nos hundamos ante el Dios ausente”.
Huelga decir que el diagnóstico de Heidegger no ha perdido un ápice de actualidad, y que incluso, si cabe, es hoy todavía más irrefutable y cierto. La humanidad ha renunciado al nivel decisivo de las cuestiones espirituales y ha creado una esfera especial en la que confinarlas: la cultura. El arte, la poesía, la filosofía y otras fuerzas espirituales, cuando no han quedado simplemente extinguidos y agotados, se confinan en museos e instituciones culturales de todo tipo, donde sobreviven como entretenimientos y distracciones, más o menos interesantes, del aburrimiento de la existencia (y a menudo no menos aburridos).
¿Cómo entender entonces el amargo diagnóstico del filósofo? ¿En qué sentido “sólo un Dios puede salvarnos”? Desde hace casi dos siglos (desde que Hegel y Nietzsche declararon su muerte) Occidente ha perdido a su dios. Pero lo que hemos perdido es sólo un dios al que es posible dar un nombre y una identidad. La muerte de Dios es, en realidad, la pérdida de los nombres divinos (“faltan los nombres divinos”, se lamentaba Hölderlin). Más allá de los nombres, queda lo más importante: lo divino. Mientras seamos capaces de percibir como divina una flor, un rostro, un pájaro, un gesto o una brizna de hierba, podremos arreglarnos sin un Dios nombrable. Lo divino nos basta, el adjetivo importa más que el sustantivo. No “un Dios”, más bien “sólo lo divino puede salvarnos”.
• Publicado originalmente como Solo un Dio ci può salvare, en www.quodlibet.it/, el 21 de marzo de 2025. Traducción de Jordi Pigem, con permiso de Giorgio Agamben. -

Els "cinc filtres" que configuren el contingut de les notícies, segons Chomsky.
Archivado: marzo 23, 2025, 12:15am CET por Manel Villar

Chomsky, juntament amb Edward S. Herman, van desenvolupar el "Model de propaganda" en el seu treball fonamental, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media . Aquest model perfila cinc "filtres" que configuren sistemàticament el contingut de les notícies i, en conseqüència, la percepció pública. Aquests filtres garanteixen que la informació presentada al públic generalment s'alinea amb els interessos de les elits poderoses, sovint a costa d'una participació democràtica més àmplia i una presa de decisions informada.
Els cinc filtres són:
1. Mida, propietat i orientació al benefici: els mitjans de comunicació són principalment grans corporacions amb ànim de lucre, sovint propietat de conglomerats encara més grans. Els seus interessos financers influeixen molt en el tipus de notícies que prioritzen i com les enmarquen.
2. Llicència de publicitat per fer negocis: els anunciants són la font principal d'ingressos per a la majoria dels mitjans de comunicació. Això crea una dependència que pot conduir a l'autocensura i un biaix cap al contingut que sigui agradable per als anunciants i els seus públics objectiu.
3. Obtenció de notícies als mitjans de comunicació: els mitjans de comunicació depenen molt de fonts "oficials", com ara funcionaris governamentals, portaveus corporatius i grups de reflexió. Aquestes fonts sovint tenen interessos creats i poden manipular de manera subtil (o no tan subtil) el flux d'informació.
4. Flak and the Enforcers: "Flak" fa referència a respostes negatives al contingut dels mitjans, com ara queixes, demandes o campanyes organitzades. Els actors poderosos poden fer servir les antibacterístiques per pressionar els mitjans de comunicació perquè modifiquin la seva cobertura o evitin determinats temes per complet.
5. Anticomunisme (ara, amb freqüència, "antiterrorista" o una "por de l'altre" generalitzada): Històricament, l'anticomunisme va servir com una poderosa ideologia nacional utilitzada per justificar accions i marginar les veus discrepants. Aquest filtre ha evolucionat per abastar pors més àmplies, sovint centrant-se en amenaces externes a la seguretat nacional o als valors socials, que es poden utilitzar per justificar polítiques i limitar el debat.
La propaganda, segons Chomsky, no consisteix en obligar la gent a creure coses específiques. Es tracta de limitar l'abast del debat acceptable, establir els límits del que es considera "pensable" o "raonable". Es tracta de crear un clima de conformitat on mai es plantegen certes preguntes i mai es consideren seriosament certes perspectives. Això s'aconsegueix mitjançant diferents tècniques, com ara:
Enquadrament: seleccionar acuradament el llenguatge i el context utilitzats per descriure els esdeveniments, influint en la manera com l'audiència els interpreta.
Omissió: ignorar selectivament la informació que contradiu la narració desitjada.
Repetició: repetir constantment determinades frases i idees, fent-les semblar més creïbles i familiars, encara que no tinguin proves.
Atractius emocionals: utilitzar la por, el patriotisme o altres emocions per evitar l'anàlisi racional.
Crear un sentit de "nosaltres" versus "ells": dividir la població i fomentar l'animadversió cap als enemics percebuts, ja siguin interns o externs.
Philosopheasy, The Invisible War for Your Mind: Noam Chomsky and Modern Propaganda, philosopheasy.com 21/03/2025 -

Quan es valora més allò il·lusori que allò verdader.
Archivado: marzo 23, 2025, 12:13am CET por Manel Villar

En 1843, exactamente cien años antes de que Koyré denuncie que nunca se había mentido tanto, el filósofo Ludwig Feuerbach deplora que el interés por la realidad se está perdiendo. Constata que se empieza a valorar más lo ilusorio que lo verdadero, “la imagen más que la cosa, la copia más que el original, la representación [Vorstellung] más que la realidad, la apariencia más que la esencia“. Eso constituye, protesta, un “engaño” y un descalabro sin comparación posible (una “aniquilación absoluta“: absolute Vernichtung).
Y este proceso ha ido a peor. Las nuevas tecnologías le dan alas. Otro filósofo que escribe en alemán, el coreano Byung-Chul Han, afirma hoy que la digitalización está debilitando “la conciencia misma de la realidad”.
No se trata solo de que la realidad inmediata se debilite: también se distorsiona su contenido. Eso es lo que significa vivir en un mundo dominado por las representaciones, en una sociedad centrada en el espectáculo. Las representaciones se nos presentan por todas partes, las imágenes pasan a conformar la realidad que nos rodea. Y hoy la mayoría de imágenes que imperan en los medios digitales son imágenes de violencia: violencia física, violencia sexual, violencia contra la belleza, la bondad y la verdad, contra el sentido común, contra el prodigio y la sacralidad de la vida. Los contenidos mentales son lo que lleva al mundo al colapso.
En la mitología griega, Circe es un ser con un extraordinario poder de seducción y de engaño. Hoy, hechizados y enredados por los datos e imágenes que circulan por las pantallas, nos hallamos ante las seducciones de Circe 2.0. Incluyen las promesas de la digitalización, la robotización, el metaverso y el transhumanismo. Incluyen el hecho de dar más valor a los likes y los retuits que a las relaciones genuinas. Incluyen el modo en que alegremente permitimos que los algoritmos capturen nuestros datos, rastreen nuestros movimientos, asedien nuestras profesiones e invadan nuestras relaciones y nuestro espacio, interior y exterior, con la denominada “IA”.
La “IA” se hace llamar “inteligencia artificial“, pero no es inteligencia (que siempre requiere entender), sino cálculo mecánico. Vertiginoso, pero sin experiencia o conciencia. No es inteligencia, pero puede llegar a imitarla a base de algoritmos. Por eso sería más exacto leer el acrónimo IA como “Imitación Algorítmica“. O “Invasión Algorítmica“, si tenemos en cuenta sus repercusiones.
Jordi Pigem, Invasión Algorítmica, Browstone España 19/03/2025
-

El concepte 'habitus' en la sociologia de Pierre Bordieu
Archivado: marzo 23, 2025, 12:12am CET por Manel Villar

Habitus és potser el concepte més complex i central de Bourdieu. Es refereix a un sistema de disposicions duradores i transposables —hàbits, habilitats i maneres de percebre el món molt arrelades— que s'adquireixen a través de les experiències d'un individu, especialment dins de la seva classe social. És una mena de "sentir el joc" que guia les nostres accions, pensaments i preferències sense que en siguem conscients.
L'habitus està modelat per les nostres experiències passades i l'entorn social i, al seu torn, configura les nostres accions presents i les nostres possibilitats futures. Actua com un filtre a través del qual percebem i interpretem el món, influenciant els nostres gustos, les nostres eleccions i fins i tot les nostres aspiracions.
Com que els individus de diferents classes socials tenen experiències diferents, desenvolupen diferents hàbits. Això vol dir que persones de diferents orígens poden abordar la mateixa situació amb perspectives i estratègies molt diferents.
Philosopheasy, Cultural Capital, habitus & Misrercognition: Pierre Bordieu's keys concepts, philosopheasy.com 18/03/2025 -

Alícia filòsofa.
Archivado: marzo 23, 2025, 12:09am CET por Manel Villar

A mediados del siglo XVIII se publicó en Francia la más inteligente, libre y divertida de las novelas libertinas: Teresa filósofa. Pues, dejando a un lado el hecho de que la Alicia de Carroll no penetre en la cuestión sexual (aunque, en cierto momento, ésta pregunte, en insidioso francés: “Où est ma chatte?”, dónde está mi gata, una forma de referirse en francés al sexo femenino), dicha novela podría haberse titulado Alicia filósofa, ya que su protagonista posee, al igual que Teresa, algunas de las principales virtudes filosóficas, como son la curiosidad, el asombro, la valentía, o el instinto de la libertad. De ahí que la obra de Lewis Carroll (o Carl Lewis, si atendemos a la velocidad de su ingenio) trascienda la más que suficiente categoría de la literatura infantil (que C. S. Lewis definió como aquella literatura que también pueden leer los niños), para revelarse, o rebelarse, como una verdadera novela filosófica. Nos adentramos en sus ideas al hilo de la exposición Los mundos de Alicia que, tras pasar por Barcelona, estará del 4 de abril al 3 de agosto en el CaixaForum de Madrid.
Para empezar, no importa si el nombre de Alicia proviene del antiguo germánico, adalheidis, que significa ‘noble’, o del griego clásico, aletheia, que solemos traducir como ‘verdad’. De hecho, en griego moderno, aún se emplea la expresión “alicia ine” para decir “es verdad”. (¡Es verdad!) Lo que importa es que, para un profesor de la Universidad de Oxford, el griego y el latín lo impregnaban todo, de modo que el nombre de Alice Liddell no podía significar más que “verdad”. Y, si me apuran, “verdad pequeña”. La historia de Alicia sería, pues, la historia de la aletheia en el País de las Maravillas. Esto es, la historia de la verdad sometida a todas las violencias, mentiras y falacias con las que los dogmáticos buscan deformarla. De ahí que Humpty Dumpty le diga, en A través del espejo, que: “Con ese nombre que tienes, ¡podrías tener prácticamente cualquier forma!”. Pura preposverdad.
Ahora que lo pienso, no hay mucha diferencia entre aquel viejo Sócrates, que se enfrentaba a unos dogmáticos, muy oportunamente llamados “alazones”, y nuestra pequeña Alicia, quien se opondrá, en su sueño, a una cohorte de adultos dogmáticos, como la Oruga azul (“¿Quién eres tú?”), la duquesa (“¡No sabes nada de nada!”), la Reina de Corazones (“¡La sentencia antes que el veredicto!”) o Humpty Dumpty (“Cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga”). De hecho, 20 años después de publicar Alicia, Carroll escribirá un manual de autodefensa intelectual, titulado El juego de la lógica, en cuyo prólogo promete otorgar al lector infantil: “El poder de detectar falacias y desmantelar los argumentos endebles e ilógicos que encontrarás continuamente en libros, periódicos, discursos e incluso sermones.” Y acaba con un nostálgico: “Pruébalo.”
Alicia representa, pues, la capacidad de resistirse a los sofismas de los dogmáticos que pueblan el mundo que le espera: “¡Qué manera de razonar tienen todas estas criaturas!”, dice en el capítulo sexto. “¡Hay para volverse loco!”. Frente a su lógica abstracta (esto es, separada de la realidad), y especulativa (pues mezcla todas esas ideas separadas de la realidad), Alicia se atreve a decir, socráticamente: “No lo comprendo”, para dejar que sean ellos mismos quienes se enreden en sus propias contradicciones tratándoselo de explicar.
Pero Alicia no sólo posee la virtud crítica del escepticismo, sino también la virtud positiva de la philaletheia, o “amor por la verdad”, de la que ya habló Aristóteles. Me atrevería a decir, frente a los morbosos, que Carroll estaba alegóricamente enamorado de Alicia, porque representaba el amor (imposible) por la verdad. No es casual que el verbo to wonder signifique tanto ‘maravillarse’ como ‘preguntarse’ o ‘sentir curiosidad’. De modo que nuestro resignado “País de las Maravillas” es el país de la curiosidad asombrada, o thauma, que Aristóteles identificó con el origen de la filosofía. Aunque, en verdad, sea Alicia la que participa del wonder, y no todos esos personajes que se le enfrentan. Alicia es la única, la verdadera, la incuestionable wondergirl.
Frente a las potencias de Alicia, los personajes con los que ésta se encuentra se nos aparecen como meras sombras, que apenas conservan nada de la vitalidad, la curiosidad o el valor que (idealmente) los caracterizaron de niños, antes de degradarse en (ese tipo de) adultos. Por eso Alicia no es tanto un cuento de hadas, como un cuento de Hades, pues, como otro Ulises, habla con los espectros de los niños que murieron, quedando encerrados en las mentiras, convenciones y apariencias de una sociedad equivocada. Pero Alicia no acepta ese espejismo social, cuyo hechizo tratará de romper, una y otra vez, afirmando su propio sentido de cómo son y cómo deberían ser las cosas. Y es que Alicia también posee la potencia política de la parresía, de pan, ‘todo’ y rhesis, ‘decir’, que designa el valor de decir la verdad ante los conciudadanos, y más importante aún, ante el poder. Por eso Alicia dice: “No lo comprendo”, “¡Y yo qué sé!”, “¡Pues no me callo!”, “Ni me va, ni me viene…”. Y, por eso, cuando la Reina de Corazones ordene que le corten la cabeza, exclama: “¿Quién les va a hacer caso? ¡Si no son más que un mazo de cartas!”. Lo cual no es la expresión de un escepticismo cínico o nihilista, sino de un instinto de libertad, que le lleva a plantarse (como buena mobile vulgaris) ante las mentiras y las convenciones que reinan en la sociedad. La primera de las cuales es que otro mundo no es posible.
Alicia ine! ¡Es verdad!
Bernat Castany Prado, Lewis Carroll: La Alicia del país de las maravillas era una auténtica filósofa, El País 22/03/2025
-

La necessitat de l'esperança.
Archivado: marzo 23, 2025, 12:06am CET por Manel Villar

Dar por sentado que existe la esperanza no significa que sea evidente. Pensar en medio del sufrimiento que la vida tiene un sentido es algo que relaciona la esperanza con el milagro, decía Péguy. Porque no se trata de encontrar una explicación a la negatividad (algo que sí hace Hegel), sino de tener una respuesta que nos salve. No se trata, como dice Santo Tomás, de satisfacer un deseo cualquiera, sino de responder a preguntas cuya respuesta no está al alcance de la mano, por muy humanas que sean. Ese es el milagro de la esperanza que a Péguy le parecía más misterioso que la fe y el amor pues tenía la pretensión de conjurar toda la realidad (y no solo la interior).
El ser humano moderno siente la necesidad de la esperanza, pero carece de una cultura que le permita entenderla y asumirla. Cuando se consigue entenderla, gracias a un esfuerzo filosófico, la afirmación no arraiga sino que decae porque el terreno no da para más. Lo que hace Kafka es describir la melancolía de un mundo entregado a la pura inmanencia. Si no se puede verbalizar lo que falta, solo queda mostrar lo absurdo de lo que queda. Sus personajes buscan sentido a un mundo que no lo tiene porque la ley (que en él es sinónimo de revelación o sentido, ligados a la cultura bíblica) se ha eclipsado dejando, sin embargo, una sombra que pese a todo alimenta, como bien reconocía Nietzsche, el horizonte de nuestra cultura.
Reyes Mate, El espíritu de la esperanza anda suelto, Letras Libres 01/03/2025
-

Lea xarxes antisocials.
Archivado: marzo 23, 2025, 12:05am CET por Manel Villar

El universo online es una gran cámara hiperbárica en la que puedes eliminar rápidamente y de forma sistemática todo aquello que no quieres escuchar. Si imaginas una ciudad física, cualquier ciudad física, es imposible apretar un botón y que la gente desaparezca. No solo eso: puedes eliminar cualquier cosa que no te guste, cualquier cosa que no quieras ver o escuchar. Puedes evitar cualquier exposición o interacción con personas distintas, personas que no piensen como tú, por eso calle es al mismo tiempo un lugar y una metáfora. Es lo mismo que escuchar un disco o una canción en Spotify o escuchar esa misma canción en un concierto: es totalmente distinto”. Y concluye, “no lo estamos estudiando lo suficiente y lo estamos documentándolo, pero todo este universo de tik-toks y demás está desempoderando a los adolescentes y los jóvenes, que ahora prefieren estar a solas con su teléfono. Las llamas redes sociales, pero son todo lo contrario: son antisociales.
Toni García Ramón, entrevista a Richard Sennet: "Todo eso de lo woke es en realidad una bomba visceral que no solo se limita al sur de los Estados Unidos", eldiario.es 20/03/2025
-

Ens cal una filosofia política de la IA (Daniel Innerarity)
Archivado: marzo 23, 2025, 12:03am CET por Manel Villar

La organización política de las sociedades ha tenido siempre una pretensión de automaticidad. En cuanto se supera la simpleza de la familia o la tribu, las organizaciones humanas necesitan datos y procedimientos que permitan gestionar la incipiente complejidad. Desde esta perspectiva, la racionalidad algorítmica, más que representar una ruptura absoluta con el pasado, puede ser analizada de acuerdo con continuidades históricas, es decir, siempre que ha habido que establecer un orden en un entorno de complejidad y heterogeneidad. Como la burocracia para el estado moderno, la inteligencia artificial parece llamada a ser la lógica de legitimación de las organizaciones y los gobiernos en las sociedades digitales. Los tres elementos que modificarán la política de este siglo son los sistemas cada vez mas inteligentes, una tecnología mas integrada y una sociedad mas cuantificada. Si la política a lo largo del siglo XX giró en torno al debate acerca de cómo equilibrar estado y mercado (cuánto poder debía conferírsele al Estado y cuánta libertad debería dejarse en manos del mercado), la gran cuestión hoy es decidir si nuestras vidas deben estar regidas por procedimientos algorítmicos y en qué medida, cómo articular los beneficios de la robotización, automatización y digitalización con aquellos principios de autogobierno que constituyen el núcleo normativo de la organización democrática de las sociedades. El modo como configuremos la gobernanza de estas tecnologías va a ser decisivo para el futuro de la democracia; puede implicar su destrucción o su fortalecimiento.
Los humanos siempre hemos aspirado a que algún procedimiento mecánico nos haga menos dependientes de la voluntad de los otros. La racionalidad algorítmica parece prometerlo, pero ¿es realmente así? El problema fundamental de la inteligencia artificial es la creciente externalización de decisiones humanas en ella. La automatización generalizada plantea el problema de qué lugar le corresponde a la decisión humana, si se trata simplemente de un suplemento, de una modificación o un remplazamiento. La respuesta a todas estas cuestiones permitiría convertir a la informática en una disciplina política. En definitiva, ¿quién decide cuando aparentemente nadie decide?
Mi objetivo es desarrollar una teoría de la decisión democrática en un entorno mediado por la inteligencia artificial, elaborar una teoría crítica de la razón automática y algorítmica. Necesitamos una filosofía política de la inteligencia artificial, una aproximación que no puede ser cubierta ni por la reflexión tecnológica ni por los códigos éticos.
Hay que pensar una idea de control que, al mismo tiempo, cumpla las expectativas de gobernabilidad del mundo digital, que no podemos dejar fuera de cualquier comprensión, escala y orientación humanas, pero tampoco deberíamos ejercer sobre él una forma de sujeción que arruinara su performatividad. Todavía no hemos encontrado el equilibro adecuado entre control humano y beneficios de la automatización, pero esta dificultad nos habla también del carácter abierto, explorador e inventivo de la historia humana, no tanto de un fracaso definitivo. Reconforta considerar que en otros momentos de la historia los seres humanos tampoco hemos acertado a la primera cuando se trataba de acotar los riesgos de una tecnología desconocida. Recordemos aquella Red Flag Act proclamada en Inglaterra en 1865 con el fin de evitar accidentes ante el aumento de los coches, a los que imponía una velocidad máxima de cuatro millas por hora en el campo y dos en pueblos y ciudades. Además, cada uno de ellos debía estar precedido por una persona a pie con una bandera roja para advertir a la población. Hicieron falta unos cuantos años para que fuéramos conscientes de la naturaleza de los riesgos y de las ventajas de los desplazamientos rápidos y, sobre todo, de que el control humano de los vehículos no dependía de la limitación de la velocidad a los parámetros del caminar. Es posible que lo que hagamos ahora con la inteligencia artificial nos parezca en el futuro excesivo o insuficiente, pero lo que nos distingue como humanos no es el éxito de lo que hacemos sino el empeño con que lo hacemos.
Daniel Innerarity, El dilema de la inteligencia artificial: ¿Quién decide cuando aparentemente nadie decide?, El País 19/03/2025
-

De nou "Occident en decadència".
Archivado: marzo 23, 2025, 12:01am CET por Manel Villar

En este tópico de la “decadencia de Occidente” coincide con una larga tradición literaria, compartida por la parte más conservadora y reaccionaria de las élites euroestadounidenses, que va de un filonazi como Spengler4, a un liberal-conservador e importante responsable intelectual de la política exterior estadounidense, como Samuel Huntington5. El núcleo de estas narrativas descansa en la división del mundo en razas o culturas, grandes bloques ontológicamente distintos que separan la humanidad de la subhumanidad, a Occidente –que forma la parte dominante y más valiosa de lo humano– de aquella salvaje, redundante, o en otras ocasiones, excedente. Apenas sorprende, que, sumergidos en la era de las catástrofes, de la onda larga de la crisis capitalista –manifiesta de forma casi telúrica en 2008–, de la crisis climática y también del sorpasso económico del resto del mundo sobre los europeos y sus descendientes, el tópico de la decadencia de Occidente, con todas sus connotaciones fascistas, haya alcanzado una renovada preeminencia.
“Crisis civilizatoria” admite, en definitiva, definiciones distintas, causas contradictorias, soluciones opuestas, hasta el punto de que podría pensarse que es un término básicamente inútil. Y, sin embargo, resulta curioso que sirva a tanto a tirios como troyanos: que sea usado por ecologistas desesperados por advertirnos de que hemos rebasado ya demasiados puntos de inflexión (tipping points) del desequilibrio ecológico; socialdemócratas, conscientes e inconscientes, que nos avisan que nuestras sociedades se desestructuran al ritmo que colapsan los Estados bienestar; y también a supremacistas y racistas confesos, que nos hablan del fin de Occidente a causa de la invasión migrante y nuestra propia degeneración moral. Pero es como si detrás de estas diferencias existiera un consenso subyacente que podríamos cifrar en la eminencia de la catástrofe y en que la “civilización”, un logro al fin y al cabo de la humanidad (o de la parte “más valiosa” de esta), se encuentra irreversiblemente en peligro.
En el marco de este consenso, la lucha ideológica se sitúa después, no antes del enunciado “crisis civilizatoria”. Se discuten las causas y se ofrecen matices sobre la civilización que queremos conservar, pero se parte del hecho de que “nuestro mundo civilizado” tiene algo preciado. Lo que se comparte es así una suerte de matriz conservador. Hay algo fundamental que tenemos que conservar, rescatar, y ese algo es la civilización. Que para unos tenga tientes universales y para otros raciales, que sea una propuesta para toda la humanidad o solo para una parte relativamente pequeña, solo habla en última instancia de la amplitud de miras y la generosidad aparente de la persona que la defiende. Lo que se comparte, es que nos vamos al carajo, aunque las causas de la caída puedan ser del todo distintas.
Por eso merece la pena especificar un poco lo que invariablemente aparece como la premisa compartida por todas estas posiciones, es decir: “nosotros los civilizados” (que en algunas versiones también podría ser “nosotres les civilizades”). Como se decía al principio, nada menos ingenuo que el término civilización. Los occidentales, al igual que otros tantos imperios del pasado, han hecho de este término, una barrera infranqueable a la crítica, una poderosa forma legitimación. La cuestión es que civilizado es el modo más autocomplaciente de decirse, por su presunta inocencia: “yo señor y amo de este mundo”.
Emmanuel Rodríguez, No hay ninguna civilización que defender, ctxt 15/03/2025
-

La memòria humana no col·lecciona dades, construeix sentit.
Archivado: marzo 22, 2025, 11:59pm CET por Manel Villar

Thomas K. Landauer introdujo un refinamiento metodológico particularmente relevante: en lugar de simplemente medir cuánto recordaban las personas, ajustó sus cálculos dividiendo la cantidad de información retenida entre el tiempo que habían dedicado a aprenderla. De este modo, pudo estimar la velocidad a la que el ser humano adquiere conocimiento útil. Además, tuvo en cuenta la inevitable erosión de la memoria con el paso del tiempo, incorporando el efecto del olvido en su análisis. Casi como si midiera el caudal con el que el río de la experiencia vierte sus aguas en el embalse de la memoria.
El resultado fue asombroso: independientemente del tipo de material —imágenes, palabras, música—, las personas aprendían aproximadamente a la misma velocidad. No importaba si se trataba de información visual o verbal; el ritmo de adquisición permanecía estable. Con esta constante en mente, Landauer calculó cuánta información puede almacenar una persona a lo largo de una vida de setenta años, suponiendo que mantiene ese ritmo de aprendizaje.
El resultado final fue sorprendentemente modesto: aproximadamente un gigabyte de datos almacenados en la memoria a largo plazo. Incluso Landauer admitió que su estimación podría variar en un factor de diez, lo que situaría la verdadera cifra en un rango entre 100 megabytes y 10 gigabytes. Sin embargo, la conclusión era inapelable: aun en el escenario más generoso, la capacidad de almacenamiento de la mente humana resulta irrisoria frente a la de cualquier ordenador portátil moderno.
La memoria, ese archivo frágil donde guardamos los retazos de nuestra existencia, palidece ante la frialdad monolítica del silicio. Mientras que un simple disco duro puede contener bibliotecas enteras sin esfuerzo, el cerebro humano parece una tabla de arcilla erosionada por el tiempo, donde cada nuevo trazo amenaza con borrar los anteriores. Y, sin embargo, nuestra ventaja no está en la cantidad, sino en la alquimia con la que transformamos esos fragmentos en significado, en experiencia, en conciencia. Ahí donde la máquina acumula datos inertes, la mente teje narrativas, extrae sentido y da forma al mundo.
Paradójicamente, modelos como ChatGPT necesitan ser entrenados con volúmenes ingentes de datos. Su funcionamiento es casi la negación de nuestra propia inteligencia: mientras que una IA mejora con más información, nuestro cerebro opera en la dirección opuesta. No pensamos mejor cuando acumulamos datos indiscriminadamente, sino cuando seleccionamos, abstraemos y olvidamos lo irrelevante. La mente humana es como un escultor que extrae la forma esencial de un bloque de mármol, eliminando lo superfluo hasta revelar la estructura oculta. ChatGPT, en cambio, se asemeja más a un archivista obsesivo que intenta almacenar cada fragmento de conocimiento sin distinción.
Así, la mente no es un ordenador. O, al menos, no en el sentido en que lo imaginaron los primeros científicos cognitivos en las décadas de 1960 y 1970. La metáfora informática, tan seductora en sus inicios, se desploma cuando se enfrenta a la complejidad del mundo real.
Si nuestra memoria operara como un simple disco duro, diseñado para acumular datos sin cesar, estaríamos condenados al colapso. La cantidad de información que nos rodea es inmensurable, y tratar de almacenarlo todo no solo sería inviable, sino profundamente absurdo. Pero la mente no es un archivo pasivo: es un tamiz, un alquimista que filtra lo irrelevante y destila significado a partir del caos sensorial. No coleccionamos datos; construimos sentido.
Hoy en día, la mayoría de los científicos cognitivos han abandonado la idea de que el pensamiento es un proceso lineal, secuencial, comparable al de un programa de computadora. Aunque en algunos casos la metáfora sigue siendo útil —por ejemplo, al estudiar procesos deliberativos y analíticos, como resolver un problema matemático paso a paso—, la mayor parte del pensamiento humano opera de manera completamente distinta.
El pensamiento intuitivo, que constituye la inmensa mayoría de nuestra actividad mental, ocurre en paralelo, procesando múltiples fuentes de información simultáneamente, sin que tengamos consciencia de ello. Cuando buscas una palabra en tu mente, por ejemplo, no examinas tu vocabulario palabra por palabra de forma secuencial, como lo haría una computadora clásica. En cambio, tu cerebro explora todo tu léxico de manera global y paralela, y la palabra que buscas suele surgir casi instantáneamente. Este tipo de computación—flexible, interconectada y autoorganizada—es radicalmente distinta de la visión mecanicista que predominó en los primeros días de la informática y la ciencia cognitiva. Ni John von Neumann ni Alan Turing imaginaron un sistema basado en asociaciones dinámicas y resonancias subconscientes. Su modelo, aunque extraordinariamente poderoso para la lógica y el cálculo, sigue siendo una simplificación burda frente a la complejidad de la mente humana.
Sergio Parra, Tu cerebro es poca cosa y por eso eres extraordinario, Sapienciología 16/03/2025 -

Cap a un solipsisme global.
Archivado: marzo 22, 2025, 11:58pm CET por Manel Villar

En su ensayo Realismo capitalista (2009, Caja Negra), el pensador Mark Fisher ya advertía que internet incentivaba la formación de comunidades de solipsistas, de “redes interpasivas de ‘mentes como uno’ que lo que hacen es confirmar más que desafiar los prejuicios y presupuestos de cada uno”. En lugar de utilizar el espacio público online para intercambiar y confrontar puntos de vista diferentes, se han conformado de manera autómata una serie de microcircuitos donde no tenemos que encontrarnos con nada ni nadie a quien no queramos encontrarnos. Los grupos de presión de internet han logrado edificar una serie de corrientes populistas “dedicadas a atacar y perseguir todo lo que no sea anodino y mediocre”, comenta por videollamada el escritor y periodista Kyle Chayka, autor de Mundofiltro: cómo los algoritmos han aplanado la cultura (Gatopardo Ediciones). Los algoritmos se configuran para premiar aquello que recibe más “me gusta”, más clics, más seguidores y logran que lo popular y “lo más gustado” predomine mientras que lo original, alternativo o diferente acaba escondido en los recovecos de la web.
Uno de los momentos clave de la era de internet fue el día en el que Facebook implantó, en 2009, el botón de “me gusta”, explica Chayka en Mundofiltro. Gracias a este botón, las empresas podían saber qué interés tenía un usuario por un contenido o producto determinado para poder ofrecerle, directamente, lo que el usuario buscaba. Además, con esto, el usuario experimentaba un sentido de “colectividad digital” al conocer qué cosas les estaban gustando a los demás o cuáles recomendaban. Poco a poco los algoritmos han ido multiplicándose, condicionando y afectando a nuestra creatividad. Modelan el gusto porque, como usuarios, no buscamos lo que de verdad nos gusta, sino lo que está de moda, como esa mochila que le pedíamos a nuestra madre porque la llevaban todos los niños del colegio. “Te gusta lo que se supone que tiene que gustarte”, remata Chayka. Y lo que suele gustar a la mayoría tiende a ser lo fácil, lo que no es estrambótico ni se sale de la norma, lo minimalista, lo bello por antonomasia, lo sencillo, lo que no llama la atención.
Jimena Marcos, ¿Por qué todo parece lo mismo en todas partes?, El País 16/03/2025
-

Me han robado mi plaza de Ocata
Archivado: marzo 22, 2025, 8:58pm CET por Gregorio Luri
I
Me he ido a Alicante con Mairena bajo el brazo. Y ha sido una gran compañía. Más que un personaje o un alter ego de Machado, es la voz de sus repliegues. Otro día me explicaré.
II
A la vuelta, me siento en un banco de la estación de cercanías del aeropuerto. A mi lado se sienta también una mujer joven -veintipocos años- que lleva un cochecito con un bebé de unos seis meses. Saca el móvil y se hunde en él. A su lado, el niño comienza a gimotear con los brazos extendidos hacia su madre, que sigue mirando el móvil. Lo sujeta con la mano derecha, mientras con la mano izquierda mueve mecánicamente el cochecito. El niño sigue gimoteando y estirando los brazos hacia su madre, de cuerpo presente. De repente me doy cuenta que no extiende sus brazos hacia su madre, sino hacia el móvil.
III
Vuelvo a Mairena y me entero de que su maestro, Abel Martín, escribió un ensayo que se titulaba, ni más ni menos, De la esencial heterogeneidad del ser.
IV
Al volver a casa me encuentro con que me han convertido, a traición, mi querida, mi entrañable Plaza de Ocata en "Refugio climático". Acababa de llover y soplaba un vientecillo del norte que pelaba. La verdad es que no me veo a mí mismo yendo cada mañana a desayunar y a leer a un refugio climático.

-

Unitat 4: classe 15
Archivado: marzo 21, 2025, 10:06am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 15 sobre l’antropologia de Plató.
-

Mairena
Archivado: marzo 20, 2025, 11:31pm CET por Gregorio Luri
I
Esta mañana un señor mayor se ha acercado a mi mesa del Petit Café para contarme, sin ahorrar detalles, sus experiencias místicas, a recitarme sus poesías religiosas y a pedirme que rezase junto a él. Afuera llovía.
II
Esta mañana me he ido a sacar sangre para unos análisis. Dos hermanos adolescentes de unos 15 años han entrado antes que yo. Sus alaridos ante la aguja han sido dignos de mejor causa. La enfermera que me ha atendido me ha asegurado que todos los adolescentes no son así.
III
Esta mañana, gris y triste, lluviosa y fría, he hecho una sopa que me ha salido espléndida. Soy, sin duda, el rey de las sopas para días de lluvia.
IV
Esta tarde he ido a la presentación de El imprudente feliz, el libro de Ferran Sáiz, que ha ido a cargo de Ferran Caballero. Como he llegado con una hora de adelanto he entrado en una peluquería a cortarme el pelo. El peluquero me ha atendido desganado. Me ha dicho que era marroquí. No sé que tenía contra mí, pero me ha hecho sufrir. Tenía la sutileza de un banderillero estrábico. Aún me duele el cuello.
V
Parece que los diuréticos alivian mis males laberínticos. No me pregunten por qué.
VI
Ando releyendo el Juan de Mairena de Antonio Machado. Mi querido y admirado José Ángel Gonzáles Sainz quiere que hable en Soria sobre sus ideas pedagógicas (las de Mairena). No tengo claro que tenga muchas ideas pedagógicas. Lo que tiene es una inmensa personalidad pedagógica. Tengo que pensar bien esto.
-

Unitat 4: classe 14
Archivado: marzo 20, 2025, 10:25am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 14 sobre la teoria del coneixement de Plató.
-

Niños, crimen y castigo
Archivado: marzo 19, 2025, 6:44pm CET por Victor Bermúdez Torres
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Que algo tan entrañable como un niño cometa un crimen es una monstruosidad. Como lo es que trabaje en una mina, se prostituya, o que sea él mismo maltratado, violado o asesinado por sus familiares. Una de las peores caras de lo monstruoso es esta increíble simbiosis entre lo más entrañable (un niño, una relación filial o de cuidados…) y lo más inhumano (el crimen, la explotación, el abuso…) ¿Qué podemos hacer para afrontarla?Lo primero es reconocer que esos niños o adolescentes «criminales», aunque han demostrado un comportamiento monstruoso, no son fieras rabiosas que sacrificar, sino personas libres susceptibles de ser reeducadas. Suponer que son asesinos congénitos o malvados sociópatas imposibles de reformar es una propuesta oscurantista y frívola que impide toda atribución de responsabilidad (quien es malo sin remedio no es responsable de nada) y que convierte en vano el empeño, e incluso el sacrificio, de educadores y educadoras como la asesinada hace unos días en Badajoz.
As que, si se quiere hacer algo realmente útil para evitar estos crímenes, hablemos de seguridad, sí, pero también de educación. ¿En qué tipo de formación habría que insistir para reconducir la conducta agresiva de un niño o adolescente? ¿Basta con imponer reglas, premios y castigos, hacer terapia psicológica o entrenar habilidades de autocontrol o interacción social? Probablemente no. Las personas no cambian solo porque las castigues (solo se vuelven más astutas y rencorosas), y la formación psicosocial no toca de frente el aspecto moral, esto es, la suma compleja y casi siempre confusa de propósitos, valores y modelos que orientan la conducta, y que es aquello con lo que debemos operar con pericia para modificarla.
Fíjense que estos crímenes adolescentes – como todo lo que resulta terrible y monstruoso – no solo asustan, sino que también advierten y marcan el límite con lo que, estando del otro lado de la vida civilizada, se encuentra a su vez profundamente imbuido en ella: la debilidad e inconsistencia de nuestros valores (no hay más que reflexionar un poco sobre ellos), el uso de la fuerza como medio (miren lo que hacen los grandes líderes mundiales), la emocionalidad y el capricho como normas de conducta (no por nada respiramos publicidad) o un cierto gusto por una estética del poder y la violencia que, aunque se ha dado en todas las épocas, tal vez permea especialmente el mundo de la cultura y el entretenimiento contemporáneos.
Frente a todo esto solo cabe un gigantesco esfuerzo de educación crítica y ética. Y tener una mayor consideración hacia el trabajo de los educadores, profesionales cuya compleja tarea merece un reconocimiento similar, si no mayor, al de cirujanos, ingenieros o arquitectos (al fin, estos no tienen que lidiar con la construcción de ideas, valores o emociones, sino con cosas mucho más simples y previsibles). Una sociedad avanzada es la que cuenta con tantos y tan buenos educadores y recursos que puede permitirse el lujo de hacer de sus cárceles escuelas, así como de dotar a los centros formativos con el mismo nivel de seguridad que tiene casi cualquier institución pública.
-

Unitat 4: classe 13
Archivado: marzo 19, 2025, 1:37pm CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 13 que completa la teoria de les Idees de Plató.
-

La cosmosociología
Archivado: marzo 19, 2025, 12:32pm CET por Gregorio Luri
I
Me ha pedido relaciones -es decir un contacto en las redes sociales- un «coach cuántico, escritor y cosmosociólogo». Pero la vida ya me pilla cansado para experiencias fuertes.
II
Me aseguraba Josep Maria Espinàs que no hay libro que no mejore recortándolo. Estoy de acuerdo, pero si somos coherentes, nos debiéramos quedar solo con el título.... siempre que fuera corto.
III
Día de lluvia y laberintitis. Ayer fui a un otorrino que al ver la audiometría que él mismo me había encargado me dijo que estaba por debajo de lo normal. "¿Qué porcentaje tengo de pérdida auditiva?", le pregunté. Me contestó, muy digno, que para eso tenía que usar una fórmula y que ni la tenía a mano ni disponía de tiempo. Era de una mutua privada.
IV
Un título: «Cuando nada te importe, decide que algo te importa». Esta es una de esas trampas que Heidegger se pone a sí mismo de vez en cuando. Y siempre cae.
-

Unitat 4: classe 12
Archivado: marzo 18, 2025, 9:13am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 12 que introdueix la teoria de les Idees de Plató.
-

Pantallas
Archivado: marzo 17, 2025, 7:55pm CET por Gregorio Luri
I
Sospecho que lo que no suele gustar de las redes sociales es que muestran con descaro lo que somos.
II
Lo que llamamos cultura tiene por misión fundamental mostrarnos ante nosotros mismos mucho mejor de lo que somos, para hacernos creer que realmente somos así. Al poner el listón alto, sentimos vergüenza de nosotros mismos si nos rebajamos.
III
La espontaneidad moderna no entiende aquello en lo que insistían los antiguos: si la naturaleza nos puso los ojos en una cabeza es para que podamos mirar hacia lo alto.
IV
Escribas lo que escribas, siempre habrá al menos una persona haciendo considerables esfuerzos para refutar lo que no has dicho. Y si intentas aclararle las cosas, entonces es que reconoces tu culpabilidad.
V
Más que quitarles las pantallas a nuestros hijos, debiéramos, quizás, ofrecérselas como instrumentos privilegiados de educación de la frustración.
-

Unitat 4: classe 11
Archivado: marzo 17, 2025, 10:00am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 11 que introdueix la figura de Plató.
-

Les raons de l'antiwokisme.
Archivado: marzo 16, 2025, 11:31pm CET por Manel Villar

La crítica a la corrección política y a la cultura de la cancelación son solo marcos de combate estratégicos para la agenda conservadora de las nuevas derechas, cuya repetición ha conseguido que se instale incluso en buena parte del mainstream liberal. Se trata del típico conservadurismo que presenta como defensa de la libertad el mantenimiento de un statu quo que discrimina a tantas personas y grupos enteros. Se habla de la cultura de la cancelación para no tener que hablar de aquello que ese movimiento, con mayor o menor acierto, pretende superar. Los conservadores se escandalizan de que se haya cancelado a un autor que utilizaba en el pasado expresiones racistas sin que les escandalice la persistencia del racismo; critican lo que interpretan como una censura (en ocasiones lo es y sin ninguna justificación), pero parecen desconocer que ese arte cuya libertad ahora dicen defender ha estado siempre estructurado por normas que excluían por principio a muchas personas del mundo de la cultura. No se trata, por supuesto, de sustituir las cancelaciones de antes por otras, sino de que sea posible la crítica a cualquier intento de exclusión, incluido el que se esconde bajo la apariencia de normalidad.
El antiwokismo ha conseguido que en amplios sectores de la sociedad se instale un victimismo inverso que contradice la realidad constatable de la victimización. La crítica a la corrección política se presenta con una retórica victimista que defiende a la mayoría frente a la minoría. La inversión de los papeles de agresor y víctima es su operación más lograda. Determinados grupos se constituyen a partir de un agravio imaginario que no resiste un análisis ecuánime: hay quien lamenta, por ejemplo, un racismo contra los blancos que contradice cualquier estadística; otro ejemplo extravagante es el movimiento del celibato involuntario (incel), que reúne a hombres que se sienten discriminados por las mujeres; de un modo similar suele hablarse del fenómeno migratorio para instalar en la gente un sentimiento de miedo con una retórica belicista que convierte a las personas que huyen en soldados que atacan, a los desposeídos en poderosos.
La idea de que por todas partes nos acecha el poder de la minoría sirve para justificar ideológicamente el poder de la mayoría, o sea, el poder sin más, el de siempre, el más frecuente. Se invierte la situación habitual, que consiste en que las mayorías pueden imponerse a las minorías con más facilidad que al revés. Los nuevos defensores de las mayorías dan así a entender que todo el problema de las injusticias del mundo se debe a unas minorías que, a pesar de haber sido tradicionalmente excluidas y con menor poder que las mayorías, habrían conseguido ahora imponerse: los emigrantes son ahora poderosos invasores, las mujeres establecen un régimen de terror feminazi sobre los hombres, los homosexuales constituyen un lobby poderosísimo, las comunidades políticas sin Estado serían quienes están dictando la política estatal... No quiero decir que las minorías no puedan por principio realizar actos injustos, pero no debería estar focalizada en quienes podrían ejercer una dominación, sino en quienes, aunque solo sea por razones numéricas, la han ejercido casi siempre.
Es ridículo que los heterosexuales se quejen de sufrir ahora la misma discriminación que padecieron los homosexuales o que se pueda hablar de una situación de pánico entre los hombres ante las mujeres. El desvelamiento de injusticias en modos de decir y en prácticas que estaban tapadas o eran más o menos inconscientes en nuestras rutinas suele irritar a quienes seguían de manera acrítica tales rutinas. “Ya no se puede hacer chistes de nada”, pero no les parece mal que hasta ahora se haya podido hacer chistes de cualquier cosa. Conciben la libertad de expresión como un valor que sería más importante que superar el desprecio reflejado en esas burlas.
Tal vez uno de los éxitos más notables de las críticas al reconocimiento de la diversidad es que ha conseguido establecer una dramaturgia que les es muy favorable: describir la situación como el enfrentamiento entre los héroes de la sinceridad y una censura salvaje, el coraje contra la cobardía y la conformidad. Se exhiben como heterodoxia unas opiniones que no representan ninguna novedad, que forman parte de los viejos lenguajes de la marginación y el desprecio. No es la riqueza de la heterodoxia que se enfrentaría valientemente al monocorde pensamiento único, sino la defensa de una vieja hegemonía que se resiste a dar paso a la nueva diversidad y que no dudaría en imponerla en el futuro si consigue suprimir las actuales políticas inclusivas, del mismo modo que no le parecieron mal las exclusiones del pasado. Elon Musk llamó a “cancelar la cultura de la cancelación” con una retórica que le delata como partidario de utilizar los mismos procedimientos de aquello que pretende denunciar. El antiwokismo se está convirtiendo, a base de repetición, en una nueva forma de esa corrección política que denuncian y que se impone revestida de una retórica en favor de una libertad de expresión, de la suya.
Daniel Innireraty, Contra el 'antiwokismo', El País 25/02/2025
-

Efecte Flynn negatiu.
Archivado: marzo 16, 2025, 5:29pm CET por Manel Villar

¿Por qué el CI subió durante años?James R. Flynn descubrió que el CI promedio aumentaba alrededor de 1 a 3 puntos por década en países desarrollados como EE.UU., Noruega y Francia (Flynn, 1987).
¿Las razones?
1. Educación: Más acceso y mejores métodos de enseñanzaCon el siglo XX llegaron cambios drásticos en la educación.
Se extendió la escolarización obligatoria y los métodos de enseñanza comenzaron a centrarse en el pensamiento abstracto. Se dejó la simple memorización y se promovió el análisis y resolución de problemas (Neisser et al., 1996).
2. Nutrición y salud: Fundamentos para un cerebro en desarrolloUna mejor alimentación jugó un papel clave en el aumento de la inteligencia.
La erradicación de deficiencias nutricionales como la falta de yodo y hierro contribuyó al desarrollo cognitivo (Benton, 2010). Por ejemplo, se sabe que la suplementación con estos nutrientes en niños con deficiencias mejora su CI (Zimmermann et al., 2006).
3. Exposición a información y estimulación intelectualEl mayor acceso a la información fomentó el aprendizaje (Greenfield, 2009). En no tantas décadas, una gran cantidad de población ha pasado de estar aislada a nivel informativo a tener acceso a información de todo tipo a bajo coste.
4. Ambientes más exigentes y complejidad del trabajoCon la automatización de tareas repetitivas, el mundo laboral exigió más habilidades analíticas, fomentando el desarrollo de la inteligencia. Trabajos modernos requieren capacidad de análisis, toma de decisiones y resolución de problemas (Autor, 2014).
Pero esa curva ascendente de CI empezó a caer…
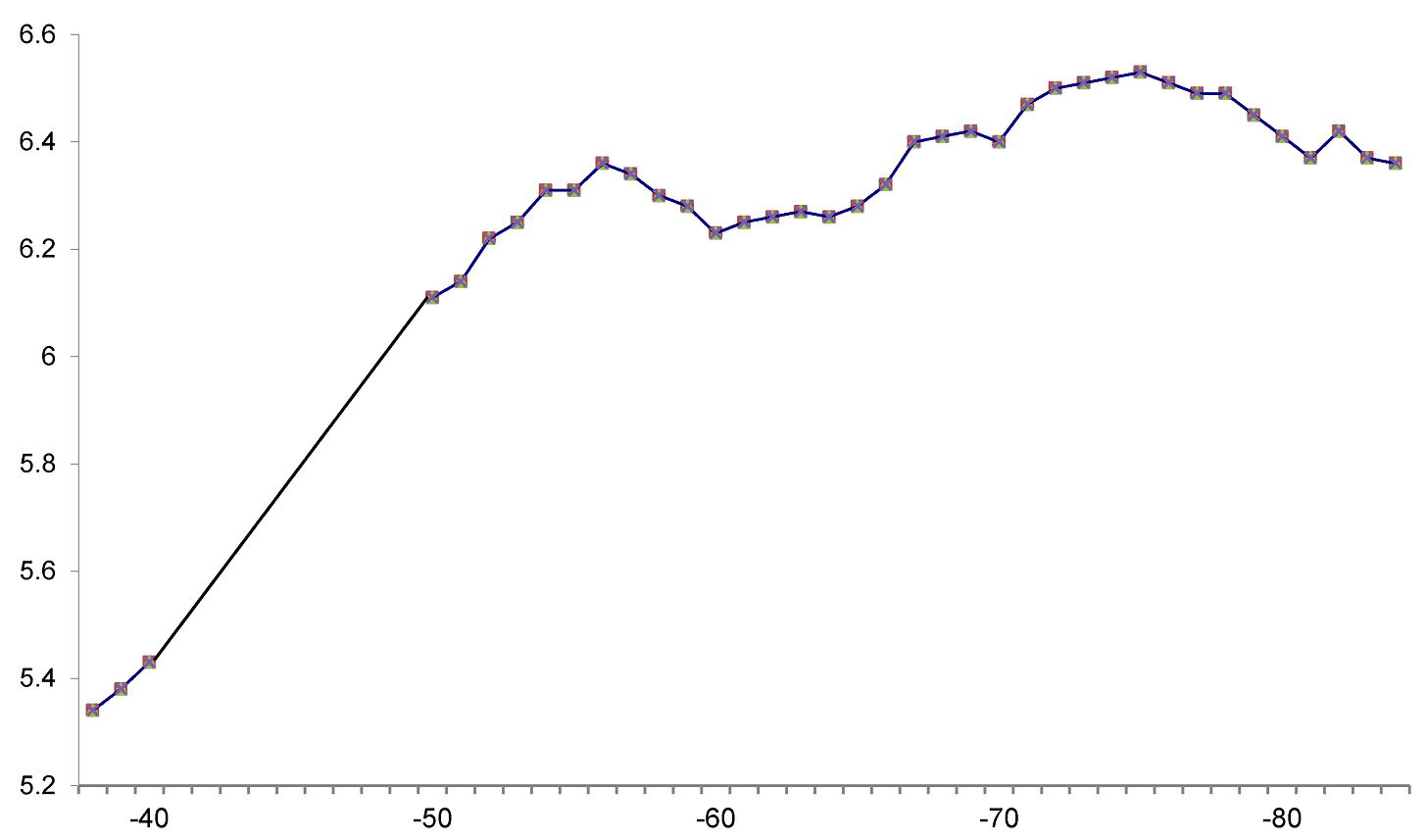 Puntuación de CI desde 1938 a 1985 (Sundet, 2014)2. El declive del CI
Puntuación de CI desde 1938 a 1985 (Sundet, 2014)2. El declive del CIDiversos estudios en Europa y otros países muestran que el CI está bajando en generaciones recientes. Hay múltiples hipótesis, pero aquí están las más apoyadas:
1. El sistema educativoSí, tenemos más acceso a educación, pero… ¿qué estamos haciendo en clase?
Los profesores deben llevar una cuantificación exhaustiva de los alumnos, lo que se traduce en más exámenes y evaluaciones. Ante esta situación, los alumnos optan por memorizar para aprobar en lugar de entender en profundidad, ya que memorizar es más eficiente para aprobar (Hirsch, 2019).
La dinámica se convierte en memorizar, pasar la prueba y memorizar para la próxima, lo que empobrece la reflexión y la aplicación de lo aprendido (Willingham, 2009).
¿Resultado? Personas con peor capacidad de análisis y resolución de problemas.
2. El impacto de la tecnologíaNunca en la historia hubo tanta información. Pero, ¿la estamos usando bien?
Distracción constante: La multitarea y el consumo rápido de contenido digital reducen la capacidad de concentración y aprendizaje profundo (Carr, 2010). Se sabe que quienes hacen multitarea tienen más dificultades para concentrarse y retener información (Ophir et al., 2009).
Lectura superficial: La lectura ha sido reemplazada por contenido no estructurado, lo que daña la capacidad de memorización y al razonamiento de lo leído (Wolf, 2019; Greenfield, 2009; Sweller, 1994). En lugar de leer un libro, son todo mensajes breves con links que te llevan de un lado a otro sin orden.
Dependencia tecnológica: Cada vez es más común tener que recurrir a internet para cualquier duda. Es el efecto Google: La tendencia memorizar cómo buscar información en lugar de recordarla (Sparrow et al., 2011). A más esfuerzo mental delegas a la tecnología, menos estimulas tu cerebro.
La tecnología no es mala, pero su mal uso podría estar perjudicándonos.
3. Factores AmbientalesDieta ultraprocesada: El coste de dietas con mucha grasa y azúcares es menor que el de alimentos de calidad, lo que ha hecho que el consumo de granos refinados, sal, azúcares y grasas saturadas aumente. En altos niveles, dañan la memoria, atención y producen neuroinflamación (Francis & Stevenson, 2013).
Exposición a contaminantes: Plomo, mercurio, pesticidas y microplásticos pueden alterar el desarrollo neuronal en la infancia y reducir el CI de las personas (Grandjean & Landrigan, 2014). El caso más sonado es el del atún, que, junto con otros peces como el salmón, acumulan cantidades de mercurio que pueden ser peligrosas en un consumo elevado (Tollefson & Cordle, 1986).
Menos ejercicio físico: la actividad física mejora la función cerebral y la neurogénesis (creación de nuevas neuronas), pero el sedentarismo moderno daña este funcionamiento (Hillman et al., 2008).
Contaminación, estilo de vida, dietas desequilibradas… todo podría estar involucrado.
El Efecto Flynn se ha invertido y sus causas no están claras, lo que sí está claro es que buena parte depende de tus hábitos, ambiente y decisiones diarias.
Alvaro García, ¿Por qué está bajando la inteligencia?, Jardín Mental 16/03/2025
-

La importància de distingir entre "saber què" i "saber com" en tecnologia.
Archivado: marzo 16, 2025, 10:14am CET por Manel Villar

“Las máquinas harán lo que les pidamos que hagan y no lo que deberíamos pedirles que hagan.” —Norbert Wiener
En el otoño de 2005, el historiador de la tecnología George Dyson, hijo del renombrado físico Freeman Dyson, viajó a la extensa sede de Google en Silicon Valley — el “Googleplex”, como todos lo llamaban alegremente entonces. Había sido invitado a unirse a una celebración que marcaba el sexagésimo aniversario de la publicación del “Primer borrador de un informe sobre el EDVAC” de John von Neumann, en el que el matemático expuso las especificaciones de diseño originales para una computadora digital.
Von Neumann escribió el artículo con la esperanza de asegurar financiamiento para construir su máquina propuesta. El dinero comenzó a fluir. Las principales ramas del ejército estadounidense —Ejército, Marina, Fuerza Aérea— ofrecieron su apoyo, anticipando todo tipo de aplicaciones en el campo de batalla para una máquina de cálculo de alta velocidad. Sin embargo, el mayor patrocinador fue la recién establecida Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, que estaba asumiendo el control de las instalaciones y maquinaria que se habían utilizado para producir la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. El pacto entre von Neumann y la AEC fue algo así como "un trato con el diablo", sugirió Dyson en un ensayo, La Catedral de Turing, escrito poco después de su visita a Google, ya que la computadora digital resultaría ser fundamental en la posterior creación de la bomba "súper", o de hidrógeno.Al romper la distinción entre números que significan cosas [es decir, datos] y números que hacen cosas [es decir, instrucciones ejecutables], von Neumann desató el poder de la computadora de programa almacenado, y nuestro universo nunca volvería a ser el mismo. No fue una coincidencia que la reacción en cadena de direcciones e instrucciones dentro del núcleo de la computadora se asemejara a una reacción en cadena dentro del núcleo de una bomba atómica. La fuerza impulsora detrás del proyecto de von Neumann fue el impulso de ejecutar simulaciones de Monte Carlo a gran escala sobre cómo la implosión de una masa subcrítica de material fisible podría llevar a que el ensamblaje crítico resultante explotara.
“La explosión real de la computación digital,” comentó Dyson, “ha eclipsado la amenaza de la explosión de las bombas.”
Más tarde en su ensayo, Dyson describió su visita al Googleplex, una experiencia que lo había dejado inquieto. “El ambiente era juguetón”, escribió, “sin embargo, había una reverencia palpable en el aire.” Dyson, quien había estado fascinado durante mucho tiempo por el deseo de la humanidad de crear una inteligencia artificial, sintió que las ambiciones de Google iban mucho más allá de “organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil”, como decía su famosa declaración de misión. La compañía había comenzado recientemente a escanear millones de libros en sus bancos de datos, y cuando Dyson preguntó a un ingeniero de Google sobre el esfuerzo, el ingeniero respondió: “No estamos escaneando todos esos libros para que los lean las personas. Los estamos escaneando para que los lea una IA.”
El motor de búsqueda era una fachada, un medio para ganar una enorme cantidad de dinero y acumular una enorme cantidad de datos. Lo que Google realmente estaba desarrollando era la creación de una inteligencia artificial. “Es 1945 de nuevo”, escribió Dyson.Cuando [salí del Googleplex], me encontré recordando las palabras de Alan Turing, en su artículo seminal “Máquinas de Computación e Inteligencia”, un documento fundacional en la búsqueda de la verdadera IA. “Al intentar construir tales máquinas, no deberíamos estar usurpando irreverentemente Su poder de crear almas, así como no lo hacemos en la procreación de niños”, había aconsejado Turing. “Más bien, en ambos casos, somos instrumentos de Su voluntad proporcionando mansiones para las almas que Él crea.”
Google es la catedral de Turing, esperando su alma. Esperamos. En palabras de un amigo inusualmente perspicaz: “Cuando estuve allí, justo antes de la OPI, pensé que la comodidad era casi abrumadora. Perros Golden Retriever felices corriendo en cámara lenta a través de aspersores de agua en el césped. Gente saludando y sonriendo, juguetes por todas partes. Inmediatamente sospeché que un mal inimaginable estaba ocurriendo en algún lugar de los rincones oscuros. Si el diablo viniera a la tierra, ¿qué lugar sería mejor para esconderse?
El uso humano de los seres humanos de Norbert Wiener, escrito poco después de la derrota de los nazis, 1950 en medio de la expansión postbélica de la Unión Soviética, es un libro de su tiempo, impregnado de una profunda ansiedad sobre el auge del totalitarismo (sin mencionar la llegada de la bomba). 1984 de George Orwell se había publicado un año antes, y Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt aparecería un año después. Lo que hace que la obra de Wiener sea distintiva, y de particular interés hoy en día, es su atención a la llegada de poderosas nuevas máquinas de cálculo y comunicación —los ordenadores digitales de von Neumann— y el papel que podrían llegar a desempeñar en la historia en desarrollo de la política, el poder y el cambio social.
Hacia el final del libro, después de discutir las ideas de Claude Shannon sobre la posibilidad de máquinas que juegan al ajedrez, Wiener especula que, a medida que los ordenadores avancen, se podría confiar en ellos para tomar una amplia variedad de decisiones, incluidas las gubernamentales. De hecho, sugiere que la velocidad y la racionalidad de los cálculos informáticos pueden eventualmente dar a las “máquinas à gouverner” una ventaja decisiva, si bien quizás solo ilusoria, en competencia con los lentos y falibles responsables humanos de tomar decisiones.
Debido a que tendría que operar bajo condiciones de incertidumbre, como lo hacen los responsables de políticas y los burócratas, una máquina gobernante necesitaría, enfatizó Wiener, ser una máquina de aprendizaje, capaz de tomar decisiones basadas en cálculos de probabilidades fluctuantes en lugar de simplemente seguir un conjunto de reglas fijas. Tal requisito hace que el desafío de desarrollar una máquina así “sea más complicado, pero no lo hace imposible.” En un artículo no publicado que había escrito unos meses antes, Wiener postuló que una computadora se volvería capaz de aprender una vez que pudiera comenzar a programarse a sí misma en respuesta a sus entradas: “La posibilidad de aprender puede estar incorporada al permitir que la grabación [es decir, codificación] se restablezca de una nueva manera por el rendimiento de la máquina y los impulsos externos que entran en ella, en lugar de que sea determinada por una configuración cerrada y rígida, que se imponga al aparato desde el principio.” Estaba previendo, aunque de manera vaga, el desarrollo de lo que ahora llamamos IA generativa.
Basándose en esa idea en El uso humano de los seres humanos, argumenta que, una vez en marcha, el aprendizaje automático podría avanzar hasta un punto en el que — “ya sea para bien o para mal” — se podría confiar en las computadoras para la administración del estado. Una computadora con inteligencia artificial se convertiría en una burocracia todo en uno, haciendo que los funcionarios públicos quedaran obsoletos. La sociedad estaría controlada por una “colosal máquina estatal” que haría que el Leviatán de Hobbes pareciera “una broma agradable.”
Lo que para Wiener en 1950 era una visión especulativa, y “aterradora”, hoy es un objetivo práctico para tecnócratas obsesionados con la IA como Elon Musk. Musk y su grupo no solo prevén un gobierno “primero en IA” dirigido por rutinas de inteligencia artificial, sino que, habiendo logrado apoderarse del poder político, ahora están trabajando activamente para establecerlo. En su actual fase de “motosierra”, la iniciativa DOGE de Musk está intentando deshacerse del mayor número posible de humanos en el gobierno mientras, al mismo tiempo, absorbe todos los datos controlados por el gobierno y los transfiere a grandes modelos de lenguaje. La intención es despejar un espacio para la incubación de una máquina gobernante real. Musk siempre está en busca de recipientes para sus semillas, y aquí ve una oportunidad para incorporar sus ambiciones e intenciones en los mismos cimientos de un nuevo tipo de estado. Es el preformacionismo escrito a gran escala.
Si se puede decir que la nueva máquina tiene un alma, es el alma que Turing temía: el pequeño y superficial alma de sus creadores.
Más que una burocracia de carne y hueso, Wiener entendió que una burocracia en una caja, emitiendo decisiones y edictos con una velocidad y certeza sobrehumanas, podría ser fácilmente utilizada con fines totalitarios. La caja podría parecer autónoma, sus resultados inmaculados, pero siempre serviría a sus amos. Siempre sería un instrumento de poder. “El hombre moderno, y especialmente el americano moderno, por mucho ‘saber hacer’ que tenga, tiene muy poco ‘saber qué’”, escribió Wiener. “Aceptará la destreza superior de las decisiones hechas por máquinas sin demasiada indagación sobre los motivos y principios detrás de estas.”
Nicholas Carr, Strong Men and Strong Machines, New Cartographies 10/03/2025
-

Contrafactual
Archivado: marzo 16, 2025, 9:58am CET por Gregorio Luri
I
«We can morally compare possible alternative states of affairs, judging that various actual historical occurrences were bad, overall—the Holocaust, World War I, and slavery, for example. We should prefer that such events had not occurred, and regret that they had occurred. But the vast majority of people who now exist would not have existed had it not been for those historical events. A ‘package deal’ is involved here: those events, together with oneself; or, the absence of the historical calamity, and the absence of oneself. So, all considered, ought one to prefer never to have existed, and to regret that one exists? Not in itself, of course, but as part of the conjunction? There seems to be a strong case for saying that morally one must wish and prefer that certain historical events had not occurred, even if that would have meant that one would never have existed. One ought to regret, all considered, that the aggregate state of affairs that includes one's existence is the one that materialized. After setting out this idea, I explore arguments against it, and attempt to reach a conclusion».
II
«Me parece», me dice Ferran Sáez, «un ejemplo perfecto, inigualable, de falso dilema basado en un argumento contrafactual muy habitual en la tradición anglosajona».
III
-

L'evolucionisme contra el realisme moral.
Archivado: marzo 16, 2025, 9:08am CET por Manel Villar

El Realismo Moral es la idea de que existen verdades morales objetivas, es decir, que lo bueno y lo malo no dependen solo de opiniones personales o culturales, sino que son hechos reales e independientes de lo que pensemos sobre ellos.
Pero, desde una perspectiva darwiniana, la moral no sería un reflejo de verdades objetivas, sino un conjunto de disposiciones, intuiciones y normas que evolucionaron porque aumentaron la supervivencia o el éxito reproductivo de nuestros antepasados. Por ejemplo, sentimos que "matar está mal" porque grupos con normas contra el asesinato eran más cohesivos y sobrevivían mejor, no porque haya una "ley moral universal" flotando en el cosmos.
El problema es entonces: si la moral es un producto de la evolución, ¿cómo podemos confiar en que nuestras intuiciones morales nos guían hacia verdades objetivas? Aquí entran los argumentos de Sharon Street y los argumentos evolucionistas desacreditares o refutadores (evolutionary debunking arguments).
Sharon Street, en su artículo "A Darwinian Dilemma for Realist Theories of Value" (2006), plantea que las explicaciones evolutivas de la moral socavan el realismo moral (la creencia en verdades morales objetivas).
Los realistas morales han intentado contraatacar y podemos decir que hay tres posibles respuestas al argumento de Street:
1. Explicación no evolutiva de la razón: Algunos (como Thomas Nagel) dicen que la razón humana trasciende la evolución y nos permite acceder a verdades morales objetivas. Sin embargo, Street replica que la razón misma evolucionó y está influida por las mismas fuerzas adaptativas, así que no es un árbitro neutral.
2. Convergencia moral: Otros argumentan que la similitud de ciertas normas (como no matar) entre culturas apunta a verdades objetivas. Street contraargumenta que esto refleja desafíos evolutivos comunes (la necesidad de cohesión grupal), no una realidad moral externa.
3. Realismo naturalista: Filósofos como David Copp proponen que las verdades morales no son "independientes" del mundo natural, sino propiedades emergentes de sistemas sociales que la evolución favoreció. Esto evita el dilema al integrar moral y evolución, pero Street diría que esto ya no es realismo en el sentido clásico, sino una forma de constructivismo.
Consecuencias de aceptar a Street
La postura de Street no niega que la moral sea útil o importante, sino que cuestiona su estatus ontológico. Si ella tiene razón:
1. La moral sería un constructo humano, relativo a nuestra biología y cultura, no un conjunto de hechos universales.
2. Esto podría llevar a un antirrealismo moral (como el relativismo o el subjetivismo), donde "correcto" y "incorrecto" dependen de lo que evolucionamos para creer.
Si damos por buena su postura, la moral deja de ser un mapa de verdades eternas y pasa a ser una herramienta contingente, moldeada por nuestra historia biológica y cultural. Si nuestras normas éticas (como no matar o ayudar al débil) son meros trucos de la evolución para perpetuar genes, ¿pierden su valor intrínseco? Sharon Street argumenta que esto lleva a un "escepticismo moral": si la moral evolucionó para fines prácticos, no necesariamente refleja verdades universales.
Pablo Malo, La Teoría de la Evolución y el Realismo Moral, Pablo's Substack 09/03/2025
-

El brutalisme contemporani (Achille Mbembe)
Archivado: marzo 16, 2025, 8:46am CET por Manel Villar

¿A qué nos enfrentamos hoy? Si no sabemos cómo se llama, ¿cómo lo vamos a combatir?
El pensador camerunés Achille Mbembe propone el término de “brutalismo”. Proveniente del universo de la arquitectura, donde denomina un estilo de construcción masivo, industrial, altamente contaminante, el brutalismo como imagen del mundo contemporáneo nombra un proceso de guerra total contra la materia.
El diagnóstico de Mbembe no es simplemente político o económico, cultural ni siquiera antropológico, sino civilizatorio, cósmico, cosmopolítico. Designa la relación dominante con lo existente. Una relación de forzamiento y extracción, de explotación intensiva y depredación.
El mundo se ha convertido en una gigantesca mina a cielo abierto. La función de los poderes contemporáneos, dice Mbembe, es “hacer posible la extracción”. Hay una versión derechista del brutalismo y una versión progresista, pero ambas gestionan con distintas intensidades y modalidades una misma empresa de perforación. De los cuerpos y los territorios, pasando por el lenguaje y lo simbólico.
¿Un nuevo imperialismo? Sí, pero que ya no instituye o edifica una civilización de valores, una nueva idea del Bien o una cultura superior, sino que fractura y fisura los cuerpos –individuales, colectivos, terrestres– para extraer de ellos todo tipo de energías hasta el agotamiento, amenazando así con la “combustión del mundo”.
Mbembe identifica tendencias a nivel planetario que afectan a la humanidad en su conjunto. Pero piensa desde un lugar particular: África, su historia, sus heridas y sus resistencias. El mundo entero experimenta hoy un “devenir negro” en el que la distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía tiende a desaparecer. El esclavo negro prefigura una tendencia global. Todos estamos en peligro.
¿Qué tipo de ser humano, de subjetividades y deseos, quiere producir el brutalismo contemporáneo?
Por un lado, tiene el loco proyecto de erradicación del inconsciente, “esa inmensa reserva de noche con la que el psicoanálisis intentó reconciliarnos”. El cuerpo humano no es mero cuerpo biológico, neuro-químico, sino también “materia ensoñada” (León Rozitchner) que anhela, que fantasea, que utopiza. El inconsciente es una piel de plátano en todos los planes de control, incluyendo los de uno sobre sí mismo. Todo lo desvía, lo tuerce, lo complica.
Hay que extirpar esa dimensión ingobernable, capturar en las redes de datos todas las fuerzas y las potencialidades humanas, cartografiar enteramente la materia hasta que el mapa sustituya al territorio. El brutalismo pretende la digitalización integral del mundo, disolver el inconsciente (que nos hace únicos e irrepetibles) en el algoritmo, en el número, en el dominio de lo cuantitativo. Abolir el misterio que somos, blanquear la noche.
Pero lo único que consigue es dejar vía libre a las pulsiones más oscuras y destructivas. ¿Por qué? La racionalización general –digitalización, algoritmización, protocolización– bloquea las energías afectivas y amorosas, esa potencia de Eros que según Freud es el único contrapeso posible a Tánatos. El proyecto de erradicación del inconsciente conduce a una insensibilización general.
La indiferencia al dolor de los demás, el gusto por herir y matar, por ver sufrir. La crueldad y el sadismo son rasgos clave de los poderes contemporáneos. Mbembe habla, en un capítulo particularmente escalofriante, del “virilismo” contemporáneo. La economía libidinal del brutalismo ya no pasa por la represión o la contención pulsional, sino por el desenfreno, la desinhibición, la desublimación y la ausencia de límites. Decirlo todo, hacerlo todo, mostrarlo todo y gozar con ello.
La guerra siempre fue un dispositivo de regulación posible del exceso de población indeseada y el totalitarismo un régimen de guerra permanente. El brutalismo contemporáneo, diferente al nazismo o al estalinismo, hereda sin embargo la misma función. Ante el miedo a repartir y el pánico “a la multiplicación de los otros”, la gestión brutal de las migraciones.
A los seres humanos que sobran, Mbembe los llama “cuerpos-frontera”. ¿Qué se hace con ellos? Aislar y confinar, encerrar y deportar, dejar morir. La biopolítica (que cuida la vida para explotarla) se encabalga con una necropolítica (que produce y se hace cargo de la población superflua).
El mundo contemporáneo no conoce solamente formas de control suaves y seductoras (moda, diseño, publicidad), sino también métodos de guerra. Hoy, por todas partes, se endurecen los controles, las detenciones, los confinamientos. Se trocean los espacios, se decide autoritariamente quién puede desplazarse y quién no. No sólo se promueve la movilidad de los sujetos (de casa, de trabajo, de función), sino que se sujeta, se controla, se fija. Gaza como paradigma de gobierno.
Mientras los dirigentes europeos celebraban recientemente los ochenta años de liberación de Auschwitz los campos vuelven por sus fueros. Campos de internamiento, de retención, de relegación y apartamiento. Para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo. Campos, en definitiva, para extranjeros. Samos, Chios, Lesbos, Idomeni, Lampedusa, Ventimiglia, Sicilia, Subótica. Las rutas migratorias más letales en todo el mundo son las europeas, 10.000 personas perdieron la vida tratando de entrar en España el año pasado.
Las pulsiones imperialistas se conjugan hoy con la nostalgia y la melancolía. Los otrora conquistadores, envejecidos y cansados, se sienten invadidos por las “razas energéticas” llenas de vitalidad. El mundo se vuelve pequeño y bajo amenaza. Es la percepción que explotan las extremas derechas europeas. La patria ya no debe expandirse, sino defenderse. El estilo afirmativo y entusiasta de un Jose Antonio se vuelve puro miedo y victimismo en Vox.
Amador Fernández-Savater, El brutalismo, fase superior del neoliberalismo, ctxt 09/03/2025
Llegiu més en ...
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid024rXzSFd4VuTEwPqZyD22ND2D5feg6k4KwjPapqQZhDx5siAfLWvKq1CeEGR6Euo6l%26id%3D100009407174550&show_text=true&width=500" width="500" height="294" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
-

L'home s'ha convertit en una funció pròpia de la tècnica (Jacques Ellul).
Archivado: marzo 16, 2025, 8:27am CET por Manel Villar

¿Somos realmente dueños de nuestras elecciones, o nuestras acciones están cada vez más moldeadas por fuerzas tecnológicas más allá de nuestro control consciente? Para explorar esto, recurimos al trabajo de Jacques Ellul, un filósofo, sociólogo y teólogo francés, cuyas ideas sobre la naturaleza de la tecnología y su impacto en la sociedad son más pertinentes que nunca. El análisis de Ellul, particularmente su concepto de "técnica", proporciona una lente crítica a través de la cual examinar la posible erosión del libre albedrío en la era tecnológica.
En el corazón del trabajo de Ellul está su concepto de "técnica", que no define como una mera maquinaria o tecnología en sí, sino como una mentalidad o metodología generalizada y que lo abarca todo. La técnica, para Ellul, es la búsqueda de la eficiencia y la optimización en todas las esferas de la vida. Es un sistema que busca racionalizar y estandarizar todo, para reducir todos los aspectos de la realidad a elementos cuantificables y predecibles. Este implacable impulso de eficiencia, argumenta Ellul, no solo se aplica a la fabricación; se infiltra en nuestras estructuras sociales, instituciones educativas, sistemas políticos e incluso nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esta no es una conspiración impulsada por la tecnología; más bien, es el resultado natural de la búsqueda de la máxima eficiencia por parte de la humanidad a través de medios metodológicos. Como afirma Ellul, el fenómeno técnico "no se compone de máquinas y técnicas, sino de una forma de pensar, de una especie de cultura".
La implicación aquí es profunda: la técnica no es algo que simplemente usamos; es algo que nos usa. Establece su propia lógica e imperativos, a menudo anulando los valores y preocupaciones humanos. La búsqueda de un rendimiento óptimo, el deseo de medirlo todo y la demanda de resultados estandarizados, contribuyen a un mundo en el que la espontaneidad y el comportamiento impredecible, el fundamento mismo del libre albedrío, se vuelven cada vez más problemáticos. Ellul no veía la tecnología como simplemente herramientas a utilizar; en cambio, la veía como una fuerza autónoma que remodela nuestro propio ser, una especie de sistema que opera de acuerdo con sus propias leyes.
El análisis de Ellul se extiende al ámbito de la autonomía humana. La búsqueda implacable de la técnica conduce a un cambio profundo en nuestra relación con la elección. En lugar de ejercer el libre albedrío, operamos cada vez más dentro de sistemas diseñados para producir resultados predecibles y eficientes. Considere la influencia de los algoritmos de las redes sociales: seleccionan nuestros feeds en función del comportamiento y las preferencias pasadas, reforzando los sesgos existentes y limitando la exposición a diversos puntos de vista. Se mantiene la ilusión de elección; todavía hacemos clic y nos desplazamos, pero nuestras opciones se canalizan cuidadosamente, moviéndonos por caminos predeterminados diseñados para maximizar el compromiso, no necesariamente para reflejar nuestras auténticas voluntades.
Podemos sentir que estamos ejerciendo el libre albedrío, pero de hecho estamos operando dentro de un entorno altamente estructurado que da forma, si no dicta, nuestras opciones. Ellul señala en La Sociedad Tecnológica que "El hombre se ha convertido en nada más que una función de la propia técnica", una declaración escalofriante sobre la posible reducción de la agencia humana.
Además, el énfasis tecnológico en la cuantificación y la mensurabilidad ha llevado a una cultura en la que nuestras acciones y decisiones están siendo constantemente rastreadas, analizadas y evaluadas. Esta vigilancia perpetua crea un clima de conformidad y autocontrol, donde desviarse de la norma se vuelve cada vez más difícil. El miedo a ser juzgado, categorizado o penalizado por los algoritmos desalienta la expresión individual y la asunción de riesgos, erosionando aún más el espacio para el verdadero libre albedrío. La infraestructura tecnológica no es inherentemente maliciosa, argumentaría Ellul; sin embargo, establece las condiciones para la erosión de nuestra libertad simplemente en virtud de su lógica inherente.
La crítica de Ellul a menudo se inclina hacia una especie de determinismo tecnológico, lo que sugiere que la técnica, una vez desatada, opera de acuerdo con su propia lógica inexorable, dejando un alcance limitado para la agencia humana. Sin embargo, si bien el análisis de Ellul presenta una imagen terrible de la posible erosión del libre albedrío, también sirve como una poderosa llamada a la acción. Comprender los mecanismos de control y manipulación inherentes al sistema tecnológico es el primer paso hacia la resistencia. La idea de que los humanos son completamente impotentes, atrapados dentro de las maquinaciones de la técnica, pasa por alto el hecho de que la propia conciencia proporciona un espacio de libertad. Reconocer cómo las tecnologías dan forma a nuestros deseos, limitar nuestras perspectivas y erosionar nuestra autonomía es crear la posibilidad de resistencia.
El análisis de Jacques Ellul sirve como una dura advertencia en nuestro mundo impulsado por la tecnología. Su concepto de técnica revela cómo la tecnología, lejos de ser una herramienta neutral, puede remodelar nuestra conciencia, limitar nuestras opciones y potencialmente erosionar nuestro libre albedrío. Si bien las implicaciones son inquietantes, la conciencia es nuestra mayor herramienta para la resistencia. El desafío que nos enfrentamos es comprometernos críticamente con nuestras tecnologías, reclamar nuestra agencia y luchar por un mundo en el que los valores humanos no estén subordinados a los imperativos del progreso tecnológico. En última instancia, si el libre albedrío se mantiene o se convierte en una ilusión depende de nuestra capacidad para analizar críticamente, resistir y reimaginar nuestra relación con el panorama tecnológico en constante evolución. La pregunta, entonces, no es si el libre albedrío es una ilusión, sino si elegiremos ejercerlo eligiendo no ser dictados por la propia técnica.
Philosopheasy, Is Free Will an Illusion in the Tech Age? Jacques Ellul, philosopheasy.com 03/02/2025
-

Altruisme afectiu (Peter Singer)
Archivado: marzo 16, 2025, 8:12am CET por Manel Villar

El altruismo efectivo, un movimiento filosófico y social encabezado por pensadores como Peter Singer, pide una reevaluación radical de nuestras obligaciones morales. Nos desafía a pensar críticamente sobre cómo podemos usar nuestros recursos (tiempo, dinero, habilidades) para hacer el mayor bien posible. No se trata solo de ser "amable" o sentirse bien; se trata de aplicar la razón y la evidencia para identificar y abordar los problemas más apremiantes del mundo con el máximo impacto.
En su esencia, el altruismo efectivo se basa en gran medida en la tradición utilitaria, sobre todo de las ideas de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. El utilitarismo postula que las acciones son correctas en proporción, ya que tienden a promover la felicidad, y son erróneas cuando tienden a producir lo contrario de la felicidad. La contribución de Singer radica en extender este principio a nivel mundial y práctico. Argumenta que tenemos la obligación moral de aliviar el sufrimiento dondequiera que exista, independientemente de la distancia geográfica o la proximidad social. Esto no es solo una cuestión de preferencia personal; es un imperativo ético fundamental.
Philosopheasy, The Most Good You Can Do: A Deep Dive into Peter Singer's Effective Altruism, philosopheasy.com 27/02/2025
-

Sobre la mentida política en Trump
Archivado: marzo 16, 2025, 7:53am CET por Manel Villar

¿Cómo entender la avalancha de mentiras de Donald Trump? En su discurso ante el Congreso el pasado martes, Trump infló sus cifras en las encuestas y exageró enormemente la inflación bajo su predecesor. Mintió sobre la prevalencia del fraude a la Seguridad Social y sobre la ayuda estadounidense a Ucrania. Mintió sobre el absentismo en la burocracia federal y sobre un programa de ayuda en Myanmar.
¿Podría creer que no hay penalización por mentir repetidamente, aunque la realidad -las cifras de las encuestas, las tasas de inflación- pueda comprobarse tan fácilmente? En el marco del clásico de Gordon Tullock "La economía de la política", Trump parece haber decidido que tergiversar el mundo conlleva más beneficios que costes. ¿Tan crédulos se han vuelto los votantes?
Yo ofrezco una interpretación diferente de lo que está ocurriendo: Trump no está soltando mentiras en el sentido estricto y preciso del término. Trafica con una mercancía que es totalmente diferente, y que se explica en el memorable libro del filósofo Harry Frankfurt On Bullshit: Sobre la mentira. E implica algo muy diferente sobre los tiempos en que vivimos.
Mentir (tergiversar deliberadamente la realidad, tal y como uno la entiende) requiere enfrentarse a la propia realidad que uno desea tergiversar. Para subvertir la verdad, primero hay que conocerla, o al menos creer que conoce. Ese no es el juego de Trump. Como Frankfurt: "Es imposible que alguien mienta a menos que crea que conoce la verdad". Producir mentiras no requiere tal convicción".
Trump no tiene que comprobar las tasas de desempleo e inflación del país para afirmar que "heredamos de la anterior administración una catástrofe económica y una pesadilla inflacionista." No tiene que saber nada del Acuerdo de París para afirmar que "nos está costando billones de dólares". No importa.
Este tipo de persona "no rechaza la autoridad de la verdad, como hace el mentiroso, y se opone a ella", dice Frankfurt. "No le presta atención en absoluto". Lo que dice puede ser incluso cierto a veces. Sus afirmaciones -verdaderas, dudosas o pura apariencia- sirven para algo. Pero ese propósito no es necesariamente convencer a su público de una realidad alternativa.
Frankfurt cuenta que el filósofo Ludwig Wittgenstein discutió con una amiga que afirmaba "sentirse como un perro " después de que le extirparan las amígdalas. "Tú no sabes lo que siente un perro atropellado", replicó Wittgenstein.
"Su culpa no es que no haga las cosas bien, sino que ni siquiera lo intenta", afirma Frankfurt. "Es justo esta falta de conexión con una preocupación por la verdad -esta indiferencia hacia cómo son realmente las cosas- lo que considero la esencia de la gilipollez". Esa es la acusación que se le hace a Trump.
¿Qué propósito tienen los despistes de Trump? Al igual que un jugador de póquer de farol, puede ser capaz de centrar la atención de los votantes en la dirección deseada, incluso si no puede convencerlos de la verdad final de sus afirmaciones. Los votantes no tienen por qué creerse que hordas de delincuentes cruzan la frontera; Trump les ha "alertado" sobre la delincuencia de los inmigrantes.
Lo más sorprendente es cómo esta técnica de mentir tiene el poder de conformar identidades de grupo en un mundo cada vez más polarizado.
El filósofo Jason Stanley sugiere que el objetivo de un político mentiroso no es transmitir a los votantes cómo es la realidad, sino qué defiende. Cuando Mitt Romney afirmó falsamente en 2012 que el presidente Barack Obama estaba relajando los requisitos de trabajo para la asistencia social, Stanley argumenta que estaba señalando a los votantes blancos de clase trabajadora que a él también le disgustaban los gorrones.
Las preferencias políticas de la gente definen cada vez más su realidad. Su política determina su visión de la propensión delictiva de los inmigrantes y de las condiciones económicas del país. Los demócratas creen que la economía está por los suelos, igual que los republicanos cuando el Presidente Joe Biden estaba en el cargo. Las mentiras pueden confirmar creencias preexistentes y crear lazos de afinidad con los aliados. También puede servir para que los aliados acepten proposiciones que encajan con sus preferencias pero que sospechan que podrían no ser ciertas.
Su capacidad para orientar las creencias del grupo en una dirección políticamente ventajosa es valiosa. Una proporción cada vez más pequeña de niños reciben bloqueadores de la pubertad u otros tratamientos de afirmación del género. Sin embargo, de alguna manera, las patrañas de los republicanos sobre el aumento de las intervenciones a transexuales (con la ayuda de mensajes absurdos de los demócratas) convirtieron este asunto en una cuestión crítica en las elecciones de noviembre.
Es probable que este tipo de cosas se haga más frecuente dada la creciente polarización política. Con la balcanización de los medios de comunicación, que permite a la gente elegir las fuentes de información que confirman sus creencias e ignoran las interpretaciones alternativas del mundo, es probable que el equilibrio coste-beneficio de este estilo de política resulte cada vez más atractivo.
En este mundo, Trump prosperará. A pesar de la ubicuidad de sus falsedades, Trump no inventó la mentira política. Sólo es un practicante excepcionalmente dotado. Su mayor don es haberse dado cuenta de que en una nación que ha perdido el control de la verdad, la mentira puede sustituirla
Eduardo Porter, El verdadero objetivo de las mentiras de Trump, 11/03/2025
Muro de Fernando Broncano
-

I si estic equivocat?
Archivado: marzo 15, 2025, 9:17pm CET por Manel Villar

Per què no podries estar equivocat? No em refereixo a això en la manera com els filòsofs plantegen escenaris escèptics molestos sobre si hi ha un món extern o si l'univers va aparèixer fa cinc minuts. Vull dir que, quan es tracta de les nostres conviccions arrelades —el que la majoria de la gent té al cap quan fa servir la paraula "creença"—equivocar-se completament sembla una possibilitat real. Si teniu creences fortes, heu de pensar que aquells amb qui no esteu d'acord estan equivocats. Però si ells poden estar totalment equivocats, per què no podries tu? És alarmant contemplar aquesta possibilitat. Organitzem gran part de les nostres vides al voltant de les nostres creences. Ens hi identifiquem. Apostem les nostres reputacions. Seria devastador despertar-se i descobrir que has estat equivocat sobre tot el que creies que era cert.
Aquesta és probablement una de les raons per les quals la majoria de persones no passen molt de temps contemplant la possibilitat d'un error radical. De tota manera, darrerament m'he estat preguntant si estic equivocat en tot.
En els àmbits on tinc opinions fermes, passo molt de temps argumentant amb confiança a favor d'aquestes opinions i criticant punts de vista que crec que són erronis. Passo molt menys temps contemplant la possibilitat que estigui profundament equivocat. Fins i tot quan la gent em diu que estic equivocat, normalment reacciono a aquestes crítiques pensant: “Com puc trobar una manera de fer que aquesta persona confosa vegi que les seves males objeccions estan equivocades?” en lloc de, “Tenen raó?”
Això podria ser una característica general de la psicologia humana, o potser simplement sóc inusualment dogmàtic. Sigui el que sigui, vull passar més temps explorant seriosament la possibilitat que estigui equivocat sobre coses fonamentals.
Primer: quan estem impulsats a adoptar una creença que ens faria sentir bé o promouria els nostres interessos, ens convertim en raonadors motivats, ajustant la manera com busquem i processem informació per arribar a conclusions agradables en lloc de correctes. "Només aquella veritat que no s'oposa al benefici ni al plaer de cap home és benvinguda per a tots els homes", va escriure Hobbes. I quan la veritat no és benvinguda, som hàbils a interpretar la realitat de maneres que ens en protegeixen.
Segon: com a primats socials evolucionats, sovint ens importa més portar-nos bé amb els nostres veïns i companys que ser honestos o valents intel·lectualment (sostenir una veritat incòmoda, és a dir, contrària al que pensa la majoria). Amb el temps, actitud errónea però socialment adaptativa modela com i què pensem.
En tercer lloc, la realitat és inherentment difícil d'entendre, i el nostre accés és habitualment molt indirecte. En formar creences sobre assumptes complexos o llunyans, depenem de la informació parcial, fal·lible i ocasionalment enganyosa que adquirim d'altres. I ens veiem obligats a interpretar aquesta informació a través de models mentals de baixa resolució, categories i narratives explicatives que simplifiquen i distorsionen la realitat, sistemes interpretatius que també van ser principalment heretats de la nostra cultura i subcultures dominants.
Finalment, som "realistes ingenus" instintius, tractant les nostres conviccions com a reflexos directes de fets autoevidents en lloc d'interpretacions parcials i fal·libles d'ombres a la paret d'una cova. (veure mite de la caverna de Plató).
A nivell individual, el realisme ingenu genera complaença intel·lectual i arrogància. A nivell col·lectiu, impulsa la polarització, l'animositat i un sentit d'alienació mútua, hostilitat i terror a mesura que les veritats autoevidents afirmades per diferents tribus polítiques s'enfonsen. per què altres no veuen la mateixa realitat que tu? Han d'estar mentint, bojos o estúpids. Per aquesta raó, el realisme ingenu no només ens cega als nostres biaixos. Ens porta a exagerar els biaixos dels nostres rivals i enemics. Donat això, és important assenyalar que el realisme ingenu és en ell mateix un error.
Dan Williams, The "everyone is biased" biat, Conspicuos Cognición 09/03/2025 -

Tornar a encantar el món (Charles Taylor)
Archivado: marzo 15, 2025, 8:30pm CET por Manel Villar

Charles Taylor Charles Taylor, en la seva obra monumental A Secular Age, va diagnosticar un canvi profund en les condicions de creença a l'Occident modern. No és només que menys gent creu en Déu, encara que això és cert. És que la pròpia creença s'ha convertit en opcional, una opció entre moltes en un ampli mercat d'opcions espirituals i seculars. El món premodern, per contra, es caracteritzava pel que Taylor anomena el "marc immanent", una visió del món on el transcendent es teixia perfectament en el teixit de la vida quotidiana. Déu, els esperits i altres entitats sobrenaturals es van donar per fets, no com una qüestió de fe cega, sinó com un aspecte intrínsec de la realitat. Això és el que Taylor vol dir quan parla d'un món encara "encantat".
Avui vivim en un món "desencantat". Això no és necessàriament una cosa dolenta, argumenta Taylor. Ens ha aportat progrés científic, llibertat individual i una major capacitat d'autoreflexió crítica. Tanmateix, també ens ha deixat un sentiment persistent de buit, un anhel d'alguna cosa més que la visió materialista del món que sovint domina el pensament modern. La mateixa possibilitat d'immanència radical, la idea que tot el significat i el valor es poden trobar dins del món natural, crea irònicament una sensació de mancança, d'alguna cosa que falta.
Aquesta absència es manifesta de diverses maneres: un sentiment generalitzat d'alienació, un esforç constant per la realització que mai no arriba del tot i una vulnerabilitat a les seduccions de la cultura de consum, que promet omplir el buit amb possessions materials. Estem, com suggereix Taylor, constantment "sota una pressió creuada", estirats entre les atraccions de la transcendència i la comoditat de la immanència.
El concepte central de l'anàlisi de Taylor és el concepte del "jo impermeable". En el món premodern, els individus s'entenia que eren "porosos", vulnerables a la influència dels esperits, les intervencions divines i altres forces externes. Aquesta porositat, encara que potencialment aterridora, també significava que els individus estaven més oberts a les experiències del sagrat i a una sensació de connexió amb alguna cosa més gran que ells. La malaltia, per exemple, es pot atribuir a la influència demoníaca, que requereix una intervenció espiritual juntament amb un tractament mèdic.
L'auge de la visió del món científica moderna va conduir al desenvolupament d'un "jo amortiguat", un individu que està protegit d'aquestes influències externes. Ens veiem com a agents autònoms, autònoms, amos del nostre propi destí. Tot i que, sens dubte, això ha augmentat la nostra sensació de control i seguretat, també ha empobrit la nostra experiència del món. El jo amortiguat està, en cert sentit, aïllat, separat de la sensació d'encant i connexió que caracteritzava la vida premoderna.
Això no vol dir que haguem d'abandonar els guanys de la modernitat. Taylor no defensa un retorn a una visió del món precientífica i anterior a la Il·lustració. En canvi, ens insta a reconèixer els costos de la modernitat i a explorar maneres de conrear un sentit de significat i propòsit que transcendeix les limitacions del jo amortiguat.
La modernitat també ha estat testimoni de l'auge de l'"individualisme expressiu", la creença que cada individu té un jo únic i autèntic que cal descobrir i expressar. Aquest èmfasi en l'autodescobriment i l'autoexpressió, tot i que és potencialment alliberador, també pot conduir a una forma d'auto-absorció narcisista. Si l'objectiu principal de la vida és ser fidel a un mateix, què passa quan aquest jo resulta ser poc profund, centrat en si mateix o sense cap propòsit real?
Taylor argumenta que l'individualisme expressiu, en les seves formes més extremes, pot soscavar la nostra capacitat de connexió i compromís genuïns. Si busquem constantment la relació "perfecta", la feina "perfecta", l'estil de vida "perfecte", potser mai no podrem invertir-nos completament en res. La recerca de la realització individual pot esdevenir una mena de recerca interminable, un estat perpetu d'insatisfacció.
A més, l'èmfasi en l'elecció individual pot provocar una sensació de responsabilitat i ansietat aclaparadores. En un món on tot està en joc, la pressió per prendre les decisions "correctes" pot ser paralitzant. La llibertat d'escollir pot esdevenir una càrrega, més que un alliberament.
... el projecte de Taylor tracta de tornar a encantar el món, no en el sentit de tornar a una visió del món premoderna, sinó en el sentit de trobar noves maneres d'experimentar el sagrat enmig de la nostra època secular. Això requereix la voluntat d'estar obert a la possibilitat de la transcendència, de desafiar les limitacions del jo amortiguat i de conrear un sentit de connexió amb alguna cosa més gran que nosaltres.
Aquest reencantament no tracta d'una acceptació passiva del dogma o d'una abraçada ingènua de la superstició. Es tracta d'un esforç conscient i deliberat per conrear una forma de vida més rica i significativa. Es tracta de trobar maneres d'experimentar la meravella, la meravella i la connexió en un món que sovint sembla fred i indiferent. Es tracta de recuperar un sentit de propòsit i significat que transcendeix les limitacions de l'autoexpressió individual.
Si no afrontem el buit de l'espiritualitat moderna, correm el risc de sucumbir a les seduccions de la cultura de consum, la desesperació del nihilisme o els perills del fonamentalisme. En acceptar els reptes d'una època secular, podem crear un món que sigui alhora racional i encantat, un món on la ciència i l'espiritualitat puguin conviure i enriquir-se mútuament.
Philosopheasy, Charles Taylor: Why Modern Spirituality Feels Empty?, philosopheasy.com 11/03/2025
-

Viure discriminant.
Archivado: marzo 15, 2025, 8:11pm CET por Manel Villar

La razón de que la discriminación entre ricos y pobres parezca insalvable es que no reside únicamente en el nivel de renta, sino en absolutamente todo el ecosistema en el que se integra un rico frente a un pobre.
Hasta el punto de que los ricos crían de una forma a sus hijos, y los pobres, de otra forma diferente. Las actividades extra escolares, el tipo de instituto, los compañeros, la resolución de toda clase de problemas.
Todos somos conscientes de la discriminación a la que sometemos a algunas mujeres, a algunos calvos, a algunas obesas, a algunos pobres, a algunos tartamudos, a algunos enanos, a algunos tuertos o estrábicos, a algunos con voz de pitufo, a algunas asexuadas, a algunos con trabajos ridículos. Todos somos conscientes de miles de discriminaciones, pero las más peligrosas son las que pasan totalmente desapercibidas.
Pongamos un ejemplo extremo. Una persona que es vaga, antipática, insegura, demasiado seria, taciturna, deprimente e incluso asocial. Todos huimos de esa clase de personas. No las queremos cerca, ni trabajando en nuestras empresas, ni siendo nuestras parejas, ni siendo amigas de nuestros hijos. Pensaremos que, bien, discriminamos a esa clase de personas porque se lo merecen. Que no es lo mismo discriminar a un tipo feo que a un tipo antipático. El antipático ha tenido la oportunidad de labrarse un carácter más empático; el feo es feo y punto.Pero eso no es del todo cierto. Los feos pueden someterse a cirugía plástica, al maquillaje, al Photoshop. También tienen cierta responsabilidad de su fealdad, ¿no?De igual modo, pretender que un individuo como el anteriormente descrito consiga ser de otra forma es tan artificioso como pasar por quirófano. Nadie quiere ser vago o antipático. Nadie lo decide. Somos como somos por una mezcla de tómbola genética y ecosistema cultural. Nadie decide ni sus genes ni donde ha nacido, ni con quienes ha debido lidiar toda su vida. Estar en lo más bajo la pirámide social lleva aparejados demasiados efectos negativos ...
Discriminar, prejuzgar, dejarse llevar por estereotipos... todos son útiles estrategias para abordar la complejidad de un mundo lleno de información cuando no disponemos de las claves y la información necesaria.
Discriminar no debería tener ninguna connotación peyorativa. En sentido estricto, discriminar signifca únicamente que, dado una cantidad demasiado grande de información o de opciones, optamos por un conjunto limitado de ellos. Tales estrategias serían algo así como brújulas o incluso señales más o menos acertadas del lugar en el que mueren algunos caminos. La realidad la descubriremos cuando hollemos esos caminos. Además, aunque esas estrategias no sean la mejor forma de conocer a alguien (es mejor hacerlo a través de una larga interacción), dado el escaso tiempo que tenemos para formarnos una idea del otro, pueden ser estrategias muy eficaces.
Son las razones por las que nos conducimos por esa discriminación las que, eventualmente, pueden ser evaluados a nivel moral, epistemológico o incluso a nivel pragmático. Porque estas heurísticas también pueden alimentar una especie de profecía autocumplida. Con todo, es inevitable prejuzgar, es inevitable equivocarnos. Lo evitable es que, una vez conozcamos a la otra persona, seamos lo suficientemente flexibles como para ajustar nuestra opinión de ella en función de esos nuevos datos de entrada.
Discriminamos a la gente que no nos gusta, cuando quizá deberían gustarnos. Para no ser tan injustos como lo somos ante un cucaracha frente a un perro mono. O quizá, no. Quizá la única manera de vivir sea discriminando. Y la virtud estriba en saber cuándo discriminar y cuándo no hacerlo. Me gustaría daros una respuesta clarificadora, pero me siento incapaz.
No creo que exista una respuesta binaria, sino fluida, contradictoria y eternamente irresoluta. Discriminar a los demás está mal y bien, está bien y mal. Supongo que el fiel de la balanza tirará hacia uno u otro lado en función del contexto cultural en el que estemos viviendo.
Sergio Parra, Discriminación psicoemocional, Sapienciología 13/03/2025

