| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Canales
22829 temas (22637 sin leer) en 44 canales
-
 Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer)
Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer) -
Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)
-
 telèmac
(1059 sin leer)
telèmac
(1059 sin leer)
-
 A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer)
A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer) -
 Aprender a Pensar
(181 sin leer)
Aprender a Pensar
(181 sin leer) -
aprendre a pensar (70 sin leer)
-
ÁPEIRON (16 sin leer)
-
Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)
-
Boulé (267 sin leer)
-
 carbonilla
(45 sin leer)
carbonilla
(45 sin leer) -
 Comunitat Virtual de Filosofia
(772 sin leer)
Comunitat Virtual de Filosofia
(772 sin leer) -
 CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer)
CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer) -
CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)
-
 DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer)
DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer) -
 DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer)
DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer) -
 Educación y filosofía
(229 sin leer)
Educación y filosofía
(229 sin leer) -
El café de Ocata (4772 sin leer)
-
El club de los filósofos muertos (88 sin leer)
-
 El Pi de la Filosofia
El Pi de la Filosofia
-
 EN-RAONAR
(489 sin leer)
EN-RAONAR
(489 sin leer) -
ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)
-
Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)
-
FILOPONTOS (10 sin leer)
-
 Filosofía para cavernícolas
(619 sin leer)
Filosofía para cavernícolas
(619 sin leer) -
 FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer)
FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer) -
Filosofia avui
-
FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)
-
 Filosofia para todos
(134 sin leer)
Filosofia para todos
(134 sin leer) -
 Filosofia per a joves
(11 sin leer)
Filosofia per a joves
(11 sin leer) -
 L'home que mira
(74 sin leer)
L'home que mira
(74 sin leer) -
La lechuza de Minerva (26 sin leer)
-
La pitxa un lio (9707 sin leer)
-
LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)
-
 Materiales para pensar
(1020 sin leer)
Materiales para pensar
(1020 sin leer) -
 Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer)
Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer) -
Menja't el coco! (30 sin leer)
-
Minervagigia (24 sin leer)
-
 No només filo
(61 sin leer)
No només filo
(61 sin leer) -
Orelles de burro (508 sin leer)
-
 SAPERE AUDERE
(566 sin leer)
SAPERE AUDERE
(566 sin leer) -
satiàgraha (25 sin leer)
-
 UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer)
UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer) -
 UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer)
UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer) -
 Vida de profesor
(223 sin leer)
Vida de profesor
(223 sin leer)
 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

19:47
El factor puaj i l'ètica.
» La pitxa un lio
-

19:45
La guerra d'Espanya (Simone Weil)
» La pitxa un lio
Carta a Georges Bernanos[1]
(¿1938?)Estimado señor:
Por ridículo que resulte escribirle a un escritor que, dada la naturaleza de su profesión, siempre está inundado de cartas, no puedo evitar hacerlo después de leer Los grandes cementerios bajo la luna. No es la primera vez que un libro suyo me conmueve: el Diario de un cura rural es a mis ojos el más bello, al menos de los que he leído, y verdaderamente un gran libro. Sea como fuere, el hecho de que me hubieran gustado otros libros suyos no me daba motivos para importunarlo comunicándoselo por escrito. Pero algo distinto ocurre con el último: yo he tenido una experiencia que se corresponde con la suya, aunque mucho más breve, menos profunda, situada en otro lugar y vivida aparentemente –solo aparentemente– con un espíritu por completo distinto.
Aunque no soy católica –lo que voy a decir, dado que no lo soy, sonará sin duda presuntuoso para cualquier católico, pero no puedo expresarme de otra manera–, lo cierto es que jamás me ha parecido ajeno lo católico, lo cristiano. A veces me he dicho a mí misma que si simplemente se pusiera en las puertas de las iglesias un cartel que prohibiese la entrada a cualquier persona con una renta superior a tal o cual pequeña suma, entonces yo me convertiría inmediatamente. Desde la infancia, mis simpatías han estado dirigidas a los grupos que afirman pertenecer a las capas despreciadas de la jerarquía social, hasta que me he dado cuenta de que tales grupos desalientan por su naturaleza todas las simpatías. El último que me inspiró algo de confianza fue la CNT española. Yo había viajado un poco por España antes de la guerra civil, poco pero lo suficiente para sentir el inevitable amor a sus gentes; había visto en el movimiento anarquista la expresión natural de sus grandezas y de sus defectos, de sus aspiraciones más y menos legítimas. En la CNT y en la FAI había una mezcla asombrosa; cualquiera era admitido y, en consecuencia, la inmoralidad, el cinismo, el fanatismo y la crueldad se codeaban con el amor, el espíritu de fraternidad y, sobre todo, esa reivindicación del honor que resulta tan hermosa entre los hombres humillados; me pareció que quienes llegaban allí movidos por un ideal prevalecían sobre aquellos impulsados por su afición a la violencia y el desorden. En julio de 1936 me encontraba en París. No me gusta la guerra, pero lo que siempre me ha horrorizado más de ella es la situación de quienes se hallan en la retaguardia. Cuando comprendí que, a pesar de mis esfuerzos, no podía dejar de participar moralmente en esa guerra, es decir, de desear cada día, a todas horas, la victoria de unos y la derrota de otros, me dije que París representaba para mí la retaguardia, y tomé el tren a Barcelona con la intención de alistarme. Eso fue a principios de agosto de 1936.
Un accidente hizo que mi estancia en España fuese corta. Estuve unos días en Barcelona, después en el campo aragonés, a orillas del Ebro, a unos quince kilómetros de Zaragoza, en el mismo lugar por el que recientemente las tropas de Yagüe cruzaron el Ebro; luego en el palacio de Sitges transformado en hospital y después otra vez en Barcelona; en total pasé en España unos dos meses. Salí de allí en contra de mi voluntad y con la intención de regresar. Pero después, de manera deliberada, no hice nada al respecto. Ya no sentía ninguna necesidad interior de participar en una guerra que no era, como me había parecido al principio, una de los campesinos hambrientos contra los terratenientes y contra un clero cómplice de estos, sino una guerra entre Rusia, Alemania e Italia.
Conozco ese olor de guerra civil, sangre y terror que desprende su libro; lo he respirado. Debo decir que no he visto ni escuchado nada que alcance el grado de ignominia de algunas de las historias que usted cuenta, esos asesinatos de viejos campesinos, esas juventudes fascistas italianas que hacían correr a los viejos a porrazos. Pero lo que escuché fue suficiente. Estuve a punto de presenciar la ejecución de un sacerdote; durante los minutos de espera, me pregunté si simplemente me quedaría mirando o si me dispararían al intentar intervenir; todavía no sé qué habría hecho si una feliz casualidad no hubiera impedido la ejecución.
Cuántas historias abarrotan mi pluma… Pero se haría demasiado largo contarlas todas; además, ¿para qué? Bastará con una. Me encontraba en Sitges cuando regresaron derrotados los milicianos de la expedición a Mallorca. Habían sido diezmados. De los cuarenta jóvenes que habían salido de Sitges, nueve habían muerto; nos enteramos cuando regresaron los otros treinta y uno. A la noche siguiente se llevaron a cabo nueve expediciones punitivas, y nueve fascistas o supuestos fascistas fueron asesinados en esta pequeña ciudad en la que en julio no había sucedido nada. Entre esos nueve estaba un panadero de unos treinta años, cuyo delito, según me dijeron, era el haber sido miembro de un somatén; su anciano padre, de quien era hijo único, y único sostén, se volvió loco. Otra historia: en Aragón, un pequeño grupo internacional de veintidós milicianos de todos los países apresó, tras una escaramuza, a un joven de quince años que luchaba como falangista. Tan pronto como lo cogieron, temblando al ver morir a sus compañeros junto a él, dijo que había sido reclutado por la fuerza. Lo registraron y encontraron una medalla de la Virgen y un carné de falangista; fue enviado ante Durruti, jefe de la columna, quien, tras explicarle durante una hora la belleza del ideal anarquista, le dio a elegir entre morir o alistarse inmediatamente en las filas de quienes lo habían hecho prisionero, para luchar contra sus camaradas de la víspera. Durruti le dio al muchacho veinticuatro horas para que se lo pensase; pasado el plazo, el joven dijo que no y lo fusilaron. No obstante, Durruti fue en algunos aspectos un hombre admirable. La muerte de este pequeño héroe no ha dejado de pesar en mi conciencia, aunque no me enteré de lo ocurrido hasta más tarde. Y una historia más: en un pueblo que rojos y blancos habían tomado, perdido, reconquistado y vuelto a perder no sé cuántas veces, los milicianos rojos, tras haberlo reconquistado definitivamente, encontraron en los sótanos a un puñado de seres despavoridos, aterrorizados y hambrientos, entre ellos tres o cuatro hombres jóvenes. Y razonaron así: si estos jóvenes, en lugar de venirse con nosotros la última vez que nos retiramos, se quedaron esperando a los fascistas, es porque ellos mismos son fascistas. Por lo tanto, los fusilaron de inmediato, y después dieron de comer a los demás y se creyeron muy humanos. Una última historia, esta de la retaguardia: dos anarquistas me contaron una vez cómo, con otros camaradas, habían cogido a dos sacerdotes; uno fue asesinado en el acto, en presencia del otro, de un disparo de revólver; después le dijeron a ese otro que podía irse. Cuando estaba a unos veinte pasos de distancia, lo abatieron. El que me contó la historia se sorprendió mucho al no verme reír.
En Barcelona, una media de cincuenta hombres eran asesinados cada noche en las expediciones punitivas. Proporcionalmente, eran muchos menos que en Mallorca, ya que Barcelona es una ciudad de casi un millón de habitantes. Además, durante tres días tuvo lugar allí una sangrienta batalla callejera. Pero quizá los números no sean lo principal en este asunto. Lo esencial es la actitud ante el asesinato. Ni entre los españoles ni entre los franceses que habían ido allí a luchar o a darse una vuelta –estos últimos eran casi siempre intelectuales aburridos e inofensivos–, vi yo jamás a nadie expresar, ni siquiera en la intimidad, repulsión, desagrado o incluso desaprobación ante la sangre derramada innecesariamente. Usted habla del miedo. Y sí, el miedo tuvo algo que ver con estos asesinatos; pero donde yo estuve, no vi que tuviese el peso que usted le atribuye. En una comida presidida por la camaradería, hombres aparentemente valientes –vi con mis propios ojos el coraje de al menos uno de ellos– contaron con una sonrisa fraternal cómo habían matado a sacerdotes o a “fascistas” –término este con un sentido muy amplio–. Por lo que a mí respecta, tuve la sensación de que, cuando las autoridades temporales y espirituales colocan a una categoría de seres humanos al margen de aquellos cuyas vidas tienen un precio, no hay nada más natural para el hombre que matar. Cuando se sabe que es posible matar sin correr el riesgo de ser castigado o culpado, se mata; o al menos se rodea de sonrisas alentadoras a quienes matan. Y si por casualidad se siente al principio un poco de asco, entonces se guarda silencio y pronto se sofoca tal desagrado, por miedo a parecer falto de virilidad. Hay ahí un impulso, una embriaguez a la que es imposible resistirse sin una fuerza del alma que debo considerar excepcional, ya que no la he visto en ninguna parte. Me encontré con franceses pacíficos, a quienes hasta entonces yo no despreciaba, a los que no se les habría ocurrido por sí mismos ir a matar, pero que disfrutaban visiblemente de esa atmósfera impregnada de sangre. Jamás podré tenerles ningún respeto en el futuro.
Semejante atmósfera borra de inmediato el objetivo mismo de la lucha. Porque solo podemos formular el objetivo reduciéndolo al bien público, al bien de los hombres –y los hombres resultan aquí irrelevantes, carecen de valor–. En un país donde los pobres son en su gran mayoría campesinos, el objetivo esencial de cualquier grupo de extrema izquierda debe ser el bienestar de dichos campesinos; y esta guerra ha sido quizá sobre todo, al principio, una guerra por y contra el reparto de tierras. Sin embargo, esos pobres pero magníficos campesinos de Aragón, que tanta dignidad han conservado bajo las humillaciones, no eran para los milicianos ni siquiera un “objeto de curiosidad”. Sin insolencias, sin injurias, sin brutalidad –al menos yo no vi nada parecido, y sé que los robos y las violaciones, en las columnas anarquistas, se castigaban con la muerte–, un abismo separaba a los hombres armados y a la población desarmada, un abismo bastante similar al que separa a pobres y ricos. Ello se manifestaba en la actitud siempre algo humilde, sumisa y temerosa de los unos, y en la desenvoltura, despreocupación y condescendencia de los otros.
Uno parte hacia España como voluntario, con la idea del sacrificio, y se encuentra en una guerra que se parece a una guerra de mercenarios, con mucha más crueldad y menos respeto hacia el enemigo. Podría continuar con estas reflexiones indefinidamente, pero debo ponerles un límite. Desde que estuve en España, he escuchado y leído todo tipo de consideraciones al respecto, pero no puedo citar a nadie, aparte de usted, que, hasta donde se me alcanza, haya estado inmerso en la atmósfera de la guerra de España y haya resistido. Usted es monárquico, un discípulo de Drumont.[2] ¿Qué me importa? Me resulta incomparablemente más cercano que mis compañeros de la milicia aragonesa, esos camaradas a quienes, sin embargo, yo amaba.
Lo que usted dice sobre el nacionalismo, la guerra y la política exterior francesa después de la guerra me ha llegado también al corazón. Yo tenía diez años cuando se firmó el Tratado de Versalles. Hasta entonces había sido patriota, con toda esa exaltación que los niños manifiestan en tiempos de guerra. El deseo de humillar al enemigo derrotado, que entonces (y en los años siguientes) se desbordaba de manera tan repugnante por todas partes, me curó de una vez por todas de ese patriotismo ingenuo. Las humillaciones infligidas por mi país me resultan más dolorosas que las que este pueda sufrir.
Temo haberle importunado con una carta tan larga. Solo me queda expresarle mi profunda admiración.
S.Weil3, rue Auguste-Comte, París (distrito VI)P.D.: He escrito mi dirección de forma mecánica. Porque, para empezar, supongo que tendrá usted mejores cosas que hacer que contestar a las cartas. Además, pasaré uno o dos meses en Italia, adonde quizá no me llegaría una carta suya, al quedar retenida esta en la aduana.
Notas:
[1] Publicada por primera vez en 1950, en el Bulletin de la Société des amis de Georges Bernanos, e incluida con posterioridad en Écrits historiques et politiques, Gallimard, París, 1960.
[2] Édouard Drumont (1844-1917), periodista, escritor y político católico francés, célebre por su antisemitismo y su nacionalismo.
Este texto forma parte del libro La guerra de España. Textos escogidos, que, con prólogo de Alexandre Massipe y traducción de Luis González Castro, acaba de publicar la editorial Página Indómita.
[https:]]
-

17:39
Sentirse ecosexual
» El café de OcataI
Esta mañana he dado una charla de veinte minutos en el aula magna de la Universitat Abad Oliva. Día espléndido. He compartido el micro con Josep Maria Alsina y hemos hablado de educación y sociedad. Lleno absoluto, pero no por nosotros dos, sino porque se presentaba en sociedad la "Corriente Social Cristiana", de la que no formo parte.
II
Hace unos años llegué a un acuerdo con el Jefe: Cuando un grupo de cristianos me invite, voy, sin que me preocupe su etiqueta. Lo sorprendente es la cantidad de gente admirable que conoces cuando los ves sin etiqueta. En cuestiones de carisma soy estrictamente luriano.
III
Me he encontrado con caras conocidas de esas que te alegras tanto de volver a ver. De esas que te miran de tal manera que sientes íntimamente el inevitable deber de acercarte a la imagen un tanto desmedida que tienen de ti. Son presencias éticas. A Antoni Puigvert hacia tanto que no lo veía...
IV
Una librería ha puesto a la venta el libro de Balmes en el claustro de la universidad y para mi enorme satisfacción, a los 15 minutos ya estaba agotado. He firmado mucho, intentando mantener la promesa que me hice a mí mismo de no repetir una dedicatoria, cosa que no siempre es fácil.
V
Hay veces que se me acerca alguien con un libro mío en las manos para que se lo dedique y me lo pide con tanto entusiasmo, que me temo que no estará a la altura de sus expectativas y estoy tentado de pedirle un perdón preventivo.
VI
He comenzado mi charla así:
Qué tienen en común los siguientes hechos:
1. Tom Peters, de 32 años, se considera transespecie y afirma sentirse un cachorro dálmata.
2. La estadounidense Jewel Shuping, para hacer realidad su sueño de ser ciega, se ha hecho verter sobre los ojos un líquido corrosivo.
3. Salvatore Garau, artista plástico, vendió en una subasta pública una escultura invisible titulada “Ante ti”, por 28.000 €.
Lo que tienen en común es que a nuestros abuelos todo esto les parecerían completamente inverosímil, mientras que a nosotros nos parece perfectamente posible.
El pasado 28 de diciembre leí en La Vanguardia que una mujer llamada Sonja Semyonova, de 45 años, se declara ecosexual y había iniciado una relación erótica con un árbol. Aseguraba, además, que nadie la había hecho sentir como el árbol de sus amores. Si os digo la verdad, fui incapaz de discernir si era o no una inocentada.
Nuestro mundo ha ido perdiendo realidad a medida que iba ampliando lo posible. Si todo puede ser de otra manera, no es necesario tomarse demasiado en serio lo que ahora es. A lo largo de este proceso, el excéntrico se ha convertido en respetable y la excepción es ahora el juez de la norma.
El dominio de lo posible sobre lo real ha elevado lo nuevo al lugar privilegiado que en nuestra tradición ocupaba lo bueno. Hoy la innovación se presenta como intrínsecamente buena. Si le dices a alguien que está equivocado probablemente te dirá que respetes su opinión; si le dices que está anticuado, asumes más riesgos.
En esta situación, la crítica del humanismo ha pasado a formar parte de la ortodoxia universitaria.
-

17:06
La hipòtesi MOI (La hipòtesi de la Identidad Ment-Objecte)
» La pitxa un lio
Debemos ser muy cautelosos en la forma en que formulamos nuestras preguntas, ya que la naturaleza de su formulación a menudo impide ciertas respuestas. Cuando todas las respuestas parecen insuficientes, nos corresponde dar un paso atrás y reevaluar tanto la pregunta como su presentación. Esto es particularmente cierto en el caso de las indagaciones sobre la conciencia. Tal cuestionamiento presupone que la consciencia es un fenómeno que existe más allá de la descripción física estándar. Como resultado, queda relegado a ser una ilusión o un mero epifenómeno: si no lo fuera, no sería ajeno al relato estándar. Esto lleva a una conclusión evidentemente absurda. Para salir de este callejón intelectual sin salida, debemos revisar la pregunta original: ¿por qué buscamos comprender la conciencia? La respuesta está en reconocer que la consciencia es una solución defectuosa a un problema inexistente: a saber, cómo es posible que algo (un cuerpo, por ejemplo) experimente otra cosa (un objeto) que es distinta a él. Este problema tiene sus raíces en la suposición de que estamos separados de los objetos que experimentamos, viviendo nuestras vidas dentro de los confines de nuestros cuerpos. Afortunadamente, tenemos la oportunidad de desafiar esta suposición, considerando la posibilidad de que, en el nivel fundamental, no estamos separados del mundo externo, sino que, de hecho, somos uno con él.
El error consiste en buscar la consciencia como una propiedad especial de los sistemas nerviosos, una que, inexplicablemente, les permitiría alcanzar y representar (experimentar) el mundo externo. De hecho, esto es imposible, similar a pedirle a nuestro cerebro que realice un milagro. Muchos se dejan seducir por la idea de que el cerebro puede transformar milagrosamente el «agua» de las neuronas en el «vino» de la conciencia, como escribió una vez Colin McGinn, pero esto es una falacia. Cuando le pedimos al mundo físico que logre lo imposible, no es de extrañar que nunca descubramos cómo podría hacerse. El fracaso no se debe a una falta de inteligencia por nuestra parte, sino, simplemente, a que no se produce. Es imposible. Si exigimos a la naturaleza que realice lo imposible, nunca sucederá. (...)Lo que se necesita, en cambio, es un replanteamiento de la pregunta, uno que no presente la consciencia como un milagro, sino como un reflejo de cómo se estructura y organiza la realidad.
Mi hipótesis, conocida como Identidad Mente-Objeto (MOI, por sus siglas en inglés), es totalmente consistente con los datos empíricos, ontológicamente más coherente que otras hipótesis, y no requiere suposiciones adicionales. Permítanme explicarlo. Hasta el día de hoy, después de 150 años de imágenes cerebrales, no hay evidencia empírica de la presencia de consciencia dentro del cerebro. No sólo nadie ha medido o fotografiado nunca una sensación consciente dentro del sistema nervioso, sino que no se ha encontrado ningún evento neuronal causado o alterado por la supuesta presencia de consciencia. La consciencia, dentro del sistema nervioso, es a la vez invisible y epifenoménica. ¿Cómo podemos seguir creyendo que reside dentro del sistema nervioso?
Ahora, consideremos una experiencia perceptiva común: ver un plátano. Existe un objeto con propiedades que encontramos en nuestra existencia (forma, color, tamaño) y existe nuestro sistema nervioso con propiedades completamente diferentes. ¿Qué encontramos dentro de nuestro momento de existencia: las propiedades del plátano o las del sistema nervioso? Claramente, encontramos las propiedades del plátano. ¿Cuál debería ser entonces la conclusión lógica? ¿Somos uno con el objeto cuyas propiedades forman parte de nuestra existencia, o somos otro sistema físico (el sistema nervioso) que, como por arte de magia, se apropia de propiedades físicas que no tiene? La única razón para pensarnos como el sistema nervioso o localizados dentro de él no es ni empírica ni existencial, sino que está ligada a un prejuicio tenaz: la idea de estar detrás de los ojos y entre las orejas.
La hipótesis de la Identidad Mente-Objeto es similar a la teoría de la Identidad Mente-Cerebro. En este sentido, se alinea epistémicamente con la ciencia. En pocas palabras, la hipótesis postula que en lugar de ser un cerebro que experimenta misteriosamente una serie de cosas, somos las cosas que, a través de un cerebro, producen efectos. No hay nada misterioso en esta definición.
Compárese esta hipótesis con la pesada complejidad de las teorías basadas en postulados enigmáticos u ontológicamente costosos. El enfoque de la Identidad Mente-Objeto es mucho más eficaz y convincente que todos estos. Su único defecto es que nos desafía a descartar la creencia supersticiosa de que la mente reside dentro del cuerpo.
La Identidad Mente-Objeto (MOI) no requiere ninguna modificación de la ciencia o de nuestra visión naturalista del mundo. La MOI simplemente nos pide que miremos a la ciencia y a nuestra existencia sin una suposición: la separación entre nosotros y el mundo, que no es parte de la ciencia; algo que se agregó para incorporar creencias supersticiosas populares pero infundadas en el método científico.
El problema con la IIT (Teoría de la Información Integrada) de Tonioni es que no es ni una teoría científica (basada en postulados no probados e indemostrables) ni una teoría de la consciencia. Permítanme explayarme sobre este último punto. Supongamos, por el bien del argumento, que el cerebro, de alguna manera, construye información integrada, una afirmación que encuentro ontológica y empíricamente dudosa. Pero supongámoslo por un momento. Pregunta: ¿Por qué la información integrada debería poseer las cualidades de la conciencia? ¿Por qué, por ejemplo, un valor de información integrado de 1055 (phi) debería corresponder al sabor del chocolate? ¿Hay algún artículo científico (aunque sea hiperbólicamente especulativo) que explique cómo pasamos de los números de la IIT a las propiedades de la consciencia? Por ejemplo, ¿por qué un determinado valor debe producir la sensación de rojo y otro valor la sensación de wasabi? Nada. Sobre este punto, por qué y cómo la información integrada debería equivaler a una experiencia consciente particular, Tononi y todos sus partidarios han guardado un silencio conspicuo y siempre han permanecido mudos. Por lo tanto, incluso si la IIT funcionara (que no lo hace), no sería una explicación de la consciencia y se remitiría a un misterio adicional. No es que la teoría opuesta, la Teoría Neuronal del Espacio de Trabajo Global, sea mejor. Para ser justos, todas las teorías actualmente aceptadas para la investigación de la conciencia deberían haber sido declaradas pseudocientíficas. Simplemente porque no explicarían nada, incluso si estuvieran en lo cierto.
De nuevo, desde Platón hasta nuestros días, el pensamiento ha sido concebido como una especie de cómputo interno del sistema; una versión computacional del animismo que es completamente injustificada desde un punto de vista naturalista. Esto no significa negar que las máquinas podrían, algún día no muy lejano, de forma similar a cómo lo hacen los cuerpos, formar el mismo tipo de sistema de referencia causal que une un mundo de objetos que llamamos mente. No hay chovinismo biológico por mi parte. Pero esto no sucederá porque la información o los cálculos dentro de un sistema se volverán mágicamente conscientes. Más bien, será porque un sistema físico, natural o artificial, será capaz de ser el punto de coyuntura de un conjunto de eventos y cosas que son uno con una mente.
Santiago Sánchez-Migallón Jiménez, entrevista a Riccardo Manzotti. La hipótesis de la identidad mente-objeto, La máquina de Von Neumann 01/02/2024
-

12:19
La disputa entre Voltaire i Rousseau.
» La pitxa un lio.jpg)
Rousseau
Tot s'oposa als dos escriptors, començant pel seu naixement. El primer, de nom real Jean-Marie Arouet, va néixer l'any 1694 en el si d'una família burgesa i després va rebre una bona educació abans de demostrar-se en els cercles llibertins i anticlericals de l'època de la Regència. Poeta d'èxit, la seva impertinència li va valdre l'exili a Anglaterra i el descobriment de les pràctiques democràtiques d'aquest país. De tornada a França, va tornar a l'èxit amb les seves Cartes angleses. Àvid d'honors, freqüentà la Cort de Versalles, esdevingué l'historiògraf del rei Lluís XV i entrà a l'Acadèmia francesa en 1746. Voltaire es relaciona amb el rei Federic II de Prússia, un "dèspota il·lustrat". Així s'anomenaven al segle XVIII els sobirans absoluts que s'enorgulleixen de la filosofia i la filantropia. Implacable contra els seus rivals, Voltaire atrau la bona voluntat de la burgesia intel·lectual reservant la majoria dels seus cops a l'Església catòlica. Així s'erigeix en el màxim crític de la intolerància quan es tracta dels cercles clericals (el cas Calas).
"El rei Voltaire" (com se l'anomenen) va establir una relació a la dècada de 1740 amb Jean-Jacques Rousseau, 18 anys més jove que ell. Nascut a la modesta família d'un rellotger de Ginebra, de fe protestant, Jean-Jacques va tenir una joventut errant abans de ser acollit per una burgesa de la regió de Chambéry, la senyora de Warens. Atret per la música i l'escriptura d'òperes, s'instal·là a París on es va fer amistat amb els autors de l'Encyclopédie sense deixar d'estirar el diable per la cua. La seva autèntica vocació de pensador es va revelar tard, als 38 anys, l'any 1750, amb la publicació del Discurs de les ciències i les arts. En una dotzena d'anys, esbossaria el sistema de pensament que li valdria la immortalitat. A aquest primer text van seguir, especialment, el Discurs sobre l'origen i els fonaments de la desigualtat entre els homes (1755) i El contracte social (1762). Un somiador solitari amb una sensibilitat elevada, Jean-Jacques ens assegura que l'home era bo en l'estat de naturalesa i estava corromput per la civilització i la vida en societat. Veu en el naixement dels drets de propietat la font de tots els mals. Com a pal·liatiu d'aquesta decadència moral, defensa la democràcia i la igualtat de tots davant la llei, gràcies a un contracte social posat sota l'egida del “poble sobirà”. Voltaire menysprea la manera com el seu germà petit denuncia en el Discurs sobre les ciències i les arts el refinament aristocràtic que ell mateix estima tant. Amic dels rics, dels privilegiats i del sobirà, tampoc li agrada la denúncia radical de Rousseau de les desigualtats socials. El conflicte anirà creixent amb cartes incendiàries fins que Voltaire retregui a Rousseau haver abandonat els cinc fills que hauria tingut amb Thérèse Levasseur. Ferit i cada cop més aïllat, Jean-Jacques s'explicarà escrivint les Confessions.
Tots dos van morir l'any 1778, amb dos mesos de diferència, els dos escriptors van continuar la seva disputa més enllà de la mort, al Panteó on les seves restes es van enfrontar per l'eternitat. L'oposició ideològica i personal entre els dos pensadors va arribar al seu punt àlgid l'any 1755 arran de la publicació per part de Rousseau del seu Discurs sobre l'origen i els fonaments de la desigualtat entre els homes.
Voltaire, escriptor càustic i brillant conversador, símbol del refinament aristocràtic de l'Antic Règim; fa compatibles les desigualtats socials i l'absolutisme monàrquic quan aquest respecta els “filòsofs” com ell; vagament deista i violentament anticlerical, no deixa de denunciar la intolerància quan és comesa pels catòlics; es mostra especialment violent i injust amb els seus oponents com Rousseau i Fréron,
Jean-Jacques Rousseau, ment turmentada, sensible a la misèria del poble i a les injustícies socials; està torturat per la bretxa entre la seva aspiració a la veritat i la seva dificultat per viure en societat dels homes, que el fa una mica paranoic; formula un missatge polític que tindrà una gran influència en les generacions següents, a saber: l'home és naturalment bo i ha estat corromput per la vida en societat i l'establiment dels drets de propietat; Per posar remei a aquesta corrupció, és important establir la democràcia.Camille Vignolle, Rousseau et Voltaire. Deux génies que tout oppose, herodote.net 30/03/2022
-

12:18
Voltaire contra Rousseau.
» La pitxa un lio_en_1718_-_P208_-_Muse%CC%81e_Carnavalet_-_2.jpg)
Voltaire L'opposition idéologique et personnelle entre Voltaire i Rousseau connaît son point culminant en 1755 suite à la publication par Rousseau de son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.
Dans ce texte, il présente l'homme comme naturellement bon mais perverti par la civilisation, exalte l'état de nature originel et voit dans la naissance du droit de propriété la source de tous les maux.
Voltaire lui adresse une lettre remplie d'une ironie féroce :
« J'ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain ; je vous en remercie ; vous plairez aux hommes à qui vous dites leurs vérités, et vous ne les corrigerez pas. Vous peignez avec des couleurs bien vraies les horreurs de la société humaine dont l'ignorance et la faiblesse se promettent tant de douceurs. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre Bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre. Et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes, que vous et moi. Je ne peux non plus m'embarquer pour aller trouver les sauvages du Canada, premièrement parce que les maladies auxquelles je suis condamné me rendent un médecin d'Europe nécessaire, secondement parce que la guerre est portée dans ce pays-là, et que les exemples de nos nations ont rendu les sauvages presque aussi méchants que nous. Je me borne à être un sauvage paisible dans la solitude que j'ai choisie auprès de votre patrie où vous devriez être. J'avoue avec vous que les belles lettres, et les sciences ont causés quelquefois beaucoup de mal... » (Aux délices, près de Genève, 30 août 1755). La référence à Genève, ville natale de Jean-Jacques, ajoute à l'ironie du propos.À quoi Rousseau réplique :
« C'est à moi, Monsieur, de vous remercier à tous égards. En vous offrant l'ébauche de mes tristes rêveries, je n'ai point cru vous faire un présent digne de vous, mais m'acquitter d'un devoir et vous rendre un hommage que nous devons tous comme à notre Chef [...]. Le goût des sciences et des arts naît chez un peuple d'un vice intérieur qu'il augmente bientôt à son tour, et s'il est vrai que tous les progrès humains sont pernicieux à l'espèce, ceux de l'esprit et des connaissances, qui augmentent notre orgueil et multiplient nos égarements, accélèrent bientôt nos malheurs : mais il vient un temps où le mal est tel que les causes même qui l'ont fait naître sont nécessaires pour l'empêcher d'augmenter : c'est le fer qu'il faut laisser dans la plaie, de peur que le blessé n'expire en l'arrachant. Quant à moi, si j'avais suivi ma première vocation et que je n'eusse ni lu ni écrit, j'en aurais sans doute été plus heureux. Cependant, si les lettres étaient maintenant anéanties, je serais privé de l'unique plaisir qui me reste : c'est dans leur sein que je me console de tous les maux ; c'est parmi leurs illustres enfants que je goûte les douceurs de l'amitié, que j'apprends à jouir de la vie et à mépriser la mort ; je leur dois le peu que je suis, je leur dois même l'honneur d'être connu de vous... » (Paris, le 10 septembre 1755).Camille Vignolle, Rousseau et Voltaire. Deux génies que tout oppose, herodote.net 30/03/2022
Voltaire:“He rebut, Senyor, el vostre nou llibre contra la raça humana; gràcies ; agradarà als homes a qui dius les seves veritats, i no els corregiràs. Pintes amb colors ben certs els horrors de la societat humana la ignorància i la debilitat de la qual prometen tanta dolçor. Mai hem utilitzat tanta intel·ligència per intentar convertir-nos en Bèsties. Vol caminar a quatre potes quan llegeix la teva obra. Tanmateix, com que fa més de seixanta anys que vaig perdre l'hàbit, malauradament sento que em resulta impossible reprendre-lo. I deixo aquesta aparença natural als qui en són més dignes, que tu i jo. Tampoc puc navegar per trobar els salvatges del Canadà, en primer lloc perquè les malalties a les quals estic condemnat em fan necessari un metge d'Europa, en segon lloc perquè la guerra es porta a aquell país, i els exemples de les nostres nacions han fet que els salvatges gairebé tan dolents com nosaltres. Em limito a ser un salvatge pacífic en la solitud que he escollit prop de la teva pàtria on hauries d'estar. Admeto amb tu que la literatura i la ciència a vegades han causat molt de mal...» (Aux délices, prop de Ginebra, 30 d'agost de 1755). La referència a Ginebra, ciutat natal de Jean-Jacques, afegeix a la ironia del tema.
Rousseau:
"Depèn de mi, senyor, donar-li les gràcies en tots els aspectes. En oferir-te l'esquema dels meus tristos somnis, no vaig creure en fer-te un regal digne de tu, sinó en complir un deure i fer-te un tribut que tots devem com al nostre Líder [...] ]. El gust per la ciència i les arts neix entre un poble d'un vici interior que aviat augmenta al seu torn, i si és cert que tot progrés humà és perniciós per a l'espècie, el de la ment i el coneixement, que augmenta el nostre orgull. i multiplica els nostres errors, aviat accelera les nostres desgràcies: però arriba un moment en què el mal és tal que les mateixes causes que l'han originat són necessàries per evitar que augmenti: aquest és el ferro que s'ha de deixar a la ferida, perquè no sigui. la persona ferida caduca en arrencar-la. Pel que fa a mi, si hagués seguit la meva primera vocació i no hagués llegit ni escrit, sens dubte hauria estat més feliç. Tanmateix, si ara fossin destruïdes les cartes, em privaria de l'únic plaer que em queda: és en el seu si que em consol de tots els mals; és entre els seus fills il·lustres on tasto la dolçor de l'amistat, que aprenc a gaudir de la vida i a menysprear la mort; Els dec el poc que sóc, fins i tot els dec l'honor de ser-vos conegut...» (París, 10 de setembre de 1755).
-

0:51
Dime cómo lees
» El café de OcataI
Me veo citado en un Powerpoint de un conferenciante. Esta clara la frase y debajo de ella está claro mi nombre. Sin embargo no me reconozco en esa cita y no creo haber dicho nunca nada semejante.
Escribir es como lanzar mensajes al mar dentro de una botella. Nunca sabes ni quién los leerá ni cómo los interpretará. De vez en cuando encuentras lectores que te entienden, estén de acuerdo contigo o no.
II
"La vejez es igual que la niñez", decía mi padre. Pero sin la mirada de esperanza del niño y esa voracidad de mundo que caracteriza a la infancia.
III
Me encuentro a primera mañana en el correo un artículo de Miguel Ángel tirado titulado Dime cómo lees y te diré cuánto aprendes. ¡Cuánta falta nos hacen inspectores de educación como él: bien formados, rigurosos, cercanos y con criterio! Lo he devorado. Miguel Ángel Tirado ha asumido con profesionalidad una función que las facultades de educación no saben hacer: acercar la investigación a las aulas.
IV
Me llega La tiranía de la mediocridad, de Sophie Coignard. Me apetece comenzar a leerla, pero antes tengo que cumplir otros encargos. Va a la torre de Pisa de los libros en espera.
V
Me recomienda Berta González un interesantísimo artículo de David Brooks en The Atlantic. Describe con perfección algunas de las patologías de nuestro tiempo. No sé si, como dice Brooks, "Chiken littles are ruining America", pero si sé que están enrareciendo el aire político y moral (perdonen la redundancia) que respiramos en Europa.
-

6:37
Paliativo
» El café de OcataI
Dos joyas que encuentro en No me gusta mi cuello, de Nora Ephron:
Primera: Un hombre buscaba junto a un farol encendido las llaves que había perdido. Alguien le ofreció su ayuda y se sumó a la búsqueda. Al cabo de un rato el recién llegado le pregunta si está seguro de que las perdió en el sitio en que las busca. "No, en absoluto", le responde el primero, "pero es el único lugar en el que puedo ver algo"
Segunda: "Cuando los hijos llegan a la adolescencia es importante tener un perro, para que alguien en tu casa se alegre de verte".
II
Día largo en Barcelona que se resume en esto: 14.000 pasos. Nos encontramos con Esther Vera, la directora del ARA a las puertas de la Librería La Central, en el Raval. Me compro zapatos. Café cordialísimo con Abraham Tena. Me he llevado el ordenador y en cuanto tengo un minuto libre lo aprovecho para escribir. Escribo mucho, pero tengo la sensación de que avanzo poco. Nos cruzamos fugazmente con alguien que me conoce pero a quien no puedo reconocer. La gran Chantal Delsol me dice que sí a una propuesta que le he hecho. Y Armando Pego y Guillermo Graíño.
III
Me dicen mis socios de Rosamerón que la presentación en Madrid de Palativo, de Samuel Dacanda, ha tenifo un fenomenal éxito. 150 libros firmados. Espectacular. Este libro está destinado a darnos una gran alegría. Ya lo verán:

-

18:25
¿Ha muerto la escuela?
» El café de Ocata -

10:37
Savater y Tirado
» El café de OcataI
Invito a Fernando Savater. a dar una charla. Me contesta que se ha retirado de ese pecado de juventud que fue la filosofía.
II
Me envía Miguel Ángel Tirado un texto magnífico sobre didáctica de la lectura. Muy bueno, excelente. Si quieres encontrar sabios de verdad en el mundo de la educación, hay que buscarlos entre los inspectores. Sí, por supuesto, no todos lo son, pero los que lo son, especialmente si han pasado por las aulas como profesores, son admirables. Una de las claves del éxito de Castilla y León en PISA se debe a que está gobernada por inspectores de educación.
III
Me temo que el punto anterior no me va a ganar muchos amigos entre los docentes.
-

0:12
Cali
» El café de OcataI
Esta mañana parecía de verano. Una inundación d eluz y un calor contundente en la Plaza de Ocata. Molestaba la ropa. Era para estar en mangas de camisa. Me he bajado el ordenador a la terraza del Petit Café y allí he estado, dale que te pego.
II
Lo mejor de la investigación sin prisas es perderse. Vas de un sitio a otro y te entretienes por el camino con un documento que te ha aparecido sin buscarlo y, a medida que lo vas leyendo, vas descubriendo una faceta de tu problema que hasta ahora te había pasado desapercibida. Decides entonces apartar el orden de lo que hacías y entregarte al desorden del encuentro. El azar es una magnífica incubadora de ideas.
III
Me llama Vilma Reyes desde Cali, Colombia, y me cuenta las graves razones por las que se suspendió un viaje a Cochabamba, en Bolivia. Quiere también que participe en un encuentro digital para hablar del currículo. Acepto, por supuesto.
IV
Le pido a Andrés Tapia que me envíe análisis sobre los resultados de Perú en PISA. Su generosidad me abruma.
V
Escribo a Rémi Brague, invitándolo a un seminario en Madrid. Desgraciadamente no puede venir. Está cuidando a su madre, que tiene 99 años. Le recuerdo lo que escribe el anciano Platón en Las Leyes:
“Nadie en su sano juicio nos aconsejaría nunca que nos desentendiéramos de nuestros padres, porque son imágenes vivas de los dioses [...]. Cuando uno tiene en su casa, como un tesoro inmóvil y abatido por la edad, a su padre o a su madre, debería respetarlos a ellos más que a una imagen de los dioses. Si es preciso admitir como una cosa natural que los dioses acceden a las súplicas de un padre gravemente ofendido por su hijo, habrá que reconocer que se mostrarán mucho más predispuestos a escuchar sus agradecimientos y bendiciones".
Conclusión: “Para el hombre bueno es una suerte que vivan sus padres cargados de años hasta los últimos límites de la existencia y un motivo de amarga nostalgia que desaparezcan jóvenes".VI
Mañana he quedado con un artista, Abraham Tena, y planificaremos una futura conferencia-concierto sobre la música de Nietzsche.
-

 8:47
8:47 El «FOMO» y las bondades de compararnos con los demás
» Filosofía para cavernícolas Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraSegún las últimas bobadas para solaz de medio ricos ociosos y terapeutas en busca de clientes, sufrimos bastante de «FOMO», una nueva patología cuyo siglas (por supuesto en inglés; quién iba a pagar si no por tratarse de algo así) significan «temor a perderse algo». El presunto síndrome estaría relacionado con la angustia que experimentamos al ver por las redes sociales todo lo que nos perdemos en la farra, concierto, bautizo u evento vario al que uno dejo intencionadamente de acudir. Nada del otro jueves, con la diferencia de que antes te lo imaginabas (que no sé si es peor) y ahora lo ves por Facebook.
El temible «FOMO» estaría relacionado, además, con la se supone que malsana tendencia a compararnos con otros, amplificada hoy por la posibilidad de ver a todas horas lo que la gente exhibe en las dichosas redes, y que, como todos sabemos, no suele ser exactamente la vida real, sino una superproducción teatralizada para que esta parezca todo lo intensa, exitosa y bella que no es.
Pues bien: la alarma que, sin duda, ha despertado esta nueva enfermedad psicológica (novedad que durará poco, porque cada día amanecemos con catorce o quince trastornos psicológicos más), nos obliga a ocuparnos aquí de ella, con objeto de comprenderla o, al menos, de reírnos un poco, terapias estas – la de la comprensión y la risa – infinitamente más eficaces que la que puedan ofrecerles todos los coaches, gurúes y psicotrainers juntos. Veamos; que igual la cosa tiene miga.
La inclinación a sentir dolor y tristeza por lo no vivido es, como decíamos, muy vieja, y fue tratada con profusión por los filósofos existencialistas. En su raíz se encuentra el angustioso problema de la libertad. El ser humano, decía Sartre, está condenado a ser libre y, por tanto, a tener que decidir cada paso que da. Ahora bien, dado que nuestra existencia es finita en tiempo y fuerzas, cada decisión nos obliga a renunciar a innumerables posibilidades, tan inmaculadamente hermosas como la hierba que brilla a lo lejos y tan platónicamente idealizables como los besos que nunca dimos.
En cierto modo, elegir es renunciar a la plenitud de tenerlo o serlo todo. Tal vez por ello nos gusta tanto permanecer en ese estado de procrastinación ensoñadora en el que imaginamos hacer esto y lo otro sin decidir ni hacer realmente nada. Pero esta experiencia imaginaria de totalidad se acaba cuando uno tiene inevitablemente que actuar; esto es, pasar del estado estético al ético. Toca entonces delimitar el campo de lo posible y definir nuestro camino, tarea que es siempre compleja y angustiosa; por la infinitud de lo que perdemos y por el miedo al error: ¿no nos estaremos equivocando fatalmente, subiéndonos el «tren» equivocado y dejando pasar aquel que realmente nos convendría tomar?
En esta agónica situación es donde interviene decisivamente la comparación con los otros. Compararse con los demás no solo es necesario, sino bueno y virtuoso. Las decisiones y modelos de existencia que representan otras personas son la fuente de inspiración y el espejo donde buscamos contrastar y corroborar lo acertado o no de nuestras propias elecciones. Por ello nos interesa tantísimo contemplar la vida de la gente (en las novelas, la tele, las plazas, las revistas o las redes). Nadie se «hace a sí mismo», y hasta los más individualistas lo son por imitación y aprendizaje de otros. Medirnos con esos otros, imitarlos, juzgarlos y juzgarnos en relación con ellos son las herramientas fundamentales para aprender a ser humanos, para orientar nuestras decisiones, para conocernos, para afirmarnos y, por supuesto, para corregirnos y perfeccionarnos.
Decía el sabio Protágoras que el ser humano es la medida de todas las cosas. En lo que esto tenga de cierto, el mensaje es claro, sobre todo si eliminamos el antropocentrismo y el relativismo que la máxima encierra: para evaluar con la máxima objetividad y certeza lo que queremos y debemos ser, no hay otra que comparar nuestro juicio con el de los demás. Esta comparación es el diálogo, el externo y el interno (al que llamamos pensar). Se miente a sí mismo quien crea que no está continuamente comparándose y dialogando con otros, con lo otro, con lo que le reta y aún no comprende como parte suya…
El «tratamiento» contra el FOMO no es, en fin, el llamado «JOMO», otra memez en inglés cuya siglas significan «la alegría de perderte cosas». Nadie quiere perderse las cosas realmente interesantes, que suelen ser muy pocas. Lo que hay que hacer es aprender a reconocerlas, evitando espejismos y angustias injustificadas. Y para ello, nada mejor que aprender de los demás (¿de quién si no?), contrastar tus ideas y andarte con los mejores. Afinar el juicio de valor, evitar el narcisismo infantiloide (fruto de esta sociedad cada vez más psicologizada) y sobrellevar con buen ánimo esa cadena atroz que es la libertad precisan, pues, de la comparación constante con los otros. Y si las redes promueven tal cosa, benditas sean.
-

8:00
Mascando la nada
» El café de OcataI
Aquello de san Agustín: Nadie me conoce tan bien como yo mismo y, sin embargo, no estoy seguro de lo que haré el día de mañana.
II
Actuamos, creyéndonos los protagonistas de nuestras vidas, sobre estados de ánimo que van y vienen a su antojo. Son lo más libre de nosotros mismos. Y lo más impertinente. Suelen presentarse sin avisar y te okupan la casa.
III
A veces me dejo llevar por un estado de ánimo inoperante, perezoso y muelle. Es lo que me pasó ayer. Fue un día improductivo en todo... excepto en la experiencia de la dulce pereza. Todo lo que tengo que hacer puede esperar un día más, me dije, y lo aparté de mí.
IV
Por la mañana me llamó Olga Pereda, periodista de El periódico, y le expliqué por qué las dificultades de un niño con la mecánica de la lectura le lastran gravemente la comprensión de un texto. Cuanto más te cuesta leer "antepenúltimo", por ejemplo, más tienes que concentrarte en cada grafía para convertirla en fonema y, mientras tanto, el sentido de la frase se te escapa. De ahí la importancia de tercero de primaria, que es cuando los niños han de pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Parece que esta expresión, que comencé a usar hace unos años, se ha convertido en popular. Pero nada se convierte en popular sin que pierda algo en la mudanza.
V
Lorena Heras me anuncio que tengo cena el miércoles que viene en Madrid y me dio los nombres de los invitados. Ya contaré aquí lo que pueda contarse.
VI
El resto del día lo pasé mascando la nada, que tenía un buen sabor, sin ningún retrogusto de mala conciencia,
-

19:17
2 cartelas
» El café de Ocata
-

 12:12
12:12 IV Trazas de cuñadismo
» Comunitat Virtual de FilosofiaSe analiza cómo los discursos ideológicos difundidos a través de las redes sociales van pregnando sutilmente, cada vez más, las respuestas a las que algunas personas recurren… Read more "IV Trazas de cuñadismo"
-

8:27
Lo anfibio
» El café de OcataI
Insiste Platón en sus diálogos que no siempre es fácil poner límites a las cosas y, por lo tanto, que no siempre es fácil la definición. Pero ante la dificultad, él apostaba por el límite porque es la condición sin la cual no es posible el concepto.
II
Platón parece convencido de que sin amor al lenguaje (filología) no hay amor al hombre (filantropía) y de que las reticencias al lenguaje (misología) nos llevan directos a las reticencias ante el hombre (misantropía).
III
Hoy parece que ni los límites ni, por lo tanto, los conceptos bien delimitados, nos interesan mucho. Lo que nos interesa es lo anfibio. Nuestra cultura parece subyugada por lo anfibio.
IV
Lo anfibio no ama la reclusión, sino la exhibición. Le gusta convertir su excentricidad en espectáculo.
V
Lo anfibio no aprecia el concepto, sino la imagen en movimiento.
VISi esto es así -que bien puedo estar completamente equivocado- entonces lo anfibio está condenado a la autofagia. -

7:46
Pelos
» El café de OcataI
El hombre es un animal de hábitos. Nos vamos haciendo a lo que hacemos y de esta manera vamos domesticando el tiempo.
II
Cada mañana bajamos mi mujer y yo a desayunar al Petit Cafè de la plaza de Ocata y cada mañana leemos allí un rato; si hace sol, acogidos a su generosidad en invierno y protegidos de ella por la sombra de los plátanos en verano; si hace frío, adentro y, si no, afuera. Todo esto es trivial e insustancial, ¡pero cómo se echa en falta lo habitual cuando estás solo ante las rutinas!
III
Hace unos años, exactamente el 12 de febrero del 2013, dos pianistas (los hermanos Tena Manrique) y un servidor estrenamos en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona una conferencia-concierto sobre la obra musical y filosófica de Nietzsche que poco después repetiríamos en el Casino de Soria. Ayer, porque la vida está llena de casualidades, decidimos recuperar el experimento y hacer algo semejante en la Tatiana de Madrid.
IV
Intento ver alguna serie en la televisión, pero me parecen tan insustanciales que difícilmente las puedo soportar más de 10 minutos. Cuando veo cómo alargan ciertas situaciones, pienso que John Ford resolvería eso en 10 segundos. Las series consistirían, entonces, en deconstruir a John Ford.
V
Tengo tantas cosas en marcha que mi vida es a un frente amplio.
VI
Cosas deprimentes de la vejez: esos pelos impertinentes y absurdos en las orejas y en la nariz.
-

23:51
Kant, el deure i Déu.
» La pitxa un lio
... tras haber negado toda posibilidad de llegar a Dios a través del conocimiento, lo cierto es que Kant sí aventuró que podríamos tener algo que ver con Él en otra esfera humana: la ética.
Para ello, lo primero que había que constatar es que a menudo nos topamos con obligaciones por ahí que parecen absolutas, irremisibles, categóricas. Imagine usted, amigo lector, que yo le ofreciera a usted (y usted supiera que yo tengo poder para cumplir con mi oferta) algo inaudito: aliviar todas las penas del mundo, eliminar todos los sufrimientos presentes o futuros, desde este preciso instante. Y ello a cambio de cumplir un solo requisito: someter también ahora a tortura, y durante un par de horitas, a un señor chino cualquiera que, por supuesto, jamás descubrirá que fue usted quien le abocó a tales tormentos. (Quien sepa de literatura portuguesa habrá notado que estoy retomando aquí un viejo argumento de Eça de Queiroz).
Y bien, ¿no es ese pacto tremendamente ventajoso? Solo un par de horitas de suplicio, y solo a un señor, a cambio de los millones, de los trillones de sufrimientos que toda la humanidad (ese señor chino incluido) sufre hoy en día y sufrirá mientras sigamos poblando la tierra. Si la ética va de hacer la vida más fácil a la gente, ¡sin duda mi oferta propone un buen trato! Mas, con todo lo provechoso de esta propuesta, es probable que usted me negara el permiso para torturar al señor chino desconocido. Y el motivo es que quizá a usted le parezca que la ética va justo de eso: de negarse en redondo a hacer algunas cosas, por ventajosas o agradables que parezcan. Y entre esas cosas está lo de ir torturando por ahí.
Pues bien, a Kant ese tipo de obligaciones absolutas, podríamos decir que sagradas (pero no porque nos las ordene un dios, sino porque se nos presentan así de sólidas), le fascinaban. Hasta el punto de que organizó toda su teoría ética en torno a ellas. Ya no hacía falta convencer a la gente —como intentaba Aristóteles, o el ya citado santo Tomás— de que si eres buena persona, con ello incrementas las probabilidades de tener una vida mejor; bastaba con pedir a todo el mundo que cumpliera unos pocos deberes que estaban ahí, irremisibles. De hecho, si uno cumplía esas obligaciones sin esperanza alguna de que aquello fuera a hacerle más feliz a él o a la humanidad entera (señor chino arriba o abajo), el valor de su acción aumentaba: al actuar sin expectativa alguna, uno probaba que había captado toda la potencia de los deberes categóricos. No hacías las cosas porque fueran a beneficiar a unos u otros, sino solo porque eran lo que se debía hacer. Sin más.
A este respecto es significativa la anécdota de una joven, Maria von Herbert, que escribió en 1791 a Kant alabándole sus teorías éticas. Pero en su carta le confesaba también que su vida, a decir verdad, era la de una desgraciada. Nuestro pensador le respondió la primera carta, pero luego interrumpió todo contacto con ella. Al fin y al cabo, su filosofía iba sobre cómo cumplir deberes, no sobre cómo ser feliz. Con el transcurrir del tiempo, la joven Von Herbert se acabaría suicidando. Lo cual incumplía un deber kantiano, claro, el de preservar la vida; pero ese era el único argumento («incumplirás una de tus obligaciones») que Kant era capaz de proporcionarle a una persona que le veía tan poco aliciente a la vida como para pensar en abandonarla.
¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? A decir verdad, estamos rodeados de escépticos que no piensan que se puedan dar indicaciones generales sobre qué es una vida buena, una vida feliz, una vida que merezca la pena vivirse. Personas que tampoco habrían contestado las cartas de Maria von Herbert, pues no sabrían qué indicarle. «Cada uno que se lo monte a su aire», parece ser la única consigna general.
En ese páramo de modelos vitales, cualquiera percibe que al menos sí que habrá que establecer algunas normas mínimas para no acabar unos descabezando a los otros: habrá que marcar al menos algunos deberes absolutos que no se sabrá muy bien de dónde proceden (cada cual tendrá creencias muy diferentes sobre el fundamento de la vida), pero que deberemos cumplir todos. Y esas obligaciones generales, esa ética mínima (así la llamará Adela Cortina), tienen un aire a aquellos deberes absolutos que nos proponía Kant.
Bien es cierto que, en su día, Kant sí razonaba que, a la vez que existían tales obligaciones irremisibles, el mundo tendría poco sentido si al final no sirvieran de nada (porque ya hemos visto, y ya vio Maria von Herbert, que desde luego para hacerte esta vida más agradable no eran exactamente la mejor senda a seguir). De modo que a Kant le parecía razonable postular que algún Dios habría al fin y al cabo, que nos garantizase a la postre (si no es aquí, en otra vida) algún sentido a tanto escrupuloso cumplimiento del deber.
Pero ese Dios, de nuevo, lejano; ese Dios solo postulado para que cumplir normas no resulte, a veces, tan absurdo; ese Dios vaporoso pronto se iría desdibujando aún más y más, hasta quedar solo en un deseo… o en un mero espejismo. Y hoy estamos rodeados de gente (acaso usted, amigo lector, sea uno de ellos) que, aunque vea claro que existen algunas obligaciones inesquivables, no colige desde esa certeza que tenga entonces que existir Dios.
Miguel Ángel Quintana Paz, Kant nos cumple 300 años, theobjetive.com 17/01/2024
-

23:51
Quin és el denominador d'allò que anomenem cultura?
» La pitxa un lio
Franz de Waals (The Ape and the Sushi Masters Basic Books New York 2001, p.16) formula la pregunta, y da clara respuesta: “¿Cuál es el común denominador de todo aquello que llamamos cultura? (…) A mi juicio no puede tratarse sino de la expansión no genética de costumbres e información”.
“La noción estándar de humanidad conlleva la creencia de que se trata de la única forma de vida que ha realizado la transición del reino cultural, como si un día abriésemos las puertas de una nueva vida. La transición hacia la cultura ha sido sin duda alguna gradual, en pequeñas etapas y no ha sido ni completa (nunca hemos dejado atrás realmente la naturaleza) ni muy diferente, al menos en el inicio del comportamiento observado en otros animales. La idea de que constituimos la única especie cuya supervivencia depende de la cultura es falsa, y el proyecto mismo de yuxtaponer naturaleza y cultura es un grandísimo quid pro quo”.
Víctor Gómez Pin, La disputa sobre la singularidad humana: ¿genética versus cultura?, El Boomeran(g) 11701/2024
-

23:50
Feyerabend contra el mètode.
» La pitxa un lio
Paul Feyerabend (1924-1994), filósofo de la ciencia que preconizó el anarquismo epistemológico, formuló la tesis de la inconmensurabilidad. No es posible comparar dos teorías cuando no hay un lenguaje teórico común. Una idea que vale tanto para las diferentes disciplinas científicas como para diversas teorías dentro de una misma disciplina. Si dos teorías son inconmensurables, entonces no hay manera de decidir cuál es mejor. La idea la recogerá para la filosofía Richard Rorty. Nietzsche no puede refutar a Kant simplemente porque no hablan el mismo idioma. La filosofía, como la ciencia, no avanza por lógica, sino por inspiración.
Feyerabend fue el primero que desmintió la idea, tan difundida entre periodistas y publicistas de la ciencia, de la existencia de un método científico. Sus argumentos son históricos y de sentido común. Los métodos solo funcionan en determinados ámbitos. No hay un método todoterreno y universal, porque las condiciones en las que se llevan a cabo los experimentos siempre están cambiando. No hay un procedimiento único o un conjunto de reglas que presidan todo trabajo de investigación. Las razones para esta negativa son también antropológicas. Los métodos están asociados a formas de vida, tradiciones de conocimiento y recursos económicos y tecnológicos. “La idea de un método universal y estable es tan poco realista como la idea de un instrumento de medición universal que pudiera medir cualquier magnitud”. Los métodos del esquimal no pueden coincidir con los del tuareg. Viven en mundos diferentes. Sus diferencias epistemológicas son las diferencias entre el hielo y la arena. Imaginemos por un momento los métodos de investigación en un planeta gaseoso como Júpiter, donde no es posible poner un pie a tierra. La idea de un método universal es tan provinciana como el imperativo categórico kantiano. Moral es forma de vida. Y las formas de vida son incontables. Reducirlas a una sola ha sido la ambición de todos los imperios que, convencidos de su supremacía, tratan de imponer su forma de vida (no sabemos si por convencimiento o cobardía). Un imperialismo epistemológico que el relacionista (generalmente viajado y sensible a las prescripciones de otros pueblos) no está dispuesto a aceptar. La idea misma de un método en abstracto es un contrasentido. Separar los métodos de los ámbitos y formas de vida es demagogia o, simplemente, degeneración democrática. Frente a esos dogmatismos, el relativismo se alza como la única filosofía posible para una sociedad libre. O mejor, como la única filosofía civilizada. Y algo parecido se podría decir del escepticismo.
La ciencia, cuando es excelente, necesita de todas las virtudes. Sentido crítico y capacidad expresiva, inventiva en los métodos, irreverencia con la tradición, prejuicios y prudencia, honestidad y oportunismo, modestia y codicia, talento matemático y sensibilidad artística. Eso es lo que vemos en los orígenes de la ciencia moderna, en Galileo, Newton y Descartes. Todos ellos se inscriben en una situación histórica compleja, vectores de fuerza, actitudes, instrumentos, ideologías. El buen científico debe parecerse a un buen político, con intuición para captar las dificultades que encontrará su propuesta y con la fuerza persuasiva que permita que sea aceptada. Niels Bohr sería un buen ejemplo. También debe parecerse a un boxeador, ser ágil y detectar con rapidez los puntos débiles de sus oponentes. Newton es aquí el ejemplo. Explica su método recurriendo a tres niveles: fenómenos, leyes e hipótesis, que, como los tres poderes de una democracia, deben estar separados. Las hipótesis no deben mezclarse con los fenómenos ni utilizarse para proponer leyes. Las leyes se deducen de los fenómenos y se explican con ayuda de las hipótesis. Y consigue convencer a todos de la pulcritud del procedimiento que va de la recolección de fenómenos a la elaboración de leyes (como si se pudiera entender un fenómeno sin un marco teórico previo). Todo es, claro está, mucho más complejo. La idea misma del fenómeno o la experiencia puede expandirse tanto que acaba conteniendo cualquier ley o hipótesis.
Feyerabend se hará célebre por desmontar la idea misma de un “método científico”, universal e invariable, un conjunto de reglas que presida toda investigación. No hay una sola regla que no haya sido vulnerada en una ocasión u otra. De hecho, los grandes avances científicos tuvieron lugar cuando algunos pensadores decidieron no someterse a ciertas reglas, consideradas inviolables, y optaron por quebrantarlas. El método científico es un mito, un eslogan propagandístico. Los grandes genios lo han sido precisamente por no ceñirse a los métodos que prescribía su disciplina. “En el ámbito de la vanguardia científica, no hay ningún método ni ninguna autoridad”. La teoría cuántica puso de manifiesto que una concepción del mundo grandiosa y llena de éxitos podía ser falsa. La ciencia siempre progresa a base de catástrofes y revoluciones. Lo que sí que pervive es una confianza en la posición privilegiada de la ciencia. Pero, y esa es la novedad que introduce Feyerabend, una sociedad libre debe tratar a esa fe como a cualquier otro credo. “La sociedad libre permitirá que los adeptos a estas creencias se expresen libremente, pero no les concederá ninguno de esos poderes especiales a los que aspiran”. Un científico no es más que un ciudadano y, cualesquiera que sean sus derechos, éstos deben estar sometidos al juicio de otros ciudadanos, incluidos los que carecen de formación científica.
Una regla elemental de la guerra es destruir al enemigo. “Pero es posible que un guerrero salvaje cuide a su enemigo herido en lugar de dejarlo morir. Su acción queda justificada en el momento en que descubre que establecer vínculos entre culturas rivales conduce a mayores beneficios que la destrucción del enemigo”. Cualquier procedimiento, por ridículo que parezca, puede abrirnos mundos sorprendentes que nadie hubiera imaginado. Mientras que un único procedimiento nos mantiene en una prisión sin que nos demos cuenta. En este punto, Feyerabend es más razonable de lo que parece. La metodología científica no puede desvincularse del estudio de acontecimientos históricos concretos. “La ciencia es mucho más flexible y difícil de lo que los racionalistas suponen. Un científico no solo inventa teorías, también inventa hechos, normas, metodologías y, dicho brevemente, formas de vida completas. Si en la ciencia puede aparecer cualquier forma de razón y no una forma especial de la racionalidad, el argumento según el cual hay que preferir a la ciencia por su método se derrumba”.
Juan Arnau, Paul Feyerabend, el fantasma del anarquismo en la casa de la ciencia, El País 17/01/2024
-

23:49
Filosofia del desig
» La pitxa un lio
La palabra deseo viene del verbo latino desiderare, formado a partir de sidus, sideris, que significa astro o constelación. Existen dos interpretaciones radicalmente opuestas de esta etimología. Se puede interpretar desiderare como “dejar de contemplar las estrellas”, lo que remite a la idea de una pérdida, un “desnorte”. El marinero que deja de mirar los astros puede perderse en el mar. El ser humano que deja de contemplar las cosas celestiales puede perderse ante la seducción de las cosas terrenales. A la inversa, podemos entender desiderare como aquello que nos libra de perdernos en consideraciones (siderare), puesto que los antiguos romanos solían entender la sideratio como el hecho de sufrir la acción funesta de los astros. Hemos conservado este sentido lejano cuando decimos que nos quedamos “alucinados” tras una conmoción o una adversidad: nos quedamos inmóviles, incapaces de reaccionar, privados de la capacidad de actuar libremente. Lo que nos pondrá de nuevo en movimiento es de-sidere, el deseo, entendido como motor de la acción, como la potencia vital que nos libra de perdernos a nosotros mismos, sea cual sea la causa.
Lo fascinante es que este doble sentido reaparece a lo largo de la tradición filosófica occidental. Por un lado, el deseo se percibe como una falta y se subraya esencialmente su carácter negativo. Por otro lado, se percibe como un poder y como el principal motor de nuestras vidas. La mayoría de los filósofos de la Antigüedad vieron el deseo como una falta y lo consideraron no tanto como una cuestión sino como un problema: la búsqueda de una satisfacción que, una vez saciada, renace enseguida bajo la misma forma o bajo la forma de otro objeto, condenándonos así a estar insatisfechos de por vida. Fue Platón, el más conocido entre los discípulos de Sócrates, quien mejor teorizó esta dimensión insaciable del deseo humano en forma de falta: “Lo que no tenemos, lo que no somos, lo que echamos de menos: he aquí los objetos del deseo y del amor”. Aristóteles relativiza esta identificación del deseo con la falta y ve en él nuestra única fuerza motriz: “No hay más que un principio motor: la facultad desiderativa”. En el siglo XVII, Spinoza retoma esta idea y la sitúa en el centro de toda su filosofía ética: el deseo es la potencia vital que pone en movimiento todas nuestras energías y, bien dirigido por la razón, es lo único que puede llevarnos a la alegría y a la felicidad suprema (la beatitud).
Deseo-falta que conduce a la insatisfacción y la desdicha y al que conviene poner límites o eliminar… o deseo-potencia que conduce a la plenitud y la felicidad y que conviene cultivar: ¿quién tiene razón? Si nos observamos atentamente a nosotros mismos y a la naturaleza humana, ambas teorías parecen pertinentes y no se excluyen mutuamente. En nuestras vidas podemos experimentar el deseo-falta y el deseo-potencia. Cuando caemos en la trampa de la insatisfacción permanente, la comparación social, la envidia, la lujuria, la pasión amorosa, damos la razón a Platón. Pero cuando nos dejamos llevar por la alegría de crear, crecer, avanzar, amar, desarrollar nuestros talentos, realizarnos a través de lo que hacemos, conocer, damos la razón a Spinoza. Y las cosas son incluso un poco más complejas, ya que el deseo-falta puede también ser el motor de una búsqueda espiritual que conduzca a la contemplación de la belleza divina, mientras que el deseo-potencia puede llevarnos a excesos y a una forma de hibrisdenunciada por los griegos.
Frédéric Lenoir, ¿El deseo nos conduce a la plenitud o a la insatisfacción permanente?, El País 16/01/2024
-

23:49
La resposta al sentit de la vida (Javier Gomá)
» La pitxa un lio
El sintagma “sentido de la vida” es una invención rigurosamente moderna. En la premodernidad, dicho con un juego de palabras, la pregunta por el sentido no tenía sentido. La premodernidad es una interpretación del mundo en forma de cosmovisión. Lo importante es el todo, es decir, el cosmos. Y el cosmos es una totalidad ordenada y jerárquica de la realidad en la que cada miembro –desde el ángel hasta la piedra– ocupa una posición definida al servicio del conjunto. Dichos miembros están destinados a ocupar la posición que les corresponde por naturaleza. De ahí el concepto de la Naturaleza como libro, tema al que Blumenberg dedicó un amplio y razonado estudio: La legibilidad del mundo. Hay que saber leer los mensajes de la Naturaleza para aprender la lección que enseña sobre la específica naturaleza humana. Solo el hombre posee libertad para negarse, lo que le llevaría a la desdicha; en cambio, cuando ocupa su lugar predeterminado, entonces es feliz. Ese es el sentido de la antigua eudaimonia: cumplir con la función asignada al hombre en el orden cósmico para contribuir a la felicidad general. La pregunta por el sentido de la vida individual no es pertinente en esa época y a nadie le interesa, ni siquiera a uno mismo, porque la única felicidad que cuenta es la del cosmos, a la que cada uno contribuye cumpliendo su papel. El sentido es evidente, por lo que nadie se pregunta por él.
Todo cambia con el advenimiento de la subjetividad moderna. La modernidad comienza cuando un miembro de ese todo antiguo, el hombre, se desgaja del conjunto y se constituye en una nueva totalidad autorreferente. El yo es el nuevo centro del mundo mientras el mundo de la objetividad anterior decae como explicación convincente. ¿Y qué ocurre entonces? Que ese sujeto moderno se descubre a sí mismo poseedor de una dignidad incondicional, fin en sí mismo y nunca medio, lo que le hace semejante a los ángeles; pero, de otro lado, descubre también que está abocado a ser cadáver algún día, esa escalofriante cosificación del ser humano, contraria a su dignidad, que lo hace semejante a los insectos. ¿Cómo es posible este doble destino antagónico de ángel e insecto? Y por primera vez en la Historia resuena la cuestión modernísima del “sentido de la vida”, que se refiere a qué sentido tiene que el sujeto sufra este nihilismo final que desmiente la excelencia sustantiva de partida y parece sustraer finalidad a la vida individual en cuanto tal. Justo cuando se pierde la evidencia objetiva del sentido, asoma la nueva pregunta: ¿Para qué vivir?
Y la respuesta al sentido de la vida no puede ser teórica, como si se tratara de una fórmula matemática o la fórmula de la coca-cola. La respuesta es práctica. Se resuelve en acción, viviendo, no cavilando. Está en el placer de ser buen tenista, un buen alfarero, un buen anestesista. Pues bien, hay un placer en simplemente ser hombre o mujer, de serlo de manera excelente. Si hemos de formar parte de la comedia de la vida, hagamos un buen papel en ella. Y, para conocer ese papel, nada como volver a leer el libro al que te refieres, escrito no con las letras de la naturaleza, como en la premodernidad, sino de las letras inscritas en nuestra experiencia.
Javier Gomá, Jugar o el sentido de la vida, Letras Libres 01/01/2024
-

23:48
La democràcia sempre ha estat una situació excepcional.
» La pitxa un lio
La democracia no es algo que podamos dar por sentado. Siempre ha sido una situación excepcional. Siempre requiere una reflexión constante, una autorreflexión. Si no reflexionamos sobre nosotros mismos, no tendremos democracia. La naturaleza de la democracia es que somos capaces de autocorregirnos. Pero si pensamos que la democracia es un proceso que sobrevive por sí solo, entonces ya nos hemos olvidado de lo que se trata, que es de autocorregirse.
Creo que, en los últimos 30 años, la gente se convenció de que la democracia era un mecanismo. Y no es realmente un mecanismo. Es más un compromiso existencial cotidiano. No es algo que esté a nuestro alrededor. Es algo que tenemos que hacer. Es una actividad. Y creo que una de las causas del clima democrático es que lo hemos olvidado. La democracia es algo que tenemos que hacer.
Andrea Rizzi, entrevista a Thimothy Snyder: "Es un tabú decirlo, pero nos estamos volviendo menos inteligentes", El País 21/01/2024
-

23:47
La vida entesa com un joc (Jorge Freire)
» La pitxa un lio
A juzgar por la miríada de procesos automáticos en que nos vemos inmersos desde que suena el despertador, uno afirmaría que la vida no es ni juego ni apuesta, precisamente. Y, sin embargo, hay algo de verdad en eso de que la vida es juego. Pero no la verdad de la excepción antropológica (¿cómo va a ser el animal humano un homo ludens si hasta los perros juegan a perseguirse y a mordisquearse entre ellos?), sino la verdad de la metáfora absoluta, por decirlo en términos de Blumenberg, al que muy oportunamente citas. Por eso el proverbio “la vida es juego” es verdadero. ¿No es una de las características del jugar que es un hecho con sentido por sí mismo? ¿Y no es a una vida con sentido a lo que aspiramos?
Dice el Corán que la vida es juego y pasatiempo, y a mi juicio dice la verdad. Porque la vida es juego si y solo si entendemos el juego como pasatiempo y no como agón. El tiempo pasa y, a la vez, pasa de todo. El juego entendido como deporte organizado y profesional atañe solo al aspecto técnico de la vida humana. No en vano a los entrenadores se les llama técnicos. Sobran los malos jugadores, que solo aceptan juegos en los que ganar significa ganancia y acumulación de bienes, y escasean los buenos jugadores, sabedores de que la vida es poiesis antes que techne.
Hace unos meses, un célebre youtuber vino a recordar a sus seguidores, en un tono tan severo como displicente, que la vida “no es un juego”. Parecía querer decir que las consecuencias se pagan caras. Pero la ruleta rusa, por ejemplo, es un juego con todas las de la ley, y nadie se atrevería a negar el peligro que acarrea.
Como bien dices, la respuesta al sentido no puede ser la razón abstracta. El racionalismo, al fin y al cabo, es otra forma de tomar la parte por el todo. El crisol en que se refunde la sabiduría es la experiencia y, si es válido el recorrido experiencial cuando se circunscribe a una única persona, tanto o más valiosa es la experiencia colectiva, decantada secularmente en aquello que Chesterton llamaba “la democracia de los muertos”. La luz de los filósofos ilustrados cegó el entendimiento de generaciones enteras, para las cuales razón y tradición se batían en un agónico duelo a muerte. ¿Hace falta recordar a estas alturas que la razón es razón vital y es razón histórica? La razón trascendental está encarnada en la vida y se despliega en el acontecer de la historia.
Jorge Freire, Jugar o el sentido de la vida, Letras Libres 01/01/2024
-

23:46
Democràcia i desconfiança davant el poder.
» La pitxa un lio
Cuando los habitantes de las 13 colonias se movilizaban en la década de los setenta del siglo XVIII para independizarse de la lejana tutela de Gran Bretaña, la atmósfera que entonces se respiraba en sus calles estaba cargada de ideas, de argumentos, de debates. Miraban con curiosidad e interés a la Grecia clásica, donde había nacido la democracia, y recogían de los ilustrados el afán por servirse de la razón para resolver sus asuntos públicos. En Los orígenes ideológicos de la revolución norteamericana, Bernard Bailyn cuenta que, en lo que todos estaban de acuerdo, era en “la incapacidad de la especie, de la humanidad en general, para dominar las tentaciones inspiradas por el poder”. ¿Qué mundo nuevo era el que querían crear? Uno en el que “se desconfiara de la autoridad y se la mantuviese en constante observación; donde la posición social de los hombres derivase de sus obras y de sus cualidades personales, y no de diferencias conferidas por su nacimiento; y donde el empleo del poder sobre las vidas de los hombres fuese celosamente guardado y severamente restringido”.
Tener la facultad de elegir a los propios gobernantes, pero al mismo tiempo controlar el poder. El plan de la democracia era que los propios ciudadanos pudieran gobernarse (elecciones, separación de poderes, respeto a las minorías, etcétera), no que viniera alguien desde fuera con una verdad trascendente para que los ciudadanos simplemente le dieran el amén con su voto. A la manera de Trump con su inmaculada verdad de una América grande de nuevo: la nación (ay, ¡la nación!). Lo escribió José María Ridao en La democracia intrascendente: “Somos nosotros quienes decidimos acerca de la verdad, nosotros quienes a partir de esa verdad fundamos un orden, y, conscientes de no disponer de una instancia exterior en la que justificar una conducta o de la que reclamar una sanción, nosotros quienes debemos responder de las consecuencias de esa verdad y de los límites, o los excesos, de ese orden”.
José André Rojo, La democracia pisoteada, El País 25/01/2024
-

23:45
Sense incomoditat no hi ha aprenentatge. (Timothy Snyder)
» La pitxa un lio
Pasamos mucho tiempo en línea. Perdemos la fricción real, y también perdemos la capacidad de hacerlo suavemente. El aprendizaje no es solo informativo. El aprendizaje implica un poco de incomodidad cognitiva. Toparse con cosas que nos sorprenden, que nos resultan difíciles. Pero aprendemos de ellas. Y la IA nos las quitará. Sin incomodidad, no hay aprendizaje. Y por eso me preocupa esto. Esto es algo que es un poco tabú decir, pero me preocupa que nos estamos volviendo todos cada vez menos inteligentes. Y nuestra actitud defensiva al respecto, para mí, es la señal de que nos hemos vuelto menos inteligentes. Si nos volviéramos más inteligentes, seríamos más capaces de aceptar las críticas. Pero a medida que nos volvemos menos inteligentes, también nos ponemos más a la defensiva por ser menos inteligentes y se convierte en un tabú.
Andrea Rizzi, entrevista a Thimothy Snyder: "Es un tabú decirlo, pero nos estamos volviendo menos inteligentes", El País 21/01/2024
-

23:45
La tecnologia ens inventa (Yuk Hui)
» La pitxa un lio
Los humanos somos seres tecnológicos. Inventamos tecnología, pero esta a su vez nos inventa: desarrolla nuestros gestos, reconfigura nuestro sistema central nervioso… Y la evolución tecnológica va mucho más rápido que la biológica. Antes de la revolución industrial, el artesano tenía una serie de herramientas, que podía organizar. Con la Ilustración llegaron fábricas más grandes, pero la gente aún trabajaba manualmente. Con la revolución industrial, Marx describió las máquinas autónomas: los trabajadores ponen material al inicio y recogen el resultado al final. Sus cuerpos no son usados como antes, pierden su conocimiento. La máquina es pura externalización de la inteligencia, pero el humano no sabe cómo tratarla: es una de las fuentes de la alienación. Ahora confrontamos un tipo de máquina que es casi biológica, y digo casi. Viene del desarrollo de la cibernética, propuesta en los años cuarenta: las máquinas se ajustan a sí mismas, son reflexivas.
Josep Catá Figuls, entrevista a Yuk Fui: "No podemos dejar que la razón económica y el individualismo dominen el uso de la tecnología", El País 25/01/2024
-

10:31
De Copertenencia a Cosmovisión
» El café de Ocata1Me divierte mucho el Abecedario filosófico que quincenalmente publico en El Debate. Me lleva una semana escribir mi columna, que es una especie de turismo intelectual caprichoso, pero me siento satisfecho con el resultado:
De "Copertenencia a Cosmovisión. Seguimos la andadura.IISin levantarme de la cama -lujos de andar de Rodríguez- escribí ayer un artículo para el Diario de Navarra que titulé "El precio de maltratar el saber". Y tras levantarme, no dejé de escribir en todo el día.
IIIDe aquí a 8 días tengo que dar una conferencia en Valladolid en la que explicaré por qué he estado defendiendo, insistentemente y en solitario, desde el 2009 que había que viajar a Soria y no a Finlandia si se quería aprender algo sensato sobre educación. Los hechos me han dado, indiscutiblemente, la razón. Hoy Castilla y León tiene mucho mejores resultados que Finlandia y curiosamente todos quellos que creían que la solución de cualquier problema educativo era el país escandinavo, ¿dónde se han metido?
IVAyer murió Eugenio Nasarre. Montserrat Gomendio me lo comunicó por WhatsApp. Descanse en paz. No lo conocía mucho, pero comimos juntos en Madrid hace unos años, cuando publiqué La imaginación conservadora, y, mucho después, me invitó a colaborar con un libro del que fue editor, titulado Por una educación humanista, reservándome el capítulo introductorio.
VMe fui tarde a la cama, pero como las ideas no paraban de rondar por mi cabeza, me tuve que levantar varias veces para cazarlas en la escritura. Es desesperante recordar al levantarte que ayer tuviste una idea que ahora no recuerdas sobre un problema que tampoco recuerdas, pero que era importante. Esto, el levantarme a escribir lo que no me deja dormir con su merodeo, es algo que me pasa con frecuencia, por lo cual mis libros los debiéramos firmar yo y ese desconocido que vive en mí y me brinda respuestas a su antojo que me resuelven tantos problemas.
VIMe lo acaba de enviar mi mujer, que está en Pamplona:
-

0:00
Mi bufanda
» El café de OcataI
He perdido la bufanda que tanto me gustaba. De lo único que estoy seguro es de que la he perdido en Madrid, pero no sé si en un taxi o dónde. Hasta esta mañana no la he echado en falta. La he perdido por culpa del buen tiempo. Suelo coger bastante cariño a la ropa que me ha usado de medio de transporte y ha ido adquiriendo la patina de mis rutinas, que es como una licencia de habitabilidad en exclusiva. Esta bufanda me gustaba. Era muy mía. Ya le perdí otra vez en Madrid y Ricardo Calleja me la guardó durante meses. Es una bufanda tan singular que estoy convencido que encontrará el camino de vuelta a casa.
II
Javier García Cañete de la Fundación Botín me dice que viene a Barcelona y quedamos para vernos, claro. Pero no viene hasta finales del mes que viene. Es igual. Concretamos lugar y hora del encuentro, que hay que tenerlo bien amarrado. Javier es un tipo fenomenal... Pienso ahora que los javieres que conozco son todos grandes tipos.
III
En la Francisco de Vitoria hemos hablado, mucho, de educación, pero en el campus me he encontrado con otro Javier, Javier Redondo, y hablamos de la importancia de la repetición y de de un congreso internacional de filosofía política para septiembre. Allí estaremos. Sin saber muy bien cómo, la Francisco de Vitoria se ha convertido para mí en una especie de imán guadanesco.
IV
Vuelvo de Madrid, como siempre, con las maletas llenas de proyectos. Creo que si tuviera dinero me compraría un piso en Madrid y desde allí añoraría el Mediterráneo cada día. Como todos los paisajes, que son estados del alma, el mar gana mucho con la añoranza.
V
Un Javier más, Javier Sánchez Menéndez, que es un ser redundante, por ser poeta y sevillano, me manda las pruebas de la cubierta de mi próximo libro de aforismos. Decido dejarlo en sus manos. No hay propuesta de cubierta que no haya empeorado mi intromisión en su diseño.
VI
En casa, rodeado de cosas caseras, acogedoras, cálidas, mías... pero solo. Mi mujer está en Pamplona.
-

20:49
Un taxista polaco
» El café de OcataIMe levanto pronto y me pongo inmediatamente a escribir. Tengo la cabeza hirviendo de ideas que, por lo visto, han estado a remojo durante la noche. Sin darme cuenta me dan las 9:00. Me ducho y bajo a desayunar. Sigo escribiendo y a las 11:00 voy para la estación María Zambrano. Una pareja joven con un niño autista van delante de mí. El padre se desvive por la criatura y esta no deja de estirar los brazos hacia su padre.
II
El viaje, rápido, tranquilo y productivo. El tren se ha convertido para mí en un lugar en el que pululan las musas.
III
Me llaman de un periódico para que les escriba un artículo. La persona que habla conmigo no deja de darme coba. Finalmente le digo que sí.
A los pocos minutos me envía un mail: "Para ser totalmente claro, este tipo de colaboración que pedimos de vez en cuando es sin retribución. Lo digo por si puede suponer algún inconveniente.
¿Cuándo voy a aprender a preguntar en el moemtno oportuno a ver cuánto pagan?
Le contesto: "Como somos adultos y tenemos el privilegio de poder hablar con claridad, permíteme que te haga una observación: ¿No crees que hay algo contradictorio entre las grandes alabanzas que me has dedicado por teléfono y vuestra tacañería? Contribuimos muy poco a valorar las humanidades si lo que no nos atreveríamos a pedirle a un mecánico, a un fontanero, a un dentista o a un churrero, se lo pedimos a quien se dedica a trastear con las cosas humanas.
IV
En Madrid me lleva a la Fundación Tatiana un taxista polaco que suelta, en perfecto español, tacos enormes, estentóreos, a todos los conductores que no se comportan como él cree que deberían (o sea, casi todos). Lanza unos "¡Coño!" que parecen granadas. Me asegura que es más español que muchos españoles y que solo volvería a Polonia para comprar un terreno en un lugar que no puede olvidar y hacerse allí una barbacoa "Para usarla a mí gusto cuando me salga de allí!" Después me habla de los malos y me asegura que hay que matarlos a todos.
- No se dé usted prisa, que se mueren solos -le digo.
- Pero yo quiero verlos morir -me contesta, muy serio.
V
Mi nieto Bruno se ha roto la mano y me duele la mía.
VI
En la Tatiana planificamos un ciclo de filosofía al que me gustaría mucho traer al farero de la isla de Ons. Se lo he pedido y me ha dicho que no. Le doy su dirección a A., cuyo don de gentes es mucho más convincente que el mío. A ver qué.
VII
Duermo en Pozuelo.
-

0:22
Málaga
» El café de Ocata
I
Málaga nunca defrauda. Los turistas caminan en mangas de camisa bajo un sol que parece de junio y en el aire hay ese chisporroteo de alegría propio de los pueblos vivos.
II
Tres horas hablando en el Centro Andaluz del Deporte que se han pasado como un suspiro y que me han servido, entre otras muchas cosas, para conocer personalmente a Esteban de las Heras, sobrino de África de las Heras, la agente soviética -pero nacida en Ceuta- que tras casarse con Felisberto Hernández consiguió crear una red de espionaje en el Cono Sur.
III
Cena agradabilísima con esta buena gente malagueña a la que tanto aprecio. A Berta González la conozco desde que era periodista de El Mundo; a Juan Bueno, que acaba de jubilarse y comparte conmigo la pasión por don Juan Valera, lo conocí virtualmente hace al menos, un par de años; a Inma un años... a los otros, desde hoy. Pero la cosa promete. Y arrieros somos...
IV
Paseo hasta el hotel en esta noche tranquila, pero a la que la humedad convierte en fría y un poco desangelada. Seguimos con la conversación, que queda interrumpida al llegar a mi hotel, pero que cualquier día volveremos a despertar.
V
¿Qué habrá pasado hoy por el mundo"
-

 20:19
20:19 Matemáticas, lengua y móviles
» Filosofía para cavernícolas
Este artículo fue publicado originalmente por el autor en El Periódico Extremadura y el Diario de Córdoba.Hay dos condiciones necesarias y casi suficientes para que alguien aprenda algo mínimamente complejo, tanto en la escuela como fuera de ella: (1) que tenga necesidad o ganas de hacerlo, y (2) que comprenda e integre en su propio hacer y pensar aquello que se le enseña, generando así una experiencia más lúcida y gratificante de la realidad. No hay más (los premios o la obsesión por las calificaciones escolares no dan necesariamente para aprender sino, a lo sumo, para «aprobar», que es otra cosa, a menudo bien distinta).
Suelto este discurso a propósito de las medidas anunciadas por el gobierno para mejorar la puntuación de los alumnos y alumnas españoles en el informe PISA, un indicador muy relativo (y discutible) de la eficacia del sistema educativo, pero que gracias a la bola que le dan los medios (y su efecto en los votantes), condiciona cada vez más las decisiones gubernamentales en este y otros países.
Una de las múltiples razones para relativizar el valor del informe PISA es que en él apenas se miden más que dos competencias: la lingüística y la matemática, olvidando a todas las demás y, por ello, la relación íntima que hay entre ellas, y sin la cual ni el aprendizaje de la lengua ni el de las matemáticas tienen sentido alguno, al menos en un contexto escolar (y dudo que en ningún otro).
Es por esto por lo que, si se quiere realmente mejorar los resultados en matemáticas y lengua, las medidas no deben limitarse a esas dos competencias, olvidando que para aprender (lo que sea) es imprescindible comprender la necesidad de lo que uno aprende, tanto en el orden práctico como en el teórico, integrándolo con el resto de competencias y saberes.
¿Quieren de verdad que los niños y niñas no se espanten de las matemáticas? Pues déjense de sumar horas y desdoblar aulas. Somos ya el país con más horas lectivas de Europa, gran parte de ellas dedicadas en exclusiva a las matemáticas. Y el rechazo y la ansiedad que provoca esta disciplina es bastante común, por lo que no se precisa de una atención a la diversidad mayor que en otras materias. El problema de las matemáticas no es de «cantidad» (mayor o menor de horas o de alumnos) sino de «calidad». Yo al menos no recuerdo ningún docente de matemáticas que me explicara ni la necesidad vital ni los fundamentos teóricos de todo ese mundo abstracto y mecánico que pretendía meterme en la cabeza; ni ninguno que, cuando preguntaba algo al respecto, no esquivara la cuestión o me enviara diplomáticamente a la porra. “Eso son cosas de filósofos”, me decían. Y bien que lo eran. Cuando por fin pude estudiar lógica y filosofía de las matemáticas fue cuando empecé a verle el sentido (y las limitaciones) a la materia, hasta el punto de que empecé a estudiarla por mí mismo, sin obligación académica alguna.
Algo parecido cabría decir con respecto a la comprensión y expresión lingüística, que además de corresponder a materias troncales (todas las lenguas y literaturas, autóctonas o no), constituyen una capacidad transversal que se cultiva en todas las asignaturas. No se trata, pues, de más o menos horas (la lengua es lo que más se trabaja, con diferencia, en cualquier escuela), ni de limitarse a reducir la ratio (si no se enseña bien, casi da igual que tengas veinticinco alumnos que dos). Se trata de demostrar nuestra dependencia del lenguaje (de hecho, todo es lenguaje, empezando por cada uno de nosotros) y de transmitirlo como una herramienta indispensable para entender todo lo demás, entenderse a uno mismo y hacerse entender por los otros. Quien no sabe expresarse, piensa mal y comprende peor. En el dominio de la lengua (de cualquiera) nos va todo, incluyendo el que no nos dominen y atonten los que la manejan con aviesas intenciones.
Los problemas de comprensión o expresión no se deben, pues, como creen muchos, a la cultura digital. Los niños y niñas se concentran perfectamente en aquello que les interesa y amplifica su mundo (sea un videojuego o un libro de Harry Potter); y escriben y se comunican de continuo, hasta el punto de que hasta el más retraído tiene hoy un círculo de colegas de la misma «tribu» (es falso que los adolescentes vivan más aislados que antes, a no ser que reduzcamos burdamente la comunicación a la que se da oliéndole al otro el aliento).
¿Pueden mejorar en esto nuestros alumnos? Por supuesto. Cuanto más comprendan la utilidad del lenguaje (por todos los medios y soportes) para dirigir, digerir y ensanchar su vida, más y mejor lo usarán. ¿Tiene esto algo que ver con prohibir el móvil en los centros? No, nada. La dirección es justo la contraria: aprovechar esa herramienta, ya irrenunciable, para desarrollar las competencias comunicativas. Pero ya saben, ante problemas complejos que cuestionan nuestra forma acostumbrada de entender y proceder no hay nada como buscar un chivo expiatorio al que echar la culpa de todo; así nosotros – salvo quejarnos – no tendremos nada que hacer.
-

18:29
Amén
» El café de OcataI
Mi nieto Bruno hace atletismo. Y aunque de las cosas importantes de casa se ocupa mi mujer, de vez en cuando tengo que llevarlo yo. Esta misma tarde ha sido el caso. Va con dos amigos. Uno de ellos viene a casa y al otro tenemos que pasar a recogerlo. En el coche los oigo y a veces me parece estar oyendo una lengua extranjera. Creo que hablan de videojuegos. Pero no estoy seguro. Yo simplemente soy el orgulloso chófer.
II
Me siento orgulloso de mi nieto. Esto de que haga atletismo le convalida las horas de pantalla, que no creo que sean más que las que yo dedicaba a los cómics. A los tres adolescentes se los ve sueltos, dicharacheros, con ganas de vivir. Y yo siento que por mucho cariño que le tenga a mi nieto, no es solo nieto mío. Es nieto también de su tiempo, que no es el mío. Y está bien que sea así.
III
Me llaman de la Consejería de Educación de Castilla y León y hablamos del Presidente de la autonomía y de Villablino. Me gusta la manera de ser de los castellanos. Son gente que prioriza el hacer al decir que hacen. Y eso, en nuestros tiempos, es casi una excentricidad.
IV
Betty me envía las primeras páginas del último libro de Finkielkraut ("Finki"), Pêcheur de perles, cuyo prólogo comienza así: "Walter Benjamin collectionnait amoureusement les citations". Al prólogo le sigue esta cita de Paul Valéry: «Le cœur consiste à dépendre!»
V
Balmes no deja de darme alegrías.
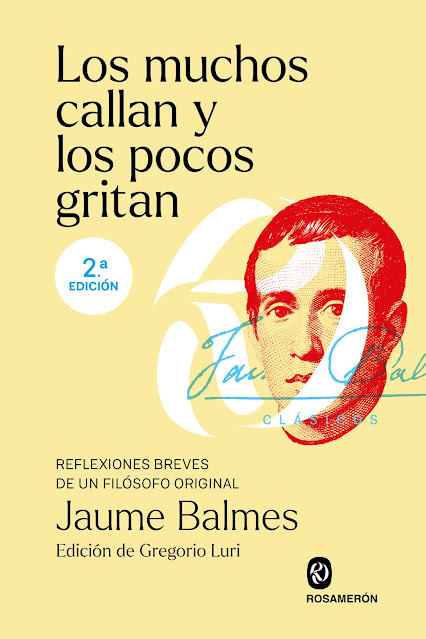
-

21:20
Naturaleza
» El café de OcataI
Alguna vez he dicho que la naturaleza es lo que de joven te empuja y lo que de viejo te espera (te acecha, mejor). Me reafirmo.
II
Soy consciente de que ya he entrado en la edad de las despedidas. La Parca va afinando el tiro.
III
Cuando no es un pariente, es un conocido y cuando no, un vecino o un nombre anónimo en el tablón del ayuntamiento que anuncia las defunciones. Las calles se van vaciando de rostros conocidos mientras nos asomamos a la edad a la que no llegaremos, poblada de rostros nuevos.
V
Conversación agradabilísima con el maestro B. sobre Bruckner. El maestro es un sabio entrañable que está atravesando, probablemente, la etapa más creativa de su vida. Y uno, humildemente, a buen árbol se arrima.
VI
Comida con el nieto adolescente, que nos habla apasionadamente de sus descubrimientos históricos y naturales. ¡Cuánto aprende este niño a espaldas de su instituto! ¡Y con cuanto entusiasmo nos lo cuenta! Tiene todo el sentido del mundo, si se mira bien, esto de ser discípulo de tu nieto. Nos lleva de la mano a la naturaleza.
-

20:52
Bergson sobre la religión
» El café de OcataEncuentro en "Les deux sources de la morale et de la religion" de Bergson (PUF, París 58 ed., 1948), las siguientes definiciones de "religión":
1. La religión primitiva es una precaución contra el peligro que se corre, a partir del momento en que se piensa, de no pensar más que en uno mismo. Es, pues, una reacción defensiva de la naturaleza contra la inteligencia (p. 128) .
2. La religión es una reacción defensiva de la naturaleza contra la representación, por la inteligencia, de la inevitabilidad de la muerte. (137)
3. Todas las representaciones religiosas se pueden definir de la misma manera: son reacciones defensivas de la naturaleza contra la representación, por parte de la inteligencia, de un margen decepcionante de imprevistos entre la iniciativa tomada y el efecto deseado (146)
4. La religión es una reacción defensiva de la naturaleza contra lo que podría haber de deprimente para el individuo, y de disolvente para la sociedad, en el ejercicio de la inteligencia (217).
5. La religión es lo que debe compensar, en los seres dotados de reflexión, el déficit eventual del compromiso con la vida (223). -

8:41
Los míos
» El café de OcataI

La Vanguardia recoge esta foto de la playa de Ocata que le envió un vecino de mi pueblo. Al fondo, consumida por el sol declinante, Barcelona. Hay puestas de sol en esta playa que son espectaculares y que, sin duda, se incluirían en las guías turísticas si para verlas hubiese que pagar.
II
Comida familiar con hijos y nietos y mucha comida. La felicidad también es tener muchos platos por fregar. Hay cosas que son tan evidentes para mi que no pierdo el tiempo intentando defenderlas ante los escépticos, pero les aseguro a ustedes que hay una satisfacción íntima enorme en encerrarse en la cocina a cocinar para los tuyos.
III
Los míos son, en primer lugar, mi familia, y, en segundo lugar, mis amigos. El viernes me llamó F.R. "Que vamos a cenar", me dijo, Y cuando este hombre dice que vienen a cenar puede presentarse con seis personas más. Y eso también es hermoso.
-

15:43
Releer
» El café de OcataI

El pobre libro no ha resistido una segunda lectura. Es, desde luego, un libro fundamental y a los libros fundamentales por su contenido hay que tratarlos sin mucho respeto por su materia. Al volverlo a leer iba subrayando sobre todo ideas que pasé por alto en la primera lectura. Me he encontrado, de hecho, con una lectura nueva y con la experiencia de ser un lector nuevo que ha recibido las ideas del texto en un lugar mucho más hondo.
IIBasta comparar a Bergson con Popper para comprobar el gigante que era el francés. Popper no sabía de qué hablaba cuando hablaba de la "open society".
IIIRecupero con voracidad las rutinas. La felicidad (o eso que imaginamos como tal) está hecha de retales de pequeñas cosa triviales, por las que ningún ajeno pagaría un euro, pero que llevan la forma de tu uso y de todos esos momentos plenos que has pasado junto a ellas.
IVMás quiero yo mi café con leche cotidiano en el Petit Cafè de la Plaza de Ocata que un desayuno con diamantes.
VSí, salimos de casa para encontrar el camino de vuelta. Y a eso se reducen las biografías.
VIAyer cuandi bajé del tren, en El Masnou, descubrí con una gratísima sorpresa que me estaba esperando mi mujer. Hacía frío y lloviznaba. Pero ella estaba allí, dando pleno sentido a la vuelta a casa. Y volvimos acogidos al abrazo del paraguas.
-

 11:43
11:43 III ¿Darías las llaves de tu casa a cualquiera
» Comunitat Virtual de FilosofiaSe analiza cómo se hace una extracción masiva e intensiva de los datos que se obtienen de la actividad de los grupos y las personas en la… Read more "III ¿Darías las llaves de tu casa a cualquiera"
-

9:44
En el AVE
» El café de OcataI
Viaje a Madrid. Llegué a Atocha a las 16:00. Me esperaba un taxista ecuatoriano. Me llevó a Pozuelos mientras hablábamos de Guayaquil y los narcos. Hice el chek in. Me trasladó a la UFV. Di una charla. Cené con Carlos Granados dos huevos fritos con patatas y jamón. Carlos me trasladó al hotel. A las 7:30 me esperaba el mismo ecuatoriano para llevarme a Atocha. Dentro de poco estaré en Barcelona.
II
Estar fuera de casa es estar en un mediocre hotel de paso en un lugar carente de atractivos al que absolutamente nada te liga. La familiaridad con los propios objetos es esencial para sentirte cobijado.
III
La amistad es un lujo que te elige. No puedes elegir ser amigo de este o de aquel. No puedes elegir que al sentarte al lado de alguien te encuentres inmediatamente inmerso en una conversación que parece venir de muy lejos y promete continuar hasta muy lejos. Esas complicidades del asentimiento, esa cordialidad en la diferencia, ese descubrir en el amigo una luz nueva sobre una preocupación vieja. Ese disfrutar intenso de una humilde cerveza y del festín de dos huevos fritos con jamón y patatas.
IV
En el AVE, Ha estado lloviendo durante toda la noche y los campos se ven empapados, como esponjas, con charcos dispersos y grupos de árboles desvalidos reunidos en la intemperie. Al entrar en Aragón nos recibe una niebla densa que cubre los campos escarchados. La tentación de lanzar mi alieno contra el cristal de la ventana y trazar surcos con el dedo. Pero no estoy solo.
V
Me envía E. el inicio de su tesis doctoral. Le he contestado que no sobrestime al tribunal que la juzgará y que escriba de manera que sea inteligible para un alumno de bachillerato. Creo que se ha escandalizado. E. es una persona honesta y exigente que da por supuesto que en la universidad hay que actuar con rigor académico.
-

6:56
Lujos
» El café de OcataI
Me envía Javier Sánchez Menéndez las segundas correcciones de Una búsqueda triste de alegría. Es un lujo publicar con la Isla de Siltolá. ¡A ver cuándo me puedo poner con ellas!
II
Día largo. No es que se hiciera largo, es que al recordarlo se me amontonan las vivencias. Desde las 6 de la mañana fue un no parar. Pero tuve tiempo de leer un par de extensos artículos sobre el constructivismo pedagógico y de terminar La presentación de la persona en la vida cotidiana, de Goffman. Tiene páginas inolvidables, especialmente aquellas que recomienda la hipocresía como terapia para los males del alma.
III
A las 16:30, videoconferencia con Juan Bueno, del CEP de Málaga y un buen número de directores de centros educativos. Hablamos de lectoescritura y de la "Science of reading". Nos dieron las 19:30 y allí estábamos, dale que te pego. Acabé agotado, pero satisfecho. ¡Y qué pocas cosas hay más gratificantes que el cansancio satisfecho!
IV
Me llegan dos libros. El primero, inesperado, es de Olga García y Enrique Galindo, se titula Aprendizaje basado en Proyectos, y lleva este provocador subtítulo: "Un aprendizaje basura para el proletariado". El segundo, que lo esperaba con muchas ganas, es del sabio Héctor Ruiz Martín y se titula Edumitos. Ideas sobre el aprendizaje sin respaldo científico. Héctor me ha escrito una dedicatoria entrañable.
V
Invitaciones para participar en un congreso en Valencia, en una charla en Vic, en unas jornadas en Madrid, en una cena en esta misma ciudad, en otras jornadas en Ávila, en un encuentro en Girona, en una videoconferencia con directores de centro en Perú... Imposible responder afirmativamente a todo el mundo, a pesar de que todo es interesante.
VI
En la cama abro el libro de Ruiz Martín, pero, por mucho que me interese, no tengo fuerzas para resistir el peso de los párpados.
Es un lujo estar jubilado.
-

 18:23
18:23 Genocidio en curso
» Filosofía para cavernícolas
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.Siento repetirme. Pero es difícil escribir de otra cosa mientras hay un genocidio en marcha sin que nadie mueva un dedo para frenarlo. Solo Suráfrica se ha decidido a llevar al gobierno israelí ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, acusándolo de prácticas genocidas y exigiendo al tribunal que ordene urgentemente un alto el fuego en Gaza.
Lo de la urgencia no es un capricho: según UNICEF, cada día mueren o resultan heridos más de cuatrocientos niños debido al bloqueo y la incursión militar israelí. Y no se trata solo de niños. En total, y solo en Gaza, la cifra de muertos supera ya los 25.000, la mayoría civiles víctimas de ataques aéreos. Esto sin contar los heridos y desaparecidos, o los que mueren más lentamente por no contar con asistencia médica, fármacos o alimentos suficientes.
¿Es esto un genocidio? Pues ustedes verán. Si encerrar a más de dos millones de personas en 45 kilómetros cuadrados, dejarles sin comida, agua o asistencia médica, y bombardearles día y noche durante meses no responde a la intención de acabar con ellos, que venga Dios – incluido el de Israel – y lo vea.
¿Es demostrable la intención genocida? Pues no hay más que escuchar las proclamas del propio Netanyahu, o de alguno de sus ministros o diputados, llamando al ejército a borrar Gaza de la faz de la tierra, incluso con armas nucleares si hiciera falta. Aunque lo más grave aquí es que, más allá de la camarilla de fanáticos supremacistas y ultrarreligiosos que gobierna el país, parte de la población se ha dejado llevar por la creencia de que «los palestinos se lo merecen», y que son la mayoría de ellos, y no solo Hamás, los responsables de los ataques terroristas del 7 de octubre (misteriosamente conocidos, por cierto, y desde hacía meses, por la inteligencia israelí).
A esta tendencia a culpabilizar a todo un pueblo (increíblemente prendida en quienes tantas veces han sufrido de la misma e injusta acusación colectiva) se le suma la idea, exhibida sin complejos, de que los palestinos, salvo como mano de obra barata, ya no pintan nada en Palestina, dado que esta es, definitivamente, la tierra prometida por Dios a los judíos (y no el Estado que les concedieron, por su divina gracia, las potencias coloniales occidentales tras la 2ª Guerra Mundial). De ahí que, además de la masacre de Gaza, se haya incrementado la política de acoso y asesinatos a palestinos por parte de colonos judíos ultraortodoxos en Cisjordania, la otra «reserva india» en que sobreviven confinados los descendientes de los expulsados de sus casas en 1947 para construir la patria judía.
Ante todo esto, la defensa israelí en La Haya ha consistido en esgrimir el derecho a la autodefensa, afirmar que se está haciendo todo lo posible por evitar víctimas civiles, acusar a Suráfrica de tener vínculos con Hamás, y recordarnos que ellos sí que vivieron realmente un genocidio.
Dejando esto último a un lado, y obviando la tramposa frivolidad con que se acusa de antisemita, y poco menos que de nazi, a todo aquel que se atreve a ponerle el más mínimo pero a la matanza de Gaza, el resto de los argumentos son de un cinismo que corta la respiración.
En cuanto a la autodefensa, nadie ha negado el derecho de Israel a defenderse. Lo que se cuestiona es el modo de hacerlo. El derecho a repeler los ataques terroristas de Hamás no implica que se pueda bombardear y matar de hambre a dos millones de personas por si cae algún terrorista en el lote. ¿Se imaginan que ante el acoso reiterado del terrorismo del IRA o de ETA, los gobiernos británico o español hubieran encerrado a la gente del Ulster o el País Vasco, les hubieran dejado sin comida, luz y agua, y les hubieran bombardeado día y noche durante meses? ¿Cuántos «Guernicas», uno detrás de otro, tendría que haber pintado Picasso para denunciar esa masacre? Pues es esto, y no menos, lo que se está perpetrando impunemente en Gaza.
En cuanto a acusar a Suráfrica de tener vínculos con Hamás, tiene gracia que lo haga el país y el dirigente (Netanyahu) que ha defendido personalmente la necesidad de financiar a Hamás como estrategia para mantener divididos a los palestinos e impedir que avanzaran hacia la consecución de un Estado propio.
Así que no. Es una repugnante mentira afirmar que el gobierno y el ejército israelí están haciendo lo posible para evitar víctimas civiles. Están perpetrando una matanza sin paliativos en el campo de concentración en que han convertido previamente a Gaza. Y Occidente entero, salvo la honrosa excepción de Suráfrica, está tapándose los ojos y la nariz ante este hecho. Algo que, por cierto, tendrá consecuencias. Porque tengan por seguro que si algo van a provocar estos crímenes de Estado es más violencia e inseguridad para todos. Denle tiempo al tiempo.
-

7:00
Lo serio
» El café de OcataI
Con cada vez mayor frecuencia me siento como un viejo cascarrabias al que la mayoría de las cosas que pasan le parecen poco serias. Cuando esto ocurre me pregunto si ser joven no se reducirá a tomarse la vida demasiado en serio. Me refiero a la inconsistencia de lo que se presenta como obvio, a ese componen de patio de colegio que tiene la política, etc.
II
¿La escritura es un refugio por lo que tiene de ejercicio solipsista?
III
Cuando todo parece irreal es el momento de cocinar algo que inunde la casa con aromas viejos. Ayer fueron unos pies de cerdo. El domingo, un cocido.
IV
Los catalanes le han puesto un 6,9 a su felicidad. ¿Es esto serio? Barcelona es tan poco seria que tiene, a la vez, una de las tasas de fertilidad más bajas y una de las tasas de esperanza de vida más altas.
V
Repaso con Juan Bueno que todo esté listo para una videoconferencia que tengo que dar esta tarde a profesores de Málaga. Compruebo, una vez más, lo torpe que soy en cuestiones tecnológicas. Los meros nombres de las cosas son para mí como una barrera infranqueable. Pero a la gente les gusta pronunciarlos con la misma seriedad con que hablan de estrafalarios nombres de medicamentos.
VI
Buena parte de lo que hacemos es una búsqueda de paliativos existenciales. Esta búsqueda fracasada es lo más serio del hombre.
-

9:03
Una búsqueda triste de alegría
» El café de OcataI
Andamos por Cataluña con una sequía considerable y con cielos primaverales. Los amaneceres son de lujo.
II
Me llamó ayer Eva Millet porque anda escribiendo un artículo sobre el miedo de las nuevas generaciones al futuro. Le digo que no es tanto miedo al futuro como miedo a sí mismos. Los jóvenes ven al hombre como un desastroso gestor de sus recursos, lo cual los condena a vivir en una grave incertidumbre y a soñar con la posibilidad de un poshumanismo o de un transhumanismo.
III
Julio Borges Junyent y Javier Ormazábal Echeverría han escrito un libro más que interesante, La posmodernidad en jaque, que quiere ser ni más ni menos que un debate entre C.S. Lewis y Gianni Vattimo. Julio me envío un ejemplar con una nota manuscrita: "Nuestra intención con este libro es contribuir con seriedad, argumentos y casos de la vida real al combate cultural que erosiona la verdad y la dignidad humana".
No me gusta la expresión "combate cultural". Pero no me gusta por una cuestión táctica. Como decía Maquiavelo, quien quiere ir a la guerra en serio comienza proclamando que lo que busca es la paz.
IV
Javier Sánchez Menéndez me envía las galeradas de mi nuevo libro de aforismos, que se titulará Una búsqueda triste de alegría. Creo que es el mejor libro de aforismos que he escrito, porque es el más sincero.
-

13:18
Ressonància i aroma
» Orelles de burroHartmut Rosa dedica un voluminós llibre a desenvolupar el concepte de ressonància, front l'acceleració i l'alienació. Byung Chun-Han proposa el concepte d'aroma, el sentir l'aroma del temps per tal de lliurar el temps modern de la seva acceleració i el seu caos, la seva dissincronia. Curiós el recurs de pensadors contemporanis a conceptes estètics.
-

10:48
Hoy me asomo al ABC
» El café de OcataA John Müller lo conocí hace ya algunos años en Valladolid y me cayó muy bien. Estábamos invitados a una cosa bastante loca que organizó Quintana Paz cuando era profesor... creo que de la Miguel de Cervantes. Estaban también María Blanco, Vidal Arranz, Jaume Vives... y una "dominatrix" que, según nos dijo, se llevaba muy bien con su suegra.
Recuerdo de aquellos días especialmente un largo paseo nocturno con Juan José Laborda, que hablaba, con cierta melancolía, del poder absoluto de la efebocracia en política. Dijo muchas cosas y en todas ha acertado. Pues bien, el día 13 de diciembre John Müller me hizo una larga entrevista en el CaixaForum de Madrid. Ese mismo día me entregaron el Premio magisterio.


-

9:15
De Conocimiento a Convicción
» El café de Ocata -

20:41
Altivo
» El café de OcataEsta mañana he mantenido una disputa considerable, a cara de perro, con un vecino de mi pueblo. Creo que tenía razón yo, pero eso, ahora y aquí, es lo de menos. Lo importante es que al final de la bronca me ha llamado "altivo". Y yo he pensado que no debía enfadarme con alguien que que sabe utilizar este adjetivo. Pero él se ha dado media vuelta y se ha ido, muy enfadado, y no he tenido oportunidad de decírselo. Si por casualidad me lee, que sepa que, por mi parte, todo olvidado.
-

8:12
¿Para qué sirve viajar?
» El café de OcataI
Fui un gran dormilón. Hasta bien entrada mi juventud, el paraíso era para mí un lugar en el que podías dormir ininterrumpidamente cuanto quisieras y nadie vendría a arrancarte de la cama con premuras. Ahora, sin embargo, hay días que a las 5 de la mañana ya estoy leyendo o escribiendo. Y resulta que me gusta madrugar y seguir el amanecer cotidiano, tan igual, tan nuevo, tan distinto día a día.
II
Hay libros que se te resisten. No es que no te gusten. No es que no los consideres relevantes. No es que estén mal escritos... Es, simplemente, que se te resisten. Comenzaste a leerlos hace meses y los tienes aquí delante llamándote la atención. Los coges. Lees unas cuantas páginas. Subrayas tal o cual idea que te parece brillante. Y los dejas para leer otras cosas. Pero no los abandonas. Es lo que me está pasando con "La presentación de la persona en la vida cotidiana", de Erving Goffman (Amorrortu, 1987).
III
Hay encuentros que dejan un sabor largo y cordial en la memoria, y te gusta darles una vuelta y volver a rememorar aquel gesto, aquel detalle, aquella palabra. Es lo que me está pasando con mi visita a la escuela La Pau.
IV
Olga Sanmartín me cita en un artículo de El Mundo: «Sabemos lo que somos capaces de recordar. Por tanto, cuanto menos seamos capaces de recordar, menos sabemos», sostiene el filósofo Gregorio Luri, que arremete contra aquellos que dicen que aprender de memoria no sirve para nada porque todo está en internet. «¿Para qué viajo si todo lo puedo ver en internet? Viajo porque la experiencia es sólo mía. Y lo mismo pasa con el conocimiento», argumenta el autor de La escuela no es un parque de atracciones.
Luri recuerda que una vez un profesor le preguntó: «¿Para qué sirve aprenderse de memoria una fecha histórica?» y él le respondió: «Aprenderse una fecha histórica no sirve para nada. Aprenderse 10 fechas es útil. Y aprenderse 30 permite tener un mapa cronológico de la Historia».
-

12:00
Feminisme Posthumà
» Orelles de burro"El feminisme posthumà és capaç de fer una anàlisi pertinent de les relacions de poder contemporànies, perquè ha renunciat tant a la visió liberal de l'individu autònom com a l'ideal socialista del subjecte revolucionari privilegiat."
Rosi Braidotti: Feminisme posthumà
"Nosaltres, que no som-tots-el-mateix-però-que-estem-junts-en-això.2
Cal coneixement posthumà per afrontar:
- les desigualtats
- la destrucció planetària
- les biotecnologies i la digitalització
-

22:30
La Pau
» El café de Ocata
Esta tarde he visitado el colegio La Pau, en el barrio del mismo nombre de Barcelona. He ido en tren hasta Sant Adrià y de allí he seguido caminando en zig-zag. Me apetecía pasar por el barrio de la Verneda, donde estuve viviendo un tiempo a finales de los 70, hasta que una noche vino la policía a echarnos. Nos llevaron a comisaría. Nos trataron bien, pero nos aconsejaron abandonar el piso. Un vecino nos había denunciado acusándonos de ser lo que no éramos. El barrio ha cambiado, pero aquellos mastodónticos e impersonales bloques de viviendas siguen ahí, mirando al futuro, pero indiferentes con las personas. Ahora abundan los Döner Kebab y la gente de color. De allí he continuado mi camino hasta el barrio de La Pau, un barrio en el que pocas personas elegirían vivir si tuvieran otras opciones. Pero allí, amigos, me he encontrado con una escuela. Una escuela de profesionales entusiastas y alegres, con ganas de hacer cosas y dispuestos a hacerlas bien, luchando contra los elementos, si hace falta. Pocas cosas son más gratificantes que un encuentro con maestros que conocen su oficio y lo ejercen serena y juiciosamente, sis aspavientos, pero con seriedad.





