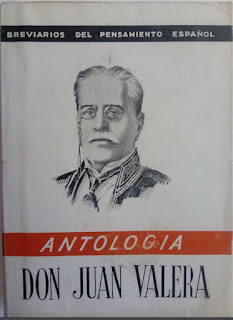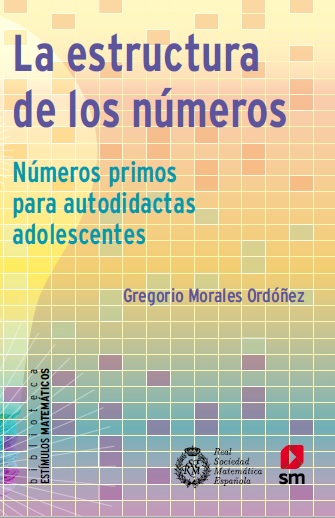Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico de Extremadura.
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico de Extremadura.¿Se debe dialogar en cualquier circunstancia y con todo el mundo? Ni hablar. O, mejor dicho: hablar sí, y negociar, y hasta argumentar si cabe. Pero dialogar no. El diálogo requiere condiciones éticas y filosóficas que no siempre se dan en otras formas de comunicación. Sin esas condiciones, el diálogo no es posible (sin perjuicio de que se siga hablando, negociando o incluso argumentando).
La primera de tales condiciones es el compromiso con la verdad. El diálogo se instituye con el propósito de investigar o deliberar acerca de lo que son o deben ser realmente las cosas. Si no se comparte dicho propósito (porque no se crea posible, o porque las finalidades sean otras, como persuadir, propagar, manipular o mentir) no hay diálogo que valga.
Dado que la verdad no puede ser algo subjetivo, la segunda condición de todo diálogo es la cooperación. El diálogo es, esencialmente, una actividad intersubjetiva, en que las posiciones e intereses individuales, el triunfo retórico o la reafirmación del propio ego quedan subordinados a ese interés o bien común que suponen el conocimiento o la deliberación en torno a lo justo. Sin ese valor trascendente de lo común (lo verdadero, lo bueno, lo racional...), y de ciertas virtudes concomitantes (honestidad, tolerancia, espíritu crítico), podrán darse el habla, el debate retórico, la negociación, pero no el diálogo.
La tercera condición es la incertidumbre. Se dialoga porque se duda de lo que se cree y, conscientes de esto mismo, se reconoce la necesidad de poner a prueba nuestras ideas y aprender de otros. El diálogo ha de sacarte de tus casillas ideológicas y tus “-ismos” habituales. Si crees ciegamente que tus posiciones son indubitables un buen diálogo te vendría de perlas, pero nadie (salvo que te aprecie o se dedique vocacionalmente a ello) está obligado a ayudarte.
La incertidumbre es, además, condición del interés que nos empuja a empatizar con los demás, interesándonos por su forma de concebir el mundo e inquiriendo y valorando su opinión sobre nuestras opiniones. Si, por el contrario, lo que abunda es la lectura torcida o parcial de lo que dice el otro (para, así, regodearnos en lo “nuestro”), toca levantarse y coger la puerta.
La quinta condición es la radicalidad. En un diálogo no caben dogmas, tabúes o certezas incuestionables; ni conclusiones fijadas de antemano (un “debate” instrumentalizado para conducir a los que participan a una posición predeterminada no es un debate). Participar en un diálogo supone, por el contrario, asumir el riesgo de que nuestras convicciones se desmoronen e, incluso, de que nuestra vida cambie de rumbo.
Por último, un diálogo exige equidad racional, de manera que el derecho a tomar la palabra sea estrictamente proporcional a la voluntad y la capacidad de razonar y explicar (reconocida por los demás) que tenga cada uno. Así, si en un debate se da ventaja al que más grita, paga, pega o manda, tampoco hay diálogo.
Alguien podría decir que, dada esta lista tan exigente de condiciones, uno estaría condenado a no debatir jamás. Y no le faltarían motivos. De hecho, casi todo lo que pasa hoy por “diálogo” (debates parlamentarios, tertulias televisivas, discusiones en las redes) está dirigido a la manipulación, la justificación de intereses particulares, la reafirmación de lo que ya creemos o, más simplemente, a alimentar con sangre y saña al circo mediático que nos mantiene entretenidos en nuestro puesto virtual de trabajo (consistente en proporcionar información y comprar lo que nos ofrecen).
¿Deberíamos ser, entonces, tan pulcros o tiquismiquis? ¿No dejaríamos, así, el campo libre a demagogos y dogmáticos? Yo aquí soy optimista. Creo que la pulcritud intelectual y moral nunca es excesiva, y que es lo único que puede sacarnos de esta debacle. Más aún, espero que el espectáculo degradante del no-debate público vaya generando una reacción creciente de desapego, de forma que el simulacro de “diálogo” con que se autolegitima el régimen acabe por descubrirse solo.
Mientras, no ya levantarte indignado de la mesa (como los políticos o los famosos en los programas de cotilleo) sino, directamente, no participar de ninguna manera en el Show. No digamos si, en lugar de demagogia, ruido, consignas o risas necias, lo que hay sobre la mesa son amenazas, balas, pistolas o rebeliones de opereta, en cuyo caso no solo no hay nada que dialogar, sino que hay la obligación de expulsar del plató, la institución y hasta de la vida civil al que violenta, sometiéndole, si procede, a la violencia legítima de la ley.
A no ser, claro, que nos vaya la marcha, y que lo único que nos interese sea este crispante estado (completamente ajeno al bien común) de campaña electoral permanente.