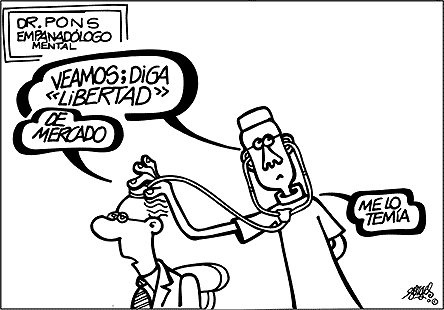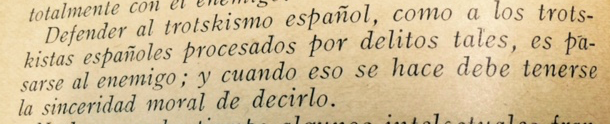|
| Karl Polanyi |
La economía de mercado supone un sistema autorregulador de mercados. Para emplear términos un poco más técnicos, se trata de una economía gobernada por los precios del mercado y únicamente por ellos. Sólo en este sentido se puede decir que un sistema de este tipo, capaz de organizar la totalidad de la vida económica sin ayuda o intervención exterior, es autorregulador. Estas someras indicaciones deberían bastar para mostrar la naturaleza absolutamente inédita de esta aventura en la historia de la raza humana.
Precisemos un poco más lo que queremos decir. Ninguna sociedad podría sobrevivir, incluso por poco tiempo, sin poseer una economía, sea ésta de un tipo o de otro. Pero hasta nuestra época, ninguna economía de las que han existido estuvo, ni siquiera por asomo, bajo la dependencia del mercado. A pesar de los cánticos laudatorios de carácter universitario que se dejaron oír a lo largo del siglo XIX, las ganancias y beneficios extraídos de los cambios jamás habían desempeñado con anterioridad un papel tan importante en la economía humana. Pese a que la institución del mercado había sido, desde el final de la Edad de piedra, un hecho corriente en las sociedades, su papel en la vida económica siempre había sido secundario.
Queremos insistir en este aspecto con la máxima fuerza que nos proporcionan sólidas razones. Un pensador de la talla de
Adam Smith ha señalado que la división del trabajo en la sociedad dependía de la existencia de mercados o, como él decía, de la «propensión del hombre a cambiar bienes por bienes, bienes por servicios y unas cosas por otras». De esta frase surgiría más tarde el concepto de «hombre económico». Se puede decir, con mirada retrospectiva, que ninguna interpretación errónea del pasado se reveló nunca como una mejor profecía del futuro. Y ello es así porque, si bien hasta la época de
Adam Smith esta propensión no se había manifestado a gran escala aún en la vida de ninguna de las comunidades observadas, y hasta entonces había sido como máximo un rasgo secundario de la vida económica, cien años más tarde un sistema industrial estaba en plena actividad en la mayor parte del planeta, lo que significaba, práctica y teóricamente, que el género humano estaba dirigido en todas sus actividades económicas -por no decir también políticas, intelectuales y espirituales- por esta única propensión particular. En la segunda mitad del siglo XIX
Herbert Spencer, que únicamente tenía un conocimiento superficial de la economía, llegó a identificar el principio de la división del trabajo con el trueque y el intercambio, y, cincuenta años más tarde
Ludwig von Mises y
Walter Lippmannretomaban esta misma idea falsa. A partir de entonces la discusión fue inútil. Un magma de autores especialistas en economía política, historia social, filosofía política y sociología general habían seguido el ejemplo de
Smith y habían hecho de su paradigma del salvaje entregado al trueque un axioma de sus ciencias respectivas. De hecho, las ideas de
Adam Smith sobre la psicología económica del primer hombre eran tan falsas como las de
Rousseau sobre la psicología política del buen salvaje. La división del trabajo, fenómeno tan antiguo como la sociedad, proviene de las diferencias relativas a los sexos, a la geografía y a las capacidades individuales; y la pretendida tendencia del hombre al trueque y al intercambio es casi completamente apócrifa. La historia y la etnografía han mostrado la existencia de distintos tipos de economías que, en su mayor parte, cuentan con la institución de los mercados; sin embargo, ni la historia ni la etnografía han tenido conocimiento de ninguna otra economía anterior a la nuestra que, incluso aproximativamente, estuviese dirigida y regulada por los mercados. El esbozo de la historia de los sistemas económicos y de los mercados, sobre la que nos detendremos por separado, tratará de probar de forma más concluyente esta afirmación. Como veremos, el papel jugado por los mercados en la economía interior de los diferentes países ha sido, hasta una época reciente, insignificante: el cambio radical que representa el paso a una economía dominada por el mercado se percibirá mejor sobre este trasfondo.
Para comenzar, debemos desprendernos de ciertos prejuicios del siglo XIX que subyacen a la hipótesis de
Adam Smith relativos a la pretendida predilección del hombre primitivo por las actividades lucrativas. Como su axioma servía mucho más para predecir el futuro inmediato que para explicar un lejano pasado, sus discípulos se vieron sumidos en una extraña actitud en relación a los comienzos de la historia humana. A primera vista, los datos disponibles parecían indicar más bien que la psicología del hombre primitivo, lejos de ser capitalista, era, de hecho, comunista (más tarde hubo que reconocer que se trataba también de un error). El resultado fue que los especialistas de la historia económica mostraron una tendencia a limitar su preocupación por este período para pasar a considerar la etapa relativamente reciente de la historia, en la que se podía encontrar el trueque y el intercambio a una escala considerable -de este modo la economía primitiva quedó relegada a la prehistoria-. Este modo de presentar las cosas indujo a inclinar inconscientemente la balanza en favor de una psicología de mercado, pues resultaba posible creer que, en el espacio relativamente breve de algunos siglos pasados, todo había concurrido a crear lo que al fin fue creado: un sistema de mercado. Fue así como otras tendencias no fueron tenidas en cuenta y quedaron anuladas. Para corregir esta perspectiva unilateral habría sido preciso acoplar la historia económica y la antropología social, pero ha existido un rechazo contumaz hacia un enfoque de este tipo.
No podemos continuar de momento desarrollando este punto. El hábito de ver en los diez mil últimos años, y en la organización de las primeras sociedades, un simple preludio de la verdadera historia de nuestra civilización, que comenzaría en 1776, con la publicación de
La riqueza de las naciones, ha quedado superado, por utilizar un calificativo suave. Nuestra época ha vivido el final de este episodio y, al intentar evaluar las opciones de futuro, estamos obligados a refrenar nuestra inclinación natural a seguir los caminos en los que creyeron nuestros padres. La misma prevención que empujó a la generación de
Adam Smith a considerar al hombre primitivo como un ser inclinado al trueque y al pago en especie, ha incitado a sus sucesores a desinteresarse totalmente del primer hombre, pues se sabía que éste no se había dedicado a estas loables pasiones. La tradición de los economistas clásicos, que intentaron fundar la ley del mercado en pretendidas tendencias inscritas en el nombre en estado de naturaleza, fue sustituida por una ausencia total de interés por las culturas del hombre «no civilizado», ya que no tenían nada que ver, en suma, con la comprensión de los problemas de nuestra época.
Esta actitud subjetiva respecto a las primeras civilizaciones no debería constituir un reclamo para el espíritu científico. Se han exagerado demasiado las diferencias que existen entre pueblos civilizados y «no civilizados», particularmente en el terreno económico. Según los historiadores, las formas de vida industrial en la Europa agrícola no diferían mucho, hasta una época reciente, de las que existían hace miles de años. Desde la introducción del arado -que es esencialmente una gruesa azada tirada por animales-, hasta comienzos de la época moderna, los métodos de la agricultura permanecieron sustancialmente idénticos en la mayor parte de Europa Occidental y Central. De hecho, en esas regiones los progresos de la civilización han sido sobre todo políticos, intelectuales y espirituales; en cuanto a las condiciones materiales, la Europa Occidental del año 1100 después de Cristo apenas llegó a alcanzar el estadio que había conseguido el mundo romano mil años antes. Incluso más tarde el cambio se hizo efectivo mucho más fácilmente a través de los canales de la política, la literatura, las artes, y especialmente de la religión y del saber, que de la industria. En el aspecto económico la Europa medieval se encontraba, en gran parte, al mismo nivel que Persia, la India o la China de la Antigüedad y no podía sin duda alguna rivalizar en riqueza y en cultura con el Nuevo Imperio Egipcio que la precedía en dos mil años. Entre los historiadores modernos de la economía,
Max Weberfue el primero que protestó por el olvido de la economía primitiva, realizado con el pretexto de que ésta no tenía relación con la cuestión de los móviles y de los mecanismos de las sociedades civilizadas. Los trabajos de antropología social probaron más tarde que
Max Webertenía toda la razón, ya que, si alguna conclusión se impone con toda nitidez, tras los estudios recientes sobre las primeras sociedades, es el carácter inmutable de hombre en tanto que ser social. En todo tiempo y lugar sus dones naturales reaparecieron en las sociedades con una consecuencia sorprendente, y las condiciones necesarias para la supervivencia de la sociedad humana parecían ser inalterablemente las mismas.
El descubrimiento más destacable de la investigación histórica y antropológica reciente es el siguiente: por lo general las relaciones sociales de los hombres engloban su economía. El hombre actúa, no tanto para mantener su interés individual de poseer bienes materiales, cuanto para garantizar su posición social, sus derechos sociales, sus conquistas sociales. No concede valor a los bienes materiales más que en la medida en que sirven a este fin. Ni el proceso de la producción ni el de la distribución están ligados a intereses económicos específicos, relativos a la posesión de bienes. Más bien cada etapa de ese proceso se articula sobre un determinado número de intereses sociales que garantizan, en definitiva, que cada etapa sea superada. Esos intereses son muy diferentes en una pequeña comunidad de cazadores o de pescadores y en una extensa sociedad despótica, pero, en todos los casos, el sistema económico será gestionado en función de móviles no económicos.
Resulta fácil explicarlo en términos de supervivencia. Veamos, por ejemplo, el caso de una sociedad tribal. El interés económico del individuo triunfa raramente, pues la comunidad evita a todos sus miembros morir de hambre, salvo si la catástrofe cae sobre ella, en cuyo caso los intereses que se ven amenazados son una vez más de orden colectivo y no de carácter individual. Por otra parte, el mantenimiento de los lazos sociales es esencial y ello por varias razones. En primer lugar, porque, si el individuo no observa el código establecido del honor o de la generosidad, se separa de la comunidad y se convierte en un paria. En segundo lugar, porque todas las obligaciones sociales son a largo plazo recíprocas, por lo que, al observarlas, cada individuo sirve también del mejor modo posible, «en un toma y daca», a sus propios intereses. Esta situación debe de ejercer sin duda una continua presión sobre cada individuo para que elimine de su conciencia el interés económico personal, hasta el punto de que lo puede incapacitar, en numerosos casos -pero de ningún modo en todos-, para captar las implicaciones de sus propios actos sólo en función de su interés. Esta actitud se ve reforzada por la frecuencia de actividades en común, tales como el reparto de la comida procedente de recogidas comunes, o la participación en el botín obtenido a través de una expedición tribal lejana y peligrosa. El precio otorgado a la generosidad es tan grande cuando se lo mide por el patrón del prestigio social, que todo comportamiento ajeno a la preocupación por uno mismo adquiere relevancia. El carácter del individuo tiene poco que ver con esta cuestión. El hombre puede ser bueno o malo, social o asocial, envidioso o generoso en relación con un conjunto de valores variables. No proporcionar a nadie motivos para estar celoso es de hecho un principio general de la distribución ceremonial o del acto de elogiar públicamente al que obtiene buenas cosechas en su huerto (salvo si las consigue demasiado bien, en cuyo caso se le puede dejar decaer con todo derecho, sirviéndose del pretexto de que es víctima de la magia negra). Las pasiones humanas, buenas o malas, están simplemente orientadas hacia fines no económicos. La ostentación ceremonial sirve para estimular al máximo la emulación, y la costumbre del trabajo en común tiende a situar a un nivel muy alto los criterios cuantitativos y cualitativos. Todos los intercambios se efectúan a modo de dones gratuitos que se espera sean pagados de la misma forma, aunque no necesariamente por el mismo individuo —procedimiento minuciosamente articulado y perfectamente mantenido gracias a métodos elaborados de publicidad, a ritos mágicos y a la creación de «dualidades» que ligan los grupos mediante obligaciones mutuas- lo que podría explicar por sí mismo la ausencia de la noción de ganancia e, incluso, la de una riqueza que no esté constituida exclusivamente por objetos que tradicionalmente servían para incrementar el prestigio social.
En este bosquejo de los rasgos generales, que caracterizan a una comunidad de la Melanesia occidental, no hemos tenido en cuenta su organización sexual y territorial -en relación a la cual la costumbre, la ley, la magia y la religión ejercen su influencia-, porque nuestra única intención era mostrar cómo los prentendidos móviles económicos encuentran su razón de ser en el marco de la vida social. Y es precisamente sobre este punto negativo sobre el que están de acuerdo los etnógrafos modernos: la ausencia del móvil del lucro, la ausencia del principio del trabajo remunerado, del principio del mínimo esfuerzo, y más concretamente, la ausencia de toda institución separada y diferente fundada sobre móviles económicos. Pero, en este caso, ¿cómo se asegura el orden en el campo de la producción y la distribución?
Esencialmente la respuesta nos la proporcionan dos principios de comportamiento que a primera vista no suelen ser asociados con la economía: la
reciprocidad y la
redistribución.
Karl Polanyi,
La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, Ediciones La Piqueta, Madrid 1989