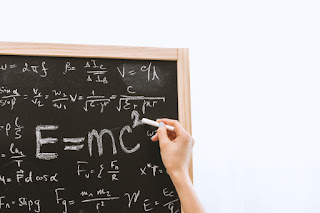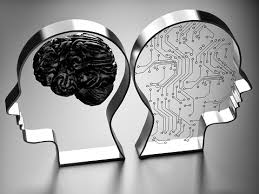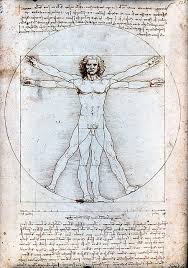Dejando aparte los enigmas que conciernen a la naturaleza, que causan el más temprano asombro, cuando las criaturas han avanzado en su crecimiento y comienzan a entrever la dimensión ética de la existencia, llega el momento de la cuestión que va a centrar este escrito. Porque tanto la escuela, como en general la educación, han de regirse por las preguntas que brotan espontáneas en la infancia y adolescencia, que no son más que las que se seguirán formulando los adultos a lo largo de toda su vida. Son los problemas, los misterios acuciantes que como una inmensa penumbra constituyen el trasfondo de nuestro acaecer. Vivir es vivir inmersos en ese desasosiego al que solo el propio viviente que lo sufre puede responder de manera provisoria y en el que toda educación germina. Como lo señalan las teorías pedagógicas y didácticas, se debe partir de formular preguntas e indagar respuestas de la misma manera que nos las hacemos espontáneamente. Aunque no me gusta del todo expresarlo en estos términos cientificistas, porque si entendemos el acto de preguntar como si fuera el planteamiento de un problema es como si redujéramos la realidad a unos cuantos hechos o elementos fácticos ocultando lo enigmático irreductible, lo misterioso que como abismo impenetrable siempre acecha al hombre. Antes bien, lo que subyace tras cualquier interrogante que formulemos, tras la cuestión e incluso en el mismo problema es lo más hondo, inasible y abisal que habita nuestra alma y desborda nuestro entendimiento para causar la más profunda de las conmociones. De esa misma madre partieron mito, ciencia y filosofía.
Cierto es que el niño pregunta cuestiones elementales, de las que pueden abordarse con el método científico. John Dewey fue un gran maestro en observarlo y señaló que hay que emplear la ciencia para responderle, para incluso comprender el modo en que el niño puede seguir pensando y formulando ese tipo de preguntas, ejercitando su mirada fáctica a su alrededor. Pero el propio Dewey ya vinculaba este ejercicio, que es en el fondo un tipo de dialéctica con el medio ambiente, pues se asemeja a un cierto diálogo e intercambio atento y receptivo con su entorno, con esa otra dialéctica entre los hombres que aplicada a lo político llamamos democracia. A los jóvenes, después de la infantil atención enfocada en la naturaleza, se les abre una dimensión social y política en la que las preguntas derivan a cuestiones sobre el bien, sobre los fines, sobre la justicia. Cuando su mirada se fija en lo que ocurre en ese universo que solo concierne a los seres humanos, no ya de cosas, sino de personas que viven en comunidad, surgen cuestiones acerca de esa vida común en las que, desde ciertas perspectivas, podemos alcanzar planos mucho más profundos, pues estaríamos tocando claves acerca de lo que implica, en lo más esencial, ser persona, existir en el modo consciente propio de la existencia humana. Pensemos que, llegados a cierta edad, el joven se plantea forjarse una identidad a fuerza de decisiones. Tiene que aceptar si opta por lo que la mayoría opta. Dicho de otro modo, ha de plantearse si ha de seguir lo que resulta la opción arrolladora, la que triunfa, la que en su sociedad se presenta como la válida porque a quien la sigue le va bien. Su dialéctica, en un sentido de oposición, con la sociedad le conduce a cuestionar algunos modelos pero, lo sepa o no, sigue y asume otros. Puede estar avalando determinados valores sin saberlo. Y quiere esclarecerlo. Quiere pensarlo.
Entonces, imaginemos la situación en un instituto, un joven o una joven nos increpa que, contra lo que tan bellamente expone el discurso oficial en torno a valores y ciudadanía y tanto le cuentan sobre igualdad, derechos y respeto, es más feliz quien ferozmente arremete contra los demás, quien ataca y vence, quien obra con agresividad y gana las batallas con trampas y malos modos, saltándose esos magnos valores aunque guarde las apariencias. Ese agresivo individuo es más feliz. Sale, pues, mejor avasallar al otro, faltar el respeto, ser injusto, o por lo menos así funciona la sociedad. ¿Para qué creer lo que nos cuenta la ética? Sus códigos y discursos de lo políticamente correcto son solo bonitas palabras a las que es obligado asentir, Dios nos libre, pero que nadie en su fuero interno cree de veras. Solo basta mirar a nuestro alrededor. Nadie obra según lo que dice.
Desde luego, nada como la inocencia juvenil para señalar que el rey está desnudo, pensaríamos sin atrevernos a proclamarlo en voz alta, y recordando más de una sátira quevedesca sobre la hipocresía generalizada. Acierta de pleno. De hecho, la sociedad avala al “malo”, al que vence en las lides empleando maquiavélicamente todos los medios posibles sin remordimientos ni mesura, contra quienes sí ostentan frenos morales en su comportamiento y se manifiestan incapaces de hacer daño. Estos últimos viven vidas infelices, de perdedores, sin llegar a disfrutar de todo aquello que logra el solaz de los seres humanos. ¿Merece entonces la pena actuar con justicia? ¿El precio de optar por la justicia es la infelicidad? ¿Puede entonces afirmarse sin locura que el justo es más feliz que el injusto? Todo apunta a que es mejor hacer daño que sufrirlo, puestos a elegir. Es mejor una vida de reconocimiento y fortuna, siendo así más felices; y si el medio ha de ser cometer injusticia, pues es mejor obrar injustamente. Y así, nuestro joven interlocutor nos estará planteando el reto de nuestra carrera. ¿Cómo replicarle?
Pues a esta amarga pero atinada observación del joven sofista, llena de realismo, puede proyectarse una larga respuesta que, dando todo un rodeo, plantee un proyecto educativo, para convencerle de lo contrario, es decir, de que la realidad es otra. Y además exponer toda una teoría sobre la justicia que acabe remitiendo a la ética, a la política y puestos a tratar de qué es en definitiva lo que es, terminar surcando el proceloso mar de la ontología. Por supuesto, estamos refiriéndonos a Platón.
Quien me haya seguido hasta aquí habrá podido adivinar que estoy refiriéndome sin citarlo a La República. El mejor tratado de educación de todos los tiempos, que dijo Rousseau en su Emilio y que parte precisamente de esta cuestión que cualquier adolescente puede hacerse cuando deba decidir si actuar bien o mal. Claro que asumiendo que estamos en el estilo metafísico platónico de preguntar y de responder, los derroteros que esto va a llevar son peculiares. Para empezar no es casual que hayamos acudido a Platón después de un par de entradas en el blog dedicadas al pensamiento estoico que le debe bastante. Lo interesante de ambos sistemas de pensamiento es que creen que la felicidad es posible, contra la visión trágica del mundo, pero mediante un estricto programa educativo que consiste en recuperar el orden u organización de ese organismo que somos, lo que dicho de otro modo consiste en tratar de sanarnos, de que recuperemos la salud. La filosofía y su hermana en la Antigüedad, la educación, la paideia, como terapia.
Para Platón, la creencia de que la persona que es injusta con otro es más feliz que la que sufre el daño cometido por otro es producto de una patología, es una falsa creencia, no es más que una apariencia. No forma parte de la verdad. Ya se sabe que en el sistema platónico hay un dualismo entre ser y aparecer. El acceso a lo que es ha de realizarse con disciplina y esfuerzo mediante la inteligencia, porque lo que es, lo verdadero, se halla oculto, como bajo un velo, pero resulta inteligible, como expresa el mito de la caverna. Es preciso retirar el velo de lo que aparece, tal cual el término griego aletheiatraducido como “verdad” sugiere. En dicha famosa alegoría de la caverna el mundo que vemos son sombras inconsistentes que remedan con mayor o menor proximidad un modelo original, que para Platón son las ideas. En su origen primero, todo remite al Sol que es la metáfora del Bien o idea original que sustenta, como centro de donde irradia el ser, todas las formas. Será el cometido de la educación entrenar al sujeto que va a gobernar para que mediante el ejercicio de distintas metodologías (métodos ontológicos, es decir, para acceder a la visión del ser) como la dialéctica o cierta vía más contemplativa aunque racional se logre captar en su ultimidad la realidad y pueda transmitirse ese orden a la organización del Estado. En esta deriva cuyo punto álgido es el libro VII de La República nos hemos introducido en una dimensión ontológica que Platón cree necesario atravesar para responder al interrogante que nos ha suscitado nuestro alumno. Recordemos que se va a esforzar en hacer entender a sus interlocutores sofistas que el mundo que avala aquellos valores en los que basan sus opiniones (doxa) sobre la equiparación de injusticia y felicidad (la sociedad ateniense de su tiempo de populistas y demagogos) se basa en un remedo irreal de mundo, en una sombra de lo que el genio avezado es capaz de captar dándole la vuelta a todo ello para percatarse con claridad de que todo resulta ser de otra manera.
El proyecto educativo de La República pretende resituar la razón-logos en el lugar que le corresponde, precisamente para mirar sin engaños la figura verdadera del mundo. Y su lugar en lo epistemológico, es decir, en el conocimiento, debe ser el trono. Y esto, aquí Platón aporta otra de sus peculiaridades, ha de darse en dos planos correlativos: el ético y el político. Debe reinar en ambos niveles. Dentro del individuo, en su alma, en su psijé, y en la polis. Hay un orden natural que puede desorganizarse con relativa facilidad. Platón da complejas explicaciones de ello, de la degeneración a que tiende tanto el alma como la polis, pero cuando las cosas se desmadran viene a ser casi siempre porque las pasiones, los apetitos (el afán de riquezas y de honores, la soberbia, junto con un eros desenfrenado que anticipa a la teoría freudiana) acaban desbocándose y haciendo infeliz al sujeto. Aquí Platón desarrolla amplias descripciones y argumentos para convencer a nuestro adolescente de que una persona fuera de sí, o sea, esclava de sus pasiones, no puede ser feliz, aunque todo el mundo lo adule y consiga en apariencia todo lo que quiere. Porque en realidad, no es eso lo que quiere. Al menos, esa es la teoría platónica, es decir, que nadie puede querer el mal. Nadie puede querer mandar injustamente sobre otros, ni robar, ni matar despiadadamente, ni robar sus derechos a los demás, ni hacer daño. Si alguien quiere hacer todo eso, porque consigue dinero, poder, prestigio, cosas en definitiva “buenas”, en el fondo vive engañado, ya que lo colma un profundo desasosiego, un desequilibrio anímico, una íntima falta de libertad (como tanto enfatizarían sus posteriores discípulos estoicos, en especial Epicteto) y no puede ser feliz aunque lo crea. No se puede vivir bien en esa agonía constante.
Por el contrario, si recordamos de nuevo a Marco Aurelio y esa última palabra con la que terminan sus Meditaciones (“serenidad”), la racionalización de sí mismo produce felicidad, lo que solo se obtiene, como ocurre con el proyecto de La República, tras un prolongado y esforzado itinerario pedagógico. Aunque hay grandes diferencias con ambos “programas educativos” estoico y platónico. Lo que plantea Marco Aurelio y los mucho más auténticamente republicanos estoicos (por muy emperador que fuera Marco Aurelio y semiemperador que llegara a ser Séneca; por otro lado Epicteto fue esclavo-liberto) es un programa para cualquier ser dotado de razón (que lo era para ellos cualquier persona, libre o esclavo, mujer u hombre). En el caso de La Repúblicano estamos ante un programa educativo para lo que hoy llamaríamos la ciudadanía. Es solo para unos pocos gobernantes. Muy pocos. Acaso uno solo. Un rey. Porque importa sobre todo alcanzar ese orden que garantiza que, de manera acorde, tanto el organismo político como el temperamento de los individuos funcionen bien y haya justicia (lo que quiere decir que cada parte del alma y del Estado ocupe su lugar). Solo puede haber felicidad cuando las aguas están calmadas, cuando, recordemos, la razón gobierna las pasiones y por tanto todo está en su lugar apropiado.
En el caso del estoicismo, es tarea del filósofo, o sea, de todos, salir a la arena a batirse con el mundo y aprender, curtirse día a día en el uso de su razón aplicándola en cada jugada. En el caso de La República lo que importa es que el sujeto viva en la encarnación política de un ideal que vale tanto para el alma como para la polis, una suerte de reflejo en el mundo de un paradigma celestial, que solo pueden ver y aplicar inteligencias agudizadas por una educación bien dirigida. Esta irá destinada primero, en la infancia, al cuerpo (gimnasia) y al sentido estético y la armonía (música) de manera que ninguna de ambas disciplinas prevalezca sobre la otra, sino que más bien se contrarresten. Después, tras esta preparación emocional, sentimental y corporal, llegará la verdadera educación, la educación intelectual, que preparará al agente encargado de captar el orden interno y oculto del cosmos, o sea, el entendimiento, que seguirá los caminos de la dialéctica y una suerte de contemplación intelectiva relacionada con el término nous.
Pero la inteligencia ha de darse en caracteres propicios, en personas aptas que no puede ser cualquiera. Han de ser sujetos que hayan nacido con cualidades para dedicarse con denuedo al cultivo de la razón; este es el gusto o afición que ha de tener el gobernante y no tanto el gusto por gobernar que ha de causar, paradójicamente, disgusto. Es decir, la tarea del gobierno ha de resultar ingrata e incluso habrá de gobernarse por compulsión, de manera obligada, pues alguien que ha aprendido que la felicidad no está en la apariencia y la alabanza pública, en la ostentación, en la exposición y el dominio sobre los demás, sino en la contemplación del ser, no tiene motivos para lanzarse a gobernar. No hay nada mayor para mover a la acción. La inteligencia comprende, y Platón ofrece abundantes razones en su obra, que no se puede aspirar a nada mejor ni que haga más feliz que la pura contemplación. Algo que los estoicos se tomaron muy en serio, a quienes bastaba con tener la certeza de saber, pensar y obrar bien, o al menos procurarlo. La tarea del gobierno para Marco Aurelio era, recordemos, algo que se tomaba como un oficio, que no dejaba de causarle fastidio, pero que debía cumplir como parte de las funciones “exteriores” que le habían tocado en la gran función del mundo. Hadot en su bello libro lo resalta, decíamos en nuestras entradas anteriores, lo que se desprende tanto de las Meditaciones como de otros testimonios. Y Séneca se toma las cosas de un modo muy parecido en sus Diálogos o en las Cartas.
En la utopía platónica gobernar es una labor estrictamente racional como, por otra parte, pasa con muchas de las utopías que ha forjado la inventiva humana, que son obra de gabinete, constructos elaborados in vitro, fuera de la experiencia. De aquí que exista en el proyecto utópico del filósofo ateniense una parte de forzamiento de lo existente, de tensión o violencia, lo que acaso le ocurre a mucho de lo que pueda ser tildado de platónico. Hay un prurito racionalista por imponerse, por adelantarse a la realidad, que le conduce a minusvalorar, frente a Aristóteles, lo empírico en su tratamiento de la política. Es esta tensión la que creo que hereda el estoicismo que, sin embargo, aporta algo bueno. Si la utopía tiene mucho de impositivo, puede ser también un ámbito necesario, como torre de marfil o gabinete donde únicamente pueda permitirse que el hombre realice ciertos sueños e imaginaciones antes de que el temporal de la historia los oxide. Tal vez esta tensión que postula sueños en un horizonte que se plantea trascendente pueda ser necesaria si es especulativa, salvo que en el caso de la metafísica platónica llega a ser más real que la propia realidad. Ahí puede ser peligrosa. Para Platón, y sus estudiosos e intérpretes lo discuten, la ciudad en el cielo ostenta una consideración y consistencia ontológica, como paradigma que es más que todas las imágenes que la puedan imitar, cuya importancia, brillo y esplendor ensombrece cualquier asomo de construcción terrenal a la que priva de ser. Las derivaciones del platonismo en autores paganos y cristianos como Agustín de Hipona pueden aportar matices a cómo esto se ha ido desarrollando y para nosotros hoy, para nuestro joven, nos sugiere ciertas inquietudes y avisos acerca de los cielos más o menos ocultos que todavía pueden permanecer ensombreciendo nuestro panorama temporal en el curso diario de las aulas. Cielos, razones y verdades, paradigmas que en medio de una inmensa confusión de instrumentos y tecnologías derraman sus cegadores esplendores que siguen emborrachándonos tanto como nos ciegan. Sueños de la razón, acaso, que siguen generando monstruos y que solo el estudio de viejas filosofías puede hacerlos evidentes. Estudiar el platonismo para un educador y para la pedagogía es afrontar estos misterios, desafíos connaturales y dilemas de la educación que nos obligan a replantearnos todo lo que entendemos por pedagogía, es decir, justamente lo que estamos haciendo, lo que nos traemos entre manos. Dicho de otro modo, forma parte de la siempre honrosa, humana y necesaria búsqueda de la lucidez en lo que hacemos. Porque vaya si nos la jugamos. Por eso, por eso estamos en estas líneas tratando de Platón con el fin de pulir nuestras ideas y prácticas educativas. El camino más recto es, siempre, un rodeo, como lo es la propia obra La República.
Pues volviendo de nuestro pequeño rodeo hasta la cuestión concretísima de que partía nuestro diálogo, es decir, en el fondo la gran cuestión acerca de cómo obrar, el intelectual refugiado en su Academia que fue Platón, tras fracasar en sus proyectos políticos reales, no ha tenido más remedio que refugiarse en su “principio rector”, en su brújula interior, en el logos, en la fuerza de razones que oponer a la sinrazón y a una desorganización (o modo de organización) que daña y ante la cual poco puede hacerse. Un modo pasivo de resistencia, pero un modo de resistencia y en el fondo un modo de hacer las cosas, tal vez incluso de cambiarlas que se tomarán muy en serio sus discípulos estoicos. Por eso no creo que nos debamos ofuscar a la primera por etiquetas como fatalismo, resignación, pesimismo, aplicadas por ejemplo al estoicismo cuando tratamos de lo que son modos más activos de lo que parece de afrontar la vorágine de la historia.
Pero resumamos. Platón traza el dibujo de una forma de vida en la que resulta patente para nuestro inquieto alumno que se puede vivir mejor al sintonizarse de manera que cada parte de uno mismo (del alma) cumpla su función estando en su lugar y ejerciendo su influjo en su justa medida sin sobrepasarse ni invadir la esfera de la otra (un exceso de fogosidad o de afán de honores, por ejemplo, no va a anular la capacidad de calcular o comparar argumentos). Esto ha de realizarse en un medio político equivalente, proporcionado, regido igualmente por la misma armonía y racionalidad. Si logra esta armonización de alma y cuerpo, de razón y pasiones, de individuo y Estado, de una comunidad que anteponga la felicidad común, su felicidad como tal a la de uno de sus individuos singulares, vivirá mejor. Esto es, vivirá con la serenidad tan perseguida por ese eterno discípulo siempre en socrática búsqueda que será el filósofo estoico, fiel a lo que dicta la razón y no a lo que dicta la mayoría, sin la ansiosa persecución de la alabanza de los demás o el espanto ante miedos y temores por fantasmas, sombras y simulacros que nos confunden sin que tengan consistencia real en una ontología fuerte como la platónica. El individuo feliz vive guiado con tino para discernir la luz de la sombra, para ver, para no dejarse engañar por apariencias y entonces se percata de que vive así mejor porque es dueño de sí, porque su camino es más seguro en medio de las inseguridades de la existencia. Lo que Platón propone, a diferencia del planteamiento estoico, es que esto se haya de lograr en una comunidad utópica perfectamente trazada desde cero, según un paradigma ideal, en la que se marche en pos de un objetivo común que sea la felicidad del colectivo, del Estado, que se concebirá como un gran organismo a cuyo orden se han de ajustar los individuos. Es decir, la felicidad es, sobre todo, producto de la idea y de la razón. Platón para responder a una cuestión sobre ética ha tenido que acudir a la política para lo cual ha debido abordar la educación y para lo cual todo se ha fundamentado en su ontología (todo hilado en una misma teoría de la justicia), como en un largo ascenso y descenso para volver al punto de origen, a la caverna, lugar donde tanto el gobernante como, diríamos, el educador platónico ha de ejercer su labor.
NOTA: Leí por primera vez La República completa en varios viajes de autobús de desde Granada, donde estudiaba Filosofía, a mi ciudad natal. He acudido al texto en varias ocasiones y siempre, aparte de sus difíciles derroteros dialécticos, me impresionó la sencilla cuestión inicial con que comienza el recorrido. Algo que todos nos planteamos y que queda expresado con gran acierto en los inicios, más o menos, con la historia del anillo de Giges. Que de ahí derive toda la impresionante trayectoria de la obra es asombroso. Ya no recordaba con exactitud todo el transcurso del texto y los complejos argumentos, cómo se va hilando el largo diálogo, sus derivas, sus meandros y circunloquios, pero debo a la lectura del magnífico libro del profesor Álvaro Vallejo, Adonde nos lleve el Logos, ed. Trotta, Madrid, 2018, el haber recordado y aprendido mucho del mismo. Al menos para mí, resulta sobrecogedor lo que evoca el título de esta obra monográfica. Platón afirma textualmente esa frase en boca de Sócrates. Quiere indicar que habrán de navegar entre el asombro y la risa de todos, que será causada por aquello que va a contar, por lo insólito y disparatado que les parecerá y fuera de lo común y nada sensato. Pero dará igual, porque habrán de atreverse a dejarse impulsar por el logos como por un viento, por la fuerza del pensamiento contra corriente, cueste lo que cueste, tan lejos como les lleve, navegando por el mar embravecido sin el menor atisbo de miedo, sin condiciones, hasta las últimas consecuencias…