Jan Gross e Irena Grudzińska Gross concluyen
Golden harvest: Events at the periphery of the Holocaust (Oxford University Press, 2008), su relato del robo de tumbas posterior al Holocausto, con una historia del pasado muy reciente. Un hombre de negocios polaco que regresaba de Berlín escapó por los pelos a la muerte en un accidente automovilístico. La noche siguiente, una niña judía se le apareció en sueños, lo llamó por su nombre de pila como si de otro niño o un amigo se tratase, y le pidió que le devolviera su anillo. El hombre tenía, en efecto, un anillo de oro que había recibido de sus abuelos, quienes vivían cerca de Bełżec, una de las principales fábricas de la muerte construidas por los alemanes en la Polonia ocupada.
En ocasiones, con la esperanza de salvarse a sí mismos o a sus familias, los judíos polacos que viajaban en los transportes de la muerte en 1942 entregaban a los lugareños polacos objetos valiosos que habían logrado llevar consigo a cambio de agua (o la promesa de agua), cuando los trenes se detenían poco antes de llegar a su destino. A los judíos les quitaban el resto de sus posesiones cuando los obligaban a desvestirse antes de encaminarlos a las cámaras de gas. Trabajadores esclavos judíos retiraban de los cadáveres los dientes de oro, que los alemanes conservaban. Esos trabajadores judíos escondían algunos de aquellos objetos y los intercambiaban después con los guardias del campo, que a menudo eran ciudadanos soviéticos prisioneros de los alemanes. Ellos, a su vez, intercambiaban los objetos por comida, alcohol y sexo en los pueblos polacos cercanos. Algunos objetos de valor se conservaron en las cámaras de gas cuando los alemanes emprendieron la retirada. Después de la guerra, los habitantes locales desenterraban los cadáveres en busca de oro.
El hombre de negocios devolvió el anillo de la mejor manera que pudo: lo entregó, junto con una nota, al museo de Bełżec. En cierto modo, su gesto y su historia reflejan las realidades de la Polonia actual. Cada detalle de su narración –el trato comercial con los alemanes, el viaje de negocios en un coche con chofer, incluso el trayecto por buenas carreteras– habla de una Polonia que es más próspera hoy que en ningún otro momento de su historia. Liberada en 1989 del comunismo que siguió a la ocupación alemana, aliada con Estados Unidos en la otan desde 1999, vinculada a sus vecinos de la Unión Europea desde 2004, Polonia se beneficia de la globalización de los años posteriores al comunismo.
Como sugiere Donald Bloxham en su libro
The Final Solution: A genocide (Oxford University Press, 2008), el Holocausto puede considerarse, entre muchas otras cosas, la catástrofe final que acompañó al colapso de lo que algunos historiadores llaman la primera globalización, es decir, la expansión del comercio mundial a finales del siglo xix y principios del xx. Este colapso tuvo tres etapas: la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. El error fatal fue la dependencia del imperio europeo. El proceso de descolonización comenzó en la propia Europa, cuando los Estados nacionales balcánicos se liberaron, primero, del Imperio otomano y, más tarde, del dominio de sus patronos imperiales británicos, alemanes, austriacos o rusos. Los líderes de esos Estados nacionales pequeños, aislados y agrícolas encontraron una consonancia natural entre la ideología nacionalista y su desesperada situación económica: si liberamos del dominio extranjero a nuestros compatriotas que viven al otro lado del río o de la cordillera, podremos expandir nuestra estrecha base impositiva con sus tierras de cultivo.
Tras algunas falsas iniciativas que implicaron guerras entre sí, los Estados nacionales balcánicos se enfrentaron al Imperio otomano en 1912, en la Primera Guerra de los Balcanes, expulsaron al poder otomano de Europa y se repartieron el botín (no sin una Segunda Guerra de los Balcanes en 1913). El conflicto que recordamos como la Primera Guerra Mundial podría considerarse la Tercera Guerra de los Balcanes, puesto que algunos elementos del gobierno serbio intentaron apoderarse de territorio austriaco, como poco antes habían hecho con territorio otomano. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el modelo balcánico de fundación de Estados nacionales se expandió a Turquía (lo que acarreó el asesinato de más de un millón de armenios). Más adelante, ese modelo fue aceptado en Europa Central. La Primera Guerra Mundial también hizo añicos un sistema de comercio e inauguró una era de empobrecimiento europeo que duraría cerca de medio siglo.
Adolf Hitler fue un soldado austriaco que combatió en esa guerra, aunque por parte del ejército alemán. En
The Final Solution, Bloxham interpreta su respuesta antisemita ante la derrota de Austria y Alemania –articulada en
Mi lucha de 1925– como un intento, intelectualmente espurio pero políticamente poderoso, de sacar a Alemania de su destino de Estado nacional derrotado mediante la restauración de sus metas imperiales. La propia guerra había hecho relativamente poco daño a la patria alemana, ya que el país nunca fue ocupado. Pero Alemania, que pagó esa guerra con cerca de 2.5 millones de muertos, fue derrotada: un hecho que Hitler encontraba inexplicable. Si era posible identificar una causa del fracaso alemán, sería posible llevar a cabo el programa para el regreso de Alemania al centro de la historia mundial.
Hitler responsabilizó falsamente a los judíos no solo de la derrota de 1918, sino también del acuerdo de posguerra. En Occidente los judíos eran la supuesta fuente principal del desalmado capitalismo financiero de Londres y Nueva York, que permitió el doloroso bloqueo alimentario a Alemania en 1918 y la hiperinflación de principios de la década de 1920. En el Este, los judíos eran los supuestos responsables del comunismo (“judeobolchevismo”) de la Unión Soviética. Los judíos del mundo, sostenía Hitler, eran responsables de los falsos universalismos del liberalismo y el socialismo, que impedían a los alemanes alcanzar su destino especial.
 |
| by Luis Pombo |
El programa de Hitler para el resurgimiento alemán era, en cierto nivel, una simple recreación de la mezcla balcánica de nacionalismo y agrarismo que había alabado en
Mi lucha. Alemania debía pelear con sus vecinos por su “espacio vital” en el Este para lograr así la autosuficiencia agrícola. A diferencia de los Estados balcánicos, por supuesto, Alemania era una gran potencia capaz de proyectar no solo un aumento del territorio, sino un nuevo imperio, algo que parecía haber logrado Ucrania al final de la Primera Guerra Mundial. La obsesión de Hitler con el antisemitismo dotó a esa perspectiva de un carácter global, tanto en su simbolismo como en su ambición: invadir el Este significaría ocupar la parte del mundo donde vivía la mayoría de los judíos, la destrucción de la Unión Soviética y la conquista del poder a nivel mundial.
Para realizar el programa de
Mi lucha, Hitler necesitaba obtener el poder en Alemania, destruir Alemania en tanto república y librar una guerra contra la Urss. Como señala Edouard Husson en su libro sobre el lugarteniente de Heinrich Himmler,
Heydrich et la Solution Finale (Perrin, 2008), la Gran Depresión posibilitó el triunfo de Hitler en las elecciones y el comienzo de su transformación de Alemania y del mundo. Después de 1933, en la Alemania de Hitler el Estado ya no era el monopolista de la violencia, según la conocida definición de
Max Weber. En cambio, se convirtió en un empresario de la violencia y la utilizó en el extranjero –el terror en la Unión Soviética, los asesinatos de funcionarios alemanes a manos de judíos– para justificar la violencia doméstica, que en realidad organizaban las instituciones alemanas. Hitler recurrió entonces a la supuesta amenaza de inestabilidad interna para justificar la creación de instituciones cada vez más represivas.[1]
Durante casi toda la década de 1930, Hitler dio a su política exterior la fachada de no ser más que la política balcánica clásica: la reunión de los compatriotas y de su tierra. Así justificó el desmembramiento de Checos- lovaquia y la anexión de Austria en 1938. Pero, a decir verdad, como muestra Husson, la estrategia de ocupar estos países y destruir sus gobiernos fue un experimento para un programa mucho mayor de colonización racial en el Este.
El método de Husson consiste en seguir la carrera de Heydrich, director del servicio interno de inteligencia de las SS y político ideal para esta nueva clase de Estado.[2] El propósito de las ss, un organismo del Partido Nazi, era alterar el carácter del Estado. Las ss penetraban las instituciones centrales, como la policía, e imponían una perspectiva social de sus funciones legales. La reconstrucción de Alemania desde dentro llevó años. Heydrich comprendía, como explica Husson, que el asolamiento de los Estados vecinos permitiría una transformación mucho más rápida. Si todas las instituciones políticas quedaban destruidas, y el orden legal anterior sencillamente arrasado, las organizaciones de Heydrich podrían operar de manera mucho más eficaz.
La destrucción de los Estados permitía, en particular, un acercamiento más radical a lo que los nazis consideraban el “problema” judío, una política que Heydrich estaba ansioso por declarar propia. En Alemania, se privó a los judíos de sus derechos civiles y se les presionó para que emigraran. Tras la ocupación alemana de los Sudetes checoslovacos en 1938, los judíos de la zona huyeron o fueron expulsados. Cuando Austria se incorporó a Alemania, Adolf Eichmann, subordinado de Heydrich, creó ahí una oficina de “emigración” que rápidamente privó a los judíos de sus propiedades mientras ellos huían de la violencia antisemita.
Los historiadores suelen ver la Segunda Guerra Mundial desde dos perspectivas: por una parte, como la historia de las campañas de y contra Alemania en el campo de batalla; por otra, como la destrucción de los judíos de Europa. Como sugirió
Hannah Arendt hace mucho tiempo, estas dos historias son, en realidad, una sola. Parte del éxito de Hitler radicó en denigrar instituciones internacionales como la Liga de las Naciones y en convencer a las demás potencias para que permitieran su agresión contra Austria y Checoslovaquia. Como subraya Bloxham, la debilidad de las potencias occidentales significaba que el destino de los ciudadanos, principalmente de todos los ciudadanos judíos, dependía de las acciones (y de la existencia) de cada Estado. La Conferencia de Evian de 1938 demostró que ningún Estado importante estaba dispuesto a acoger a los judíos de Europa.
Como observa Husson, parece que Hitler creía que, a falta una buena disposición por parte de los estadounidenses para aceptar a los judíos europeos, las potencias de Europa debían enviarlos por barco a Madagascar. En aquel momento, las autoridades polacas estaban considerando la isla como un lugar para los judíos, aunque pensaban en ella como un destino para una emigración voluntaria en vez de involuntaria. Husson escribe que hasta principios de 1939 Hitler parecía pensar que Alemania y Polonia podrían cooperar en alguna suerte de deportación forzada hacia la isla. Polonia se situaba entre Alemania y la Unión Soviética, y albergaba a tres millones de judíos, más de diez veces la cifra de judíos en Alemania. Resulta plausible suponer que Hitler, deseoso de reclutar a Polonia en una cruzada anticomunista conjunta, imaginaba que ese exilio tendría lugar durante una invasión de Alemania y Polonia a la Unión Soviética.
Dado que en la primavera de 1939 Polonia se negó a establecer cualquier alianza con la Alemania nazi, Hitler se alió temporalmente con la Unión Soviética en contra de Polonia. El Pacto Molotov-Ribbentrop, de agosto de 1939, selló el destino de los Estados nacionales estonio, letonio, lituano y polaco, y resultó particularmente significativo para sus ciudadanos judíos. La invasión coordinada de Polonia por fuerzas tanto alemanas como soviéticas en 1939 significó que, en vez de convertirse en una suerte de socio minoritario de la Alemania nazi, Polonia fue destruida como entidad política. A diferencia de Austria y Checoslovaquia, Polonia luchó contra los alemanes, pero fue derrotada. Polonia le ofreció así a Heydrich una nueva oportunidad, pues la resistencia armada abrió la posibilidad de comenzar los asesinatos en masa bajo la cobertura de la guerra.
Los
Einsatzgruppen de Heydrich recibieron la orden de destruir a la población polaca educada. Polonia tenía que ser borrada del mapa y su sociedad debía ser decapitada políticamente. La destrucción del Estado polaco y el asesinato de decenas de miles miembros de la élite del país en 1939 no eliminaron la vida política en Polonia, ni pusieron fin a la resistencia. Auschwitz, fundado en 1940 como un campo de concentración para polacos, también fracasó en este aspecto. Los alemanes asesinaron por lo menos a un millón de polacos no judíos durante la ocupación, pero la resistencia polaca se mantuvo e incluso creció.
La destrucción del Estado polaco tampoco proporcionó una manera obvia de resolver lo que Hitler y Heydrich consideraban el “problema” judío. Al principio, Heydrich quería establecer una “reserva judía” en la Polonia ocupada, pero eso no habría hecho sino trasladar a los judíos de una parte del Imperio alemán a otra. A principios de 1940, Eichmann, subordinado de Heydrich, solicitó a los soviéticos –todavía aliados de los alemanes– que se llevaran a dos millones de judíos polacos. Como era de prever, los soviéticos se negaron. En el verano de 1940, después de que Alemania derrotara a Francia, Hitler, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania y Heydrich, recuperaron la idea de una deportación a Madagascar, colonia francesa. Hitler supuso erróneamente que Gran Bretaña firmaría la paz y permitiría a los alemanes llevar a cabo la deportación marítima de los judíos.
La Solución Final, referida a los judíos de Polonia, tendría lugar en Polonia, pero al finalizar 1940 aún no estaba claro cuál sería. Como nos recuerdan Andrea Löw y Markus Roth
en Juden in Krakau unter deutscher Besatzung 1939-1945 (Wallstein, 2011), su estupendo estudio de la vida y muerte judías en Cracovia, los judíos polacos no eran simplemente objetos impersonales de una política de destrucción alemana en curso. Los judíos de Cracovia, al igual que los de Polonia en general, se habían organizado bajo la ley polaca en comunidades locales (
kehilla o gmina) que gozaban de derechos colectivos. Fue esta institución la que pervirtieron los alemanes al establecer los
Judenräte o Consejos Judíos, responsables de ejecutar las órdenes alemanas. Pese a unas cuantas leyes antisemitas, a finales de la década de 1930, los judíos de Polonia eran ciudadanos de la república, con los mismos derechos que los demás.
En cuanto la república estuviera destruida, la legislación antisemita alemana podría imponerse de inmediato. La expulsión de los judíos de sus casas por parte de los alemanes, que habría sido una violación impensable de la propiedad privada en Polonia, demostró que la propiedad judía estaba ahí para quien quisiera tomarla. Los mismos alemanes se adueñaron de cuentas bancarias, automóviles e incluso bicicletas. En espera de una futura deportación, los judíos de Cracovia fueron retenidos en un gueto, donde padecieron el desgobierno, la explotación, la miseria y la muerte por hambre y enfermedad. Pero esto no era todavía un Holocausto.
La invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941 tenía como propósito cumplir los grandes planes imperiales de Hitler. En realidad, el poderío alemán llegó lo suficientemente lejos como para controlar las principales áreas de asentamientos judíos de Europa, pero no tanto como para alcanzar Moscú o destruir la Unión Soviética. Al principio de la invasión, las fuerzas alemanas conquistaron tierras que ya habían obtenido los soviéticos durante la misma guerra, y expulsaron a ese gobierno de ocupación.
Fue en esa zona de doble destrucción del Estado donde los alemanes comenzaron, por vez primera, a organizar el asesinato de grandes cantidades de judíos. Al entrar en Polonia del Este, que había sido anexionada por la Unión Soviética en 1939, los alemanes alentaron los ataques locales de polacos contra judíos. El ejemplo más infame de ello, la matanza de Jedwabne, fue descrito por Jan Gross en un libro anterior.[3] En el Báltico, donde la Unión Soviética había destruido tres Estados independientes en 1940, resultó más sencillo organizar el apoyo local a las políticas alemanas. Lituania fue especialmente importante, pues era un Estado destruido por los soviéticos donde además vivía un gran número de judíos. Al entrar en Lituania en el verano de 1941, los alemanes estaban destruyendo un orden político soviético que había destruido al Estado lituano.
En la Lituania doblemente ocupada, los empresarios alemanes de la violencia, como Heydrich, tenían muchos más recursos y mucho más espacio para maniobrar que en Alemania o incluso en Polonia. Los Einsatzgruppen, que en la Polonia ocupada habían matado principalmente a polacos, en la Lituania ocupada asesinaron sobre todo a judíos. Un gobierno lituano provisional, compuesto por la extrema derecha lituana, introdujo su propia legislación antisemita e implementó sus propias políticas de asesinato de judíos, explicando a los lituanos que el gobierno bolchevique había sido culpa de los judíos locales y que destruirlos restauraría la autoridad lituana.
Esta era una política alemana que en gran medida realizaron los lituanos, pero no podría haber funcionado sin la destrucción, ocupación y anexión previa del Estado lituano a manos de los invasores de la Unión Soviética. Un número considerable de lituanos que asesinó judíos habían colaborado con el régimen soviético. Después de que los alemanes abolieran el gobierno provisional lituano e impusieran un gobierno directo, la escala de la violencia se incrementó sustancialmente, ya sin autoridades políticas centrales lituanas, pero con la cooperación de la policía y los militares.
Como escribe Christoph Dieckmann en su estudio capital
Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941–1944 (Wallstein, 2011), “en la segunda mitad de 1941 el campo lituano se transformó en un gran cementerio de judíos lituanos”. Según sus cálculos, en noviembre de 1941 unos ciento cincuenta mil judíos habían sido asesinados en Lituania. Como señala Husson, parece elocuente que tanto Heydrich como su superior inmediato, Heinrich Himmler, visitaran los Estados bálticos en septiembre de 1941, justo antes de una serie de reuniones con Hitler. Bloxham concuerda en que, para el régimen de Hitler, la colaboración local temprana en el asesinato en masa de los judíos “indicaba lo que era posible”. Quedó demostrado que deportar a los judíos era imposible. Lo que sí resultaba posible era asesinarlos ahí donde vivían. Esto era un Holocausto.
No hay duda de que la política de Hitler era eliminar a los judíos de todos los territorios bajo control alemán. Pero, durante la mayor parte de su régimen, desde 1933 hasta 1941, no tuvo una manera plausible de echarlos. Fue solo en el verano de 1941, ocho años después de llegar al poder, tres años después de su primera expansión territorial y dos años después de iniciar una guerra, cuando Hitler pudo concebir las formas de llevar a cabo una Solución Final. El método que resultó factible, el asesinato en masa, se desarrolló en una zona donde, primero, los soviéticos habían destruido Estados independientes y donde, después, los alemanes habían destruido las instituciones soviéticas.
 |
| by Luis Pombo |
Más adelante, el Holocausto se expandió rápidamente y con una fuerza casi igual a lugares donde el Estado había sido destruido una sola vez: hacia el Este, a las tierras de la Unión Soviética anterior a la guerra, donde el poder alemán reemplazó al poder soviético y los judíos fueron asesinados con balas, y hacia el Oeste, hacia la Polonia ocupada, donde se utilizó gas en la mayor parte de los exterminios. Se construyeron instalaciones para el uso del gas, como Bełżec, y se añadieron cámaras de gas al complejo de campos de Auschwitz. En la Unión Soviética, se empleó a las personas no alemanas para que llevaran a cabo el asesinato masivo con balas, y los ciudadanos soviéticos se mostraron dispuestos a participar; en Polonia, los judíos asesinados en las cámaras de gas fueron aquellos a quienes ya se había obligado a vivir en guetos y a quienes, por tanto, se podía matar de manera más sistemática.
El Holocausto fue menos exhaustivo cuando las intenciones de Hitler se encontraron con el estado de derecho, aunque este estuviera debilitado o pervertido. Al principio, Eslovaquia, aliada de Alemania, deportó a sus judíos a Auschwitz, pero más tarde revirtió esta política. En Holanda, que se encontraba bajo el gobierno directo alemán, se asesinó a tres cuartas partes de la población judía. Bulgaria, Italia, Hungría y Rumania, Estados independientes aun cuando eran aliados alemanes, no siguieron en general la política alemana, y el ejército italiano salvó a un número considerable de judíos. Rumania tuvo su propia política de asesinato de judíos, que revirtió en 1942. Hungría no envió a sus judíos a los campos de la muerte alemanes hasta que fue invadida por Alemania.
En la Alemania nazi, cerca de la mitad de los judíos que estaban vivos en 1933 murieron de muerte natural. Los alemanes casi nunca asesinaron a judíos que fueran súbditos británicos o ciudadanos estadounidenses, aun cuando podrían haberlo hecho fácilmente.
La Alemania nazi era un Estado particular, decidido no tanto a monopolizar la violencia como a movilizarla. El Holocausto no fue solo el resultado de la aplicación decidida de la fuerza, sino también de una manipulación deliberada y ejecutada de las instituciones arrebatadas a los Estados destruidos, así como de los conflictos sociales exacerbados por la guerra. Jan Gross se cuida de subrayar que la deportación a las instalaciones de la muerte fue el “desastre principal” que sufrieron los judíos de Polonia, y que vino “de manos de los alemanes”. Pero, ¿qué hay de los cerca de doscientos cincuenta mil judíos polacos que de alguna manera pudieron escapar a la cámara de gas y buscaron ayuda entre los polacos, en 1943, 1944 y 1945? Gross, como Jan Grabowski en
Judenjagd.
Polowanie na Zydow 1942- 1945 (Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą, 2011) y Barbara Engelking en
Jest taki piękny, słoneczny dzień: Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945 (Stowar- zyszenie Centrum Badań nad Zagładą, 2011), registra el hecho innegable de que la mayoría de esas personas fueron asesinadas, quizá más de la mitad por polacos (que seguían la política y la ley alemanas) en vez de por alemanes.
Juntos, estos historiadores polacos sostienen dos argumentos esenciales que nos ayudan a comprender el funcionamiento de la deliberada persecución nazi tras la destrucción del Estado polaco. El primero es la continuidad del personal y de la obediencia. En general, los policías polacos continuaron en funciones, recibiendo ahora órdenes de los alemanes. Mientras que en 1938 su trabajo incluía prevenir los pogromos en la Polonia independiente, en 1942 les ordenaron perseguir a los judíos. El segundo argumento dice que los gobiernos locales podían movilizarse para capturar a los judíos que habían escapado a las cámaras de gas. Los polacos de una región concreta eran designados rehenes, sujetos al castigo si la persecución de los judíos fracasaba. Los líderes locales eran personalmente responsables de mantener sus distritos libres de judíos, y se les podía denunciar si no lograban hacerlo. Si la caza de judíos terminaba con éxito, los líderes locales eran responsables de distribuir las propiedades que dejaban.[4]
A los campesinos, como demuestran Engelking y Grabowski, no les preocupaba cuidar la reputación de la nación polaca (con la que probablemente no se sentían identificados), pero estaban obsesionados con la posición que guardaban respecto de sus vecinos.[5] Los campesinos figuran en todos estos libros como personas competitivas, celosas y ante todo preocupadas por el tema de la propiedad. Bajo la ocupación alemana, los campesinos se denunciaron entre sí con regularidad aduciendo todos los pretextos concebibles. Esta “epidemia de denuncias”, como la llama Grabowski, hizo que la perspectiva de rescatar a un judío de la política alemana de destrucción fuera extremadamente difícil. Los campesinos advertían cuando una familia vecina recolectaba más comida, cuando mantenía otros horarios o incluso cuando llevaba a casa el periódico. Esos cambios eran señales de que estaban ocultando a un judío, y conducían a denuncias con motivos superpuestos: el deseo de hacerse con la propiedad de los judíos y de aquellos que los escondían, y el miedo a las represalias colectivas alemanas.
En esa situación, señala Engelking, ayudar a los judíos resultaba sumamente irracional para los campesinos polacos: “en el caso de los judíos que buscaban ayuda el coste de negársela era nulo, y los costes de ayudarlos eran inmensos”. Como ella y Grabowski demuestran, muy a menudo los polacos actuaban como si fueran salvadores, tomaban el dinero de los judíos, y luego los entregaban a la policía. En su estudio sobre decenas de casos de rescate y traición, Grabowski descubrió que los judíos rescatados y no traicionados eran precisamente aquellos que se acercaron a personas que no pensaban en su beneficio personal. Esto también es válido, por supuesto, para polacos como Jan Karski y Witold Pilecki, que entraron de manera voluntaria en el gueto de Varsovia y en Auschwitz, respectivamente[6]. Como subraya Grabowski, había personas como ellos en el campo –el área donde ha centrado su investigación– y por toda la Polonia ocupada. Engelking recuerda a Wacław Szpura, que cocinaba pan tres veces cada noche para los treinta y dos judíos que rescató.
Sin duda, el antisemitismo oficial nazi creó incentivos en las regiones donde tuvo lugar este doloroso episodio final del Holocausto. El antisemitismo popular dificultó que los polacos vieran a sus vecinos judíos como personas de las cuales debían preocuparse, y aumentó la posibilidad de que temieran las denuncias de sus otros vecinos.[7] La obsesión ética de los tres historiadores polacos que revisamos aquí es la innegable realidad de que a menudo los polacos llevaron a la muerte a los judíos cuando podrían no haber hecho nada. Sin embargo, tenemos muchas razones para dudar de que solo los antisemitas mataran judíos.
Para empezar, la acción no es una guía sencilla para la ideología. A partir de su cuidadoso estudio de casos individuales en una región, Grabowski concluye que los polacos que asesinaron a judíos eran más propensos a unirse al partido comunista que gobernó Polonia después de la guerra. Esto confirma algo que Gross sugirió hace más de una década: que las personas que colaboran con una ocupación son más proclives a colaborar con la siguiente. La frecuencia de una doble colaboración, corolario natural de una doble ocupación, nos obliga a reprimir nuestra tendencia a explicar la violencia mediante las convicciones ideológicas. Los polacos que aparecen en la fotografía de portada de
Golden harvest de Gross, unos hombres que excavan en busca de oro en Treblinka, dieron continuidad, tras la llegada del comunismo, al robo que había sancionado la política alemana. El régimen comunista polaco, en una escala mucho mayor, también dio continuidad a este proceso, nacionalizando los negocios y las propiedades que eran judías y que el régimen de ocupación nazi les había robado a los judíos que asesinó.
El régimen comunista de Polonia, que se mantuvo en el poder durante más de cuarenta años, fraguó un mito del Holocausto en dos etapas: una que retrata (falsamente) a los polacos y los judíos como víctimas por igual, y que permite sugerir después (de forma antisemita) que los judíos pasivos debían estar agradecidos con los heroicos polacos, que habían intentado rescatarlos de su indefensión. Esta línea argumentativa fue adoptada en 1968, cuando el régimen comunista expulsó a varios miles de sus ciudadanos, entre ellos a Jan Gross e Irena Grudzińska, bajo la acusación espuria de “sionismo”. La obra de Gross, Grabowski, Engelking y otros historiadores polacos es, inevitablemente, una respuesta a los mitos de la época comunista, que todavía resultan convenientes para algunos nacionalistas polacos de hoy, así como un intento por restablecer el Holocausto como parte central de la historia polaca.[8]
A lo largo de la última década han aparecido muchos estudios pioneros sobre el Holocausto en lengua polaca. Son reflejo de un intento genuino y admirable por abordar el verdadero trauma del pasado polaco. No supone un menosprecio del valor y la inteligencia de los historiadores polacos señalar que también reflejan la seguridad de una Polonia independiente, anclada en instituciones internacionales y prósperas dentro de la economía global. Si comprendemos el Holocausto –entre muchas otras cosas– como la peor consecuencia del colapso de la primera globalización, quizá podamos apreciar la discusión civilizada y profunda en torno al tema como uno de los logros de una segunda globalización, la nuestra. En un mundo así, se puede devolver un anillo, pero un mundo así es frágil. ~
Timothy Snyder,
Hitler y la lógica del Holocausto, Letras Libres, Enero 2013
© The New York Review of BooksTraducción de Marianela Santoveña[1] Para una versión económica de este argumento, véase Adam Tooze,
The wages of destruction: The making and breaking of the Nazi economy (Nueva York, Viking, 2007).
[2] Para una extraordinaria bibliografía reciente sobre Heydrich, véase Robert Gerwarth,
Hitler’s hangman: The life of Heydrich (Yale University Press, 2011).
[3] Jan Gross,
Vecinos: el exterminio de la comunidad judía de Jedwabne, Polonia (Memoria crítica) (traducción de Teófilo de Lozoya, Barcelona, Crítica, 2002); véase también
Wokół Jedwabnego, dos volúmenes, Paweł Machcewicz y Krzysztof Persak, eds. (Varsovia, Instytut Pamięci Narodowej, 2002).
[4] Estos libros complementan el clásico de Christopher Browning:
Aquellos hombres grises. El Batallón 101 y la Solución Final en Polonia (traducción de Montse Batista, Barcelona, Edhasa, 2001), que retrata con precisión a la policía alemana como la fuerza conductora en la persecución de los judíos, pero que no analiza con detalle las instituciones locales.
[5] La sociología de la traición y el rescate en las ciudades era distinta. Véase Gunnar S. Paulsson, Secret city
: The hidden Jews of Warsaw, 1940-1945 (New Haven, Yale University Press, 2002).
[6] Sus informes están publicados:
Jan Karski, Story of a secret State: My report to the world (Londres, Penguin, 2011); y Witold Pilecki,
The Auschwitz volunteer: Beyond bravery (traducción al inglés de Jarek Garliński, Aquila Polonica, 2012).
[7] Brian Porter-Szücs dedica un importante capítulo a este tema en su libro
Faith and fatherland: Catholicism, modernity, and Poland (Oxford University Press, 2011). Un estudio reciente y profundo sobre la reorientación de la teología católica en lo que respecta a los judíos puede encontrarse en John Connelly,
From enemy to brother: The revolution in Catholic teaching on the Jews (Cambridge, Harvard University Press, 2012).
[8] Un intento explícito por abordar ciertos mitos de la era comunista puede encontrarse en Dariusz Libionka y Laurence Weinbaum,
Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze: Wokól Zydowskiego Zwiazku Wojskowego (Varsovia, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011); véase también: Mikołaj Kunicki,
Between the brown and the red: Nationalism, Catholicism, and Communism in twentieth-century Poland (Ohio University Press, 2012).
 Por su sabia combinación de 'Merkel y Machiavello': ha sabido aplicar en Alemania una política amable y socialdemócrata de consenso y concertación y en el resto de Europa sólo un estricto neoliberalismo.
Por su sabia combinación de 'Merkel y Machiavello': ha sabido aplicar en Alemania una política amable y socialdemócrata de consenso y concertación y en el resto de Europa sólo un estricto neoliberalismo.




 La primera voluntad del Hacedor era la exterminación exhaustiva de la vida: "borraré de la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado... yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu" (versículos 7 y 17). Mas cuando Noé halla gracia ante sus ojos, modifica su designio y le ordena apropiarse y dar cobijo a representantes sexualmente diferenciados de las especies animadas y así, tras la catástrofe garantizar la existencia de las mismas. ¿De todas las especies de la tierra? Dadas las razonables medidas del arca que el Libro describe con precisión y detalle (trescientos codos de longitud, cincuenta codos de anchura y treinta codos de altura Génesis capítulo 6, versículo 15) hay que pensar mas bien que se trata de la fauna local. En cualquier caso sólo las especies con presencia en el arca se salvan y así el momento en el que, apaciguadas las aguas, los animales salen de la nave es simbólicamente una repetición del acto de creación de las especies, destinadas desde entonces a perdurar: "Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará entonces ver mi arco en las mismas. Y el arco será memoria del pacto por mi deseado que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio destructor de toda carne"
La primera voluntad del Hacedor era la exterminación exhaustiva de la vida: "borraré de la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado... yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu" (versículos 7 y 17). Mas cuando Noé halla gracia ante sus ojos, modifica su designio y le ordena apropiarse y dar cobijo a representantes sexualmente diferenciados de las especies animadas y así, tras la catástrofe garantizar la existencia de las mismas. ¿De todas las especies de la tierra? Dadas las razonables medidas del arca que el Libro describe con precisión y detalle (trescientos codos de longitud, cincuenta codos de anchura y treinta codos de altura Génesis capítulo 6, versículo 15) hay que pensar mas bien que se trata de la fauna local. En cualquier caso sólo las especies con presencia en el arca se salvan y así el momento en el que, apaciguadas las aguas, los animales salen de la nave es simbólicamente una repetición del acto de creación de las especies, destinadas desde entonces a perdurar: "Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará entonces ver mi arco en las mismas. Y el arco será memoria del pacto por mi deseado que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio destructor de toda carne"



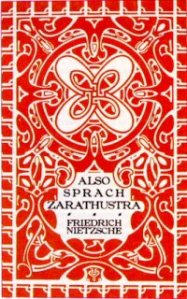 “Pues quería (Zaratustra) enterarse de lo que entretanto había ocurrido con el hombre: si se había vuelto más grande o más pequeño. Y en una ocasión vio una fila de casas nuevas; entonces se maravilló y dijo:
“Pues quería (Zaratustra) enterarse de lo que entretanto había ocurrido con el hombre: si se había vuelto más grande o más pequeño. Y en una ocasión vio una fila de casas nuevas; entonces se maravilló y dijo:











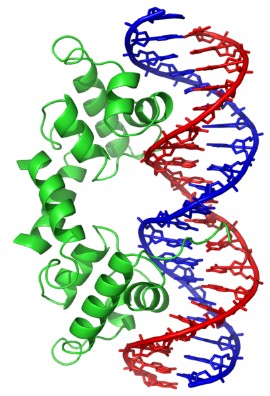









 Porque, antes, sólo la minoría podía ser selecta y a ella le pertenecía en propiedad tanto la alta tecnología como la alta costura y todas las restantes alturas de este ancho mundo. El nombre que la minoría privilegiada inventó para designar esa inmensa mayoría fue el de masa. Hay que ver el desdén con que todavía hoy se pronuncia esa palabra, que en la literatura se dice vulgo, de donde viene el concepto contemporáneo de vulgaridad. Para el exquisito de nariz arrugada que contempla la realidad a través de mil mediaciones culturales, como el gran señor lo hace a través de mil sirvientes interpuestos, la mayoría conforma una masa informe, indistinta, grosera, destinada por decreto de la naturaleza a funciones subalternas, siendo la primera de ellas la docilidad a las elites rectoras, y su peor pecado, la rebelión a los egregios (massa damnata). Este elitismo, que divide a la humanidad en dos géneros estancos, ha estado operando desde el origen de los tiempos hasta que, en el pasado siglo, Occidente, por fin, desarrolló un fino sentido para la dignidad inmanente y autónoma de todos los hombres por el hecho de serlo.
Porque, antes, sólo la minoría podía ser selecta y a ella le pertenecía en propiedad tanto la alta tecnología como la alta costura y todas las restantes alturas de este ancho mundo. El nombre que la minoría privilegiada inventó para designar esa inmensa mayoría fue el de masa. Hay que ver el desdén con que todavía hoy se pronuncia esa palabra, que en la literatura se dice vulgo, de donde viene el concepto contemporáneo de vulgaridad. Para el exquisito de nariz arrugada que contempla la realidad a través de mil mediaciones culturales, como el gran señor lo hace a través de mil sirvientes interpuestos, la mayoría conforma una masa informe, indistinta, grosera, destinada por decreto de la naturaleza a funciones subalternas, siendo la primera de ellas la docilidad a las elites rectoras, y su peor pecado, la rebelión a los egregios (massa damnata). Este elitismo, que divide a la humanidad en dos géneros estancos, ha estado operando desde el origen de los tiempos hasta que, en el pasado siglo, Occidente, por fin, desarrolló un fino sentido para la dignidad inmanente y autónoma de todos los hombres por el hecho de serlo. Lo que hay que defender, dice Expósito, no tanto el sujeto o la persona, sino lo impersonal de la vida humana, en una especie de biopolítica afirmativa. El derecho y la técnica deben ser instrumentos al servicio de la vida humana, tanto entendida a nivel individual como colectivo. Hemos conocido lo peor de la biopolítica con el nazismo, al querer reducir la vida humana a una realidad biológica. Pero no es con los dualismos implícitos en la noción de persona,que conducen directamente a una desvalorización del cuerpo. Simone Weil fue la que puso de manifiesto de una manera más cruda el funcionamiento deshumanizador de la máscara de la persona. Tampoco es una solución el iusnaturalismo, ya que lo natural y el derecho son conceptualmente incompatibles.
Lo que hay que defender, dice Expósito, no tanto el sujeto o la persona, sino lo impersonal de la vida humana, en una especie de biopolítica afirmativa. El derecho y la técnica deben ser instrumentos al servicio de la vida humana, tanto entendida a nivel individual como colectivo. Hemos conocido lo peor de la biopolítica con el nazismo, al querer reducir la vida humana a una realidad biológica. Pero no es con los dualismos implícitos en la noción de persona,que conducen directamente a una desvalorización del cuerpo. Simone Weil fue la que puso de manifiesto de una manera más cruda el funcionamiento deshumanizador de la máscara de la persona. Tampoco es una solución el iusnaturalismo, ya que lo natural y el derecho son conceptualmente incompatibles.

