Canales
22908 temas (22716 sin leer) en 44 canales
-
 Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer)
Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer) -
Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)
-
 telèmac
(1062 sin leer)
telèmac
(1062 sin leer)
-
 A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer)
A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer) -
 Aprender a Pensar
(181 sin leer)
Aprender a Pensar
(181 sin leer) -
aprendre a pensar (70 sin leer)
-
ÁPEIRON (16 sin leer)
-
Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)
-
Boulé (267 sin leer)
-
 carbonilla
(45 sin leer)
carbonilla
(45 sin leer) -
 Comunitat Virtual de Filosofia
(789 sin leer)
Comunitat Virtual de Filosofia
(789 sin leer) -
 CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer)
CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer) -
CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)
-
 DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer)
DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer) -
 DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer)
DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer) -
 Educación y filosofía
(229 sin leer)
Educación y filosofía
(229 sin leer) -
El café de Ocata (4783 sin leer)
-
El club de los filósofos muertos (88 sin leer)
-
 El Pi de la Filosofia
El Pi de la Filosofia
-
 EN-RAONAR
(489 sin leer)
EN-RAONAR
(489 sin leer) -
ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)
-
Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)
-
FILOPONTOS (10 sin leer)
-
 Filosofía para cavernícolas
(621 sin leer)
Filosofía para cavernícolas
(621 sin leer) -
 FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer)
FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer) -
Filosofia avui
-
FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)
-
 Filosofia para todos
(134 sin leer)
Filosofia para todos
(134 sin leer) -
 Filosofia per a joves
(11 sin leer)
Filosofia per a joves
(11 sin leer) -
 L'home que mira
(74 sin leer)
L'home que mira
(74 sin leer) -
La lechuza de Minerva (26 sin leer)
-
La pitxa un lio (9753 sin leer)
-
LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)
-
 Materiales para pensar
(1020 sin leer)
Materiales para pensar
(1020 sin leer) -
 Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer)
Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer) -
Menja't el coco! (30 sin leer)
-
Minervagigia (24 sin leer)
-
 No només filo
(61 sin leer)
No només filo
(61 sin leer) -
Orelles de burro (508 sin leer)
-
 SAPERE AUDERE
(566 sin leer)
SAPERE AUDERE
(566 sin leer) -
satiàgraha (25 sin leer)
-
 UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer)
UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer) -
 UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer)
UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer) -
 Vida de profesor
(223 sin leer)
Vida de profesor
(223 sin leer)
 La pitxa un lio (50 sin leer)
La pitxa un lio (50 sin leer)
-

23:39
Una Internacional dels mortals.
» La pitxa un lioLa inmortalidad es la gran ficción humana. Alimenta el relato trascendente de las grandes religiones. El gran cambio es que esa ficción va camino de poder alcanzarse en la práctica. Las empresas tecnológicas más punteras, en Silicon Valley y otros viveros, trabajan en el proyecto de superar la muerte. El negocio infinito de la inmortalidad. Es posible que en este siglo se duplique la longevidad, alargando la vida hasta los 150 años. Tratamientos cíclicos solo accesibles para gente poderosa. Yuval Noah Harari, historiador israelí, autor de De animales a dioses, sostiene que asistimos a un cambio radical de valores. En el siglo XX, el valor central era la igualdad. Ahora, “a la élite del mundo ya no le importa tanto la igualdad porque empieza a pensar en la inmortalidad”. Eso sí que será desigualdad: mortales e inmortales. Habrá que ir pensando en crear una Internacional de los Mortales.
Manuel Rivas, El negocio de la inmortalidad, El País semanal 31/01/2016 [elpais.com] -

21:13
Cervell i efecte placebo.
» La pitxa un lio
Se ha afirmado que la conciencia es un mero epifenómeno en el funcionamiento del cerebro humano y que por ello carece de poderes causales. El silbato de una locomotora, por ejemplo, es un epifenómeno que no influye en la mecánica de la máquina. Esta manera de entender la conciencia se encuentra muy extendida entre los neurocientíficos. Yo critiqué esta interpretación, en mi libro Antropología del cerebro, cuando desarrollé la idea de que la conciencia incluye una especie de prótesis simbólica que prolonga, en los espacios culturales, algunas funciones de las redes neuronales. Esta prótesis, que he definido como un exocerebro, está compuesta principalmente por el habla, el arte, la música, las memorias artificiales y diversas estructuras simbólicas. Algo muy importante en esta teoría radica en la afirmación de que los elementos exocerebrales de la conciencia tienen un poder causal y son capaces de modificar y modular la operación y las funciones de las redes neuronales.
Para sustentar esta afirmación quiero traer como ayuda un extraño y fascinante proceso que los médicos denominan efecto placebo. Si este efecto es una realidad, como parece que lo es, se trataría de una prueba de que las estructuras simbólicas arraigadas en la cultura son capaces de influir en las funciones cerebrales por medio de la conciencia. Los estudios científicos muestran que el uso de sustancias farmacológicamente inocuas o la práctica de operaciones simuladas tienen repercusiones somáticas comprobables. La clave del efecto placebo se halla en el hecho de que el paciente cree firmemente que el remedio que aplica un médico (o un brujo) es eficiente. Se ha mostrado que el placebo produce efectos fisiológicos observables, como cambios en la presión, el ritmo cardíaco, la actividad gástrica y deja señales incluso en las redes neuronales. Los placebos han sido usados al parecer con éxito en el tratamiento del dolor, la ansiedad, las úlceras, las enfermedades de la piel, la artritis reumatoide, el asma, las enfermedades autoinmunes e incluso el alzhéimer y el párkinson. Estrictamente hablando, los placebos no son sustancias, sino palabras o símbolos acompañados de rituales.
La palabra placebo tiene su origen en un error cometido por san Jerónimo al traducir del hebreo al latín el noveno versículo del salmo 114 (116). En lugar de traducir “Caminaré en presencia de Yahvé por la tierra de los vivos”, escribió: “Placeré al Señor en la región de los vivos” (Placebo Domino in regione vivorum). A partir de esta equivocación sucedió que, durante la Edad Media, los profesionales encargados por las familias de llorar a sus muertos con frecuencia iniciaban el lamento artificial con el versículo 9 del salmo 114. Aquí el llanto “artificial” sustituía al “verdadero”. Era frecuente que los sicofantes alquilados para abrir las Vísperas de Difuntos con su llanto artificial iniciasen los lamentos recitando ese mismo verso en latín. Por ello, estos profesionales del lamento fueron llamados placebos, y así la palabra adquirió la connotación de adulador. Posteriormente el término se usó para referirse al medicamento falso que se recetaba para complacer al enfermo. El placebo acabó aludiendo a algo “artificial” que se cree “verdadero”. Lo esencial es la creencia o la fe en un acto que se inscribe en el ritual oficiado por un brujo, un sacerdote o un médico, quienes con el poder de la palabra y de la simulación producen efectos curativos.
Quiero mencionar un antecedente histórico medieval muy significativo del uso medicinal del efecto placebo. Se trata del texto de Qusta ibn Luqa, un médico sirio, natural de Baalbek, que vivió aproximadamente entre los años 830 y 910 d. C. Qusta fue un cristiano melquita cuyos escritos en árabe fueron muy importantes en la transmisión de la sabiduría griega al mundo árabe. Vivió mucho tiempo en Bagdad y murió en Armenia. Escribió en árabe un breve tratado, que solo ha sobrevivido en su traducción latina, titulado Ligaduras físicas, o sobre encantamientos, conjuros y colgantes en el cuello [De phisicis ligaturis (De incantatione adiuratione colli suspensione)]. Es el primer tratado médico conocido que reconoce el efecto placebo y que está abierto a nuevas perspectivas en el tratamiento de las enfermedades mentales. Este texto tiene la forma de una carta a su hijo, quien le ha preguntado si son efectivos los encantamientos, conjuros y colguijes, y si hay explicaciones para ello en los textos griegos, tal como sí las hay en los libros de los indios. Qusta afirma que si alguien tiene confianza en un encantamiento, ello le ayudará, pues la complexión del cuerpo sigue la del alma: “y ello se comprueba –dice– por el hecho de que el miedo, la tristeza, la alegría y el estupor provocan en el cuerpo no solo un cambio de color, sino también en otras maneras, como la diarrea, el estreñimiento o la debilidad extrema”. Y concluye: “Más aún, yo he visto que estas cosas son causa de una alteración prolongada de la salud, especialmente en las alteraciones que dañan la mente.” Se trata aquí del efecto contrario, el nocebo, que opera bajo los mismos principios que el placebo.
Roger Bartra, El placebo y el poder de la palabra, Letras Libres Enero 2016 -

19:55
Amb filosofia. La memòria (vídeo).
» La pitxa un lioAmb filosofia. La memòria (vídeo). -

19:27
La marginalitat i el triomf dels nous paradigmes.
» La pitxa un lio
«Algun dia tots els rellotges seran així.» Aquest era l’eslògan publicitari amb què l’any 1969 es va llençar al mercat el rellotge de polsera Seiko Quartz-Astron 35SQ. Era un rellotge d’aparença convencional, amb esfera i busques com tots els altres, però la maquinària era del tot singular. Res de volant ni d’engranatges desmultiplicadors, la mesura del temps era encomanda a un oscil·lador de quars. Ho feia amb una exactitud fins aleshores mai vista (només cinc segons de desviació mensual). La càpsula era d’or, cosa que l’acabava d’encarir: quasi mig milió de iens, igual com un automòbil mitjà. Però se’n van vendre les primeres cent unitats en només una setmana.
Es diu que l’enginyer suís que va imaginar el rellotge amb oscil·lador de quars no va aconseguir interessar la indústria rellotgera helvètica. Per a ells, la precisió radicava en els engranatges ben fets i en els robins pivotants. N’estaven segurs, hi tenien segles d’experiència. El seu error va ser de paradigma, perquè un bon rellotge no és un màquina amb engranatges immillorables, sinó un aparell per mesurar el temps amb exactitud. Les clepsidres també són rellotges i no tenen engranatges ni oscil·ladors...
Poc abans de la Primera Guerra Mundial, l’estat major austríac trobava ridícula l’aviació i esplèndida la cavalleria. Van perdre la guerra. Als confederats nord-americans els va passar, si fa o no fa, com vaticinava Rhett Butler a Allò que el vent s’endugué: els sabres no eren res davant dels rifles unionistes... El paradigma de rellotge i de batalla va canviar de la mà del quars i dels Henry de repetició. És molt diferent millorar dins d’un determinat paradigma que abandonar un paradigma quan ja no poden millorar-se’n els resultats.
La paraula grega παράδειγμα (parádeigma) significa “model”. El terme es va fer servir primer en gramàtica, referit a la flexió o a la conjugació verbal. A final del segle xix, Ferdinand de Saussure el va fer extensiu a la lingüística. I entrà en el món de la ciència quan, l’any 1962, Thomas Samuel Kuhn publicà The Structure of Scientific Revolutions. Kuhn mostrà l’existència d’opcions i camins diferents i igualment vàlids (la ciència «marginal» alternativa a la ciència «normal»). De fet, molts descobriments científics de les darreres dècades arrenquen d’hipòtesis «marginals». En el cas dels rellotges, podríem dir que el quars «marginal» era tan vàlid com l’engranatge «normal». Molt més, perquè obria el camí a l’electrificació del rellotge, tant en els aspectes motrius com en la concepció de les noves esferes digitals. I, òbviament, en la seva integració en altres mecanismes, com qualsevolsmartphone posa de manifest. Un smartphone no resulta de l’evolució dels rellotges suïssos d’abans, de les màquines de calcular o dels blocs de sobretaula, sinó d’una revolució paradigmàtica nascuda d’opcions «marginals».
La tecnologia moderna, particularment l’electrònica i la informàtica, es troba plenament immersa en aquest procés revolucionari, un cop oberta la caixa de Pandora marginalista. Per contra, la ciència econòmica continua ancorada en la «normalitat» més absoluta. Potser perquè, en rigor, no és una ciència. Manfred Max Neef, economista «marginal», tot i haver estat un alt directiu de la Shell, sosté que tota la parafernàlia de models a què són tan proclius els economistes és un escut davant la feblesa epistemològica de les seves hipòtesis, que no passen de conjectures. No és cap impertinència, sinó una observació prudent. La tasca dels economistes, tan important, s’inscriu en l’àmbit de les decisions humanes, que són emocionals i, per tant, irreductibles al mètode científic. El problema es presenta quan aquestes conjectures es disfressen de teoria científica inexorable i d’obligat compliment. Aleshores passa el que passa. És a dir, el que ens està passant...
Ramon Folch, Paradigma, Mètode 87 Tardor 2015 -

19:13
"La mujer sin miedo" (Eduardo Galeano, vídeo).
» La pitxa un lio"La mujer sin miedo" (Eduardo Galeano, vídeo). -

19:11
Com educar la sensibilitat humana en temps de la globalització?
» La pitxa un lio
La cuestión es la siguiente: ¿qué nos ocurre cuando razonamos aceptablemente bien sobre nuestros intereses, diagnosticamos con justeza la situación y, sin embargo, somos incapaces de ver las tramas reales de poder, las ocultas fronteras que cierran los accesos a una vida digna y los rostros de los que han quedado al otro lado?, ¿qué nos ocurre cuando nuestro juicio se ha atrofiado en un alcance miope y está enfermo para decidir sobre lo que nos concierne en el terreno de nuestra identidad práctica, moral y política? Hanna Arendt se se hizo estas preguntas en lo que llamó los tiempos de oscuridad del siglo XX.
Años de educación en la ciudadanía, a través de los múltiples dispositivos del estado y medios de comunicación masiva, nos han conformado como ciudadanos razonablemente conscientes de los problemas sociales y razonablemente contenidos sobre lo que podemos pedir y obtener de la sociedad en la que vivimos. No es poco, pero cuando uno se distancia un tanto de la perspectiva parroquiana, por más que la disfracemos de republicana, de nuestro contexto cercano, la realidad de un mundo entrelazado interestatal, intercultura e inter-identitariamente, y la confronta con nuestras cortas capacidades de juicio y nuestra pobre condición de personas que deberían vivir y no solamente sobrevivir en el mundo que nos toca habitar, se nos hace explícito que esa educación, cuando menos, era miope y llena de punto ciegos a las demandas de esta realidad.
Cuando el viejo Kant se preguntó cómo juzgar aquello que era esencialmente particular sin conceptos universales, acaso sin conceptos, escribió la Crítica del Juicio, teniendo en mente en dos territorios donde sus críticas anteriores se mostraban impotentes para iluminar el problema: el reino de la vida y la esfera del "gusto" (una palabra un tanto demodé). Anticipaba los grandes cambios o revoluciones culturales que habrían de venir: el darwinismo y su idea de "adaptación" y lo que Rancière ha denominado "la época estética del arte". Respecto a lo primero, se trataba de explicar qué hacemos al juzgar por qué una hormiga es una buena solución evolutiva, o por qué una bicicleta es una buena solución al problema del transporte. En cuanto a lo segundo, se trataba de responder a algo no menos problemático: por qué consideramos que algunas obras, acciones o reacciones son de buen o mal gusto cuando no tenemos normas universales para decidirlo.
Friedrich Shiller entendió pronto que la Crítica del Juicio kantiana escondía un enorme potencial como proyecto cultural y político. En las Cartas sobre la educación estética de la humanidad diseñó este proyecto al proponer la educación de la sensibilidad como el centro nuclear de la educación de un ciudadano que formaría parte de un "estado estético", de un estado, decía, en el que la vida y la forma, la sensibilidad y el concepto, se articulasen a través de un juego creativo. Las Cartas son poco específicas respecto a los datos concretos de un programa político-educativo, aunque uno puede obtener ciertas pistas sobre lo que Schiller tenía en mente: de un lado, la clase dirigente británica, a la que acusaba de indolente e insensible; de otro lado, los años más violentos de la revolución francesa (el había sido un entusiasta defensor de aquélla en sus primeros momentos), donde encontraba los peligros de una vida desbordada sin el control del entendimiento. En cualquier caso, lo que Schiller había comprendido muy bien es que la educación de la sensibilidad es absolutamente central para la constitución de una sociedad bien ordenada. Sin ella el juicio teórico o práctico, político o moral, se vuelve ciego a lo que realmente ocurre.
El legado de Schiller tuvo una historia complicada. Walter Benjamin, como es bien sabido, definió el fascismo como la estetización de la política. Y en cierto modo el fascismo perseguía una suerte de estado estético. Pero esa deriva no fue la única en el programa de Schiller: el post- romanticismo inglés más radical, el de John Ruskin y William Morris, recogió este legado y convirtió la lucha por la sensibilidad en proyecto político. Un siglo más tarde, en la postguerra de la segunda guerra mundial, Raymond Williams y sus compañeros de la Nueva Izquierda, Richard Hoggart, E.P. Thompson (y más tarde Stuart Hall), recogieron ese legado, que habían descubierto central en sus clases de educación de adultos, y crearon lo que hoy llamamos Estudios Culturales, orientados claramente a la lucha contrahegemónica a través de la educación de la sensibilidad, usando todo tipo de materiales de la cultura común, y en particular la literatura y el arte.
Mas recientemente, la escritora de la universidad de Columbia Gayatri Spivak, que habita entre el sofisticado mundo de la crítica literaria y la cercanía a las experiencias didácticas en las escuelas más pobres de Nueva Dehli, ha retomado el programa de Schiller en su libro An Aesthetic Education in the Era of Globalization. Exactamente con el mismo propósito de Schiller. Su tesis es que al otro, al otro radical, no podemos conocerle si no es a través de la imaginación y esa imaginación puede ser educada a través de la sensibilidad.
Durante los años de la ilustre transición española, especialmente en los años de aparente sobreabundancia en los que se gestó la crisis, muchos nos preguntábamos, "¿es que nadie ve lo que está ocurriendo?". Cuando la indignación popular llenó las plazas y calles nuestra clase dirigente se sorprendió de esa indignación y reaccióno con el desprecio a aquella visibilización: "perroflautas" fue el apelativo que ses extendió para calificar a los que ocuparon las calles. No les faltaba educación para la ciudadanía, les faltaba sensibilidad y por ello capacidad de juicio. Ahora nos está ocurriendo a todos los europeos algo similar con el fenómeno de la emigración, el más importante proceso histórico en el que vivimos y que no sabemos aún juzgar ni entender. Ojalá no tengamos que decir de nosotros mismos lo mismo que Hanna Arendt sobre su pueblo alemán.
No escribo esto con el simple deseo de reivindicar un nicho académico para los estudios culturales (Spivak tiene también un luminoso ensayo contra las disciplinas, que incluyen la propia suya de crítica literaria), sino para reivindicar la forma en la que estos estudios enfocan la educación de la sensibilidad: a través de un exquisito cuidado en el estudio de lo particular, de la complejidad de la vida, del oído a la lengua del otro. He acabado estos días de leer el libro de ensayos de Belén Gopegui, Rompiendo algo. En libros como éste, al igual que en los de Rafael Chirbes Por cuenta propia y El novelista perplejo, uno entiende por qué ciertas formas de leer están unidas a ciertas formas de escribir y ambas a ciertas formas de ver. En recientes declaraciones, el joven poeta y novelista Carlos Pardo (alguien con quien coincido en muchas ideas, aunque no en la que sigue) se queja de que ahora lo político está de moda en la literatura. No es cierto, siempre estuvo de moda en la literatura, la cuestión es una cuestión de sensibilidad: qué palabras, qué personajes, qué actos representa la imaginación. A veces se piensa que representar las sutilezas de la subjetividad de un personaje no es una acción política, pero lo es. No se trata de contar "realistamente" estereotipos de ideas o ideologías, sino de hacer que la imaginación haga visible lo que no lo era. En la era estética del arte la sensibilidad siempre es política. Es una lección que uno puede aprender en escritoras como Virginia Woolf o en escritores como Samuel Beckett o David Foster Wallace. Cuando uno piensa de este modo la literatura, descubre que leer se convierte en una indagación continua en los estratos de nuestra sensibilidad. Enseñar a leer es cada vez más una acción política necesaria para formar a quien habrá de ser ciudadano.
Pero eso lo saben mucho mejor que nosotros las clases dirigentes. La estigmatización de los estudios culturales y la eliminación de las humanidades indican que lo han entendido perfectamente.
Fernando Broncano, La educación sentimental del ciudadano, El laberinto de la identidad 31/01/2016 -

18:58
Cervell limitat i Realitat ilimitada.
» La pitxa un lio
Susana Martínez-Conde, directora del laboratorio de Neurociencia Visual del Instituto Barrow (Phoenix, EEUU), muestra el que quizá sea el único vídeo donde es posible ver feo a Brad Pitt. El actor estadounidense aparece con el mismo rostro de siempre, junto a otros compañeros de profesión, pero un pequeño detalle lo trastoca todo. Una simple cruz en el centro de la imagen, en la que el observador ha de fijarse mientras se suceden las caras, cambia el punto de vista y las expectativas del que mira que pasa a comparar unos rostros con otros convirtiendo en extremas las diferencias entre sus rasgos.
La investigadora española utilizó este y otros ejemplos durante una presentación en la Casa de América de Madrid para mostrar que aunque “existe una realidad ahí fuera, nosotros no interactuamos con ella”. La única realidad con la que convivimos de verdad es una simulación creada por nuestro cerebro que a veces coincide con lo real y a veces no”, añade. En el mismo encuentro en torno a lo que se sabe sobre el cerebro, compartió su conocimiento con otros dos investigadores iberoamericanos: Facundo Manes, neurocientífico y rector de la Universidad Favaloro de Buenos Aires, y Raúl Rojas, experto en inteligencia artificial de la Universidad Libre de Berlín. Los tres trabajan para entender cómo nos acerca a la realidad ilimitada nuestro cerebro limitado y, en el caso de Rojas, qué posibilidades tenemos de inventar inteligencias mecánicas que nos echen una mano con la vida.
“Muchas veces pensamos en la visión como una experiencia pasiva, pero siempre es dinámica y activa”, continúa Martínez-Conde, que investiga las bases neuronales de nuestra experiencia subjetiva. “El cerebro siempre está buscando información y con los pocos aspectos que percibe después completa la información”, continúa.
Manes recuerda también otra particularidad de nuestra manera de acercarnos al mundo. Aunque nos gusta pensar que somos seres racionales, las decisiones nunca se toman después de un análisis frío de los datos. “Durante mucho tiempo se consideró que para tomar una decisión racional debíamos dejar las emociones de lado. Hoy sabemos que las emociones y la razón trabajan en tándem en la toma de decisiones”, señala el científico argentino.
Esas emociones tienen una base biológica generada por millones de años de evolución. Los ancestros humanos, en su lucha por la supervivencia, se acostumbraron a clasificar el mundo entre nosotros y ellos, asignando emociones contrapuestas a cada uno de los grupos. “Nosotros en Chile hicimos un experimento con chilenos mapuches y no mapuches, poniéndoles electrodos y mostrándoles fotos de ambos grupos sociales”, cuenta Manes. “En cuestión de milisegundos el cerebro se da cuenta de si la foto pertenece a su etnia o no y si pertenece lo asocia con algo positivo y si no con algo negativo”, afirma. “Por este motivo va a ser difícil solucionar el tema palestino y judío desde una oficina en Washington, porque biológicamente en el cerebro ya tenemos prejuicios contra el que es diferente a nosotros y justamente la clave de la armonía es buscar puentes con el que piensa distinto”, señala. “Entendiendo el mecanismo de la empatía no solo vamos a poder ayudar a pacientes con problemas de déficit de interacción social, como la esquizofrenia o el autismo. También entenderemos fenómenos sociales como conflictos que escapan a la lógica y tienen más que ver con impregnaciones biológicas de la historia personal que pasa de generación en generación”, concluye.
Raúl Rojas considera que la neurociencia puede ser una inspiración para la inteligencia artificial, aunque cree que su función no consiste en recrear cerebros humanos. “En inteligencia artificial, entre los 50 y los 90 el esfuerzo se dirigió a resolver problemas combinatorios aplicando reglas una detrás de otra”, apunta. “El ejemplo típico es el ajedrez. Los humanos juegan reconociendo patrones, conociendo la situación del juego y haciendo después los movimientos, pero una persona no está calculando millones de movimientos en su cabeza”, explica. “La computadora calcula esas alternativas de movimientos propios y contrarios y como es muy buena haciéndolo las máquinas ya ganan a los humanos al ajedrez con esa solución de fuerza bruta”.
Desde los 90, el interés está en los problemas que los humanos resuelven de manera subconsciente. “Reconocer caras, traducir un idioma o conducir un automóvil se hace sin conciencia. Yo puedo conducir, llegar a mi casa y no sé cómo he llegado”, ejemplifica. “Con estas ideas hemos desarrollado robots futbolistas que juegan muy bien al fútbol. De hecho, cuando empezamos a desarrollarlos uno podía tomar el joystick y jugar contra los robots y ganarles, pero ahora juegan tan rápido y tan bien que no hay manera”, explica.
Aunque los robots pueden ganar a los humanos en muchas cosas, aún quedan espacios en los que los humanos tienen ventaja. Por ejemplo, la mentira. “Lo más alto de la inteligencia es la mentira en el sentido de que si yo le cuento mentiras a una persona tengo que saber qué sabe esa persona, tengo que tener un modelo mental de la persona para que me crea las mentiras”, explica Rojas. “Por eso es tan difícil decir mentiras, porque cuando lo agarran a uno por un lado con una información que no cuadra, hay que cambiar la historia y rehacerla inmediatamente. El test de Turing consiste en que la computadora cuente mentiras al humano para parecer humana, pero para hacer eso tiene que tener un modelo mental de la otra persona”, indica.
En este sentido Manes recuerda que “un grupo de investigadores de Oxford encontró una correlación entre la capacidad de engaño táctico de una especie y su capacidad cerebral”, algo que puede indicar que esa capacidad fue un salto evolutivo más allá de lo social que nos hizo humanos. Martínez-Conde discrepa de sus colegas sobre la mentira como actividad humana por excelencia: “Tenemos una capacidad más refinada de engaño como una capacidad más refinada en muchas cosas, pero hay muchos engaños en el mundo animal, desde el mimetismo o el camuflaje en insectos a otros más sofisticados en algunos primates”. “En mi investigación me he interesado en por qué funcionan los trucos de magia en el cerebro. Es fácil engañar a un animal y lo hacen entre ellos, pero no creo que la magia funcione en un animal. Lo que es diferente para una persona en un espectáculo de magia, esta capacidad de asombro y maravilla es lo que nos hace humano”, afirma. Rojas sin embargo considera que sin un modelo mental del otro y un conocimiento de la diferencia entre la verdad y la mentira, lo que se está haciendo es simplemente despistar al rival, algo distinto del engaño.
El engaño, pero de uno mismo, es otro de los mecanismos de adaptación humana para gestionar el mundo con un cerebro limitado. Muchas veces tomamos una decisión y la justificamos aunque haya indicios de que ha sido un error. “Existe una gran inercia a mantener la opinión una vez que decidimos”, explica la investigadora. “Es un mecanismo de atajo mental, la disonancia cognitiva. Después de tomar una decisión no puedo cuestionarla todo el rato porque no tienes los recursos neurales para estar analizando de nuevo los datos una y otra vez”, añade.
Tras siglos de investigación, cree Martínez-Conde que será posible conocer al detalle la biología cerebral y, si la tecnología del futuro lo permite, construir una máquina con las capacidades del cerebro humano. Rojas, sin embargo, no cree que eso vaya a suceder, por cuestiones técnicas y por falta de interés. “No creo que una computadora, que puede ser muy rápida para tomar decisiones y mejores que las personas al poder sopesar más información, vaya a tener una inteligencia como nosotros. También porque las emociones juegan un papel muy importante en la toma de decisiones humana, y no creo que una computadora vaya a tener emociones”, explica. Además, en opinión de Rojas “no se puede reconstruir un cerebro con computadoras digitales porque el cerebro es un sistema analógico y en sistemas analógicos el mejor modelo con lo que sabemos actualmente es el sistema analógico mismo”. “Para construir cerebros humanos la mejor manera que tenemos ahora es tener hijos”, concluye.
Daniel Mediavilla, "La realidad con la que convivimos es una simulación de nuestro cerebro", El País 31/01/2016 -

11:26
La vida verdadera sempre és a un altre lloc? (Marina Garcés).
» La pitxa un lio
L’anterior article sobre la cultura `do it yourself´(DIY) (1), va provocar algunes protestes que m’agradaria recollir i comentar. L’ànim de les respostes alertava sobre la necessitat de distingir entre la cultura original del DIY i allò en què l’ha convertida el mercat. És a dir, entre la seva versió autèntica i la seva versió banalitzada, reapropiada, parodiada o desnaturalitzada per la mercantilització de kits d’autosuficiència. Recullo, resumidament, algunes de les paraules que vaig llegir en alguns tuits sobre com opera el mercat. En resum, el mercat és una màquina de produir experiències inautèntiques. És sobre això que m’agradaria que ens paréssim a pensar.D’entrada, és evident. Si pensem en el turisme com a col·lecció d’experiències, en la moda com a catàleg de diferències, en l’oferta cultural com a cartellera d’estils, etc., és evident que la societat de mercat és el gran basar de la vivència empaquetada, programada i simulada. La inautenticitat és, des d’aquí, la condició que comparteixen la major part dels moments de la nostra existència mercantilitzada.El problema comença quan, més enllà de la crítica a aquesta vida suposadament desnaturalitzada, passem a preguntar-nos: i què seria una experiència autèntica? On és l’original d’aquest món de còpies on circulem sense descans? I si som una mica honestos amb nosaltres mateixos, ens adonarem que l’original no el trobem mai. Que l’autenticitat és un negatiu. Una projecció a partir d’allò que sempre ens falta, d’allò que ja ens han pres, d’allò que ja no és com era o com havíem cregut que havia de ser.Aquesta separació entre l’autenticitat i la inautenticitat, la vida verdadera i la falsa, l’essència i l’aparença, l’original i la còpia és la base d’una cultura, la nostra, que sempre ha projectat la veritat més enllà o més ençà del que hi ha, del que fem, del que som. La vraie vie est ailleurs, la vida verdadera sempre és a un altre lloc, deia el vers. I això val per a l’esquema platònic, en què les idees verdaderes són al cel de l’eternitat, per a l’escatologia cristiana, en què la salvació es troba després de la mort, per a la narració revolucionària, en què la justícia és al final del camí, o per a la denúncia de la societat de l’espectacle, per la qual estem condemnats a la distància insalvable entre la veritat i els seus simulacres. Aquesta distància, en la societat moderna i contemporània, l’atribuïm a les perversions del mercat. Del platonisme a la malenconia de l’esquerra, com en diu el filòsof Jacques Rancière, no ens hem mogut gaire.¿Això vol dir que hem d’acceptar, com a realitat única, la que ens ofereix avui el mercat? És evident que no. Però de realitat no n’hi ha una altra més enllà. Només aquesta, que no és perversa sinó directament dolorosa, i que desitgem radicalment transformar.Marina Garcés, El mercat i la perversió, Ara 31/01/2016(1)La veritat sortint del pou by Jean Léon Gerome
[pitxaunlio.blogspot.com.es] -

13:26
Pensament lateral.
» La pitxa un lioLa expresión “pensamiento lateral” fue introducida por Edward de Bono en su ya clásico libro New Think: The Use of Lateral Thinking (1967), en el que habla de las técnicas que permiten resolver problemas de una manera indirecta y con un enfoque creativo. Y la semana pasada vimos algunos ejemplos de acertijos cuya resolución requiere -o se facilita con- una aproximación “lateral”:
El famoso acertijo de los nueve puntos es un claro ejemplo de que a menudo nos cuesta resolver un problema porque, sin darnos cuenta, nos autoimponemos más condiciones o limitaciones de las necesarias. No se pide que todos los vértices de la línea quebrada coincidan con alguno de los puntos, y sin embargo se suele dar por supuesto; sin esta condición innecesaria, los nueve puntos se pueden unir con cuatro trazos. O con tres si no los consideramos puntos geométricos inextensos sino circulitos negros (o “puntos gordos”, como los denomina un lector jocoso).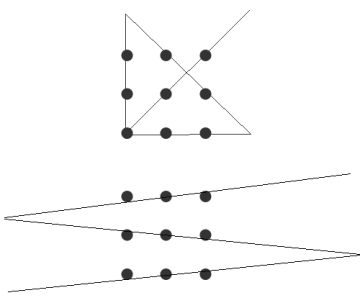
Carlo Frabetti, Pensar de lado, El País 22/01/2016 [elpais.com] -

13:03
Europa impotent.
» La pitxa un lio
Aquesta setmana, en un sol dia, van arribar a la premsa tres tristes històries europees. El Govern de Dinamarca, que sempre havia estat exemple de bon fer, s'apuntava a la sinistra manera de confiscar béns dels refugiats sirians. No tenen res i els deixen amb menys. A Itàlia, Mateo Renzi ordenava cobrir púdicament alguns nus dels museus capitolins per no ofendre el president iranià Rohani, de visita a la capital. 17.000 milions d'euros en contractes eren raó suficient per substituir els valors de la república pels de la revolució dels clergues. I a França, la ministra de Justícia, Cristiane Toubira, abandonava el Govern cansada de l'obsessió seguritària del seu president i del seu primer ministre. La retirada de la nacionalitat i les assignacions a residència per decisió policial s'han convertit en icones de la política de la por. Què tenen en comú aquestes tres històries gens edificants? Que són expressió de la impotència dels governants europeus, capaços de ser tan cruels amb els perdedors —la diàspora siriana— com dòcils amb els poderosos, simplement per satisfer les reactives pulsions d'una ciutadania instal·lada en la por; de ser servicials fins a la humiliació amb els que arriben amb les gel·labes carregades de diners, incapaços de posar límits als que controlen la riquesa nacional; i de posar-se els galons de caps de l'Exèrcit i de la policia per dissimular la seva impotència a l'hora de prendre decisions econòmiques. Amb la ridícula ocurrència de declarar la guerra al Califat islàmic, François Hollande cap a un reconeixement explícit d'una trista realitat: als governs europeus no els queda gaire més que el teatre de la seguretat.
Davant d'aquesta sensació de degradació política i moral, no queda cap més remei que viatjar al que m'agrada anomenar la primera Il·lustració. La del segle XVI, en què Maquiavel, Montaigne i La Boétie van canviar la mirada sobre la política, la societat i l'experiència humana, amb un retorn a l'experiència i a la materialitat social, despullada la raó del pes del dogma i col·locant l'accent en la veritat efectiva de les coses i no en l'arquitectura a priori dels principis. Va ser La Boétie qui es va preguntar per la servitud voluntària, i va donar tres explicacions que encara són útils per entendre històries tristes com les que encapçalen aquest text: la por, la passió humana més estesa; el costum, les idees rebudes, i les piràmides clientelars. Va ser Montaigne qui va definir la nostra condició a partir de l'experiència, entesa com a trobada amb la realitat tangible: l'altre, l'esdeveniment, la vida. Sabedor que els homes no són com els pinten els que els idealitzen, Maquiavel va centrar la seva tasca en el coneixement dels prínceps i dels homes. I com li va reconèixer Francis Bacon, ens va ensenyar a explicar el que els homes fan, no a dir-los el que han de fer. Perquè només des d'aquest coneixement es podran anticipar les bifurcacions que apareixen en el camí dels pobles i encertar a captar l'ocasió, que és el que distingeix el bon príncep. El que només s'entesta a conservar el poder acabarà perdent-lo, perquè "el príncep necessita tenir l'amistat dels pobles, d'una altra manera no tindrà cap remei en l'adversitat."
L'emergència d'una corrupció estructural en la política espanyola i, especialment en el partit que governa, ha convertit en espectacle públic la contradicció entre el que els governs fan i el que diuen. A falta de política, els nostres governants juguen a fer política. Semblen gaudir dient un dia que se sotmetran a la investidura i rebutjant la següent la proposta del Rei (Rajoy), com si amb aquestes aixecades de camisa demostressin el seu poder. I, malgrat això, com em feien notar dijous en un debat a Marsella, a Espanya, a diferència d'altres països, la irrupció de nous actors polítics ha demostrat que els ciutadans més desconfiats no volen donar la política per perduda. La conflictivitat social és imprescindible per al creixement de la societat, defensava Maquiavel. Els moviments socials del 2011 van forçar l'obertura del sistema en optar per deixar el carrer per les institucions. Voler marginar-los ara és negar-se a reconèixer la veritat efectiva de les coses. Que és precisament el que determina per Maquiavel la virtut del Príncep.
Josep Ramoneda, Retorn a la primera Il.lustració, El País 30/01/2016 -

12:53
"Existeix una nova política?" (conferència Daniel Innerarity).
» La pitxa un lio"Existeix una nova política?" (conferència Daniel Innerarity). -

12:44
La democràcia i el desafecte polític en Daniel Innerarity.
» La pitxa un lio La política en tiempos de indignación
La política en tiempos de indignación
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015
Escribe Giovanni Sartori en su Teoría de la democracia (1) que es mucho más fácil saber lo que una democracia debería ser que entender lo que puede ser. Y que intentar este concreto entendimiento –el de las posibilidades y límites de la política democrática– es precisamente lo que caracteriza el tipo de reflexión denominada realismo político, por oposición al idealismo o el siempre cómodo normativismo. Pues bien, la teoría política de Daniel Innerarity es, en principio, la de un realista que intenta comprender y contar cuáles son los límites inexorables de la política en la sociedad compleja actual, por mucho que esos límites acaben generando en sus participantes, y también en su intérprete, una cierta decepción: «Conviene que nos vayamos haciendo a esa idea (escribe ya desde hace años y repite ahora): la política es fundamentalmente un aprendizaje de la decepción». Y este de la decepción no es un síntoma de algún defecto o carencia de la política democrática, sino precisamente el más claro signo de una buena práctica democrática. Una conclusión realista, y también altamente provocadora en tiempos de indignación.
Antes de comentar el desarrollo de este pensamiento seminal, vaya por delante nuestra crítica al carácter excesivo del libro o, si se prefiere, su contenido muy repetitivo. Y es que Innerarity ha incluido en él, sin decirlo ni citarlas como tales, amplias parrafadas, páginas enteras o, incluso, capítulos completos de sus anteriores libros sobre filosofía política (por ejemplo, de La transformación de la política, de 2002, y de El futuro y sus enemigos, de 2009) o de sus trabajos más concretos en la revista Claves de Razón Práctica o el diario El País. Esta forma de proceder hace que gran parte del libro le suene al seguidor habitual del filósofo bilbaíno a algo ya conocido, además de generar repeticiones y encabalgamiento de párrafos enteros (por ejemplo, en la página 308). Incluso para el lector primerizo de Innerarity, el contenido del libro resulta en muchas ocasiones demasiado insistente y estaría necesitado de una severa poda y adelgazamiento. Se agradecería, en definitiva, una versión resumida del texto.
El esquema básico de comprensión y análisis de la política que maneja Innerarity es el que ya hace años dedujo Niklas Luhmann desde su teoría de sistemas, por mucho que a lo largo de los años haya ido dulcificando su adhesión a los principios de este sociólogo funcionalista. Se trata de un autor y de una teoría sociológica poco conocidas en España (donde sólo se ha traducido y publicado su Teoría política en el Estado de bienestar, de 1981 (2)), pero que ha influido sobremanera en Daniel Innerarity, como podía verse ya en su trabajo «La transformación de la política para gobernar una sociedad compleja» (3). Simplificando al máximo sus consideraciones en torno a la política en la sociedad moderna, lo más característico de Luhmann es su afirmación de que la política es sólo uno de los subsistemas en que se descompone la interrelación comunicativa propia de una sociedad compleja funcionalmente diferenciada (junto a otros como la economía, la comunicación, el derecho o la ciencia). Cada uno de los subsistemas, y también el político, son autónomos y su funcionamiento obedece a su propio código de procesamiento de la realidad externa que percibe (para la política en democracia, es el par disyuntivo de «gobierno/oposición» el que organiza la percepción y procesamiento de la realidad). Ninguno de los subsistemas puede erigirse en algo así como el representante o vértice jerárquico de la sociedad completa, porque su diferenciación funcional es precisamente lo que garantiza el mantenimiento de la complejidad del conjunto, que no puede ser gobernado desde ninguno de sus componentes. Por eso, la política, como cualquier otro subsistema, es una actividad limitada y característica, y nunca podrá ser la directora jerárquica de la sociedad o de los otros subsistemas, o una especie de instancia de provisión de sentido para los ciudadanos. Precisamente, cuanto más se resista la política a aceptar su limitación, a admitir que carece de esa pretenciosa competencia universal que proclama enfáticamente para procesar y resolver todo tipo de problemas, peor funcionará y dará lugar a más desafección, decepción, indignación, crítica moralista y, en definitiva, a más inestabilidad.
Y lo que sucede, justamente en la sociedad del Estado de bienestar, es que ni la política como actividad organizada, ni los ciudadanos como participantes en ella, aceptan restringir sus capacidades y ámbitos de competencia (la política) o sus demandas y expectativas (los ciudadanos) a lo que es factible obtener de la política, a lo que ésta puede dar, que es poco más que una gestión ordenada de los conflictos derivados de la pluralidad y el disenso sociales para encauzarlos con vistas a su resolución o transformación en otros, y no para agravarlos más. La política sigue presentándose ante la sociedad como la instancia con competencia universal, y el Estado, que es su paladín heroico, como el rector con responsabilidad total. Lo que garantiza de antemano su fracaso.
En esta situación, cabe adoptar dos tipos de reflexión o teoría política: una «expansiva» y otra «restrictiva»: la primera asigna a la política un papel rector en la sociedad, a ella le correspondería velar por la institucionalización de la vida social ajustada a la dignidad humana y, a la vez, determinar lo que esto significa y cómo se alcanza: sería la última instancia de la sociedad, la que dice que «debemos ayudar, intervenir, redirigir incluso si no sabemos si es posible y cómo puede alcanzarse un resultado efectivo». La restrictiva comienza examinando los medios político-administrativos de resolución de problemas de que dispone y vacila antes de afrontar aquellos que no pueden ser resueltos de manera segura o probable. En ella, «en lugar de la buena voluntad jugaría la dura pedagogía de la causalidad».
Por cierto, que la concepción de la política como una actividad específica y limitada suele considerarse el rasgo distintivo clave del conservadurismo político, tal como lo explica un conservador confeso como Michael Oakeshott (4). Ser conservador en política (que no conlleva serlo también en las demás actividades intelectuales) no es poseer un determinado tipo de concepción del mundo, de la humanidad o de la historia, o un temperamento peculiar, ni tiene que ver con la religión o la moral, sino que es «creer que la gobernación es una actividad específica y limitada […] la de administrar las reglas vigentes en cada sociedad; una actividad nada gloriosa ni épica». «Nada heroica», diría Innerarity, quien defiende que vivimos una política «postheroica». Es obvio que el esquema intensamente racionalista de que arranca este último no guarda ninguna relación con el pensamiento escéptico del filósofo inglés, pero la conclusión es muy similar.
Lo que Innerarity expone una y otra vez a lo largo de su libro es que el tipo de política extensiva (mala política) que todavía hoy se practica en nuestras sociedades democráticas genera constantemente la sobrecarga y el cortocircuito del sistema (del Estado) a causa de la actuación de la pareja «expectativas desmesuradas en la política/fracaso que se traduce en desafección, desilusión, indignación, rechazo, etc.» Ni los ciudadanos ni los partidos aceptan las limitaciones obvias de la política, máxime en tiempos de globalización y crisis, inflan sus expectativas en esos torneos de promesas que son las elecciones, y son llevados inevitablemente a la desilusión. Hay desilusión porque había demasiada ilusión no justificada, no por ningún fallo endógeno del sistema político. Y esto sucederá inevitablemente mientras sigamos depositando en la política una expectativa desmesurada.
Otra cosa es que, desde un punto de vista más culturalista que funcional, Innerarity caiga en ocasiones en la tentación de adscribir la visión expansiva de la política a la izquierda (siempre ingenua y noblemente utópica en el intento de transformar a fondo la realidad), mientras que la derecha sería al final más bien cínica, y fomentaría incluso la limitación de la capacidad política a través del mito de un orden de mercado autorregulado que no necesita apenas de ella. El punto clave en la diferencia entre zurdos y diestros estaría al final en cómo se define la realidad.
En cualquier caso, el reto político del presente es aceptar la limitación de la política como actividad sometida a la contingencia y a la incertidumbre, pero, al tiempo, no abandonarse por ello a una visión catastrofista o melancólica; que la política sea limitada no implica que deba ser débil, ni lleva obligadamente a la versión triste del liberalismo de Pierre Manent. Una cosa es sacar la política de muchos lugares sociales a los que nunca debió llegar y donde sólo genera ineficacias, y otra distinta es reforzarla en aquellos en que de verdad puede producir un resultado estimable: en la reflexión que identifica los conflictos sociales provocados por el pluralismo y el disenso y en la génesis de «compromisos» que permitan ir asimilándolos. No se trata de encontrar grandes consensos intelectuales a la Rawls o a la Habermas, o una imposible unidad de la sociedad consigo misma, como pretende el populismo, sino practicar el humilde compromiso (el «arreglo para ir tirando») como método para mejorar el rendimiento de la política. Y, adicionalmente, procurar una reflexión a largo plazo sobre el futuro de las sociedades y la gestión del tiempo que hacen.
La mala política
Las páginas más brillantes del libro son las dedicadas a la descripción de la política que se practica en nuestro derredor y a la puesta en evidencia de sus defectos estructurales, así como de los efectos de rebote que produce en el público: el proceso de realimentación inagotable entre exceso de presunción, de ampulosidad de las promesas, de choque con el principio de realidad, del gobierno que defrauda, del desengaño del público, de la desafección… y vuelta a empezar.
Esta disfunción consustancial a la mala política (la que tenemos) pretende ser resuelta o superada por diversas vías: el populismo actualmente en boga es uno de los pretendientes y a su análisis y crítica dedica Innerarity la parte más novedosa del libro: la que se refiere a la «indignación» y sus derivados. Volveremos sobre ella. Antes, sin embargo, conviene referirse a otras tentaciones más sólidas propuestas para superar la mala política.
La primera es la tentación del experto, el siempre presente deseo de sustituir el predominio que se considera irreflexivo y caótico de la opinión (la doxa) por el seguro y garantizado mando de la episteme, la verdad segura y demostrable. La democracia reposa en esencia en las elecciones periódicas de los representantes que van a tomar las decisiones, elección llevada a cabo en un ambiente que puede calificarse como cualquier cosa menos como un marco inteligente. No garantiza en absoluto la selección de los sabios ni los expertos, sino de políticos que, por serlo, son aficionados y generalistas. Más aún, la lógica funcional de la elección termina por hacer que el tipo estándar de político obedezca a criterios de elegibilidad, no de capacidad gubernativa: se descubre así (pero se descubre tarde) que las capacidades necesarias para ser electo no guardan relación con las capacidades precisas para ser gobernante.
Pues bien, para mejorar los resultados de un sistema tan poco serio (que diría Schumpeter), la tentación es la de introducir sustanciales dosis de conocimiento experto en el proceso, lo que puede llevarse a cabo por diversos métodos que buscan su racionalización sustancial de acuerdo con estándares objetivos y externos a la deliberación popular. Es la tendencia tecnocrática, muy de actualidad como una de las propuestas de la llamada epistocracia.
Pues bien, para apaciguar los fervores tecnocráticos bastan dos reflexiones de entre las varias que Innerarity señala: primero, que la política se enfrenta a aquellos conflictos para los que no existe solución evidente o experta. Al ámbito de lo público es adonde se han relegado precisamente los conflictos de carácter irresoluble, justamente porque eran irresolubles desde la ciencia o desde la economía. Sugerir que pueda existir una expertise técnica para resolver los problemas que la sociedad transfiere a la esfera de la política por la incertidumbre constitutiva que les afecta es contradictorio en sí mismo, aparte de iluso. La competencia de los políticos sólo puede juzgarse desde los parámetros de la propia política (autonomía de los subsistemas).
Y en este punto nos topamos con un principio característico de la democracia, que desarrolla muy bien Nadia Urbinati (5): que la democracia no busca la verdad ni el acierto de sus decisiones, o por lo menos no son éstos sus objetivos directos. Lo que busca es que sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones, aunque sea indirectamente, y así éstas aparezcan legitimadas ante su sentir. Lo cual garantiza, precisamente, que las decisiones sean en muchos casos equivocadas, por lo menos a corto plazo. La democracia garantiza, antes que nada, el derecho del ciudadano a equivocarse. Quizá la democracia acierta al final, pero lo hace por vías tortuosas y decepcionantes. Esta diferencia de lenguajes (como hoy los llamaríamos) es algo que ya observó Cicerón cuando distinguía entre el sermo propio del discurso filosófico, que trata de la verdad, y la eloquentia civile de la política, que tiene que ver con la libertad.
El prestigio que han adquirido en nuestras sociedades desengañadas los procesos judiciales como métodos de resolución de conflictos deriva de esta dificultad de la democracia con el acierto decisional. En efecto, en el proceso judicial se obtiene una solución final, y además con visos de estar motivada en la reflexión pausada y pautada de unos expertos, es decir, lo más parecido que cabe a una verdad. En cambio, en la política no hay sino algarabía y opinión, y las decisiones son siempre revisables y criticables. No es extraño que una de las tentaciones del demócrata cansado sea la de utilizar el modelo del proceso judicial como ideal regulativo del proceso político, aplicándolo incluso en muchos casos (el tribunal constitucional como instancia para aportar acierto democrático). O proponer para la política el ideal deliberativo de Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas inspirado en una asamblea de sabios que discute razonablemente sobre la solución más verdadera.
La contrapolítica es otra de las escapatorias de una sociedad desconfiada ante una política cada vez más decepcionante: es decir, la de adoptar una posición externa y observadora del proceso político para, desde esa exterioridad, influir en él. ¿Cómo? Mediante el poder negativo de impedir, por ejemplo, unos poderes tan importantes como los de elegir y promover, que son los que aparentemente configuran la democracia, y que son efectivamente ejercidos por la opinión pública en forma de veto incluso preventivo a determinadas decisiones políticas posibles, una anticipación del juicio electoral futuro a la cual los políticos son especialmente sensibles.
La contrapolítica de este poder de impedir, o la del poder de denunciar, no es, en principio, sino parte integrante de la democracia misma y, por ello, estimable mientras no se convierta en la antipolítica característica del populismo o la tecnocracia. Pero contribuye a oscurecer el proceso democrático y a hacerlo más insoportable aun para el ciudadano que pone sus expectativas muy altas. Cortoplacismo, teatralización, personalización, emotivismo excesivo, moralismo sin freno: todo ello son notas de la mala política producida por la conjunción de unos políticos que están siempre en campaña electoral teatralizando un sobreactuado antagonismo sobre un excelso interés general, por una parte, y una sociedad que utiliza contra ellos medios basados en la desconfianza sistemática, por otra (con el apoyo inestimable de los medios, cuya lógica propia es altamente disfuncional para la buena democracia).
Este es otro de los puntos en que el libro de Innerarity incide: el del papel que desarrollan los medios (cuyo código es el de entretener a la sociedad, conviene no engañarse sobre ello) en la práctica de una mala democracia; porque los medios amplifican el desacuerdo y los escándalos, simplifican los asuntos en clave de confrontación, personifican hasta la caricatura responsabilidades que son complejas, ceden al encanto de las teorías de la conspiración mientras se presentan a sí mismos, conscientemente o no, como luchadores heroicos que protegen al público desamparado frente a los malvados políticos. De nuevo, aportan fundamentalmente más negativismo para el sistema institucional. Refiriéndose más particularmente a lo que estamos viviendo en España desde hace un par de años, dice Innerarity que «no nos haríamos una idea de lo que está pasando en este momento tan convulso de la política si no prestáramos atención al papel de los medios de comunicación. Es el típico caso en el que, pese al dicho tradicional, conviene mirar al dedo además de al cielo. No es posible que si la política, como aseguramos, lo está haciendo tan mal, los medios de comunicación y sus consumidores lo estén haciendo todo bien». Y es que hacer lo que sistemáticamente hacen los medios, es decir, «suponer que la calle es necesariamente mejor que las instituciones […] es mucho suponer».
Pero volvamos al asunto de la mala democracia, una de cuyas manifestaciones más ostensibles es la de que, cada vez más, habitamos en un momento eterno de campaña electoral, o vivimos la política como si fuera una continua elección entre candidatos. De manera que cada vez es menor el espacio funcional y temporal que queda para la tarea de gobierno. Parece que en el diseño teórico de la democracia el gobierno sería la fase normalde la política, y las elecciones deberían ser sus momentos especiales. Pero si lo que es episódico y momentáneo se convierte en la fase más importante de la política (en su «día de la marmota»), a la cual están dedicados devotamente todos los esfuerzos de los actores y bajo cuya sombra siempre anticipada por los medios se emprenden todas las actuaciones políticas, terminamos por quedarnos sin gobierno. O, como mínimo, nos quedamos con unos gobernantes que exclaman desesperados que «sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo hacer para que nos reelijan después», que viene a ser lo mismo. Al final, someter incluso la gobernación a la lógica funcional de la elección garantiza la casi imposibilidad de tomar decisiones estables a medio y largo plazo, o, de otra forma, provoca la pérdida de estabilidad y gobernabilidad de los sistemas democráticos.
En este punto, Innerarity apunta en la página 236 (y es lástima que sólo lo haga de pasada, porque el asunto se las trae) que está produciéndose, de hecho, un proceso deexternalización de las decisiones de gobierno hacia lugares menos sometidos a la atención pública y a la volubilidad electoral, no tanto por intenciones perversas como por la pura lógica funcional que busca remedio a la dificultad creciente de gobernar. Por ejemplo, de los Estados nacionales a la Unión Europea: «Las instituciones europeas fueron creadas en parte para gestionar un tipo de decisiones a largo plazo o impopulares que eran intratables por procedimientos democráticos nacionales debido, precisamente, a su alta exposición a la volubilidad de la opinión» (p. 254). Y es que la proximidad, la participación, el control, son términos democráticamente prestigiosos pero son factores que pueden actuar en contra de la capacidad de producir gobierno de la propia democracia. Este fenómeno creciente de externalización de la decisión política en temas trascendentales ha sido también recientemente señalada por Josep M. Colomer (6), no sólo con relación a la Unión Europea, sino en general en relación con organismos y foros internacionales, y es considerado por él como un signo de que estamos entrando en una nueva etapa de la democracia (pensando en las etapas, primero, griega y, luego, moderna o liberal): la nueva etapa sería la del gobierno de la sociedad por expertos no electos, aunque practicada en interés benevolente de los pueblos y con un control evaluativo técnico por resultados.
Que el fenómeno externalizador existe es algo hoy patente. Pero que pueda ser visto con tanto optimismo, como el de Colomer (o como algo poco menos que neutro en la lógica democrática, como lo plantea Innerarity), es más que dudoso. Porque, por mucho que nos gustara creerlo, no existen ámbitos a los que el interés particular no pueda llegar con su influencia distorsionadora, ni mundo de expertos que no sea influenciable por esos intereses concretos (más aún, la experiencia demuestra que el regulador público experto suele ser atrapado por los expertos de los sectores a regular), de manera que llevar los asuntos a ámbitos más protegidos de la visibilidad y de la opinión de los medios puede que genere tan solo una mayor capacidad de influencia en la toma de decisión a los grandes intereses, que son los que mejor saben organizarse e influir. Las denuncias sobre la actuación opaca y connivente de las llamadas «comunidades de expertos» que pueblan el sotobosque burocrático de Bruselas donde se inician las políticas concretas así lo señalan.
Mundos sin política
Denuncia Innerarity que la antipolítica crea una extraña boda de tecnócratas y radicales. Los primeros predican un mundo sin política porque, según ellos, podría ser dirigido espontáneamente por el mercado o por la economía. Los segundos, que son los que ahora nos interesan, porque han proliferado al calor de la crisis económica, de la austeridad y de la globalización, reaccionan de manera negativa hacia la política democrática proponiendo un mundo en el que todo sería sociedad y nada alteridad, y donde no serían necesarias las intermediaciones políticas (ni de los partidos, ni de la casta política, ni de las instituciones), porque la sociedad sería transparente a sí misma.
La afirmación populista parece, en principio, fuertemente política o politizada, pero al final de su argumento termina también con la misma existencia de la política. O, por lo menos, por lo que entendemos por política democrática. Es algo inevitable cuando ya de entrada se define una sociedad como un todo sin divisiones ni conflictos internos (el único conflicto es con un «otro» exterior a la sociedad misma), guiada por un movimiento que gestiona un principio puramente expresivo (el principio del placer) en lugar de un principio transformador (el de realidad), como hace la política. Hay algo de vuelta a la comunidad íntima y pequeña, muy humana y próxima, en estos movimientos populares surgidos al calor de la indignación contra la política tal como es. Pero la nostalgia por la comunidad (sea la del grupo, la etnia, la asamblea o el barrio) esconde siempre un imposible intento de desartificializar un mundo complejo, de polarizar los conflictos resumiéndolos en uno solo, de simplificar hasta la náusea opciones complicadas, de sustituir la reflexión por momentos de gran densidad emocional. Porque en este tipo de movimientos no existe un proyecto alternativo al de la democracia, sino sólo una necesidad de canalizar y expresar un descontento difuso: no son «subversiones desestabilizadoras» sino simples «insurrecciones expresivas» que, en último término, ponen en la antipolítica, o en la alterpolítica, las mismas expectativas desmesuradas que antes otros pusieron en la política.
Dicho lo cual hay que observar también que existe una cierta contradicción en Innerarity cuando, por un lado, escribe que «la mayor parte de las nuevas cuestiones políticas suscitadas en los últimos treinta años han sido promovidas por manifestaciones y por la acción directa, más que por las actividades políticas convencionales de los partidos y los parlamentos» y, sin embargo, señala líneas después que «las movilizaciones apenas producen experiencias constructivas, se limitan a ritualizar ciertas contradicciones contra los que gobiernan, quienes, a su vez, reaccionan simulando diálogo y no haciendo nada» (p. 218).
Innerarity reivindica, con sólidos argumentos y brillante exposición, la necesidad de la intermediación política para que pueda de verdad realizarse, siquiera figurada e incompleta, eso que se denomina voluntad popular. Sólo la democracia representativa es capaz de representar a una sociedad pluralista. Y, por otro lado, la tan loada cercanía o proximidad entre representantes y representados conduce normalmente a la teatralización y la personalización de la política, así como a la pérdida de una lejanía entre representantes y ciudadanía que es necesaria para el desarrollo del buen juicio político y de su gestión. De nuevo provocador, siguiendo a Frank Ankersmit: la democracia necesita hoy de más lejanía, no de más proximidad.
En cuanto la los partidos políticos, y por muy severamente afectados que estén por una cierta esclerotización de sus comportamientos, siguen siendo necesarios como aglutinantes de unas propuestas ideológicas que permitan orientarse cognitivamente al público democrático. Las ideologías son al final atajos cognitivos que «permiten aflojar la contradicción entre la obligación de opinar a que se somete al ciudadano y la incapacidad de opinar que le aqueja, inmerso como está en el aluvión de datos que recibe de un mundo cada vez más complejo». Y los partidos son los gestores de los paquetes ideológicos. Pensar que pueden ser sustituidos por movimientos sociales altamente emocionales no es serio: «Apelar al pueblo, como a todo lo que es evidente, sirve casi siempre para bloquear la discusión», no para hacerla avanzar. En conclusión, que «la indignación, el compromiso genérico, el altermundialismo utópico o el insurreccionalismo expresivo no deben ser entendidos como la antesala de cambios radicales, sino como el síntoma de que todo esto ya no es posible fuera de la mediocre normalidad democrática y del modesto reformismo» (p. 200).
Ciertamente que la realidad que observamos hoy en nuestro país, patentizada por las dificultades y alteraciones sustanciales experimentadas por el movimiento que ha dado lugar a Podemos al intentar reconvertirse en un partido político orientado a las elecciones, confirma el diagnóstico del autor acerca de la inoperancia transformadora del puro movimiento social. Estamos ante el hecho implacable de que el sometimiento al criterio de las urnas («la necesidad de ser reelegido») hace más por reconducir al movimiento a la política normalizada y mediocre que mil críticas teóricas.
¿Y qué queda del eje de identificación «izquierda/derecha»? Pues parece que se mantiene, pero muy distinto. Queda el eje, pero hay que trazarlo de otra forma o sobre otras coordenadas: y el esfuerzo de resituación recae sobre todo, según Innerarity, sobre la izquierda que es la que más acomodos tiene que hacer si quiere ser efectiva para transformar algo. En primer lugar, debe abandonar la concepción heroica de la política como actividad total y aceptar una limitada de más corto alcance. Y, en segundo, debe cambiar el eje de confrontación con la derecha conservadora, que no puede ser ya el de «Estado/mercado», o el de «intervención/desregulación», o el de «soberanía/globalización». La izquierda debe abandonar su rechazo moral al mercado, al que percibe como si fuera sólo un promotor de la desigualdad o una realidad antisocial. Igualmente debería dejar de percibir la globalización como un agente de desorden y, en su lugar, debería ser consciente de las posibilidades que encierra. El mercado, según Innerarity, es el mecanismo que puede utilizarse para conseguir el bien común y emprender la lucha contra las desigualdades, siempre que el Estado consiga realizar el ideal de mercado libre de interferencias y posiciones de dominio que estuvo en la base clásica de la idea liberal: «Es habitual considerar que la dominación económica se debe a una excesiva libertad de mercado, cuando ocurre más bien lo contrario: la prepotencia económica es causada por la falta de libertad económica» (p. 308). Más mercado, pero mejor mercado; menos Estado, pero mejor Estado. Una tercera vía «socioliberal» que no está suficientemente concretada por su autor como para discutir sus condiciones reales de posibilidad. Tal como viene expuesta, recuerda poderosamente, por lo menos en lo que afecta a la economía, a las ideas del ordoliberalismo germánico y podría ser suscrita por Wilhelm Röpke, el inspirador de ese movimiento.
Esta misma ausencia de concreción es el defecto en que incurre el autor en la parte final de su libro, cuando reclama un tanto conceptuosamente una política «inteligente» que sea capaz de aprender de sus errores y de la experiencia de sus límites, de manera que se convierta en un entorno por sí mismo inteligente con capacidad estratégica de previsión. Pues ocurre que no aporta la más mínima indicación de qué tipo de cambios institucionales o modificación de reglas podría acercarnos a conseguir un objetivo definido en términos tan generales y abstractos, con lo cual termina por ser más una exhortación que una propuesta política, y evoca precisamente el tipo al normativismo biempensante del que, en general, huye el realista Innerarity.
Y, para acabar, algunas dudas
Podríamos mencionar alguna otra, tal como la aparente evolución de Innerarity en la valoración de la indiferencia política como actitud subjetiva del ciudadano moderno, considerada en 2009 como algo perfectamente congruente (incluso conveniente para una política tranquila y estable) con la riqueza de la experiencia social actual, mientras que ahora parece recaer en el sobado tópico del idiotes pericleo como ser humano incompleto. O bien la aparente modificación de su criterio de 2009 en torno al disenso como situación natural y propia de una sociedad democrática, que ahora parece modificar a favor de una superior valoración del compromiso como método de avance del proceso político.
Pero la más importante, y que se refiere el propio esquema básico subyacente al análisis de la realidad democrática que efectúa Innerarity, es la falta de explicación de una aparente paradoja: en concreto, el hecho de que, si bien, por un lado, tenemos que nunca en la historia ha habido para la ciudadanía tantas posibilidades de acceder, vigilar y desafiar a la autoridad como ahora, porque nunca ha existido tal nivel de conocimiento y competencia individual y social sobre lo político y su funcionamiento, sucede, por otro, que nunca se ha sentido la gente tan frustrada en relación con su capacidad de hacer que la política sea algo diferente (p. 23). Expuesto de otra forma, el mayor conocimiento de que la política es una actividad en sí misma limitada no ha hecho que desciendan para nada las expectativas sociales en torno a su posible rendimiento, de lo que se sigue un creciente nivel de frustración y descontento. Esta es una aparente contradicción que merecería ser tratada y, en su caso, explicada; de lo contrario, el análisis mismo parece quedar un tanto cojo: ¿por qué el ser humano contemporáneo sigue frustrándose una y otra vez al comprobar los límites contingentes de la política cuando ya debiera saber por experiencia y educación que están ahí inevitablemente?
Se nos ocurre que esta contradicción podría explicarse desde la antropología filosófica recurriendo a la concepción del homo compensator de Odo Marquard (7). Sin profundizar más en su descripción, señalemos que Marquard establece como rasgo antropológico derivado del principio negativo de compensación el de «conservación de la necesidad de negatividad»: es decir, que cuando los progresos culturales son realmente un éxito y eliminan el mal, raramente despiertan entusiasmo; la atención se concentra entonces en los males que continúan existiendo, y actúa la «ley de la importancia creciente de los restos»: cuanta más negatividad desaparece de la realidad, más irrita la negatividad que queda. Quien, gracias al progreso, cada vez tiene menos causas de sufrimiento, sufre cada vez más debido a las pocas que quedan. El aumento de positividad conduce, a través de una conservación compensatoria de la necesidad de negatividad, a una represión de la positividad.
Esta idea, expuesta sucintamente, podría explicar el desfase constante en la sociedad democrática entre capacidades y expectativas del público, entre el conocimiento de lo obtenido y su valoración. En una perspectiva más politológica, se correspondería con la observación de Giovanni Sartori de que cuando dentro de una democracia conservamos el ideal democrático en su forma extrema, éste empieza a operar contra la democracia que ha generado: es decir, produce el efecto inverso. Esto sucede, como indica John Herz (8), porque el ideal político democrático funciona bien cuando se opone a un sistema político contrario, pero degenera tan pronto como se alcanza su objetivo y tiende a hacer perecer a éste si se mantiene activo.
Otra alternativa explicativa, que suscita inevitablemente mayor preocupación, sería la de atribuir a la propia lógica funcional del subsistema político en su versión democrática el efecto de generar el desfase entre expectativas y resultados. En efecto, si esa lógica está indeleblemente constituida por el código «gobierno/oposición», de manera que está necesariamente centrada en la elección popular como único método para acceder al gobierno o para cambiarlo, parece que la operatividad misma del sistema tiende necesariamente a hipertrofiar todos los rasgos conectados con la elección. Vivir permanentemente en campaña electoral, padecer unos políticos prometeicos desaforados, contemplar a unos gobiernos que no pueden gobernar, asistir a la desfiguración de la contienda y a la teatralización del antagonismo: todo ello no son sino síntomas congruentes con la lógica del sistema, igual que lo es la actividad frenética de suscitar en los ciudadanos expectativas y promesas excesivas e irrealizables y el consiguiente ingreso de la ciudadanía en un ciclo inevitable de expectativas/desilusión.
La inquietud del intérprete ante esta razonable posibilidad viene dada por la obvia constatación de que mientras no cambien la lógica propia y el código de procesamiento de la realidad del subsistema político-democrático, y sigan ellos centrados en la elección, no hay posibilidad de alterar las disfunciones que provoca9. Pero, ¿cómo se cambia esa lógica, si es que se puede? ¿Qué queda de la democracia si le retiramos su núcleo? De esto, poco, si es que algo, se nos dice en este libro, salvo una receta para tranquilizar el ambiente: acostúmbrense a la decepción.
Pero una cosa es describir una disfunción y otra es enderezarla. ¿Estarán las democracias condenadas a vivir en la frustración? ¿O llegarán a autodestruirse de pura frustración?
José María Ruiz Soroa, Por qué nos frustra la democracia, Revista de Libros Enero 2016
Notas:
1. Giovanni Sartori, Teoría de la democracia, vol. I, trad. de Santiago Sánchez González, Madrid, Alianza, 1995, p. 61. 2. Teoría política en el Estado de bienestar, traducción de Fernando Vallespín, Madrid, Alianza, 1993. 3. En Revista de Estudios Políticos, núm. 106 (1999), pp. 231 y ss. 4. «Qué es ser conservador», en El racionalismo en la política, trad. de Eduardo L. Suárez-Galindo, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 393. 5. Democracy Disfigured. Opinion, Truth and the People, Cambridge, Harvard University Press, 2014.6. El gobierno mundial de los expertos, Barcelona, Anagrama, 2015. 7. En Filosofía de la compensación, trad. de Marta Tafalla, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 41 y ss., y en Apología de lo contingente, trad. de Jorge Navarro, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2000, pp. 101 y ss. 8. Political Realism and Political Idealism, Chicago, The University of Chicago Press, 1951.9. Así en Ernst-Wolfgang Böckenforde, trad. de Rafael de Agapito, Estudios sobre el Estado de derecho y la democracia, Madrid, Trotta, 2000, p. 112. -

11:31
Toca o no toca?
» La pitxa un lio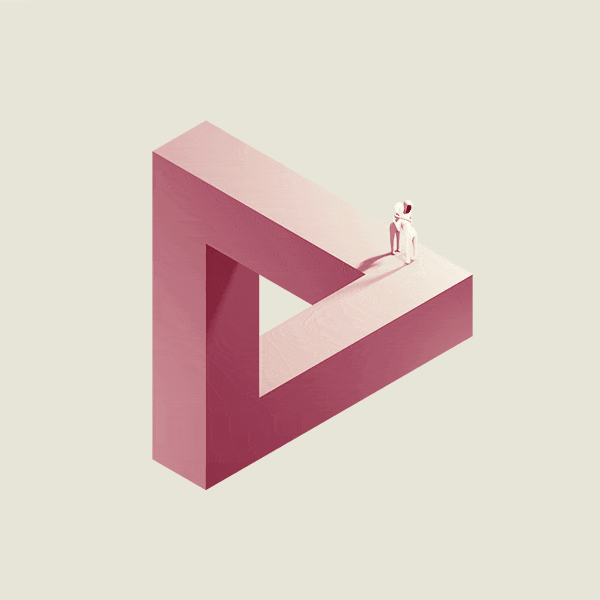
-

11:29
Cap a on gira?
» La pitxa un lio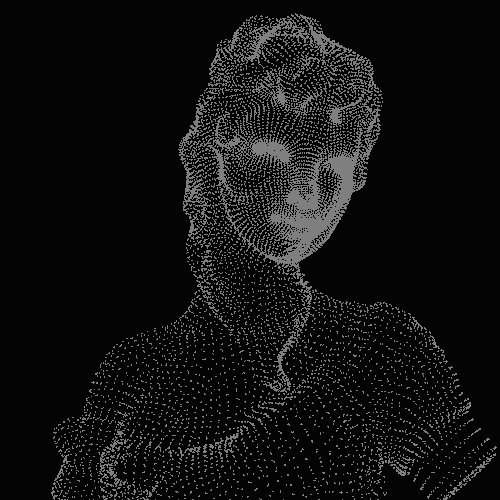
-

0:06
La Singularitat Tecnològica és a prop.
» La pitxa un lioLa Singularidad Tecnológica es un hipotético evento futuro en el que el desarrollo de la inteligencia artificial llegaría a un punto en el que sería tan avanzado y rápido que ningún ser humano sería capaz de entenderla o de predecir su comportamiento.
Dicho evento causaría una ruptura en la Historia del ser humano tan profunda que resultaría imposible hacer ningún tipo de predicción sobre los cambios que se ocasionarían a partir del mismo.
La Singularidad Tecnológica toma su nombre de las singularidades espaciotemporales de la física, eventos, como los agujeros negros, en los que resulta imposible conocer las leyes físicas que los rigen.
Para empezar, debemos tener claro que el concepto de Singularidad Tecnológica NO se identifica con el momento en el que la inteligencia artificial alcance un nivel humano, como erróneamente informan muchas páginas web.
El concepto de Singularidad Tecnológica tendría su inicio en una conversación mantenida por los matemáticos Stanislaw Ulam y John Von Neumann, que habría tenido lugar alrededor de 1958 y que, según palabras de Ulam, “se centraba en el cada vez más rápido avance de la tecnología y en los cambios en la forma de vida humana, que sugiere la aproximación de una singularidad esencial en la historia de la raza humana más allá de la cual la vida humana, tal como la conocemos, no tiene continuidad.”
El término fue popularizado por el escritor Vernor Vinge a partir de su obra La guerra de la paz, y ha sido objeto de intensas teorías por parte de algunos de los futuristas más relevantes de la actualidad, como Ray Kurzweil, Nick Bostrom o Hans Moravec.
Su premisa más común es que la inteligencia artificial se desarrollaría según el siguiente proceso:
1) En primera instancia, los ordenadores alcanzarán un nivel de complejidad similar a la del cerebro humano.
2) Una vez alcanzado dicho nivel, los ordenadores tendrán la suficiente inteligencia como para mejorarse a ellos mismos, iniciando un proceso que se aceleraría progresivamente de forma exponencial (esto es, cada vez mucho más rápido conforme avance el tiempo).
3) Llegado cierto punto, el crecimiento alcanzado sería tan rápido que la inteligencia resultante sería imposible de entender para el ser humano, y el proceso de cambio tan acelerado y profundo que causaría una absoluta ruptura en la Historia humana, cuyas consecuencias son imposibles de predecir.
Pero, ¿es realmente posible alcanzar la Singularidad Tecnológica? ¡Todo esto suena a ciencia-ficción!
Probablemente su fundamento más asentado es el que predice su llegada en base a la Ley de Moore. Dicha ley (que no es realmente una ley, sino una observación basada en la experiencia) fue establecida en 1965 por el cofundador de Intel, Gordon Moore, y predice que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores que se encuentra en los circuitos integrados, por lo que igualmente se duplica su capacidad. Hay que resaltar que, pese a que no se trata de ninguna ley de la naturaleza, la Ley de Moore se ha venido cumpliendo, de forma más o menos regular, hasta la fecha de hoy.
La Ley de Moore no sólo conlleva (si se continuara cumpliendo) el desarrollo a largo plazo de la Singularidad (o algo similar), sino que nos permite poner plazos aproximados a cada uno de los pasos de los conducen a la misma.
Dado que es posible calcular la complejidad del cerebro de un ser humano adulto, y dado que la Ley de Moore nos permite calcular el momento en el que dicha complejidad será alcanzada de forma equivalente por un ordenador, se ha establecido como plausible que la misma sea alcanzada alrededor del año 2019.
Al respecto, hay que significar que dicha formulación no es sólo teórica, sino que se está tratando de llevar a la práctica mediante proyectos como el Blue Brain Proyect y el Human Brain Proyect, ambos íntimamente relacionados y respaldados por IBM e instituciones como la Unión Europea, que pretenden comprender y modelizar el cerebro humano.
Según preveía Henry Markram, director y coordinador de ambos proyectos, en 2009, “No es imposible construir un cerebro humano, y podemos hacerlo en 10 años”, para posteriormente afirmar que “Si nosotros lo construimos correctamente este debería hablar y tener una inteligencia y un comportamiento en gran medida como un ser humano.”
No obstante, otras voces autorizadas como la de Ray Kurzweil, ingeniero jefe de Google, argumentan que aunque la potencia bruta del cerebro humano pueda alcanzarse en un ordenador alrededor de 2019, serán necesarios 10 años más para que los mismos desarrollen una capacidad similar a la del cerebro humano, por lo que sitúa dicha fecha en el año 2029.
Sea cual sea el año en el que se alcance la paridad entre la capacidad de procesamiento de información de los ordenadores y el cerebro humano, una vez alcanzado dicho nivel sería de esperar que los ordenadores iniciaran un proceso de automejora cada vez más rápido. Dicha premisa encuentra su sustento en teorías como la Ley de Rendimientos Acelerados, propuesta por Ray Kurzweil como una extensión de la Ley de Moore.
Según Kurzweil, “Un análisis de la historia de la tecnología muestra que el cambio tecnológico es exponencial, al contrario de la visión ‘lineal intuitiva’ del sentido común. Así que no experimentaremos cien años de progreso en el siglo XXI, sino que serán más como 20.000 años de progreso (al ritmo de hoy)“. Dicho avance exponencial de la tecnología, afectaría igualmente al modo en el que la inteligencia artificial evolucionaría.
El siguiente gráfico, creado por el propio Kurzweil, describe cuál sería el crecimiento de la capacidad de cómputo desde 1900 hasta 2100 (los puntos rojos se refieren a ordenadores creados hasta el año 2000):
Así las cosas, los expertos estiman que la Singularidad Tecnológica se alcanzaría en algún punto alrededor de la mitad del Siglo XXI (algunos se arriesgan a ser más precisos y la ubican entorno al año 2045, como el creador de este curioso reloj online que nos cuenta, en tiempo real, cuánto falta para alcanzar la Singularidad).
A partir de dicho momento, por su propia naturaleza, no podríamos llevar a cabo ninguna predicción acerca de la Singularidad, por lo que os dejo con una foto del Sr. Kurzweil, que como podréis comprobar está muy convencido sobre todo este asunto.
¿Qué es y cuándo llegará la Singularidad Tecnológica?, robotsia.com 08/07/2015
Afegeix la llegenda -

23:47
15 il.lusions òptiques.
» La pitxa un lio
Les il·lusions òptiques són percepcions visuals que no s'ajusten a la realitat del món que ens envolta. No només són jocs, sinó que ens ajuden a entendre com veiem i com reconstruïm el món.
I és que les il·lusions òptiques posen de manifest que els ulls no són càmeres de vídeo que enregistren tot el que passa, sinó que el cervell interpreta i reelabora la informació que ens proporcionen els sentits. La majoria de vegades això no ens causa problemes. Al contrari, ens ajuda. Però en determinades circumstàncies, no tenim prou informació o ens influeix el context i aquesta reconstrucció és ambigua o defectuosa. Aquí en tenim 15 exemples, molts de clàssics.
1. Organització, organització!
Algunes de les il·lusions òptiques juguen amb com organitzem la nostra percepció. Quan la informació és ambigua, no sabem si estem veient un ànec o un conill, o una calavera o una senyora, com en aquesta il·lusió creada el 1892 per l'artista Charles Allan Gilbert i amb moltes versions posteriors.
2. La il·lusió de Zöllner
Amb poques línies n'hi ha prou per confondre'ns. Com en aquesta il·lusió descoberta per l'astrofísic alemany Johann Karl Friedrich Zöllner el 1860. Tot i que aquestes rectes són paral·leles, sembla que s'inclinen per influència de les línies diagonals.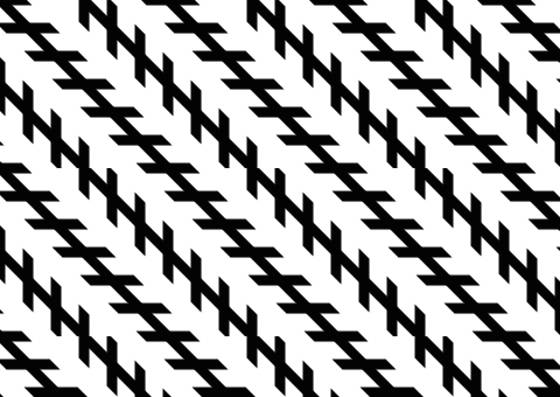
Fibonacci / Wikimedia
3. La paret de la cafeteria
Aquest efecte és semblant. Les línies són paral·leles, tot i que no ho sembla per la disposició dels quadres i el contrast entre el blanc i el negre, que dificulten que es vegi bé la línia que separa les files i que fan que cada quadre sembli més ample en un dels extrems. Es coneix des del 1898, però la va popularitzar als anys setanta Richard Gregory, que li va posar aquest nom perquè la va veure a la paret d'una cafeteria de Bristol. Hi ha un edifici de Melbourne que juga amb aquest efecte.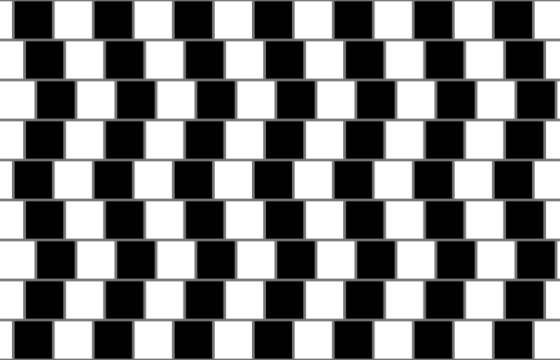
Fibonacci / Wikimedia
4. El fals entrellaçat
Edifici Digital Harbour de Melbourne. Joe Bekker / Wikimedia
Si anem cap a les línies corbes, ens topem amb aquesta il·lusió creada pel psicòleg italià Baingio Pinna el 2002. Aquestes línies sembla que es creuïn, però es tracta de cercles concèntrics.
Els cercles estan creats amb quadrats blancs i negres que s'alternen en color i en inclinació. És a dir, el cervell rep pistes que porten a inferir que es tracta d'una espiral, tot i que en realitat són cercles.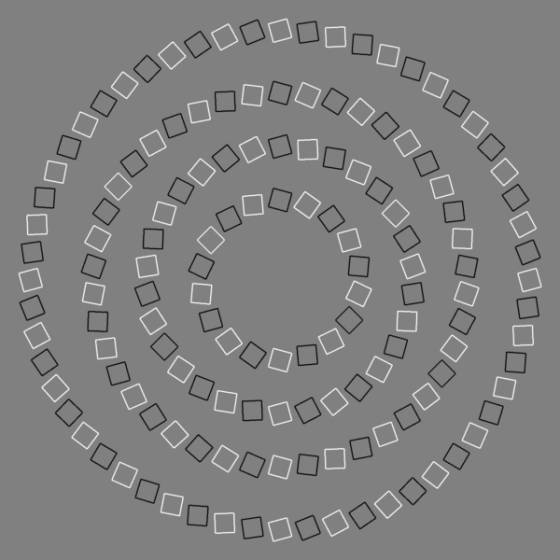
5. Quin és més gran?
No som gaire bons fent una estimació a ull nu de les longituds i grandàries. Un exemple és la il·lusió de Jastrow, descoberta pel psicòleg nord-americà Joseph Jastrow el 1889. Les dues barres tenen la mateixa grandària, encara que no ho sembli.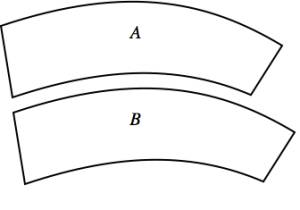
Fibonacci / Wikimedia
D'acord, no t'ho creus. Aquest vídeo potser t'ajuda a veure-ho més clar.
6. Les taules de Shepard
Un exemple semblant és el de les taules de Shepard. Quina d'aquestes dues taules és més ampla? I quina és més llarga?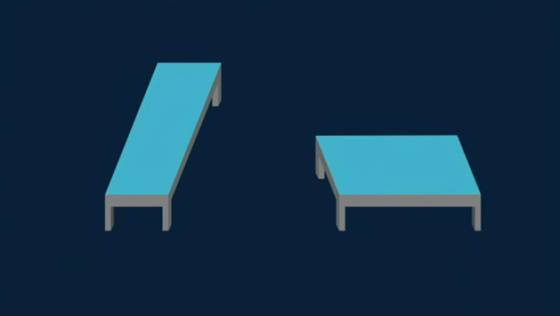
Les dues són iguals.
Com expliquen a Mental Floss, percebem les línies verticals més llargues que les horitzontals, tot i que tinguin la mateixa mida, per un efecte descrit pel fisiòleg alemany Adolf Fick el 1851. En aquesta il·lusió influeix també la sensació de perspectiva. Interpretem els dibuixos com dues taules en un espai en tres dimensions, oblidant que són superfícies planes, i la primera ens sembla així més llarga que la segona.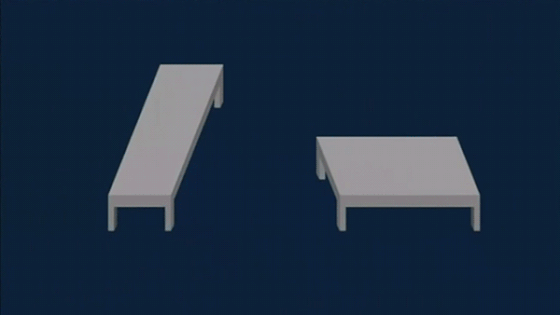
(Les imatges són d'una conferència de Michael Abrash, responsable d'investigació i desenvolupament de la plataforma de realitat virtual Oculus).
7. L’habitació d’Ames (i d’El senyor dels anells)
Però pel que fa a la perspectiva, no hi ha res millor que l'habitació d'Ames, anomenada així pel psicòleg nord-americà Adelbert Ames, que va crear una habitació que sembla normal si es veu des del davant i al centre, però que en realitat és trapezoïdal: les parets, el terra i el sostre estan inclinats. El disseny del terra també sol ajudar a crear aquesta il·lusió. Aquest seria el pla:
I així és com es veu.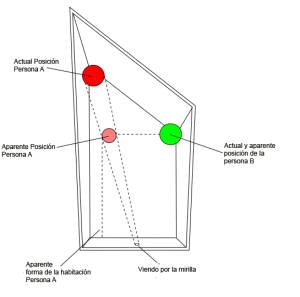
Pisagatos / Wikimedia
Normal que s'hagin fet servir "perspectives forçades" similars a la d'aquesta habitació a El senyor dels anells per jugar amb la grandària de hobbits, nans i altres personatges. Aquí hi ha el vídeo.
8. Aquests quadres no poden ser del mateix color!
Els quadrats A i B són del mateix to de gris. Es tracta de la famosa il·lusió d'Adelson.
Aquest gif ajuda a veure-ho millor.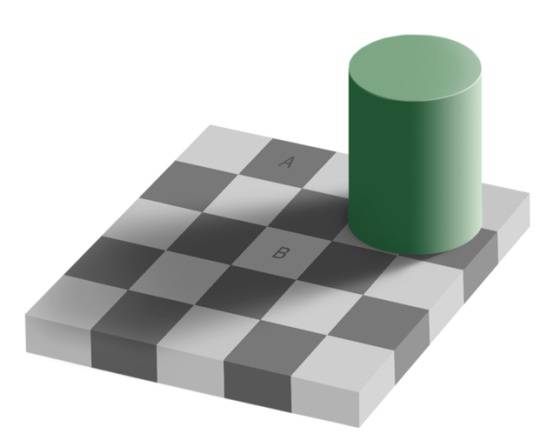
Wikimedia 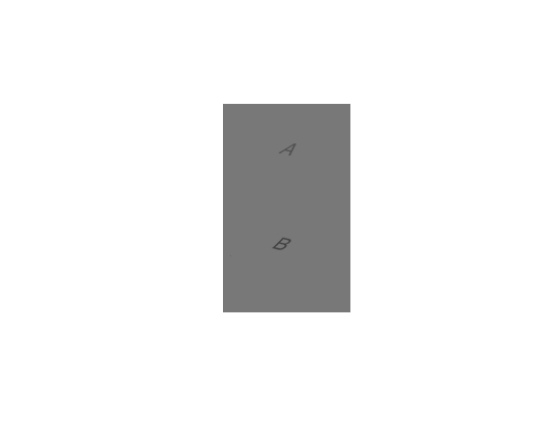
Wikimedia
El cervell compensa el color dels quadres aplicant la constància parcial del color. Si són del mateix color, tot i que B és a l'ombra d'un cilindre, això vol dir (per al cervell), que aquest quadre ha de ser més clar. També influeixen els quadres que hi ha al voltant de cadascun. I és igual que sapiguem que són del mateix to: no hi ha manera de veure'ls així.
9. I aquests cubs tampoc!
Un altre exemple semblant és el d'aquests cubs. El de dalt sembla gris fosc i el de baix, blanc. Ara tapa amb un dit la separació. Efectivament, els dos són del mateix color. I una vegada traiem el dit, tornem a veure dos tons de gris diferents.
Es tracta de l'efecte Cornsweet: "El sistema visual pren el gris fosc i el blanc de les vores i l'estén a través dels quadrats", expliquen a Science Blogs, on s'esplaien més en les causes i en posen més exemples.
10. Una espiral és verda i l’altra és... blava?
El context també influeix en quins colors veiem. Ho vèiem fa poc en l'exemple de les píndoles blava i vermella (i sobretot en el cub de Rubik que apareix a la mateixa peça). El que passa amb aquesta imatge és semblant. Fixem-nos en les espirals verda i blava.
Resulta que les dues són del mateix color, però pensem que són diferents pel context on apareixen: les verdes, creuades per franges taronges i les “blaves”, per franges magenta, com expliquen a Discover Magazine, on assenyalen que la il·lusió està extreta del web del psicòleg Akiyoshi Kitaoka.
Si passem la imatge per Photoshop o per qualsevol programa que reconegui el color, podem comprovar que el codi RGB de les dues espirals és 0, 255, 150 (un to de verd). Però, com en la il·lusió d'Adelson, resulta impossible veure les dues espirals del mateix color.
11. Com veure en color una imatge en blanc i negre
Un altre efecte de colors interessant és el provocat per la fatiga de retina. Quan ens exposem a una gran quantitat de llum d'un determinat color, els cons que perceben aquesta llum es cansen i deixen de respondre per uns segons. Això provoca, per exemple, que puguem veure en color la imatge d'aquest gif. Només cal mirar el punt negre. I esperar.
12. Segueix el punt
Una il·lusió que combina color i moviment és aquesta creada el 2005 per l'expert en visió Jeremy Hinton. Centrant la visió en la creu del centre, es pot veure un cercle verd a l'espai que van deixant en blanc els punts magenta. Amb la suficient concentració fins i tot poden desaparèixer aquests altres cercles. No només es tracta de la fatiga de retina, que segons explica el fisiòleg Michael Bach ens porta a veure el color complementari, sinó que també s'hi afegeixen la il·lusió de moviment i l'efecte Troxler, que fa que s'esvaeixin les imatges borroses si apareixen en el camp de la nostra visió perifèrica.
13. La quadrícula que fa pampallugues
Tot i que si el que t'agrada és veure coses que no són aquí, el millor és la il·lusió de la quadrícula que fa pampallugues (semblant a la de Hermann i descoberta per E. Lingelbach el 1994). N'hi ha prou amb fixar-se en una de les interseccions (qualsevol), per comprovar que no hi ha cap punt negre. Encara que allà n'hi ha un altre. I allà. I allà.
14. Els cercles que es mouen, però no es mouen (però es mouen)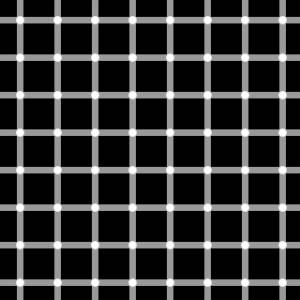
Tó campos1 / Wikimedia
Els colors i les ombres poden fer l'efecte que aquests cercles es mouen, ja que els patrons de colors imiten el tipus d'informació que rebem quan veiem un objecte en moviment. Aquesta il·lusió afecta la visió perifèrica: si ens fixem només en un dels cercles, veurem que no està quiet. En tot cas, aquesta imatge, basada en el treball del psicòleg Akiyoshi Kitaoka, no és un gif.
15. El tren que ve (o se’n va)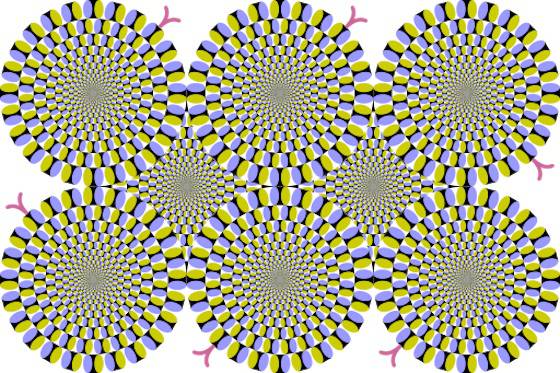
Cmlgee / Wikimedia
Pero ja n'hi ha prou d'il·lusions òptiques. Serà millor que torni a casa amb metro. El problema és que no sé si el tren ve o se'n va. Com que la imatge és en dues dimensions, al cervell li costa saber si el tren entra o surt del túnel. És fàcil veure la imatge amb els dos sentits de la marxa de forma molt seguida.
Jaime Rubio Hancok, 15 il.lusions òptiques que faran que no tornis a confiar en els teus ulls, Verne, El País 28/01/2016 -

22:01
Vivim en una canica amb la que juguen extraterrestres?
» La pitxa un lio
No sé si vais a comprenderme bien porque no estoy seguro si la sensación de la que voy a hablar la ha sentido todo el mundo. Supongo que, aparte de las condiciones circunstanciales, deben darse también algunas innatas, genéticas. Supongo que habrá que nacer con la predisposición a sentirse así.
Tienes que estar solo y alejado de cualquier preocupación, de cualquier urgencia cotidiana. En ti ha de reinar una cierta paz, una cierta ataraxia que dirían los griegos. Las circunstancias ambientales también han de acompañar. Vienen mejor los días plomizos. Una pesada atmósfera gris o una insistente lluvia ayudan. El sol no. Quizá por eso los españoles no hemos sido nunca grandes filósofos: tantas horas de insolación no predisponen a la reflexión profunda. Pasear por la ciudad, sentarse en un solitario parque, ensimismarse en el más ordinario de los objetos… Y entonces puede aparecer, puede llegar esa rarísima experiencia: la de irrealidad, la de sentir que el mundo que nos rodea no es real.
Es la experiencia Matrix o, película menos conocida pero quizá hasta mejor, la experiencia Dark City (Alex Proyas, 1998). Sentimos que algo va mal, que algo falta, que lo que nos rodea tiene algo de impostura, de envoltorio que oculta una verdad más profunda.
La vieja experiencia de la irrealidad
Es una experiencia que tiene casi tantos siglos como nuestra civilización. En su Poema (quizá el texto fundacional de la filosofía occidental), Parménides narra cómo es secuestrado por unas doncellas y llevado a la presencia de una enigmática diosa. Ésta le revela el camino del ser, de la auténtica verdad.
Leyendo este precioso texto en edición bilingüe se descubre que Parménides utiliza la palabra griega aletheia para referirse a la verdad. El significado de tan hermosa palabra (su sonoridad es pura poesía, como todo el griego clásico. Invito al lector que compare el griego con el inglés, esa lengua de bárbaros que se ha impuesto en la actualidad) es “sacar a la luz lo que está oculto” o “desvelar”. En este sentido, la verdad no puede ser algo evidente, algo que se ve a simple vista, sino algo que está escondido, que se oculta tras las apariencias.
El conocidísimo Mito de la Caverna platónico es un desarrollo del poema de Parménides. En él, la humanidad entera se encuentra esclavizada en una cueva, condenada a no conocer la auténtica verdad que solo se encuentra fuera de tan tétrico lugar. Los esclavos solo contemplan sombras y reflejos, copias deformadas de la verdad. De repente, un día, uno es liberado y sube la escarpada cuesta que lleva a la salida. Una vez fuera ve por primera vez la luz que emana del sol (metáfora de la Idea de Bien: desde cierta interpretación, el dios platónico) y descubre la verdad. Cuando regresa a la cueva para liberar al resto de la humanidad, lo toman por loco y terminan por matarlo.
Platón da en el clavo al ilustrar de forma tan brillante lo que suele ocurrir cuando el típico genio tiene ideas que se adelantan a su tiempo (el lector puede encontrar miles de ejemplos históricos), o cuando una sociedad se acostumbra tanto a ciertos tipos de cadenas que incluso llegan a resistirse a ser liberados; pero lo esencial del mito es lo mismo que en el poema parmenídeo: el mundo que nos rodea no es real. Tus ojos te engañan, tu mundo es postizo.
En Dark City, el inspector Walenski (personaje interpretado por Colin Friels) es tomado por loco (y enloquece) al descubrir la verdad. El inspector Bumstead (William Hurt) va a visitarlo a su casa y lo encuentra encerrado en un inmundo cuartucho dibujando espirales. Cuando le dice que asusta a su mujer, Walenski le contesta, con toda la razón del mundo, que no la conoce de absolutamente nada…
Un genio maligno podría poner en nuestra memoria recuerdos falsos, recuerdos de toda una vida pasada, podría crear un mundo entero que pareciera tener una historia que encajara perfectamente con esa vida ficticia insertada en nuestros cerebros. La mujer de Walenski cree recordar una vida entera junto a su marido cuando, quizá, solo lo conoce de esa misma noche.
En la preciosa escena de amor de Blade Runner, el protagonista ha desvelado a la replicante Rachel (Sean Young) que toda su vida anterior es falsa, que sus recuerdos han sido implantados en su cerebro de manera artificial (serían, en términos de Goose, recuerdos procrónicos). Ella contempla viejas fotos, recuerdos verdaderos de la vida de Deckard, se sienta y se suelta el pelo rompiendo con toda una vida anterior que ya carece completamente de sentido.
Encerrados en el solipsismo
Descartes abre la Edad Moderna con su celebérrimo cogito ergo sum. Toda lo que me rodea puede no ser más que una ilusión, todos mis conocimientos podrían no ser más que falsedades y sofismas, pero de lo que no puedo dudar es de que, al menos, yo (o, como mínimo, mi mente) existe. La única certeza que puedo tener, si dudo metódicamente de todo, es de la existencia de mí mismo. Nótese que las consecuencias de esta tesis son tremendas: todo mi mundo podría ser falso. Yo podría ser un loco que camina por los pasillos de un psiquiátrico imaginando que escribe artículos en un ordenador, o despertar ahora mismo siendo otra persona completamente diferente a la que ahora creo ser que, sencillamente, soñaba que era yo.
Podríamos rápidamente objetar: todos sabemos, a nivel general, que no estamos soñando. La realidad es más persistente, más coherente y viva que la confusión incoherente de mis sueños. Aunque cuando estoy soñando no soy consciente de que sueño, ahora podría asegurar con bastante certeza que no estoy soñando. De acuerdo pero sigamos: ¿podríamos descartar la idea de que toda nuestra vida completa no fuera más que el sueño de otro ser, un sueño que dura años, que dura lo que dure nuestra vida entera?
Podríamos imaginar que, cuando morimos, un misterioso organismo extraterrestre se despierta pensando que ha tenido un sueño de noventa años en el que creía ser un ser humano que vivía en la Tierra. Al lector podrá parecerle una locura, pero una locura que no tenemos modo de refutar absolutamente.
Y nos podemos poner más espeluznantes: desde la premisa cartesiana no puedo tener certeza alguna de que exista otra persona más que yo. Todos los demás podrían ser fantasmagorías de mi mente. Y es que, ¿cómo sé que los demás tienen mente? ¿Cómo sé que detrás de los ojos de mi mujer o de mi padre hay una mente que piensa y siente como la mía? Solo lo sé mediante lo que veo, es decir, mediante su conducta observable. Mi mujer llora ante una mala noticia, por lo que yo infiero que “en su interior” tendrá una sensación parecida a la mía cuando me siento triste.
Sin embargo, yo solo puedo saber que está triste por su conducta externa, no puedo observar directamente su mundo interior. Sería posible que mi mujer fuera un robot con apariencia humana que simula tener mente. Película de referencia es la modesta Están vivos (1988, John Carpenter).
En filosofía llamamos a esto escepticismo de las otras mentes. Invito, de nuevo, al lector a que intente imaginar en serio esta idea. Mire a sus familiares y amigos y piense que son tan solo un engaño, “zombis” puestos allí por quién sabe quién para engañarle, para hacerle creer que lleva una vida con sentido. Podría darse el aterrador caso de que usted fuera la única persona consciente en el mundo, la única persona que realmente existe.
Este es el angustioso mundo en el que viven los pacientes con síndrome de Capgras. No piensan que son los únicos seres que existen, pero sí que piensan que alguno o algunos de sus seres queridos son impostores, no son la misma persona que antes eran ¿Ha notado usted algo raro en la conducta de su pareja últimamente?
El tema ha inspirado infinidad de series y películas. A mí personalmente me gusta como es tratado en La cosa (1985, de nuevo de John Carpenter): un monstruo extraterrestre tiene la capacidad de devorar a sus víctimas para luego transformarse en ellas y replicar perfectamente su conducta. Nadie sabe quién puede ser el monstruo pero un sencillo análisis de sangre sirve para desvelarlo…
El mundo no existe
La teoría del conocimiento moderna nos dejó una separación que ha atravesado la historia de la filosofía hasta la actualidad: la diferencia entre representación y realidad, entre sujeto y objeto. Cuando yo pienso en cualquier objeto imagino en mi mente ese objeto.
Si pienso en una manzana, en mi mente se genera una representación, una imagen que pretende copiar a la manzana real. La gran fisura generada por la filosofía moderna es plantear lo que se denomina problema crítico del conocimiento: ¿cómo puedo saber que la imagen mental de una manzana representa verdaderamente a un objeto fuera de mi mente? ¿No sería posible que la manzana fuera una proyección de mi mente, un objeto creado por mí como los demás objetos que aparecen cuando estoy soñando?
Esta idea es la propia de los planteamientos idealistas: no hay un mundo propiamente objetivo, sino que todo es extensión o proyección de un sujeto. En esta línea una filosofía muy curiosa fue la de George Berkeley (1685-1753). Este obispo irlandés partirá del empirismo tan característico de las islas británicas (la verdad es lo que percibes mediante los sentidos) y lo llevará a sus máximas consecuencias.
¿Qué es lo realmente percibes mediante tus ojos? Un haz de propiedades sensibles: colores y formas. Ese haz de propiedades es de lo único que puedo tener certeza que exista. De aquí la famosa frase de Berkeley: “Esse est percipi (existir es ser percibido)”. Pero claro, ¿qué garantía tengo de que esos colores y formas que pueblan mi mente representen realmente a objetos materiales? Ninguna. De hecho Berkeley va a poner en duda la misma existencia física del mundo.
Volvamos a mirar la manzana. Percibo su redondez y sus colores rojos y amarillentos ¿Percibo que está hecha de materia? ¿Percibo su sustancialidad? No. Decir que la manzana es un objeto material o que está compuesta por átomos es ya una abstracción, el fruto de inferencias o deducciones lógicas o matemáticas. Si somos radicalmente empiristas y solo queremos creer en lo que tenemos delante de los ojos, debemos dudar de la materialidad del mismo mundo.
Pero pongamos a Berkeley a prueba: si ser es ser percibido, ¿qué ocurre cuando cierro los ojos? ¿El mundo deja de existir? ¿Dejaría de existir el universo si no hubiera ningún ser capaz de percibir algo? No, porque aquí está Dios como la percepción absoluta. Dios contempla constantemente todo lo que existe por lo que si ser es ser percibido, Dios garantiza la continuidad de la existencia del universo.
Cuando cierro los ojos, la divinidad sigue percibiendo lo que yo ya no contemplo, garantizando que cuando vuelva a abrirlos el mundo seguirá allí. A esta perspectiva se la conoce también como panenteísmo (Dios es el mundo, al igual que en el panteísmo, pero es algo más que el mundo: la mente que lo percibe). Somos en Dios, o mejor, dicho, percibimos en la percepción de Dios.
Lo interesante de esta propuesta es comprobar como alguien que parte de un empirismo radical, afirmando que lo único de lo que puede uno fiarse es de lo que observamos, termina en un idealismo que llega a negar la existencia material del mundo. Reflexionen los materialistas contemporáneos pues la materia, como los ángeles, el Espíritu Santo o Shiva, no se ve.
Contemplemos la escena final de La señal (2014, William Eubank) para ver un bonito ejemplo cinematográfico de la posibilidad de que el mundo sea algo muy diferente a lo que pensamos.
El argumento de la simulación
El filósofo de Oxford Nick Bostrom presentó en 2003 una versión actualizada de la idea de Berkeley. Establezcamos estas tres aseveraciones:Es muy poco probable que nuestra civilización llegue a una era “post-humana”
Es muy poco probable que una civilización genere un número significativo de simulaciones computerizadas de su historia evolutiva.
Es muy probable que vivamos en una simulación computerizada.
Bostrom razona que de las tres, al menos una, es verdadera (a saber, la tercera). Vamos a simplificarlo y lo veremos claro. Si nuestra civilización no se extingue es muy probable que llegue a una era “post-humana” (la aseveración 1 sería falsa). Entendemos como era “post-humana” un momento de nuestra historia en la que la capacidad de cómputo sea tal que tengamos súper-computadores tan poderosos como para poder simular la realidad a un altísimo nivel de realismo.
Entonces, parece lógico pensar que si nuestra civilización tiene el poder de crear simulaciones, genere alguna sobre algún momento de su pasado evolutivo. Y si puede generar una, es muy factible que genere más, por lo que podrían existir muchas simulaciones computerizadas de la realidad (la aseveración 2 sería falsa).
Cuantas más simulaciones existan, tantas más probabilidades tenemos de vivir en una de ellas. Si solo existiera una, nuestra probabilidad sería del 50% (o somos la civilización simuladora o la simulada), pero si existe más de una, nuestra probabilidad va siendo cada vez más alta. Por ejemplo, si los programadores post-humanos del futuro decidiesen crear cincuenta simulaciones, nuestra probabilidad de vivir en la actualidad en una simulación sería del 99,98% (la aseveración 3 es verdadera).
El argumento de Bostrom es más o menos plausible sí, y solo sí, aceptamos sus premisas, que son varias y muy discutibles. Bostrom asume todas las tesis de la IA Fuerte: que todas y cada una de las características de la mente humana son replicables en un computador de modo que será posible (y es solo cuestión de tiempo) crear mentes computerizadas absolutamente indiferenciables de las mentes humanas actuales. En unas décadas tendremos inteligencias artificiales similares en capacidades y aptitudes a nosotros (e, inmediatamente después, superiores), o también podremos descargar nuestra mente en un disco duro (mind uploading) de modo que conseguiremos la, tan perseguida, inmortalidad.
En fin, el grave problema reside en que las tesis de la IA Fuerte no son, o eso creo y espero, compartidas por casi nadie que se haya tomado la molestia de estudiar el tema con un poco de seriedad. Las críticas han venido, curiosamente, desde mi gremio, creando una especie de guerra entre filósofos e informáticos. Nada más sorprendente (y grato) para mí el encontrar manuales de IA con un capítulo dedicado a la filosofía.
No quiero entretenerme con arduos debates técnicos aquí (lo reservo para futuros artículos), así que solo presentare alguno de los razonamientos más clásicos en el tema. Bostrom tiene una web dedicada a rebatir algunas de sus críticas.
Por qué no vivimos en una simulación
Una computadora puede tener una inimaginable capacidad de cálculo. No es absurdo pensar que, dentro de no demasiado, se puedan manejar cantidades de variables tan altas que podamos simular con un altísimo grado de realismo el mundo natural (o, como mínimo, partes significativas del mismo). Nadie duda de esto viendo la velocidad con la que la tecnología va generando procesadores más y más poderosos.
Sin embargo, el problema no está tanto en la capacidad de cómputo como en qué puede y qué no puede hacerse con ella. Hay que tener claro en mente que cualquier ordenador, por muy potente que sea, no es más que una Máquina Universal de Turing, es decir, una máquina capaz de solucionar algoritmos computables, es decir, de calcular todo lo que sea calculable (suponiendo que la tesis Church-Turing sea cierta).
¿Es calculable toda nuestra vida mental? De primeras, parece extraño que factores tan esenciales para nuestra mente como son los recuerdos o las emociones tengan que ver con operaciones matemáticas. Y, en segundo lugar, ciertos autores como Roger Penrose han criticado esta posibilidad basándose en el principio de incompletitud de Kurt Gödel (1906-1978). Este genial matemático demostró que todo sistema axiomático y recursivo para la aritmética contendría, tarde o temprano, sentencias que no serían demostrables dentro del mismo sistema. Pronto surgirían enunciados que no habría modo de decidir si forman parte del sistema o no (llamados enunciados indecidibles).
El argumento de Penrose consiste en pensar en que si nosotros somos simulables por computador es porque somos un sistema matemático, y si somos un sistema matemático tendremos elementos indecidibles. Un día, descubrimos algo en nosotros mismos (si bien yo no me imagino qué pudiera ser) que no encaja con el resto, que no sabemos si es correcto o no, si es verdadero o si es falso.
Estaríamos ante un elemento indecidible dentro de nuestro propio sistema. Penrose sostiene que nosotros sí que seríamos capaces de darnos cuenta de que algo va mal, mientras que una máquina, por definición no podría darse cuenta (ya que si pudiera, de alguna forma, podría decidir acerca de tal enunciado indecidible), por lo que existe algo en nosotros no computable o no simulable por un ordenador.
Aquí tienen el argumento de Penrose algo más desarrollado. También pueden leer La nueva mente del emperador o Sombras de la mente, aunque advierto de la dificultad de su lectura. Penrose no es demasiado cortés con los no matemáticos.
Otro problema está en el mismo concepto de simulación ¿Qué es simular algo? Crear una copia lo más parecida posible a un original. El ideal de cualquier simulación es conseguir una copia de tal calidad que no seamos capaces de distinguirla de dicho original. ¿Podrían realizar nuestros ordenadores simulaciones perfectas de seres humanos? Problemas graves: una simulación por ordenador lo que hace es copiar ciertos aspectos, pero otros los deja evidentemente fuera. Un ejemplo clarificador: pensemos que tenemos un programa que simula a un nivel de realismo perfecto la conducta de una vaca.
El programa es tan potente que es capaz de emular el comportamiento de todos y cada uno de los átomos y moléculas que constituyen la vaca. La cuestión, planteada por John Searle, es: ¿daría esa simulación por computador leche? ¿Podríamos beber leche de esa vaca informatizada? No. De forma similar, un computador parece tener también muy poco éxito a la hora de simular ciertos aspectos de la mente. Es cierto que ha conseguido simular a la perfección algunos, a saber, la capacidad de cálculo humana. Cuando un ordenador calcula, no simula que calcula, sino que calcula de verdad.
Igualmente, puede razonar lógicamente, es decir, puede emular a la perfección los aspectos computables del razonamiento humano. El problema está en intentar emular aspectos volitivos y emocionales de nuestra mente. Es el famoso problema de los qualia. Un quale es una sensación, algo que sentimos de algún modo. Hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada con éxito en IA con respecto a intentar replicar algún tipo quale.
Por ejemplo, pensemos en que pretendemos hacer que una máquina desee algo. Podemos programarla para que tenga un objetivo y haga todo lo posible para conseguirlo pero, ¿realmente esa máquina siente el deseo de conseguir su objetivo? No, las máquinas no tienen ninguna emoción consciente y, lo peor, no hay ninguna vía de investigación abierta que arroje algo de luz sobre cómo podría conseguirse algo así.
Entonces, si no podemos simular aspectos emocionales en un computador y todos nosotros, ahora mismo, sentimos algún tipo de emoción, no podemos estar viviendo en una simulación computerizada. Otra cosa es que en el futuro se descubran nuevas y fructíferas líneas de investigación o se diseñen computadores completamente diferentes a los actuales que, al final, permitan la simulación total de la mente, pero a día de hoy dada nuestra tecnología actual, nada hay que diga que podamos conseguirlo.
A partir de aquí lo que afirmemos será fruto de la más pura especulación. Quizá, quién sabe, más que en una simulación vivamos en una canica con la que juegan amorfos extraterrestres tal y como se sugiere en Men in Black (1997, Barry Sommenfeld).
Santiago Sánchez-Migallón, Cómo saber que no vivimos en una simulación de oredenador ... si es que podemos saberlo, xataka 25/01/2016 -

6:18
Viure en Matrix.
» La pitxa un lio
Si permanecemos en un sustrato biológico, dependemos de imponderables difícilmente subsanables por la tecnología.
Quizás logremos revertir el envejecimiento y alcanzar una longevidad o, incluso, la inmortalidad. Sin embargo, el sol acabará consumiendo su hidrógeno. Y lo mismo sucederá con otros soles. Tal vez el Big Crunch engulla el universo. Es decir, que hagamos lo que hagamos, estamos atrapados.
Pero tal vez haya una salida. Confeccionarnos nuestro propio universo. Un universo sin las limitaciones físicas ni temporales del universo que conocemos. Ese universo podría estar constituido de bits, como Matrix, y tras escanearnos nuestro cerebro, nos introduciríamos en él. El tiempo en el mundo virtual podría ralentizarse miles de millones de veces, y así la duración del universo virtual sería, a efectos prácticas, casi como la eternidad.
Transhumanismo
Estas ideas pudiera parecer propias de la ciencia ficción más fantasiosa, pero hay diversas personas que están convencidas de que estamos a punto de conseguir que nuestro cerebro se copie y adquiera la forma de una larga sucesión de ceros y unos. Quienes muestran este optimismo hacia la tecnología y sus posibilidades son los transhumanistas.
El transhumanismo es un movimiento intelectual y cultural que aspira a alterar la naturaleza humana a través de injertos biomecánicos. La noción tiene su origen en las ideas J. B. S. Haldane, un genetista británico que publicó el ensayo Daedalus: Science and the Future en 1923.
Julian Huxley, hermano de Aldous, autor de Un mundo feliz, tuvo en cuenta a Haldane cuando acuñó el término “transhumanismo” en un artículo de 1957. Actualmente, Ray Kurzweil, fundador de la Singularity University, es uno de los grandes líderes del transhumanismo, y está convencido de que este siglo podremos reescribir nuestro código genético, implantarnos microprocesadores en el cerebro o descargar nuestra mente en un ordenador.
Antes de eso último, deberemos entender cómo funciona el cerebro, o al menos ser capaces de copiar todas sus conexiones. Kurzweil confía en que, gracias a progreso exponencial de la tecnología, eso será posible en pocas décadas.
Vida bit
Vivir en un mundo virtual pudiera parecer psicológicamente difícil de digerir, pero en cierto modo ya estamos empezando a hacerlo. Contemos las horas que nos pasamos en Facebook o Twitter. Los que permanecen horas en Second Life oWoW.
O lo que ocurrió el 27 de enero de 2014, cuando un videojuego de rol online llamado EVE Online obligó a miles de personas a faltar al trabajo, fingiendo enfermedades, para arrimar el hombre en una guerra de mentira. Ese hecho ya se llama Gripe EVE, la primera gripe virtual.
Con todo, vivir en Matrix es tema de ciencia ficción. De novelas como Ciudad Permutación, de Greg Egan. O algunos de los cuentos, también de Egan, incluidos en la antología Axiomático. Con todo, la descripción más detallada de proceso que he leído nunca la encontré en la novela 2012, de Brian D´Amato:A lo largo de las siguientes seis horas, el escáner EEG/MEG realizaría una película en 3D del comportamiento de mi cerebro en acción: trillones de sucesos eléctricos y químicos, más o menos provocados y cotejados por el cuestionario que hicimos anteriormente. Las neuronas generarán unos picos distintivos en el voltaje, y las reacciones químicas liberarán cantidades detestables de calor e infrarrojos. Cada uno de esos microsucesos será procesado por un software analítico que triangulará su posición en una localización específica. Luego, quedará clasificada por situación, fuerza, tiempo y, fuera, en las cajas del salón, quedará integrada en un espacio matemático que revestirá la señal electrofisiológica en una matriz de información bioquímica y metabólica. Finalmente, todo deberá ser codificado dentro de una señal de datos. El código, presumiblemente, representará todo lo que he pensado con mi conciencia. (…)
Luego, esos dos mil trillones de bits de información que conforman mi conciencia, o mi identidad, mi ego, o, por llamarlo de alguna manera, mi CDS, mi Conciencia de Ser, fluirán a través de un par de amplificadores de señal de 2.4 Ghz, esas cosas que parecían altavoces, y luego a través de un cable de fibra óptica paralelo a través de todo el vestíbulo, para finalmente subir por la escalera, hasta llegar a una pequeña antena de transmisión en la azotea de la rectoría.
Sergio Parra, De cómo el transhumanismo nos promete vivir en Matrix, xatakaciencia 27/01/2016 -

22:02
"La primera necessitat del Poder és la mentida" (Agustín García Calvo).
» La pitxa un lio
La realidad es necesariamente falsa; por eso precisamente tiene que estarse reconstruyendo todos los días: desde la televisión, por ejemplo, por boca de los mayores y conformes, en las instituciones pedagógicas, en la prensa. Tiene que estarse reconstruyendo, demostrando con ello que, si bien es la falsificación poderosa, nunca está del todo tan segura de sí misma, precisamente porque tiene que estarse cada día reproduciendo: “Eso es la realidad, muchacho”, como le puede decir un padre típico a sus retoños. “Eso es la realidad”, que quiere decir, cuando bien se mira, “Eso es el Dinero”, porque la forma más perfecta de la realidad es el Dinero, realidad de las realidades, al cual todas las cosas pueden reducirse y con el cual se supone que todas las cosas reales —digamos redundantemente—, se pueden comprar.
Agustín García Calvo
Entonces, el ‘no’ se dirige igualmente a la mentira, al descubrimiento de la falsedad de la realidad; pero las dos operaciones no son tan distintas ni separadas, porque el Poder no puede sostenerse si no es por medio de la mentira. Esa es su primer arma: no la policía, no los ejércitos de antaño, no los palacios de justicia. La primera es la mentira, la falsedad en la que se os quiere hacer creer cada día. Todas las demás cosas, todas las pistolas, las ametralladoras, las bombas atómicas, nacen de ahí; sin eso, sin falsificación, no hay Poder que se sostenga. La primera necesidad del Poder es la mentira, de forma que naturalmente quien pretende decir ‘no’ al Poder, rebelarse contra el Poder, está al mismo tiempo obligado a decir ‘no’ a la mentira, a las ideas que os venden: lo uno es lo otro.
Ahora supongo que os hago entender un poco cómo no habéis venido aquí a hablar, sino a hacer. Estamos intentando que ésta no sea una sesión cultural donde se dicen cositas más o menos interesantes, se exponen ideas más o menos filosóficas o científicas; estamos aquí aprovechando este rato para ver si intentamos hacer algo. Y hacerlo es decirlo.
Que no os engañen tampoco nunca haciéndoos creer que se habla para llegar a conclusiones y después, como antaño decían los marxistas, pasar a la praxis, venir a la práctica. Ese método es el propio de las instituciones de la realidad: así se actúa en las reuniones de directivos de una empresa, en los consejos de un consorcio bancario; así se actúa en las reuniones de claustros de las facultades universitarias o de los institutos; así se actúa también, por desgracia, en los Sindicatos Obreros. En cualquier sitio se piensa que se habla para llegar a conclusiones y entonces pasar a la práctica, a ver qué hacemos.
Contra eso os estoy hablando. Hablar es hacer. Precisamente porque el Poder está necesariamente fundado en la mentira y ésta es su primera necesidad, si de verdad nos dejamos hablar y decir ‘no’, estamos ya destruyendo lo primero que hay que destruir, que es la mentira. Todo lo demás vendrá después por su paso, pero lo primero es esto. Si uno, en cambio, intenta hacer cosas, revueltas contra esta forma de Poder o la otra, sin haber entrado a este fondo de la falsificación de la realidad y haber empezado a descreer de la realidad, entonces todas la acciones son inútiles para el pueblo, vuelven a quedar convertidas en maneras de colaboración con el Poder, aunque sean desde la izquierda o desde donde sea, pero, en cualquier caso, ya perfectamente asimiladas.
El primer hacer es este hablar que consiste en decir ‘no’, decir ‘no’ al Poder, que, repito —y ahora dentro de unos pocos momentos vais a decir si este punto está claro— es lo mismo que decir ‘no’ de la realidad, descubrir la falsedad esencial de la realidad, negarse a creer en la realidad.
Agustín García Calvo
[barcelona.indymedia.org] -

19:40
El conductisme (documental).
» La pitxa un lioEl conductisme (documental). -

15:13
Descartes (II part, vídeo).
» La pitxa un lioDescartes (II part, vídeo). -

21:03
L'origen, innat o adquirit del sentit de la justícia.
» La pitxa un lio
Un dels problemes que s'ha plantejat la filosofia al llarg dels segles és fins a quin punt l'home és un animal moral. ¿Naixem amb un sentit de justícia imprès als circuits o l'adquirim gràcies a la socialització? És un interès comprensible, perquè aquesta és una de les baules essencials per a la cooperació entre humans, sense la qual no podria existir cap forma de cultura o progrés. Com en molts altres terrenys que abans estaven reservats a pensadors que proposaven hipòtesis en un entorn purament teòric, ara la ciència ens permet atacar aquesta mena de dubtes utilitzant una aproximació experimental, centrada en dades reproduïbles, que ens proporciona respostes més ajustades a la realitat que les que donaven els filòsofs clàssics.
Katherine McAuliffe
Un d'aquests estudis el van fer recentment un grup de psicòlegs dirigit per Katherine McAuliffe, del Boston College, a Massachusetts. El seu objectiu era entendre a quina edat es forma el concepte de justícia en la nostra ment i si hi ha diferències que vinguin determinades per l'entorn cultural. Moltes de les anàlisis sobre el tema s'han limitat a examinar els habitants de zones industrialitzades d'Occident, és per això que aquest cop van optar per agafar prop de 2.000 nens de set països diferents, distribuïts en tres continents (els Estats Units, Cana-dà, Mèxic, Perú, l'Índia, Senegal i Uganda), i amb varietat de religions (catòlics, protestants, hindús, musulmans) i entorns (rural, urbà). Tenien edats compreses entre els 4 i els 15 anys, i els van agrupar en parelles.
Un dels voluntaris escollia com s'havia de repartir unes llaminadures: a parts iguals o la majoria per a un d'ells i només unes quantes per a l'altre. El seu company havia de decidir llavors si acceptava l'oferta o no. Si deia que sí, es podien menjar els caramels que els havien tocat; en cas negatiu, cap dels dos rebia el premi. L'exercici permet comprovar d'una manera senzilla les bases morals dels nanos, ja que els repartiments desiguals generen respostes de rebuig amb més freqüència quan es comença a tenir clar el concepte del que és just i del que no.
Els resultats de la prova, publicats a la revista Nature el novembre passat, són interessants. Per començar, els nens de tots els països analitzats rebutjaven els oferiments que els posaven a ells en desavantatge, no gaire sovint quan tenien quatre anys però cada cop més a mesura que augmentava l'edat dels participants. Aquest increment era sempre obvi, encara que a llocs com Mèxic evolucionava lentament.
D'aquí es pot deduir que el sentit de justícia apareix transversalment i aproximadament a la mateixa edat, i també que les normes s'acaben solidificant pels volts de l'inici de l'escolarització bàsica. Però als Estats Units, al Canadà i a Uganda sorgia un altre fenomen: els nanos més grans també deien que no si els beneficiats en la proposta del repartidor eren ells mateixos.
Queixar-se per rebre un tracte injust és una reacció universal i espontània que es desenvolupa ben aviat, mentre que l'impuls de defensar el proïsme tarda a emergir, segurament perquè depèn de factors culturals. Cal tenir present que la majoria de països exhibeixen aquesta segona variant de justícia. Això vol dir que en els casos que no es forma durant la infantesa, ho deu fer a partir de l'adolescència. Que el sentit del que és just variï segons les societats, almenys en els matisos, ja se sabia. Però aquest estudi demostra que les discrepàncies són evidents des dels anys formatius i que, tot i que algunes parts del concepte es diria que tenen una forta influència cultural, altres potser no tant.
Es podria pensar que un motiu de les divergències és la varietat en les religions que han alimentat la creació de les diverses cultures. Però malgrat que les creences semblen diferents, totes tenen una cosa en comú: l'existència d'una o d'unes quantes entitats omniscients que castiguen els qui es desvien del que és just. En canvi, en els grups d'humans primitius, poc nombrosos, les divinitats estaven més lligades a la naturalesa i menys a les relacions socials.
Malgrat tot el mal que la religió organitzada ha fet al llarg dels segles, alguns proposen que va tenir un paper indispensable al principi de l'establiment de les diverses societats, reforçant la implantació d'un sistema just que permetia la cooperació a gran escala. Possiblement degut a aquesta necessitat ara entenem la justícia de manera similar arreu del món. Els animals, almenys els més evolucionats, també tenen un concepte de justícia primari. Però potser el que ens diferencia dels animals és que hem aconseguit creure en déu(s) autoritaris, en el format que sigui, i sota la seva vigilància hem sigut capaços de bastir un teixit social enormement complex.
Salvador Macip, Déu i el naixement de la justícia, el periódico.cat 23/01/2016 -

20:49
El discurs actual de l'autosuficiència.
» La pitxa un lio
La cultura del DIY.del `fes-t'ho tu mateix', triomfa a tot arreu. Des dels mobles que Ikea ens indueix a muntar fins a les cases de labors que proporcionen material degudament preparat per a les aprenents de teixidores, les botigues de disseny amb objectes per recombinar o, sobretot, el món de la joguina. En aquest cas, a les botigues més innovadores, gran part del que ofereixen són joguines que consisteixen a construir la pròpia joguina. Vivim l’apoteosi del fer amb les nostres mans els objectes de la vida quotidiana. Però cada cop estic més convençuda que tots aquests objectes el que ens ofereixen, en realitat, és una experiència simulada de l’autosuficiència que, paradoxalment, ens fa més dependents. La cultura del DIY és, inseparablement, la cultura del kit. I actualment diria que vivim, cada cop més, la vida en un kit.Aquesta paradoxa es fa evident i inquietant en la manera com els nens entenen, avui, què és fer manualitats. Quan la meva filla em demana “fem una manualitat”, normalment vol dir “comprem un joc on hi hagi les peces i els materials per fer alguna cosa”, ja sigui una màscara, un titella, una nina o una casa de cartró. La relació directa amb els materials (què puc fer amb el que tinc a casa?) o la relació directa amb la idea (què necessito per realitzar aquesta idea que tinc?) han desaparegut. La mediació del kit i, per tant, de qui l’ha pensat, dissenyat i mercantilitzat, s’imposa i canalitza el coneixement i la imaginació.Gairebé tots, avui, ens muntem els mobles. Però realment sabríem fer un moble? Sabríem anar a una fusteria, si és que algú sap on en queda alguna, triar i fer tallar el tipus de fusta necessària, fer els encaixos i els forats, a partir d’una idea que haguéssim imaginat?Fins i tot, avui, ensenyar a l’escola o a la universitat s’ha convertit a confeccionar i oferir kits d’aprenentatge: dossiers de lectures triades, ordenades i fotocopiades, guies d’activitats degudament seqüenciades en el temps, instruccions per a cada pas de l’activitat dins i fora de l’aula, objectius i formularis d’autoavaluació. Alguns, d’això, en diuen autoformació. Educació sense professors. I arriben a creure que és emancipador de la jerarquia o de l’autoritat.El discurs de l’autosuficiència és avui el cavall de Troia d’una nova operació de subordinació que ens condemna a la dependència. No ens deixem preparar el kit d’experiències de la nostra vida. Anem a trobar els materials, les idees i els problemes. Anem a buscar els sabers que altres ens poden transmetre. Aprenguem a detectar les necessitats que realment tenim, els problemes que veritablement ho són i els elements amb què podem fer un salt més enllà del que mai, algú, haurà previst per a nosaltres.Marina Garcés, DIY (`Do it yourself´), Ara 23/01/2016
-

22:23
El concepte porta ja una generalitat (Rafael Sánchez Ferlosio).
» La pitxa un lio
Rafael Sánchez Ferlosio (izquierda) y José Luis Pardo, en casa del primero. Luis Sevillano
El pretexto para el encuentro entre el escritor Rafael Sánchez Ferlosio (Roma, 1927) y el filósofo José Luis Pardo (Madrid, 1954) es la aparición del tomo que reúne los escritos sobre lingüística del primero —Altos estudios eclesiásticos (Debate)—, pero la charla puede saltar de la gramática a los toros y de estos al cine de dibujos animados, ese en el que, apunta Ferlosio citando a Fernando Quiñones, hay muchas películas que más que habladas parecen maulladas. Ese volumen contiene, entre otras maravillas hasta ahora dispersas, un prólogo a Pinocho, y ese detalle lleva la conversación hasta ‘¿Qué quiere un niño?’, el ensayo —recogido en Nunca fue tan hermosa la basura (Galaxia Gutenberg)— que Pardo dedicó a relacionar al personaje de Collodi con Buzz Lightyear, el quijotesco astronauta de Toy Story. Como Ferlosio no ha visto la película —“hace 20 años que no voy al cine”—, Pardo se la resume: “En lugar de ser un muñeco que se convierte en niño, como Pinocho, estos son muñecos que cobran conciencia de que lo son”.
PREGUNTA. Los niños están presentes en muchos de estos ensayos, ya se hable de un bautizo o de muchachos salvajes. ¿Qué nos enseña el lenguaje de un niño sobre la formación de las ideas y de las convenciones sociales?
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO. Voy a poner un ejemplo de mi hija, que murió a los 27 años, en 1985. Un día estábamos pelando una manzana, y como entonces las manzanas todavía tenían gusanos, nos preguntábamos: ¿tendrá o no tendrá? Ella dijo: “Si tuviese gusano tendría que verse alguna tubería”. La palabra está bien usada porque tubería es un conducto a través de una cosa maciza. Otro día vio un billete de cine y dijo: “Qué duro más raro”. Es un ejemplo de que el concepto no se generaliza, sino que trae ya una generalidad.
JOSÉ LUIS PARDO. Sobre ese ejemplo has escrito. Creo que era una entrada de los toros.
R. S. F. Sería cuando no odiaba los toros. Ahora es que nos los puedo ni ver.
P. ¿Por qué?
R. S. F. En gran parte, por la frase de Ortega de que no se puede entender la historia de España sin analizar la historia de los toros. El signo de cómo le va a España, dice, es cómo le va a la tauromaquia.
P. Más que con los toros parece un problema con Ortega. Y con España.
R. S. F. Muchos me tomaron en serio cuando empecé a decir “odio España”, lo cual es una tontería porque es un exabrupto nada más. Cómo voy a odiar un país si eso no significa nada. Aunque si se meten los toros, el Rocío, la Virgen del Pilar…
J. L. P. Y los desfiles militares. Otro ejemplo sobre el que has escrito es ese momento en que la niña ve un tigre y lo llama gato.
R. S. F. Había identificado el género por la especie.
J. L. P. Se supone que el niño aprende la palabra mesa porque ve una en su casa y luego generaliza a todas las mesas, pero no: es como si hubiera generalidades puras a las que se va directamente. Cuando la niña llama gato al tigre no es que use mal la palabra sino que ha captado lo que tienen en general los felinos, la digamos felinidad.
R. S. F. Sin ninguna conciencia de metáfora.
J. L. P. Nietzsche decía que los conceptos son viejas metáforas, pero sería al revés: las metáforas son lo que queda del concepto cuando se convierte en una cosa usual.
P. Eso se pierde a partir de cierta edad o de cierto grado de educación, ¿no? Es imposible volver a llamar gato a un tigre sin saber que estás usando una metáfora.
J. L. P. Porque aprender el lenguaje es aprender a usarlo en un contexto determinado. Pero el lenguaje sigue conservando esa libertad que da la generalidad y que hace posible pasar de un contexto a otro. Ese es el genio de la metáfora. Lo que en el adulto es cambiar de contexto, en un niño es usar la palabra cuando todavía no hay restricción.
P. ¿Esa conciencia de las restricciones del lenguaje puede llevar a esa escritura tan ferlosiana, llena de subordinadas, a la famosa hipotaxis?
R. S. F. La hipotaxis no tiene que ver con la semántica de las palabras, sino con la estructura de la frase. No querría hablar de ella porque con la hipotaxis he sido tan bobo… He presumido de hipotáctico, de hipotacta, y he cometido errores. Tomás Pollán, que es muy lector de mis cosas, me dijo que la frase tenía que ser respiratoria, que tienes que leerla sin perder el aliento. La hipotaxis es muy antipática. Y no es que me haya vuelto azoriniano.
P. ¿La forma en que un niño generaliza puede servirle de algo a un filósofo?
J. L. P. Lo que tiene más interés desde el punto de vista filosófico es que ves que el concepto no es la generalización de una apreciación individual, sino que hay algo que corresponde al concepto, es decir, que en la realidad hay algo así como núcleos de estabilidad. Eso desborda los contextos de uso de las palabras. Es eso tan bonito que hacía Rafael de comparar las palabras puestas en su contexto con una llave y el concepto con una ganzúa que te abre muchas puertas. No sabes si te las va a abrir todas ni cuáles va a abrir, pero te permite suspender el pensamiento cuadriculado y abrir nuevas maneras de pensar.
P. ¿Habría alguna relación entre la infancia de un niño y eso que llaman la infancia de la humanidad o de la filosofía?
R. S. F. ¿Qué podemos saber? Todas las lenguas antiguas que se han podido analizar son ya lenguas completas. No se ha podido explorar una lengua balbuciente o una prelengua. Además, las estructuras de las lenguas antiguas son ya complejas. Hay quien ha estudiado cómo las categorías de Aristóteles son los casos griegos.
J. L. P. Tenemos una idea de historia evolutiva con los griegos como infancia del pensamiento, pero lo que hay en las lenguas antiguas no es la infancia de la humanidad, sino otra manera de percibir el mundo.
P. ¿El paso del mito al logos, del pensamiento mágico al pensamiento racional es otro mito?
R. S. F. El pensamiento mágico, según Weber, es perfectamente racional. Pensamos en los pueblos colonizados, pero entre nosotros también hay cosas que siguen siendo mágicas: la firma, que en algunos documentos tiene que ser de puño y letra, es un objeto mágico. De puño porque la grafía puede ser falsa. Es algo escrito que tiene poder sobre los hechos.
J. L. P. En Tristes trópicos cuenta Lévi-Strauss que fue como antropólogo a una tribu que no tenía escritura. Llevaba un cuaderno y apuntaba. Los indígenas interpretaban eso como un poder sobre la tribu, así que el jefe le pide el lápiz y el cuaderno y empieza a hacer garabatos para que su pueblo vea que él también tiene ese poder.
P. Un poder notarial. Los notarios serían nuestros chamanes, ¿no?
R. S. F. Claro. Los notarios, además de rúbrica, tenían signo. Hacían una especie de jeroglífico, generalmente una cruz con ringorrangos. El dominio de la magia en cosas que tienen la capacidad de ser fehacientes sigue ahí.
J. L. P. El paso del mito al logos es una solución muy moderna. Como los modernos no podemos soportar la idea de que coexistan, cuando nos los encontramos en una cultura diferente decimos: primero vino el mito y luego el logos. Pero para los griegos no era así. Para ellos eran perfectamente compatibles. En muchos contextos son palabras sinónimas. Parménides escribió poemas y Platón diálogos e historias de lo más fantásticas. El hecho de que a una cosa se la llame divina no quiere decir que no sea racional.
P. Pollán escribió que Ferlosio alertaba contra nuestra manía de asimilarlo todo, de simplificar lo complejo. “El universo en casa ya no es el universo”, decía.
R. S. F. Lo hacemos constantemente con esas comparaciones que se constituyen en metáfora. Como el lenguaje del fútbol. Cuando alguien engaña a otro decimos que le ha metido un gol.
P. ¿El lenguaje no es una forma de asimilación? ¿Reducir a un código un mundo mucho más amplio?
R. S. F. Es que la palabra nos hace. No podemos percibirnos desde fuera. No existe un exterior de la lengua.
P. Usted se encerró 15 años a estudiar gramática con la Teoría del lenguaje, de Bühler. ¿Quién se la recomendó?
R. S. F. Víctor Sánchez Zabala. Me lo prestó. Luego lo compré y le di el ejemplar nuevo. Le copié sus anotaciones. Lo tradujo Julián Marías.
P. ¿Ha vuelto a leerlo?
R. S. F. Poco. Tengo miedo de sumergirme otra vez en ella y pena de no poder sumergirme.
P. ¿Ha leído en los últimos años algo que le haya interesado tanto?
R. S. F. Deleuze, su idea de diferencia y repetición para hablar de la individuación.
J. L. P. Una vez te preguntaron qué habías leído últimamente y dijiste que desde Kafka no había salido nada bueno. Como si hubieras estado yendo a las librerías.
R. S. F. Eso es cosa de un iletrado completo como yo.
Javier Rodríguez Marcos, Sánchez Ferlosio conversa con José Luis Pardo, Babelia. El País 22/01/2016
vegeu Gran filosofía en prosa literaria (Félix de Azúa) [cultura.elpais.com] -

22:14
La necessària reactualització de la Filosofia Antiga (Pierre Hadot).
» La pitxa un lio
Admito desde luego que, tanto en la Antigüedad como en nuestros días, la filosofía es una actividad teórica y "conceptualizante". Pero también considero que, en la Antigüedad, la elección que el filósofo hace de un modo de vida es lo que condiciona y determina las tendencias fundamentales de su discurso filosófico y, por último, creo que esto vale para toda filosofía. Por supuesto, no quiero decir que la filosofía esté determinada por una elección ciega y arbitraria, sino más bien que existe una primada de la razón práctica sobre la razón teórica: la reflexión filosófica está motivada y dirigida por "lo que interesa a la razón", como lo decía Kant, es decir, por la elección de un modo de vida. Yo diría con Plotino: "Es el deseo lo que engendra el pensamiento. Pero existe una especie de interacción o de causalidad recíproca entre voluntad e inteligencia, entre lo que el filósofo desea profundamente, lo que le interesa en el sentido más pro fundo del término, es decir, la respuesta a la pregunta "¿cómo vivir?" y lo que intenta dilucidar y esclarecer por medio de la reflexión. Voluntad y reflexión son inseparables. En las filoso fías modernas o contemporáneas, a veces existe también esta interacción y, hasta cierto punto, es posible explicar los discursos filosóficos por las elecciones existenciales que los motivan. Por ejemplo, como lo sabemos por una carta de Wittgenstein, el Tractatus logico-philosophicus, que se presenta al parecer como una teoría de la proposición, y que además en efecto lo es, no es menos fundamentalmente un libro de ética en el que "lo que es de la ética" no se dice, mas se muestra. La teoría de la proposición se elabora para justificar este silencio acerca de la ética, previsto y deseado desde el principio del libro. Lo que motiva el Tractatus es en realidad el afán de llevar al lector a cierto modo de vida, a cierta actitud, que además es total mente análoga a las opciones existenciales de la filosofía anti gua, "Vivir en el presente", sin lamentar ni temer ni esperar nada. Como ya lo dijimos y citando la expresión de Kant, muchos filósofos modernos y contemporáneos se mantuvieron fieles a la Idea de la filosofía. Y, por último, es más bien la enseñanza escolar de la filosofía y sobre todo de la historia de la filosofía la que siempre tuvo tendencia a insistir en su aspecto teórico, abstracto y conceptual.
A ello se debe que sea necesario insistir en ciertos imperativos metodológicos. Para comprender las obras filosóficas de la Antigüedad habrá que tomar en cuenta las condiciones particulares de la vida filosófica en esa época, y descubrir en ellas la intención de fondo del filósofo, que es, no la de desarrollar un discurso que tendría su fin en sí mismo, sino la de influir en las almas. En realidad, toda aserción deberá ser comprendida desde la perspectiva del efecto que aspira a producir en el alma del oyente o del lector. A veces se trata de convertir o de consolar o de sanar o de exhortar, pero se trata, siempre y sobre todo, no de comunicar un saber ya hecho, sino de formar, es decir de enseñar una habilidad, de desarrollar un habitus, una nueva capacidad de juzgar y de criticar, y de transformar, es decir, de modificar la manera de vivir y de ver el mundo. Ya no sorprenderá entonces encontrar por ejemplo en Platón, o en Aristóteles, o en Plotino, aporías en las que el pensamiento parece enclaustrarse, reanudaciones y repeticiones, aparentes incoherencias, si recordamos que están destinadas no a comunicar un saber, sino a formar y a poner a prueba.
La relación entre la obra y su destinatario tendrá una importancia capital. En efecto, el contenido de lo escrito estará en parte determinado por la necesidad de adaptarse a las capacidades espirituales de los destinatarios. Por otro lado, jamás habrá que olvidar situar las obras de los filósofos antiguos en la perspectiva de la vida de la escuela a la que pertenecen. Casi siempre están en relación directa o indirecta con la enseñanza. Por ejemplo, los tratados de Aristóteles son, en su mayor parte, preparaciones para la enseñanza oral; los tratados de Plotino, ecos de las dificultades planteadas durante los cursos. Por último, la mayor parte de las obras, filosóficas o no filosóficas, de la Antigüedad estaban en estrecha relación con la oralidad, ya que se las destinaba a ser leídas en voz alta, a menudo durante las sesiones de lectura pública. Este íntimo vínculo de lo escrito y de la palabra puede explicar ciertas particularidades desconcertantes de los escritos filosóficos.
Sin duda, el lector también deseará preguntarme si considero que hoy día la concepción antigua de la filosofía puede seguir teniendo vigencia. Considero ya haber contestado en parte esa pregunta, dejando entrever que muchos filósofos de la época moderna, de Montaignehasta nuestros días, no consideraron a la filosofía como un simple discurso teórico, sino como una práctica, una ascesis y una transformación de sí.
Esta concepción sigue pues siendo "actual" y siempre puede ser actualizada. Por mi parte, haría la pregunta de otra manera. ¿No sería urgente redescubrir la noción antigua del "filósofo", este filósofo que vive y que elige, sin el cual la noción de filosofía no tendría sentido? ¿No se podría definir al filósofo, no como profesor o escritor que desarrolla un discurso filosófico, sino, conforme a la representación que fue constante en la Antigüedad, como un hombre que lleva una vida filosófica? ¿No habría que revisar el empleo habitual de la palabra "filósofo", que suele aplicarse sólo al teórico, para concederla también a quien practica la filosofía, así como el cristiano puede ejercer el cristianismo sin ser teórico y teólogo? ¿Habrá que esperar que uno mismo haya elaborado un sistema filosófico para vivir filosóficamente? Lo que no quiere decir que no haya que reflexionar sobre la propia experiencia y sobre la de los filósofos anteriores o contemporáneos.
Pero, ¿qué es vivir como filósofo? ¿Qué es la práctica de la filosofía? En la presente obra quise mostrar, entre otras cosas, que la práctica filosófica era relativamente independiente del discurso filosófico. El mismo ejercicio espiritual puede ser justificado por discursos filosóficos muy diferentes, que se elaboran después para describir y justificar experiencias cuya densidad existencial se desvanece finalmente ante todo esfuerzo de teorización y de sistematización. Por ejemplo, los estoicos y los epicúreos invitaron a sus discípulos, por razones diversas casi opuestas, a vivir con la conciencia de la inminencia de la muerte y a concentrar su atención en el momento presente liberándose de la inquietud por el futuro y del peso del pasado. Pero quien practica este ejercicio de la concentración ve el universo con nuevos ojos, como si lo viera por primera y última vez: descubre, en el goce del presente, el misterio y el esplendor de la existencia, del surgimiento del mundo y, al mismo tiempo, logra la serenidad al darse cuenta de hasta qué punto es relativo todo aquello que provoca perturbación e inquietud. Asimismo, estoicos, epicúreos y platónicos invitan, por razones diferentes, a sus discípulos a elevarse a una perspectiva cósmica, a sumergirse en la inmensidad del espacio y del tiempo, y a transformar así su visión del mundo.
Vista de esta manera, la práctica de la filosofía va, pues, más allá de las oposiciones entre las filosofías particulares. Es esencialmente un esfuerzo de tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestro estar-en-el-mundo, de nuestro estar-con el-otro, un esfuerzo también de "volver a aprender a ver el mundo", como decía Merleau-Ponty, para lograr asimismo una visión universal, merced a la cual podremos ponemos en el lugar de los demás y superar nuestra propia parcialidad. (…)
Pero, para practicar la filosofía, el filósofo de la Antigüedad mantenía relaciones más o menos estrechas con un grupo de filósofos, o, por lo menos, recibía de una tradición filosófica sus reglas de vida. Su cometido se veía facilitado, aun si vivir, en efecto, conforme a esas reglas de vida exigía un arduo esfuerzo. Ahora, ya no hay escuelas, ya no hay dogmas. El "filósofo" está solo. ¿Cómo encontrará su camino?
Lo encontrará como muchos otros lo hicieron antes que él, como Montaigne, o Goethe, o Nietzsche, quienes, a su vez, estuvieron solos, y que eligieron como modelos, según las circunstancias o sus profundas necesidades, los modos de vida de la filosofía antigua. (…)
En efecto, es una larga experiencia vivida durante siglos, y las largas discusiones en tomo a esas experiencias, lo que da su valor a los modelos antiguos. Utilizar en forma sucesiva o alternativa el modelo estoico y el modelo epicúreo será así pues, por ejemplo en Nietzsche, pero asimismo en Montaigne, en Goethe, en Kant, en Wittgenstein, en Jaspers, un medio para lograr cierto equilibrio en la vida. (…)
Se me preguntará ahora cómo se puede explicar que, a pesar de los siglos y de la evolución del mundo, estos modelos antiguos puedan seguir siendo reactualizados. Se debe ante todo, como lo decía Nietzsche, a que las escuelas antiguas son especies de laboratorios de experimentación, gracias a los cuales podemos comparar las consecuencias de los diferentes tipos de experiencia espiritual que proponen. Desde este punto de vista, la pluralidad de las escuelas antiguas es valiosa. De hecho, los modelos que nos proponen no pueden ser reactualizados más que a condición de reducirlos a su esencia, a su significado profundo, separándolos de sus elementos caducos, cosmológicos o míticos y poniendo en relieve las posiciones fundamentales que las propias escuelas consideraban esenciales. Podemos ahondar más. Pienso en efecto que estos modelos corresponden, como lo dije en otra parte, a actitudes permanentes y fundamentales que se imponen a todo ser humano, cuando persigue la sabiduría.
(295-301)
La edad media y los tiempos modernos.
Pierre Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua?. Fondo de Cultura Económica, México 1998 -

6:23
Les "Meditacions" cartesianes, exemples d'exercicis espirituals (Pierre Hadot).
» La pitxa un lio
Cuando Descartes elige dar a una de sus obras el título de Meditaciones, sabe muy bien que, en la tradición de la espiritualidad antigua y cristiana, la palabra significa un ejercicio del alma. Cada Meditación es en realidad un ejercicio espiritual, es decir, precisamente un trabajo de sí sobre sí mismo, que es necesario haber terminado para pasar a la siguiente etapa. (…) Pues si Descartes habla en primera persona, si hasta evoca la chimenea ante la cual está sentado, la bata que lleva puesta, el papel que hay frente a él, y si describe los sentimientos en los que se encuentra, en realidad quiere que sea su lector quien recorra las etapas de la evolución interior que describe: dicho de otra manera, el "Yo" empleado en las Meditaciones es de hecho un "Tú" dirigido al lector. Aquí encontramos el movimiento tan frecuente en la Antigüedad, por medio del cual se pasa del yo individual a un yo elevado al plano de la universalidad. Cada Meditación no trata más que de un tema, por ejemplo la duda metódica en la primera Meditación, el descubrimiento del yo como realidad pensante en la segunda. Su objetivo es que el lector pueda asimilar bien el ejercicio practicado en cada Meditación. Aristóteleshabía dicho: "Se requiere tiempo para que lo que aprendamos forme parte de nuestra naturaleza". A su vez, Descartessabe también que se necesita una larga "meditación" para hacer entrar en la memoria la nueva con ciencia de sí, conquistada de esta manera. Dice a propósito de la duda metódica: "No pude eximirme de dedicarle toda una Meditación; y desearía que los lectores no sólo invirtieran el poco tiempo que se necesita para leerla, sino algunos meses o por lo menos unas cuantas semanas para considerar las cosas de las que trata, antes de seguir adelante".
Y, en lo tocante a la manera de tomar conciencia del yo como realidad pensante: "Hay que examinarlo a menudo y considerarlo mucho tiempo[ ... ] lo que me pareció una causa lo bastante justa para no abordar otro tema en la segunda Meditación".
También la tercera Meditación se presenta en sus primeras líneas como un ejercicio espiritual muy platónico, pues se trata de separarse radicalmente del conocimiento sensible: "Ahora cerraré los ojos, me taparé los oídos, hasta borraré de mi pensamiento todas las imágenes de las cosas corporales[ ... ] y así, conversando sólo conmigo mismo y considerando mi interior, procuraré volverme poco a poco más conocido y más familiar a mí mismo".
De manera más general, no me parece que la evidencia cartesiana sea accesible a cualquier persona. En efecto, es imposible no reconocer la definición estoica de la representación adecuada o comprensiva en las líneas del Discurso del método que evocan el precepto de la evidencia: "El primero era jamás aceptar cosa alguna como verdadera si yo no la conocía evidentemente como tal, es decir, evitar con esmero la precipitación y la prevención y no comprender nada más en mis juicios que lo que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviese ningún motivo para ponerlo en duda".
Es exactamente la disciplina estoica del asentimiento, y, como en el estoicismo, no es accesible indiferentemente a cualquier espíritu, pues exige también una ascesis y un esfuerzo que consiste en evitar la "precipitación" (aproptósia, propeteia}. No siempre se aprecia con exactitud hasta qué punto la concepción antigua de la filosofía está siempre presente en Descartes, por ejemplo, en las Cartas a la princesa Isabel, que de hecho son, hasta cierto punto, cartas de dirección espiritual. (285-287)
La edad media y los tiempos modernos.
Pierre Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua?. Fondo de Cultura Económica, México 1998 -

21:35
Per què Plató va escriure diàlegs? (Pierre Hadot).
» La pitxa un lio
Podemos preguntamos por qué Platónescribió diálogos. En efecto, el discurso filosófico hablado es, a sus ojos, muy superior al discurso filosófico escrito. Es que en el discurso oral está la presencia concreta de un ser vivo, un verdadero diálogo que vincula a las dos almas, un intercambio en que el discurso, como dice Platón, puede contestar las preguntas que se le hacen y defenderse así mismo. El diálogo es pues personalizado, se dirige a tal persona y corresponde a sus posibilidades y a sus necesidades. Como en la agricultura se requiere de tiempo para que la semilla germine y se desarrolle, se necesitan muchas conversaciones para hacer brotar en el alma del interlocutor un saber, que, como lo dijimos, será idéntico a la virtud. El diálogo no transmite un saber ya hecho, una información, sino que el interlocutor conquista su saber por medio de su propio esfuerzo, lo descubre por sí mismo, piensa por sí mismo. Por el contrario, el discurso escrito no puede contestar las preguntas, es impersonal, y pretende dar de inmediato un saber ya hecho, pero que no tiene la dimensión ética que representa una adhesión voluntaria. Solo hay verdadero saber en el diálogo vivo.
Si, a pesar de eso, Platónescribió diálogos, quizás sea primero porque quiso dirigirse no sólo a los miembros de .su escuela, sino a ausentes y a desconocidos. (…) Los diálogos pueden ser considerados obras de propaganda, adornados con todos los prestigios del arte literario, mas destinados a convertir a la filosofía. Platón los leía en las sesiones de lecturas publicas que eran, en la Antigüedad, el medio para darse a conocer. Pero los diálogos llegaban también lejos de Atenas. Es asó como Axiotea, una mujer de Fliunte, habiendo leído uno de los libros de la República, vino a Atenas para ser alumna de Platón, Y los historiadores antiguos pretenden que ocultó durante mucho tiempo que era mujer.(…)
Mas para convertir a este modo de vida que es la filosofía, es necesario dar una idea de lo que es la filosofía. Platónelige con este fin la forma del diálogo, y ello por dos motivos. Primero, el género literario del diálogo "socrático", es decir, que pone en escena como interlocutor principal al propio Sócrates, está muy de moda en su época. Y precisamente el diálogo "socrático" permite hacer resaltar la ética del diálogo practicada en la escuela de Platón. De hecho, podemos legítimamente suponer que algunos diálogos nos traen un eco de lo que fueron las discusiones en el interior de la Academia. Sólo señalaremos que, muy vivo en los primeros diálogos, el personaje de Sócrates tiende a volverse cada vez mas abstracto en los diálogos más tardíos, para por último desvanecerse en la Leyes.
Es necesario reconocer que esta presencia irónica y a menudo lúdica de Sócrates hace que la lectura de los diálogos sea bastante desconcertante para el lector moderno, quien desearía encontrar en ellos el "sistema" teórico de Platón. A esto se agregan las numerosas incoherencias doctrinales que se pueden descubrir cuando se pasa de un diálogo a otro. Todos los historiadores se ven obligados a admitir finalmente, además por diversas razones, que los diálogos no nos revelan más que de manera muy imperfecta lo que podía ser la doctrina de Platón (…)
La intención profunda de la filosofía de Platón no consiste en construir un sistema teórico de la realidad y en “informar” luego a sus lectores, escribiendo una serie de diálogos que exponen en forma metódica este sistema, sino que estriba en “formar”, es decir, en transformar a los individuos, haciéndolos experimentar en el ejemplo del diálogo al que el lector tiene la ilusión de asistir, las exigencias de la razón y finalmente la norma del bien. (84-86)
La filosofía como modo de vida.
Pierre Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua?. Fondo de Cultura Económica, México 1998 -

18:32
Transhumanisme participatiu?
» La pitxa un lio
Helene Alberti amb la seva pròtesi voladora per demostrar la llei grega del moviment còsmic. Font: Cortesia de la Boston Public Library, Col·lecció Leslie Jones.
La codificació de l’ésser humà a dades i l’augment de la capacitat de processament dels ordinadors ha fet possible crear entorns i màquines capaços d’adaptar-se i respondre a les nostres accions. Una interacció intervinguda pel processament d’informació, que ha evolucionat de la projecció dels nostres cossos i moviments en un entorn virtual a la creació de pròtesis electromecàniques i ambients reactius. Aquesta simulació de l’ésser humà ha donat lloc a sistemes autònoms capaços de sentir l’ambient i conèixer-lo per adaptar-s’hi i actuar-hi. Robots guiats per una intel·ligència artificial, que, alimentada per l’allau de dades que hem generat, podria escapar del nostre control i transcendir els límits del que és humà.
Els robots són màquines electromecàniques guiades per un programa, que els confereix una major o menor autonomia, d’acord amb la seva capacitat de captar i processar informació de l’ambient. Aquestes màquines han estat creades per cobrir una gran diversitat de funcions, com substituir l’ésser humà en tasques perilloses o fetes en terrenys adversos, assistir-los en tasques que requereixen una gran precisió, o acompanyar-los en els seus jocs amb finalitats lúdiques o terapèutiques. Els avenços en biònica i intel·ligència artificial ‒un treball de biologia sintètica adreçat a entendre el funcionament de la intel·ligència mitjançant la producció de sistemes artificials que en reprodueixen les funcions‒ permeten especular amb un possible futur en què l’ésser humà interactuaria amb humanoides autònoms, simulacions mecàniques de si mateix que avançarien cap a un perfeccionament cada vegada més gran.
Encara que alguns robots estan assolint nivells d’autonomia notables dins d’ambients controlats i coneguts o en la realització de funcions específiques, la intel·ligència artificial està lluny de ser encarnada en els androides rebels de les novel·les d’Isaac Asimov o els bells i sensibles replicants de Blade Runner. No obstant això, aquesta està desmaterialitzada i distribuïda en aplicacions d’Internet amb les quals interactuem cada dia tot generant dades, que aquests agents virtuals processen per oferir noves maneres d’interacció i augmentar l’eficiència i capacitat de resposta d’aquest ambient. Fa poc Google ha obert part del codi de Tensorflow, el motor d’intel·ligència artificial utilitzat en el seu sistema de visió computeritzada, que permet utilitzar imatges per fer cerques a Internet, o el seu traductor en línia. Tensorflow es basa en la tecnologia de l’aprenentatge profund (Deep Learning), la programació d’una xarxa neuronal que apropa la xarxa de neurones que constitueixen el cervell humà, i que, després de ser alimentada amb grans quantitats de dades, és capaç de reconèixer-hi patrons, cosa que li permet aprendre a fer una tasca específica. El potencial de processar dades, més enllà de la capacitat humana, fa de la intel·ligència artificial un aliat desitjable per enfrontar-se amb els problemes complexos que amenacen el nostre món, com el canvi climàtic, la superpoblació o la pobresa. Però, al mateix temps, la seva implementació en màquines autònomes, com drons militars capaços d’assignar-se un objectiu i eliminar-lo o cotxes sense conductor, ha portat científics reconeguts, entre ells Stephen Hawking , a alertar dels seus perills: «La intel·ligència artificial és un dels majors èxits de la humanitat, però també podria ser l’últim si no aprenem a controlar-ne els riscos». Aquests riscos rauen en la possibilitat d’una singularitat.
Singularitat és un terme creat pel científic i autor de ciència-ficció Vernon Vinge per fer referència a una explosió d’intel·ligència, l’emergència d’una intel·ligència artificial forta capaç de reproduir-se a si mateixa i evolucionar fins que l’espècie humana resulti supèrflua. La possibilitat de la singularitat ha portat a especulacions ficcionals en què les màquines prenen el poder en una lluita per l’autoconservació, i provoquen un enfrontament obert per a l’extermini dels humans en la saga Terminator o a la seva submissió a la saga Matrix , en què els humans són connectats a un món virtual, mentre els seus cossos són usats com a fonts d’energia. Però també a l’establiment de centres de recerca destinats a estudiar els efectes que aquesta tecnologia i els seus usos tenen sobre la societat. Des del seu ús en el control del consum, en el cas d’algoritmes de filtrat d’informació que ens fan suggeriments a les xarxes socials i botigues en línia o les implicacions ètiques en les seves aplicacions militars, fins a la seva participació potencial en la destrucció del món o la superació de les barreres físiques de l’ésser humà cap a una hipotètica immortalitat. En aquest sentit, Elon Musk, cofundador de Pay Pal conjuntament amb Stephen Hawking i altres destacats científics, ha signat la carta oberta sobre intel·ligència artificial. A més, recentment, ha dotat amb un bilió de dòlars la fundació de la companyia sense finalitat de lucre Open AI, destinada a l’estudi i la promoció d’aplicacions de la intel·ligència artificial amb un impacte social positiu. Un altre centre destinat a l’estudi dels riscos existencials de la IA és l’Institut per al Futur de la Humanitat (Future of Humanity Institute) de la Universitat d’Oxford, dirigit pel reconegut transhumanista Nick Bostrom, autor del bestseller Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. En aquesta obra l’autor investiga el camí traçat en l’evolució d’aquesta tecnologia, i alerta dels avenços potencialment perillosos per a l’ésser humà i proposa descartar-los, en benefici d’aquells que contribueixen a la seva millora o la promoció de la humanitat. Un augment de la humanitat que, per a alguns, culminaria en la producció d’una emulació completa del cervell, capaç d’albergar la consciència humana en una unió completa entre home i màquina, mitjançant la qual l’home arribaria a la immortalitat.
A la banda oposada dels ciberpunks i les seves ments endollades a ciberdistòpies, modelades en 3D o suportades en les xarxes neuronals de superordinadors, es troba el ciberfeminisme i la seva reclamació d’una política sorgida de l’experiència diària dels nostres cossos i informada per les nostres capacitats per relacionar-nos i construir amb entitats humanes i no humanes. Un col·lectiu per al qual el cíborg no és un progrés cap a la superació de l’ésser humà, sinó un lloc d’ironia, des d’on experimentar noves connexions amb agents artificials que ens permetin redefinir les nostres identitats, cossos, sexualitats i fins i tot gèneres. Aquest grup basa les seves pràctiques en l’estratègia del coneixement situat, proposat per Donna Haraway a la seva obra Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan©_Meets_ OncoMouse TM, una manera d’entrar en les contradiccions del nostre món sociotècnic, les seves possibilitats i els seus perills, rebutjant la neutralitat de la ciència i el seu progrés ineludible en favor d’una alfabetització més àmplia, profunda i oberta. L’elaboració d’un coneixement accessible i produït col·lectivament que permeti reconèixer els processos de poder, artefactes i pràctiques que estan donant forma a l’ecologia sociotècnica en què habitem. La possibilitat d’extreure dades del nostre entorn i nosaltres mateixos i operar-les matemàticament ens ha donat la capacitat d’augmentar les nostres capacitats i redissenyar el nostre entorn, però, al mateix temps, està privilegiant una definició corporativa de l’ésser humà basada en criteris d’utilitat i eficiència que controla les diferències cap a una estandardització productiva. El ciberfeminisme i altres grups afins s’impliquen en pràctiques híbrides per proposar el reconeixement de les diferències com a font de diversitat i promoció de noves possibilitats. Es tracta de considerar el futur no com a fi, sinó com a possibilitat inesgotable, i de promoure la participació col·lectiva en la seva formació, com allò que ens fa continuar sent més humans.
Sandra Álvaro, Avatars, cíborgs i robots: es pot augmentar la humanitat? (II), CCCBLAB 20/01/2016
(*) Pots saber més sobre aquest tema a l’exposició actual al CCCB: +HUMANS El futur de la nostra espècie -

18:12
Descartes (vídeo, primera part).
» La pitxa un lioDescartes (vídeo, primera part). -

18:09
Tecnologia i redefinició de la naturalesa humana.
» La pitxa un lio
La interacció entre humans i màquines s’ha desenvolupat a partir de la quantificació del nostre entorn i els nostres cossos, la reducció de la nostra realitat a dades discretes i operables matemàticament. Aquest procés ha potenciat la nostra capacitat d’intervenir i redissenyar el nostre entorn. La producció de llocs de treball altament eficients, el disseny de pròtesis biòniques o la creació de màquines intel·ligents són alguns dels avenços cap a un augment de les nostres capacitats físiques i intel·lectuals. Aquests avenços s’enllacen en una ecologia tecnocientífica en la qual estem immersos i que està modificant la nostra percepció i les nostres maneres d’acció, ja que està redefinint la nostra comprensió del que és ser humà.
Pròtesi voladora de la Sra. Alberti. Font: Cortesia de la Boston Public Library, Col·lecció Leslie Jones.
El 1973 el Centre per al Modelat i la Simulació Humana (Center for Human Modeling and Simulation) de la Universitat de Pennsilvània va iniciar el desenvolupament de Jack, el primer ésser humà virtual. Jack és un paquet de software per al disseny assistit per ordinador (CAD), que permet recrear una simulació tridimensional i interactiva d’un ésser humà. Aquesta representació realista és renderitzada a la pantalla a partir d’un conjunt de dades, resultants de la parametrització del cos humà i la seva conducta. El 1996 Jack tenia una pell suavitzada, formada per sis mil polígons, que recobria una reproducció de tots els òrgans interns, acoblats en una estructura que es movia i sentia com un ésser humà. Alhora, Jack disposava d’una intel·ligència rudimentària, que li permetia interactuar en el seu entorn gràfic, per agafar i esquivar objectes, així com recalcular-ne la posició. Una base de dades, obtinguda per l’armada el 1988, va permetre recrear tota una família de Jacks, que representaven variacions realistes en pes, alçada, edat i gènere. D’aquesta manera, Jack podia ser escalat, per representar diferents tipus humans, que eren programats per fer tasques dins d’un entorn dissenyat en 3D i retornar dades visuals, les quals permetien avaluar l’eficiència i el confort de l’entorn. Jack va ser usat per al testeig ergonòmic del disseny dels helicòpters i tancs de les forces armades dels Estats Units, els tractors John Deere i el popular automòbil Ford Fiesta. Avui, Jack és mantingut i distribuït per Siemens PLM Software , que el comercialitza per a la producció d’entorns de treball, altament eficients, segurs i adaptats a les característiques antropomètriques i biomecàniques dels treballadors del país d’implantació. Aquest escalat antropomètric avançat, resultant de l’ús de bases de dades específiques de cada país, permet un acoblament d’alta eficiència entre el treballador i la màquina a la qual aquest és subjectat, cosa que resulta en l’automatització, no només de la producció, sinó de la conducta dels treballadors.
El desenvolupament del disseny per ordinador s’inicià el 1962, quan Ivan Sutherland va crear el sistema Sketchpad en el MIT. Sketchpad permetia dibuixar a la pantalla utilitzant un llapis òptic, els traços del qual els llegia l’ordinador com a vectors, estructures de dades que codificaven els punts de control, les coordenades de la posició del llapis òptic a la pantalla i la seva direcció, en l’expressió matemàtica d’una figura geomètrica primitiva, com una línia, una corba o un polígon. Aquestes formes geomètriques eren tractades com a objectes, que, mitjançant algoritmes matemàtics, podien modificar-se a temps real per ser escalats, instanciats o acoblats. La generació de gràfics per ordinador va anar evolucionant amb la implementació d’estructures de dades més complexes, capaces de codificar objectes tridimensionals, i algoritmes que permetien reproduir fenòmens naturals, cosa que donà lloc a una simulació realista i programable del món físic. Amb la implementació de sensors òptics i mecànics capaços de seguir i traduir a dades la posició, el moviment i la forma de l’ésser humà, van aparèixer els primers sistemes de realitat virtual. Entre ells, el Videoplace creat per Myron Krueger el 1975 i que utilitza un sistema de reconeixement visual per traslladar la silueta de l’usuari i els seus moviments a un espai simulat, on aquest pot interactuar amb els objectes gràfics al seu voltant, o el casc de realitat virtual creat per Ivan Sutherland el 1966, un pesat sistema que seguia la posició del cap del seu usuari per modificar un espai tridimensional d’acord amb el seu camp de visió. Sistemes que van permetre a l’ésser humà interactuar immers en un sistema virtual recreat per una màquina.
Mentre Jack evoluciona a les estacions de treball dels laboratoris industrials, es va produir la revolució de l’ordinador personal. Els ordinadors s’havien estès a les llars d’una nova comunitat global d’usuaris, connectats en xarxa i amb accés a una capacitat cada vegada més gran de processament i emmagatzematge de dades, amb la qual cosa es van convertir en portes d’accés a un nou espai de comunicació obert i cridat a augmentar les capacitats intel·lectuals dels seus usuaris. Una memòria externalitzada en la qual flueixen les dades produïdes per la digitalització i indexació de documents multimèdia, les peces d’informació d’un coneixement produït col·lectivament, distribuït de manera global i reavaluat contínuament i que, gràcies a la interfície gràfica d’usuari, podia ser modificat a temps real i de manera visual. En aquest entorn Jack va ser adaptat per ser allotjat a Internet, des d’on seria accessible als ordinadors d’escriptori. A Internet, Jack es convertiria en l’extensió de l’agència dels seus usuaris dins el ciberespai, on va deixar de ser una representació estandarditzada de l’ésser humà per esdevenir un avatar. El substitut d’un ésser humà, que podria ser manipulat mitjançant un ratolí i suportar atributs socials com l’aspecte físic, el vestuari o la gestualitat, i es convertiria en el portador d’una identitat nòmada que evolucionava en comunicació amb el seu portador i en la trobada amb altres avatars navegant els mons virtuals, que emergien a l’espai entreteixit per les xarxes de comunicació. Aquest substitut traduïa la complexitat del cos a codi binari, que podia ser modificat i representat a la pantalla, cosa que permetia al seu portador percebre’s immers dins de nous espais de joc hipertextuals, renderitzats a temps real i modificats per les accions dels seus ocupants. Mons virtuals, que albergaven jocs d’ordinador o comunitats en línia, com Second Life, on els usuaris podien ser qui o el que volguessin i que eren regits per codishackejables. Distòpies habitables dissenyades en les infinites possibilitats del que és virtual i que van encoratjar el desig d’estar connectats, un desig encarnat en la seva màxima expressió pels nous neuromancers del ciberespai.
Els ciberpunks van canviar l’eslògan «No hi ha futur» dels seus antecessors nihilistes per «El futur és ara», un futur fractal i mutant, ple de possibilitats i projectat des d’una nova zona lliure i autònoma. Internet concebut com un lloc descentralitzat, on la informació vol ser lliure, i on navegar en els límits suposava sortir a l’encontre d’allò altre, entès com a font d’innovació. En la recerca d’una connexió íntima amb aquest espai, els representants més agosarats d’aquest moviment van albirar la possibilitat de codificar la seva activitat cerebral a dades interpretables per un ordinador. Entre els promotors del wetware, la connexió del cervell a hardware, hi ha el psicoenginyer Masahiro Kahata, que va desenvolupar l’analitzador visual i interactiu d’ones cerebrals (Interactive Brainwave Visual Analyzer (IBVA) . Aquest dispositiu capta les ones elèctriques produïdes per l’activitat cerebral mitjançant un elèctrode adherit al front i les tradueix a gràfics 3D de colors a la pantalla de l’ordinador. Tot i que l’IBVA està molt lluny de traslladar la ment dels seus portadors a ciberespai, mostra una nova manera d’interacció entre humans i màquines, la possibilitat d’una interfície connectada directament al sistema nerviós. A la mateixa època, la companyia Bio Control Systems va desenvolupar el BioMuse Computer, que pretenia codificar la variació d’aquestes ones a dades, que poden ser programades per enviar ordres a l’ordinador, cosa que permet controlar-lo amb la ment, i la fundació AquaThought va desenvolupar el Mindset, que utilitza aquestes intensitats d’ona per fet un mapatge del cervell i les seves funcions.
En un altre àmbit, l’ús de sensors per obtenir dades dels impulsos, els moviments o la forma del cos ha donat lloc al desenvolupament de la biònica, la superació de discapacitats o la potenciació de les funcions humanes mitjançant l’acoblament de sistemes artificials al cos. El concepte de cíborg, o organisme cibernètic, va ser creat per Manfred Clynes i Nathan Kline en el seu article del 1960 Els cíborgs i l’espai, en el qual proposaven l’addició de pròtesis i alteracions mecàniques al cos per adaptar-lo a ambients adversos, com l’espai exterior. El desenvolupament de pròtesis mecàniques ha permès millorar l’adaptació d’aquelles persones per a les quals l’entorn quotidià s’ha fet advers des de temps antics. El que caracteritza la biònica moderna és la implementació de sistemes computacionals capaços de processar informació, cosa que fa possible la comunicació entre el cos i la màquina i el seu funcionament integrat. A mitjan anys noranta més de set mil persones havien recuperat part de la seva capacitat auditiva gràcies a implants coclears. Aquests dispositius tradueixen els sons a impulsos bioelèctrics, que són transmesos a l’oïda interna mitjançant un elèctrode. Més recentment, la interpretació dels impulsos del nostre sistema nerviós ha permès desenvolupar pròtesis sensitives capaces de respondre als nostres desitjos i fins i tot percebre sensacions de l’entorn per ajustar-ne l’eficiència. És el cas de les cames biòniques BIOM desenvolupades pel Grup de Reecrca Mecatrònica (Biomechatronics Research Group) del MIT, sota la direcció de Hugh Herr. Unes cames creades a partir d’un complex modelatge matemàtic del cos del seu portador i realitzades en un material intel·ligent, capaç de canviar la seva duresa i flexibilitat d’acord amb impulsos elèctrics. Aquestes es connecten a la medul·la espinal mitjançant un sistema de circuits i software, que permet interpretar els impulsos nerviosos per controlar funcions complexes com córrer, saltar i fins i tot ballar o escalar. En un altre àmbit, el laboratori de neuroprostètica Bensamailab elabora membres equipats amb sensors que poden proporcionar sensacions naturalistes mitjançant l’estimulació de neurones corticals o perifèriques, mirant de reproduir amb la màxima fidelitat possible els patrons d’activació neuronal rellevants per a la manipulació bàsica d’objectes.
Aquestes pròtesis han ampliat el seu camp d’aplicació cap a un canvi de paradigma, que ha passat de la correcció de la discapacitat a la potenciació de les capacitats humanes. Per exemple, la companyia Ekson no només produeix exosquelets que permeten que els tetraplègics s’incorporin i caminin, mitjançant un sistema de microcircuits que interpreta i reprodueix els moviments del cos, sinó que els seus projectes més lucratius es destinen a la investigació militar. Entre ells, el projecte Warrior Web finançat per DARPA, l’agència de defensa americana per a la recerca científica avançada, consisteix en la creació d’un exosquelet lleuger i de baix consum, que, portat sota l’uniforme i controlat per un computador acoblat a la motxilla de camuflatge, obté dades dels moviments dels soldats i hi aplica una força hidràulica adequada, que permet caminar o córrer a més velocitat sense un esforç addicional. Aquesta potenciació del cos humà no només opera mitjançant la creació de sistemes que incrementen l’eficiència dels nostres membres, sinó que, en alguns casos, traspassa la barrera interespècies, fent servir dades obtingudes d’altres organismes per a la modelització de pròtesis que aporten funcionalitats noves i millorades. És el cas de les cames de guepard de l’atleta Aimee Mullins.
El cíborg ha convertit el cos en un lloc per al hacking. És a dir, per a l’experimentació sorgida de convertir a un codi comú dades provinents de diferents sistemes de manera que poden ser recombinades, modulades i transportades d’un sistema a un altre, cosa que fa possibles hibridacions i l’obtenció de noves potencialitats. Un espai per a la intervenció creativa i el disseny, que ja no només opera acoblant el cos a sistemes electromecànics, sinó que ha assolit els components del nostre cos, després que el 2003 apareguessin les primeres bioimpressores. Impressores 3D capaces d’imprimir teixit orgànic a partir de cèl·lules vives i que fan de la matèria viva un material que pot ser modelat mitjançant programes de disseny informàtic. Aquestes permeten crear òrgans i teixits de recanvi a la mida del pacient de destinació, en els quals es poden integrar components electrònics per produir òrgans funcionals. És el cas de l’orella desenvolupada fa poc per les Universitats de Princeton i Johns Hopkins, que combina un hidrogel per a la seva estructura, cèl·lules vives que formen el cartílag i nanopartícules de plata que formen una antena, que li permetria captar el so.
Aquestes intervencions tecnocientífiques sobre la vida ens han portat a la condició posthumana, en què l’ésser humà ha deixat de ser considerat una entitat natural i separada per entrar a formar part del que Donna Haraway identifica com el continuum naturalesa cultura, una comprensió relacional del nostre entorn en què s’ha perdut la distinció entre natural i artificial. L’ésser humà entès com un node relacional, que es defineix en relació amb els sistemes en què es veu involucrat, interactuant-hi en el dia a dia. Els cíborgs no només es produeixen en l’acoblament protèsic de membres artificials, sinó també en l’acoblament dels treballadors a les línies de producció fabril, que determinen el ritme i l’amplitud dels seus moviments, la immersió dels cossos a la pista de ball, on aquests es mouen guiats per l’espectacle de llum i música electrònica i en la navegació a Internet, intervinguda per interfícies i agents virtuals. Ambients en els quals el cos es troba implicat en complexes hibridacions que en determinen les possibilitats d’acció i percepció, i que cada vegada més són dissenyats d’acord amb una estandardització del cos i les seves funcions. Un entorn creat a la nostra mida, que respon a les nostres necessitats d’acord amb criteris d’utilitat i eficiència, amb la qual cosa augmenten les nostres capacitats, ja que ens redefineix com a éssers humans.
Sandra Álvaro, Avatars, ciborgs i robots: es pot augmentar la humanitat? (I), CCCBLAB 13/01/2016 -

6:12
Keep Calm and do Philosophy.
» La pitxa un lio
-

22:54
Amor i filosofia en la filosofia de Plató (Pierre Hadot).
» La pitxa un lio
En cierta medida, la ética del diálogo que es, en Platón, el ejercicio espiritual por excelencia, se vincula con otro procedimiento fundamental: la sublimación del amor. Según el mito de la preexistencia de las almas, el alma vio, cuando aún no había descendido al cuerpo, las Formas, las Normas trascendentes. Al caer en el mundo sensible las olvidó, y ya ni siquiera puede reconocerlas intuitivamente en las imágenes que encontrará en el mundo sensible. Pero sólo la Forma de la belleza tiene el privilegio de aparecer todavía en esas imágenes de ella misma que son los cuerpos bellos. La emoción amorosa que el alma siente ante tan bello cuerpo es provocada por el recuerdo inconsciente de la visión que tuvo de la belleza trascendente en su existencia anterior. Cuando el alma experimenta el más humilde amor terrestre, es esta belleza trascendente la que la atrae. Aquí encontramos el estado del filósofo del que hablaba el Banquete, estado de extrañeza, de contradicción, de desequilibrio interior, pues el que ama está desgarrado entre su deseo de unirse carnalmente al objeto amado y su impulso hacia la belleza trascendente que lo atrae a través del objeto amado. El filósofo se esforzará pues por sublimar su amor, intentando mejorar el objeto de su amor. Su amor, como lo dice el Banquete, le dará esa fecundidad espiritual que se manifestará en la práctica del discurso filosófico. Podemos descubrir aquí en Platón la presencia de un elemento irreductible a la racionalidad discursiva, heredado de Sócrates, el poder educador de la presencia amorosa: "No aprendemos más que de quien amamos” (Goethe, Conversaciones con Eckermann, 12 de mayo de 1825)
Por otro lado, bajo el efecto de la atracción inconsciente de la Forma de la belleza, la experiencia del amor, dice Diotima en el Banquete, se elevará de la belleza que está en los cuerpos a la que está en las almas, luego en las acciones y en las ciencias, hasta la súbita visión de una belleza maravillosa y eterna, visión que es análoga a aquella de la que goza el iniciado en los misterios de Eleusis, visión que supera toda enunciación, todo discurso, mas engendra en el alma la virtud. La filosofía se vuelve entonces la experiencia vivida de una presencia. De la experiencia de la presencia del ser amado nos elevamos a la experiencia de una presencia trascendente.
Decíamos antes que la ciencia, en Platón, nunca es pura mente teórica: es transformación del ser, es virtud, Y podemos decir ahora que también es afectividad. Sería posible aplicar a Platón la fórmula de Whitehead: "El concepto siempre está revestido de emoción". La ciencia, hasta la geometría, es un conocimiento que compromete la totalidad del alma, que siempre está vinculada con Eros, con e! deseo, con el impulso y con la elección. "La noción de conocimiento puro, es decir, de puro entendimiento, decía también Whitehead, es totalmente ajena al pensamiento de Platón. La época de los profesores aún no había llegado." (A. Parmentier, La philosophie de Whitehead et le problème de Dieu, Paris 1968) (82-83)
La filosofía como modo de vida.
Pierre Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua?. Fondo de Cultura Económica, México 1998 -

21:33
Marx: la dualitat ús i valor.
» La pitxa un lio
El Roto
Los textos de El Capital en donde Marx establece la genuina novedad de su concepción teórica se articulan desde el principio en torno a una dualidad básica: uso y valor. Con pleno conocimiento de causa (está, entre otras cosas, dialogando con Aristóteles), identifica el “uso” de los objetos con lo que los antiguos habrían llamado su “esencia”, su “naturaleza” o incluso su “substancia” (se recordará que Platón cifraba el mayor conocimiento posible —que para él es indudablemente conocimiento de la esencia de las cosas— en la khrêsis o arte de saber usar). Desde este punto de vista, las cosas, contempladas en su dimensión físico-corporal de bienes capaces de remediar las carencias de los hombres, por mucho que puedan entre sí formar conjuntos sistemáticos, son rigurosamente inconmensurables entre ellas y su intercambio no puede nunca basarse en una regla extraída de su propia índole. Podríamos incluso decir que, así entendidas, las cosas sirven (para aquello que constituye su finalidad), pero no valen. El valor (expresión que Marx reserva tácitamente para el “valor de cambio”, prescindiendo progresivamente de la fórmula “valor de uso”), que es aquello en función de lo cual las cosas se intercambian (y en función de lo cual se puede fijar la justicia o injusticia de tales intercambios), no depende en absoluto de su dimensión físico-natural, de su esencia o utilidad. Esta es la base sobre la que se apoya toda la retórica del primer capítulo, que presenta el valor de las mercancías como algo “sobrenatural”, “mágico”, “espectral”.
José Luis Pardo, Fragmentos de una enciclopedia, publicado en facebook 17/01/2016 17:15 -

20:37
La relació causa-efecte en David Hume.
» La pitxa un lio -

20:17
`Querido papá: Todos me llamarán puta, pero será una broma' (vídeo).
» La pitxa un lio`Querido papá: Todos me llamarán puta, pero será una broma' (vídeo). -

19:54
Futbol (Albert Camus) contra literatura (Jean-Paul Sartre).
» La pitxa un lio -

19:19
"La literatura i la vida són la mateixa cosa" (Patricio Pron).
» La pitxa un lio
“El arte es superior a todo y un libro de poesía vale más que un ferrocarril”, escribió Gustave Flaubert en alguna ocasión; en otra, sin embargo, propuso “fundir todas las estatuas y hacer con ellas monedas, vestirse con las telas de los cuadros, calentarse con los libros”.
No fue el único escritor que se enfrentó a la pregunta sobre si la vida vale más que la literatura. Jack Kerouac afirmando que prefería viajar a escribir, André Malraux anteponiendo la acción política a la literaria, Theodor W. Adorno sosteniendo que no se podía escribir después de Auschwitz, Rodolfo Walsh convenciéndose de que era el tiempo del periodismo y no el de la ficción ponen de manifiesto que los escritores dicen siempre preferir la vida pero se quedan (irremediablemente) con la literatura.
Algo nos obliga a escoger desde hace siglos entre ambas, y la antigüedad de esa exigencia es tan sorprendente como su aceptación, ya que literatura y vida (o experiencia) son una y la misma cosa: la escritura y la lectura son formas específicas de la experiencia; más aún, son un tipo de experiencia que, en tanto actividad principalmente individual (y si la literatura leída y escrita está a la altura), refuerza nuestra autonomía y nos reconcilia con nuestra propia soledad (en la que siempre se piensa mejor), que contribuye a la conformación de un juicio personal y a la práctica de poner en cuestión las ideas recibidas, que pone de manifiesto que no existe una sola vida ni una sola forma de hacer las cosas.
“Me parece haber aprendido en los libros todo lo que sé de la vida”, escribió Jean-Paul Sartre en alguna ocasión. ¿Cómo interpretar estas palabras si no, precisamente, como la demostración de que dividir literatura y vida, y escoger entre ellas, es imposible?
Patricio Pron, ¿La literatura o la vida?, El País semanal 19/01/2016 -

19:11
La filosofia, la ciència lliure.
» La pitxa un lio
He reiterado aquí la tesis aristotélica según la cual la filosofía como expresión mayor de la disposición fundamental del ser humano a la simbolización y el conocimiento, la filosofía como activación de nuestras facultades específicas, carece de otra finalidad que sí misma: "Y puesto que filosofan con vistas a escapar a la ignorancia, evidentemente buscan el saber por el saber y no por un fin utilitario. Y lo que realmente aconteció confirma esta tesis. Pues sólo cuando las necesidades de la vida y las exigencias de confort y recreo estaban cubiertas empezó a buscarse un conocimiento de este tipo, que nadie debe buscar con vistas a algún provecho. Pues así como llamamos libre a la persona cuya vida no está subordinada a la del otro, así la filosofía constituye la ciencia libre, pues no tiene otro objetivo que sí misma" (Metafísica, 982b17-18)De ahí la esterilidad de enfrentarse a los detractores de la disciplina mediante proyectos de una "filosofía" aplicada, una filosofía que acepta estar al servicio de otros fines, una filosofía que no tiene confianza en sí misma que no se ve como expresión de la genuina disposición del ser humano y en consecuencia como causa final de una educación que responda a la paideia de los griegos.Exigencia filosófica es luchar políticamente para que la sociedad posibilite que todo ciudadano esté en disposición de filosofar. Hay que combatir pues a quienes sostienen que el objetivo de la educación es formar ciudadanos susceptibles de adaptarse a un contexto social contingente, por más o menos democrático que este sea (no olvidemos que fue el régimen democrático de Atenas el que condenó a la cicuta al filósofo). Quizás la filosofía pueda ayudar a ser mejor técnico, físico o biólogo, pero ello sólo como consecuencia de que tras (más allá de) su práctica, el especialista entrevé que está la filosofía, entrevé los interrogantes mayores a los que se ve confrontada la condición humana. Como Marcel Proust decía del arte, la filosofía ha de servir a los ciudadanos, pero sólo puede hacerlo siendo cabalmente filosofía. Pero ésta de manera alguna puede ser útil para la sociedad sustentada precisamente en el repudio de la filosofía. O aun: al enemigo de la filosofía no se le vence argumentando que la filosofía es útil a sus fines.
Víctor Gómez Pin, La filosofía no puede ser útil para una sociedad sustentada en su repudio, El Boomeran(g) 19/01/2016 -

20:06
Vida de gossos (Michel Foucault).
» La pitxa un lio
Querría estudiar cómo planteó el cinismo la cuestión de la vida filosófica y cómo la practicó. Tomemos el cinismo en lo que puede de tener de común, de ordinario, de familiar, de conocido, de próximo a todas las filosofías que le eran contemporáneas. (…) En el punto de partida del cinismo (…) encontramos unos cuantos elementos muy comunes, muy corrientes, que vinculan de manera muy notoria la práctica cínica, por un lado, a la vieja tradición socrática, y por otro, a las temáticas comunes a las otras filosofías.
En primer lugar, para el cinismo, la filosofía es una preparación para la vida. (…)
En segundo lugar, esta preparación para la vida implica ocuparse ante todo de uno mismo. (…)
El tercer principio es que, para ocuparse de sí mismo, sólo hay que estudiar lo que es realmente útil en y para la existencia. (…)
En cuarto y último lugar, uno debe conformar su vida a los preceptos que formula. (…) Sólo puede haber cuidado de sí con la condición de que los principios que uno formula como principios verdaderos cuenten a la vez con la garantía y la autenticación de la propia manera de vivir.
En todo esto reconocerán principios que son del todo comunes y tradicionales. Pero a estos cuatro principios tan generales, tan comunes, que encontramos tanto en Sócrates como en los estoicos e incluso en los epicúreos, los cínicos agregaban un quinto, muy diferente, de su propia cosecha y característico. (…) Es el principio según el cual hay que parakharattein to nómisma (alterar, cambiar el valor de la moneda). Principio difícil, principio oscuro, principio a cuyo respecto se propusieron no pocas interpretaciones. (…)
El sentido de este cuarto principio podría aclararse, tal vez, si se recuerda la caracterización que los cínicos parecen dar de sí mismos al comentar el calificativo que se han atribuido, el de “perro” a Diógenes. (…)
El bíos kynikós , en primer lugar, es una vida de perro en cuanto carece de pudor, de vergüenza, de respeto humano. Es una vida que hace en público y ante la vista de todos lo que sólo los perros y otros animales se atreven a hacer, en tanto que los hombres suelen ocultarlo. La vida de cínico es una vida de perro. Como vida impúdica. En segundo lugar, es una vida de perro porque, como la de los perros, es indiferente. Indiferente a todo lo que puede suceder, no está atada, se conforma con lo que tiene y no exhibe otras necesidades que las que puede satisfacer de inmediato. En tercer lugar, la vida de los cínicos es una vida de perro, porque en cierto modo es una vida que ladra, una vida diacrítica (diakritikós), es decir, una vida capaz de combatir, de ladrar contra los enemigos, que sabe distinguir a los buenos de los malos, a los verdaderos de los falsos, a los amos de los enemigos. (…) En cuarto y último lugar, la vida cínica es phylaktikós. Es una vida de perro de guardia, una vida que sabe entregarse para salvar a los demás y proteger la vida de los amos. (…)
En el fondo, la vida cínica es a la vez el eco, la continuación, la prolongación, pero también el paso al límite y la inversión de la verdadera vida (esa vida no disimulada, independiente, recta, esa vida de soberanía). ¿Qué es la vida de impudor, si no la continuación, la prosecución, pero también la inversión, la inversión escandalosa de la vida no disimulada? La vida verdadera, lo recordarán, era una vida sin disimulación, que no escondía nada, una vida capaz de no avergonzarse de nada. Pues bien, en el límite, esa vida es la vida desvergonzada del perro cínico.
La vida indiferente, la vida que se conforma con lo que tiene, no es otra cosa que la continuación, el paso al límite, la inversión escandalosa de la vida sin mezcla, la vida independiente, que era una de las característica de la verdadera vida. La vida diacrítica, esa vida ladradora que permite distinguir entre el bien y el mal, es también la continuación, pero también la inversión escandalosa, violenta, polémica de la vida recta, la vida que obedece a la ley (al nomos). Por fin, la vida de perro de guardia, vida de combate y servicio, que caracteriza el cinismo, también es la continuación y la inversión de la vida tranquila, dueña de sí misma, la vida soberana que caracterizaba la existencia verdadera. (…)
Querría insistir en que la alteración de la moneda, el cambio de su valor, tan constantemente asociados al cinismo, quieren decir sin duda algo así: se trata de sustituir las formas y los hábitos que marcan de ordinario la existencia y le dan su rostro por la efigie de los principios tradicionalmente admitidos por la filosofía. Pero por el hecho mismo de aplicar esos principios a la propia vida, en lugar de limitarse a mantenerlos en el elemento del logos, por el hecho mismo de informar la vida como la efigie de una moneda informa el metal sobre el cual está impresa, se ponen de relieve las otras vidas, la vida de los otros, en cuento no es otra cosa que una moneda falsa, una moneda sin valor. (…) El juego cínico manifiesta que esa vida, que aplica verdaderamente los principios de la verdadera vida, es otra y no la que llevan los hombres en general y los filósofos en particular. (249-258)
Clase del 14 de marzo de 1984. Primera hora.
Michel Foucault, El coraje de la verdad, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2010 -

19:21
La filosofia platònica: aprendre a viure de manera filosòfica (Pierre Hadot).
» La pitxa un lio
Es la ética del diálogo la que explica la libertad de pensamiento que reinaba en la Academia. Espeusipo, Jenócrates, Eudoxio o Aristóteles profesaban teorías que no estaban en nada de acuerdo con las de Platón, sobre todo acerca de la doctrina de las Ideas, y hasta de la definición del bien, puesto que sabemos que Eudoxio pensaba que el bien supremo era el placer. Estas controversias, que fueron intensas entre los miembros de la escuela, dejaron huellas no sólo en los diálogos de Platón o en Aristóteles y en toda la filosofía helenística, sino en toda la histona de la filosofía. Sea lo que fuere, es factible concluir que la Academia era un lugar de libre discusión, y que en ella no había ortodoxia de escuela ni dogmatismo.
Si es así, podemos preguntarnos sobre qué podría fundamentarse la unidad de la comunidad. Es posible decir, creo yo, que si Platón y los demás profesores de la Academia estaban en desacuerdo sobre puntos de doctrina, admitían todos sin embargo en diversos grados la elección del modo de vida, de la forma de vida, propuesta por Platón. Esta elección de vida consistía, al parecer, primero en adherirse a esta ética del diálogo, de la que acabamos de hablar. Se trata, precisamente de una forma de vida" que practican los interlocutores porque, en la medida en que, en el acto del diálogo, se plantean como sujetos pero también se superan a sí mismos, experimentan el logos, que los trasciende y, finalmente, este amor al Bien, que supone todo esfuerzo de diálogo. En esta perspectiva, el objeto de la discusión y el contenido doctrinal tienen una importancia secundaria. Lo que cuenta es la práctica del diálogo Y .la transformación que provoca. A veces hasta la función del diálogo será enfrentarse a la aporía y revelar así los límites del lenguaje, la imposibilidad en la que a veces se encuentra uno de comunicar la experiencia moral y existencial.
Finalmente, se trataba sobre todo de “aprender a vivir de manera filosófica”, con un afán común de practicar una investigación desinteresada, en oposición voluntaria al mercantilismo sofístico. Esto ya es una elección de vida. Vivir de manera filosófica es sobre todo orientarse hacia la vida intelectual y espiritual, llevar a cabo una conversión que pone en juego "toda el alma", es decir, toda la vida moral. En efecto, la ciencia o el saber jamás son para Platón un conocimiento puramente teórico y abstracto, que se podría "poner ya hecho" en el alma. Cuando Sócratesdecía que la virtud es un saber, no entendía por saber el puro conocimiento abstracto del bien, sino un conocimiento que elige y que quiere el bien, es decir, una disposición interior en la que pensamiento, voluntad y deseo no son más que uno. También para Platón, si la virtud es ciencia, la ciencia es ella misma virtud. Podemos pues pensar que en la Academia existía una concepción común de la ciencia como formación del hombre, como lenta y difícil educ ción del carácter, como "desarrollo armonioso de toda la personalidad humana", finalmente como modo de vida, destinado a "asegurar una vida buena y por consiguiente la 'salvación' del alma" (76-78).
La filosofía como modo de vida.
Pierre Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua?. Fondo de Cultura Económica, México 1998 -

6:19
Giacomo Marramao: "la política és percebre els signes dels temps".
» La pitxa un lio
Giacomo Marramao by Cristina Calderer
El filòsof italià Giacomo Marramao, autor de llibres com Kairós i La pasión del presente(Gedisa), va ser a Barcelona a finals de novembre per participar en el Barcelona Pensa, i el dilluns 25 de gener farà una nova conferència al Palau Macaya de Barcelona, convidat per l’Escola Europea d’Humanitats, que dirigeix Josep Ramoneda. Ens vam trobar just després dels atemptats de novembre a París, en un hotel barceloní. L’entrevista es va interrompre un parell de cops perquè Marramao estava pendent de la seva família. Havia sortit d’Itàlia en plena psicosi.Com està? El noto preocupat...No havia tingut cap experiència d’un control policial tan precís i profund com el d’ahir a l’aeroport de Fiumicino. Una cosa increïble. Després de l’11-S no hi havia una situació de control microbiopolític així. Es pot entendre que és una situació difícil perquè és una dimensió nova del conflicte, de les formes irregulars de conflicte que coneixíem al segle XX.Els temes que vostè toca són els que més estan de moda, porta anys escrivint i alertant sobre riscos i el món va en sentit contrari.El tema de la conferència, titulada Més enllà de la ciutadania, és el govern polític i la ciutadania com el poble. Crec que el que passa a Europa, i també al món occidental, és resultat d’un fracàs de les dues formes més importants de ciutadania que hem teoritzat i practicat en la modernitat. D’una banda, la forma d’integració assimilacionista republicana de la ciutadania, el model francès. I, de l’altra, el model anglosaxó, sobretot britànic, multiculturalista. En un sentit crític, el multiculturalisme poc plural. Cada grup cultural és una illa. No hi ha comunicació. Com a la granja dels animals d’Orwell, monoculturalisme plural. Un grup pot tenir la idea que és millor que els altres. Més igual que la resta. Aquest és el primer punt, el fracàs dels dos models. Un és un model d’una ciutadania universal. Crec que La marsellesaés idealment l’himne d’Europa. És la meva premissa abans de la crítica. Però, d’altra banda, el model francès d’assimilació republicana és un model d’universalisme de la identitat. De la igualtat abstracta i indiferenciada. Som tots ciutadans igualment sense relació.Aquests dos models creu que han fracassat.Sí. Un és massa indiferenciat. No té la capacitat de relacionar-se amb les diferències, les històries específiques. No parlo de cultures, parlo d’històries. La història de la dona és diferent de la de l’home. La història d’homes i dones d’origen magribí també, encara que sigui a la segona o tercera generació. La meva concepció de la diferència és que no és una idea estàtica, sinó una concepció dinàmica. D’altra banda, el multiculturalisme en forma de mosaic podria ser un resultat aparentment molt bonic, però quan els elements del mosaic no es relacionen hi ha un problema.Quina alternativa hi ha?Crec que la cultura, la tradició, les històries de l’Europa més antiga. L’Europa d’Itàlia, Espanya, Grècia, la França mediterrània, podrien reprendre una idea històrica, i no utòpica, de ciutadania que té relació a la vegada amb la universalitat i les diferències. Parlo al meu llibre de l’universalisme de la diferència. El pensament de les dones, que no és universalista, és diferent. En línia amb la tradició de la teoria de gèneres del diferencialisme. El pensament de la diferència a Europa, de Carla Lonzi, italiana, Luci Irigaray, a França, o els moviments de la diferència a Espanya. El moviment en què la diferència és el criteri de composició i reconstrucció de l’universal com a contraposició a l’universal identitari. Un universal de la dominació.Ara tenim nous conflictes.El conflicte que tenim ara com a conseqüència del fracàs d’aquests dos models és a l’interior de l’horitzó de la identitat. Se’n diu Daeix. No parlo d’ISIS ni Estat Islàmic perquè l’islam té una gran història. Nosaltres som islàmics, també, igual que els grecs i els romans. Sense la història de l’islam no podríem comprendre el naixement de la ciència moderna ni de les matemàtiques. Però aquest conflicte és dins d’una lògica de la identitat. En el meu assaig immediatament després de l’11-S a Nova York vaig dir que havíem d’estar preparats per a una forma de conflicte que no és d’interessos, sinó d’identitats. El primer punt que ho explica és el que passa en països com França, Bèlgica i Itàlia, on tenim italians i italianes a Daeix. Hi ha una situació d’intolerància davant les formes de comunicació i relació que tenim en el món occidental. Hi ha una utilització mercantilista de les relacions. I de tot. A més, hi ha la situació de marginació i frustració que porten a una resposta identitària. Hi ha una cerca d’una identitat forta, de pertinença. Això és una part de la qüestió. Les elits estratègicament organitzen aquests joves, en una modalitat radicalment nova de conflicte; perquè que el cos humà es converteixi en bomba és una cosa nova. No hi ha una racionalitat estratègica, però l’estratègia de les elits que els organitzen és precisa, i desestabilitza radicalment no només Europa, sinó els equilibris globals, on Occident té una responsabilitat enorme. Al-Qaida i Bin Laden van ser un producte occidental. Daeix també va ser armat per Occident contra Al-Assad.I què hem de fer?Estratègicament hem de reflexionar sobre una cosa: la política americana i la política d’alguns països europeus produeix monstres que estan en contra d’ells. És increïble, però és així. Ara hem de traduir tot això en política. La política ha de reprendre la idea d’una lògica global. Per a mi hauria de ser una lògica glocal. Que no sigui una lògica de controlar amb una política aïllada d’un estat nació. No estem en una posició tranquil·la, perquè no només hi ha Europa, sinó també els Estats Units. Tinc amics pensadors, polítics, filòsofs, científics i polítics que em van dir que no hi havia retorn a la sobirania de l’estat nació. El meu gran amic Charles Meyer, historiador de Harvard, va escriure fa un o dos anys un llibre que es deia Leviatan 2.0. Jo no ho crec. Crec que hi ha una perspectiva d’un declivi llarg de l’estat nació. Estic a favor d’una Europa federal i glocal. Quina seria la forma de ciutadania? L’universalisme. L’universalisme de la diferència com el concepte romà de civitas. Un espai jurídic i polític que tingui la capacitat d’incloure al seu horitzó una pluralitat de nacions, de gent, però amb una condició: el respecte rigorós de la llei universal. Però pluralitat d’històries en un sentit federal. L’Europa federal no pot ser una federació d’estats nació. Ha de ser una federació d’històries, tradicions i llengües. Vaig dir una vegada amb Umberto Eco: l’idioma d’Europa és la traducció. Parlo amb un castellà pragmàtic, traducció de mi mateix, però puc llegir el català i entendre’l millor que el castellà, perquè és una mica més pròxim.Sembla que l’anglès és el que domina encara...Ho hem de comunicar tot en aquest segle amb aquest esperanto ridícul que és l’anglès global. Però l’idioma d’Europa és la traducció. On hi ha una llengua específica hi ha una història. I on hi ha una història hi ha la necessitat no només de conservar-la i mantenir-la, sinó també de valoritzar-la. El límit del procés de globalització és el de la forma capitalística. És una forma d’estandardització i destrucció de cada història específica que pot conservar-se només en la forma de patrimonització tradicional, que no és altra cosa que el mecanisme destructiu que va predir l’economista Joseph Schumpeter, una destrucció creativa. Aquesta és una destrucció sense creació, una pura estandardització.Parla de poder del poble. Què és el poble?És el punt central del projecte de la meva conferència. La primera part és aquest plantejament. La segona part és una discussió crítica, des de l’absència, amb el meu amic Ernesto Laclau. Estic d’acord amb ell en la idea que el poble és una construcció política, però entenc això en un sentit no populista, sinó en el verdader origen de la política que deia Maquiavel. També de Gramsci, però principalment de Maquiavel. Un sentit de la política radicalment diferent de l’estat nació. La política és la construcció del poble, i té sempre una lògica bifocal. A l’origen d’ El príncep, Maquiavel introdueix per primera vegada el concepte d’ estat. Tots els estats i formes de dominació que hi havia fins llavors havien sigut repúbliques o monarquies. Però a la dedicatòria a Lorenzo de Mèdici, va dir una cosa: “Jove, ha de pensar que el principat ideal és el d’un príncep que es posa en la perspectiva del poble, i d’un poble cultivat que es posa en la perspectiva del príncep”. És a dir, la responsabilitat del govern.I ara cap on anem?Hi ha l’elit del govern que no es posa en la perspectiva dels pobles, i hi ha pobles que tenen la idea d’una política de pura protesta i negació, sense capacitat de proposta o de canvi. No tenen aquest punt fonamental. Em sembla que algunes perspectives de Podem són, en aquest sentit, noves. És diferent de la moda biopolítica, que és una pura descripció del que passa. D’una resignació. La composició de l’Ernesto Laclau era un intent de respondre a la pregunta “Què es pot fer?” Toni Negri diu que hi ha multitud i immediatesa. No són la resposta, són el problema. Com és possible la combinació d’aquestes diferències? Giorgio Agamben parla de l’ Homo sacer, un subjecte per constituir. Com es fa? Amb una idea que té el Giorgio d’una inversió radical de la dominació biopolítica. No és simple, però és a través d’un construcció política, de la dimensió del que és polític. En aquest sentit, crec que hem de pensar en una idea, la d’Ernesto Laclau i meva, amb diferències. No m’ha agradat mai el terme hegemonia. No tinc una formació gramsciana. Els meus primers textos eren de crítica a Gramsci. Segurament és necessari tornar a la política, repensada en el seu origen per Maquiavel, com la construcció del concepte de poble. Contra la tradició de la sobirania de l’estat modern. El poble és la sobirania, no és una construcció política ni jurídica. Abans de ser una construcció jurídica ha de ser una construcció política. És un punt molt important.Els intel·lectuals estan a l’altura?Hi ha una metamorfosi en la figura de l’intel·lectual. En els últims 30 o 40 anys teníem una tendència geomètrica de progressió en l’especialització. Hi ha especialització geopolítica, econòmica, estratègia militar. Crec que ara tenim una tendència contrària cap al redescobriment de formes de saber que estan més enllà de l’especialització.Defensa el filòsof compromès? Quina diferència hi ha entre filòsof i activista?El filòsof té un paper diferent del de l’intel·lectual. El filòsof és un free rider. L’intel·lectual pot ser orgànic. Com a intel·lectual podria ser-ho, jo vaig ser orgànic en una política de l’esquerra, quan hi havia una política a Itàlia d’esquerra. Però el filòsof ha de ser inorgànic a tot. Es pot pensar en un intel·lectual com a conseller del príncep, però un filòsof seria una contradicció! És crític radical de tota forma de poder. A la meva idea de filosofia hi ha un subjecte, femení o masculí, lliure. Hem d’aprendre de les dones aquest principi de la diferència. L’únic mitjà per alliberar-nos de la pròpia servitud. La dominació del poder, per a nosaltres els homes, és una forma de servitud. Podria ser utòpic, però si l’any 3000 encara hi ha una espècie humana al planeta, podria ser que en una mirada retrospectiva ens veiés com una pobra generació que era en un moment de transició de la prehistòria a la història moderna.¿Té la sensació que estem en un moment així?Sí. Pot ser, però també pot haver-hi un retorn al passat. Hi som perquè tenim per primera vegada un potencial biotecnològic que pot transformar radicalment la natura humana. Pot orientar-la en un sentit positiu i renazista. Si a algú li interessa tenir una filla amb els ulls blaus o una filla com Penélope Cruz pot fer-ho. Es fa una realització democràtica, científica i progressista del programa d’un cert Adolf Hitler si s’utilitza aquest potencial de control sobre la natura. Si es fa en un sentit positiu, per a un millor sentit de la vida, seria bo. També en un sentit de la convivència. Ens trobem en una situació ambivalent, pot produir conflictes nous, terribles i inhumans, amb noves formes de racisme, d’una banda i l’altra. Però pot produir una nova experiència en les relacions humanes. Una nova pràctica de la comunitat. Però tot això no depèn de la immediatesa, dels teòrics de la biopolítica, del meu amic Toni Negri, que ha fet un escrit molt intel·ligent de discussió d’un llibre meu. Giorgio Agamben tampoc veu la immediatesa, sinó el procés de construcció de la política. La política ha de créixer amb la construcció humana.És possible un món sense religió?Per religió entenem religions institucionals. Pot ser que la tendència de la història sigui a la dissolució de religions institucionals. Si entenem la dissolució progressiva de les institucions en un sentit lineal de secularització o laïcitat com a final de la religió -del final de la fe o de la idea d’una altra dimensió, d’un incommensurable com a fonament de la interrogació, humana i científica- seria un error. La negació d’una interrogació sobre l’altre és el límit de la política. D’altra banda, la distinció entre la interrogació de l’incommensurable i el que podem fer és el límit constitutiu de la mateixa política. La política no té relació amb la transcendència. Com deia Walter Benjamin, la política és immediatesa, parla de l’ara. Però el que ara definim com a religió és la dimensió de la interrogació radical.¿Fukuyama va cometre un error molt gros amb aquest final de la història?El final de la història, quan va ser introduït com a concepte per Hegel, era una altra cosa. Era el fi de la raó lògica de la història. Per a Hegel era el seu propi sistema filosòfic. Quan Alexandre Kojève va introduir la idea que no hi havia Europa sense russos, la narració històrica literària russa era un element constitutiu de l’ànima d’Europa. Exactament com la catalana, l’andalusa, els marrans -jo sóc un marrà andalús d’origen- o els portuguesos són narració de la història d’Europa. Kojève va reintroduir el tema del final de la història, i en la forma de Francis Fukuyama era la idea que no hi hauria mai més una història en majúscules. Hi ha petites històries, un món sense grans conflictes ni grans polítiques producte del passat i dels estats nació, imperis i guerres. No hi havia més guerres, conflictes, ni mercat. Fukuyama va fer una revisió radical d’aquesta perspectiva, però no m’interessa el desenvolupament intel·lectual de Fukuyama. No m’agrada el que em sembla una banalització de tot. Fenomenològicament podria ser més important el diagnòstic del xoc de cultures de Huntington, però crec que també era massa simplificació. No hi ha un conflicte entre cultures. Hi ha una fenomenologia més propera a la guerra de religions que hi havia abans de la formació de l’estat modern i la Pau de Westfàlia. Segurament hi ha un retorn d’història, que és la idea lineal de la filosofia de la història com a secularització. Però hi ha una idea d’història més en el sentit de Maquiavel, més kairològica, més del Kairós. La història com una serialització de situacions i conjectures on hi ha sempre bifurcacions.Expliqui-me-la.El camí pot anar cap als dos costats, no hi ha mai una línia de la història en relació de garantia amb la racionalitat. Això és un problema molt important, perquè també té una implicació per a nosaltres. Hem de pensar en la política no només com la bipolaritat de govern i poble, del príncep i el poble, sinó també com la bipolaritat de dos principis d’una antítesi paradigmàtica: el principi del procés, del procediment. La política com a procés, des d’Aristòtil, és praxis quotidiana. La política com a relació dins la polis, la comunitat. En la idea de Maquiavel, la política no només és procés i praxis, és esdeveniment. Per a Maquiavel, Walter Benjamin i en part també per a Gramsci. La tesi de Maquiavel era que podem desenvolupar un projecte polític meravellós, podem fer una política d’organització quotidiana fantàstica, però si no tenim la capacitat de desxifrar els signes dels temps, el projecte polític més fantàstic es corromp i fracassa. La necessitat de la política és difícil, i no pot ser garantida per un equip d’especialistes. Siguin d’Obama, Hollande, Merkel, Renzi, Rajoy. És una qüestió de percebre els signes dels temps.Carles Capdevila, entrevista a Giacomo Marramao: "La política americana i europea produeix monstres", Ara 17/01/2016 -

21:02
Are you racist?
» La pitxa un lio
"¿Eres racista? Si tu respuesta es 'no', no es lo suficientemente buena", así arranca este vídeo en el que el periódico The Guardian da voz al escritor Marlon James. Conocido por ser el primer jamaicano en obtener el Man Booker - el galardón literario más prestigioso de Reino Unido - James, que actualmente reside en EE UU, invita a cuestionarse a quienes no se consideran racistas si realmente es esa la mejor forma de ayudar a quienes son discriminados por una cuestión de raza.
"Necesitamos dejar de ser no racistas y empezar a ser antirracistas", señala. Este es el mensaje de Marlon James subtitulado en español.
Publicado en la página de Facebook del diario británico el pasado 13 de diciembreel alegato de James a favor de pasar a la acción ha sido visto por más de 5 millones de personas y compartido por otras 72.000. En los comentarios - que superan los 2.000 - muchos usuarios de la red social han querido continuar la conversación sobre el daño que puede producir el llamado 'activismo de salón'. Muchos han incidido en esos dos términos que plantea James: el 'no' y el 'anti'. Una distinción que no se habían cuestionado y que no está exenta de polémica: "Mucha gente que está comentando aquí ni siquiera puede calificarse como 'no racista'. Algunas personas blancas se ponen muy a la defensiva cuando se habla de racismo. Ser blanco NO significa que seas racista. Significa que tienes privilegios de blanco. No es tu culpa que tengas estos privilegios, pero está en ti reconocerlo y utilizarlo como si fuera un aliado. Tener privilegios de blanco no significa que no puedas o te hayas enfrentado en tu vida al prejuicio, la hostilidad o las dificultades. Significa simplemente que, como resultado de cómo se ha jugado la historia, las cartas de la baraja se apilan generosamente a tu favor. Por lo tanto: el objetivo es eliminar el privilegio blanco (y como muchos otros tipos de privilegio en la medida en que sea posible)".
"Mucha gente que está comentando aquí ni siquiera puede calificarse como 'no racista'. Algunas personas blancas se ponen muy a la defensiva cuando se habla de racismo. Ser blanco NO significa que seas racista. Significa que tienes privilegios de blanco. No es tu culpa que tengas estos privilegios, pero está en ti reconocerlo y utilizarlo como si fuera un aliado. Tener privilegios de blanco no significa que no puedas o te hayas enfrentado en tu vida al prejuicio, la hostilidad o las dificultades. Significa simplemente que, como resultado de cómo se ha jugado la historia, las cartas de la baraja se apilan generosamente a tu favor. Por lo tanto: el objetivo es eliminar el privilegio blanco (y como muchos otros tipos de privilegio en la medida en que sea posible)".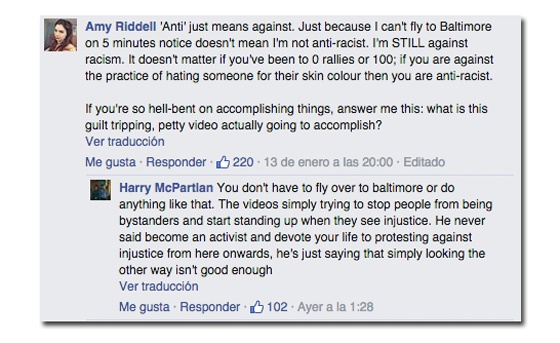 "'Anti' significa 'contra'. Solo porque no pueda volar a Baltimore en cinco minutos no significa que no sea una antirracista. CONTINÚO estando en contra del racismo. No importa si has estado en 0 o 100 manifestaciones. Si estás contra la práctica de odiar a alguien por su color de piel entonces estás contra el racismo. Si usted está tan empeñado en lograr cosas, contésteme a esto: ¿Qué va a lograr este ruin vídeo que airea la culpabilidad?".
"'Anti' significa 'contra'. Solo porque no pueda volar a Baltimore en cinco minutos no significa que no sea una antirracista. CONTINÚO estando en contra del racismo. No importa si has estado en 0 o 100 manifestaciones. Si estás contra la práctica de odiar a alguien por su color de piel entonces estás contra el racismo. Si usted está tan empeñado en lograr cosas, contésteme a esto: ¿Qué va a lograr este ruin vídeo que airea la culpabilidad?".
A lo que otro usuario contesta: "No tienes que viajar a Baltimore ni nada por el estilo. El vídeo simplemente quiere evitar que la gente pase de ser meros espectadores a levantarse cuando ven una injusticia. Él en ningún momento dice que a partir de ahora debas convertirte en un activista y dedicar tu vida a la protesta, simplemente está diciendo que no es suficiente con mirar solo al otro lado".
VERNE 16/01/2016 -

20:03
Ètica del diàleg platònica (Pierre Hadot).
» La pitxa un lio
Persuadido de que el hombre no puede vivir como hombre más que en una ciudad perfecta, Platón quería, en espera de que ésta se realizara, hacer vivir a sus discípulos en las condiciones de una ciudad ideal y deseaba, a falta de poder gobernar una ciudad, que pudiesen regir su propio yo conforme a las normas de esta ciudad ideal. Es lo que intentará hacer, también, la mayoría de las escuelas filosóficas posteriores.
En espera de poder dedicarse a una actividad política, los miembros de la escuela se consagrarán a una vida desinteresada de estudio y de práctica espiritual. A semejanza, pues, de los sofistas, pero por otras razones, Platón crea un medio educativo relativamente separado de la ciudad. Sócrates, por su parte, tenía otro concepto de la educación. A diferencia de los sofistas, consideraba que la educación debía hacerse no en un medio artificial, sino, como sucedía en la antigua tradición, mezclándose a la vida de la ciudad. Pero, precisamente, lo que caracterizaba la pedagogía de Sócrateses que atribuía una importancia capital al contacto viviente entre los hombres, y esta vez Platón comparte esta convicción. Encontramos en él esta concepción socrática de la educación por medio del contacto vivo y del amor, pero, en cierta manera, Platón la institucionalizó en su escuela. La educación se hará en el seno de una comunidad, de un grupo, de un círculo de amigos, donde reinará una atmósfera de amor sublimado. (…)
Según la República (539 d-e), los futuros filósofos no deberán ejercitarse en la dialéctica más que cuando hayan adquirido cierta madurez, y lo harán durante cinco años, de los 30 a los 35. No sabemos si Platón aplicaba esta regla en su escuela. Pero, necesariamente, los ejercicios dialécticos tenían su lugar en la enseñanza de la Academia. La dialéctica era, en la época de Platón, una técnica de discusión sometida a reglas precisas. Se planteaba una "tesis", es decir, una proposición interrogativa del tipo: ¿puede enseñarse la virtud? Uno de los dos inter locutores atacaba la tesis, el otro la defendía. El primero atacaba interrogando, es decir, haciendo al defensor de la tesis preguntas hábilmente elegidas para obligarlo a dar unas res puestas tales que se viera llevado a admitir la contradictoria tesis que pretendía defender. El interrogador no sostenía una tesis. Por eso Sócratessolía desempeñar el papel del interrogador, como lo dice Aristóteles: "Sócrates siempre tenía el papel del interrogador y jamás el de quien contestaba, pues confesaba no saber nada" _27 La dialéctica no sólo enseñaba a atacar, es decir, a conducir atinadamente interrogatorios, sino también a contestar desbaratando las trampas del interrogador. La discusión de una tesis será la forma habitual de la enseñanza, hasta el siglo I a.C.
La formación dialéctica era absolutamente necesaria, en la medida en que los discípulos de Platón estaban destinados a desempeñar un papel en la ciudad. En una civilización que tenía como centro el discurso político, había que formar a la gente para un perfecto dominio de la palabra y del razonamiento. A los ojos de Platón de hecho era peligrosa, pues amenazaba con hacer creer a los jóvenes que se podía defender o atacar cualquier posición. Por eso la dialéctica platónica no es un ejercicio puramente lógico. Es más bien un ejercicio espiritual que exige de los interlocutores una ascesis, una transformación de ellos mismos. No se trata de una lucha entre dos individuos en la que el más hábil impondrá su punto de vista, sino de un esfuerzo hecho en común por dos inter locutores que quieren estar de acuerdo con las exigencias racionales del discurso sensato, del logos. (…)
Un verdadero diálogo no es posible más que si verdadera mente se quiere dialogar. Gracias a este acuerdo entre inter locutores, renovado en cada etapa de la discusión, no es uno de los interlocutores el que impone su verdad al otro; muy por el contrario, el diálogo les enseña a ponerse en el lugar del otro, luego a sobrepasar su propio punto de vista. Gracias a su sincero esfuerzo, los interlocutores descubren por sí mismos, y en sí mismos, una verdad independiente de ellos, en la medida en que se someten a una autoridad superior, el logos. Como en toda la filosofía antigua, la filosofía consiste aquí en el movimiento por medio del cual el individuo se trasciende en algo que lo supera, para Platón, en el logos, en el discurso que implica una exigencia de racionalidad y de universalidad. De hecho este logosno representa una especie de saber absoluto; se trata en realidad del acuerdo que se establece entre interlocutores que se ven llevados a admitir en común ciertas posiciones, acuerdo en el que rebasan sus puntos de vista particulares.
Esta ética del diálogo no se traducía necesariamente en un perpetuo diálogo. Sabemos por ejemplo que algunos tratados de Aristóteles, que de hecho se oponen a la teoría platónica de las ideas, son manuscritos de preparación a las lecciones orales que éste había dado en la Academia; ahora bien, se presentan como un discurso continuo, en forma didáctica. Pero en efecto parece que, conforme a una costumbre que se perpetuó en toda la Antigüedad, los auditores podían expresar sus opiniones después de la exposición. Hubo seguramente muchas otras exposiciones de Espeusipo o de Eudoxio expresando cada uno puntos de vista muy diferentes. Había pues una búsqueda en común, intercambio de ideas, y se trataba una vez más de una especie de diálogo. Platónconcebía de hecho el pensamiento como un diálogo: "El razonamiento y el discurso son, sin duda, la misma cosa, pero ¿no le hemos puesto a uno de ellos, que consiste en un diálogo interior y silencioso del alma consigo misma, el nombre de razonamiento?" (Sofista, 263 c 4) (72-76)
La filosofía como modo de vida.
Pierre Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua?, Fondo de Cultura Económica, México 1998 -

19:27
Foucault visita Münsterlingen.
» La pitxa un lio
El 2 de marzo de 1954 se celebró un llamado carnaval de locos en el asilo de Münsterlingen, en la Suiza de habla alemana. Esta olvidada costumbre, que tiene sus raíces en la Edad Media, consistía en disfrazar con máscaras a los internos y pasearlos por la ciudad. Es algo que puede parecer inconcebible en la actualidad, pero que en los años cincuenta todavía perduraba en diferentes lugares de Europa. Sin embargo, aquel espectáculo cambiaría por completo la historia de la filosofía en Occidente por la profunda impresión que causó en un licenciado en Psicología que asistió invitado por los médicos. Se llamaba Michel Foucault (Poitiers, 1926 - París, 1984). Pese a que han pasado 30 años desde su muerte, su influencia sigue siendo enorme. Sus obras aparecieron en noviembre en la prestigiosa colección de Gallimard La Pléiade, considerada el panteón de la literatura universal, mientras que una minuciosa investigación titulada Foucault à Münsterlingen, publicada por las ediciones de L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, revela los orígenes de una de sus obras más importantes y citadas, Historia de la locura en la era clásica.
Carnaval en Münsterlingen
El hecho de que los archivos de Foucault hayan sido depositados en la Biblioteca Nacional de Francia recientemente y, por tanto, puedan ser consultados y analizados por los especialistas anuncia que se abre una nueva fase de publicación de inéditos del pensador francés. Aunque enormemente influyente por la forma en que desmontó y reveló los mecanismos del poder y expuso una visión diferente tanto de las prisiones como de los psiquiátricos o de la sexualidad, la obra de Foucault no es muy voluminosa. Los dos tomos en papel biblia de La Pléiade recogen sus libros, salvo Enfermedad mental y personalidad, considerado más un manual para sus alumnos, y el último tomo de la Historia de la sexualidad, que sus editores en Gallimard aseguran que no estaba totalmente acabado cuando el pensador murió en 1984.
Sin embargo, Foucault viajó de forma casi compulsiva y dio numerosos cursos y conferencias en medio mundo. Gran parte de ese material permanece todavía inédito, por eso los documentos depositados en la Biblioteca Nacional de Francia pueden convertirse en una mina de información. Por ejemplo, en 2013 se publicó un curso que dio en 1973 en el Collège de France titulado La société punitive (La sociedad del castigo), que se encuentra en la génesis de Vigilar y castigar, su análisis del sistema carcelario en Occidente.
“Su entrada en La Pléiade es un indicio evidente de su actualidad”, explica Jean-François Bert, sociólogo e historiador de la Universidad de Lausana, uno de los autores de la edición definitiva de Gallimard, pero también del estudio sobre los orígenes de Historia de la locura y su visita al carnaval suizo. “Foucault se ha convertido en un historiador insoslayable para pensar sobre algunos dispositivos contemporáneos como el control, la vigilancia, el género, lo religioso. Su actualidad tiene que ver con muchas cosas: con su forma de plantear preguntas, de reflexionar más allá del marco clásico de la filosofía o de las ciencias sociales, de reintroducir problemas contemporáneos en una perspectiva histórica más amplia. Es un pensador actual porque nunca proporciona respuestas radicales, no dice que una sociedad sería mejor sin prisiones, los problemas que plantea son mucho más complejos y esa complejidad es la que nos permite comprender”.
La visita a Münsterlingen representa un documento extraordinario sobre los años fundamentales en la forja del pensamiento de Foucault. Además va a acompañado de las fotografías de Jacqueline Verdeaux, que recogen aquel extraño carnaval y los encuentros con los psiquiatras que allí ejercían. Foucault se había licenciado en Psicología en 1952, pero sus intereses eran mucho más amplios y estaba estudiando a fondo no solo la obra de Freud, sino también la de Maurice Merleau-Ponty, George Bataille, Nietzsche o Lacan. “Para comprender Historia de la locura y sus efectos sobre la comprensión de las enfermedades mentales, Münsterlingen representa un momento muy importante, como lo es también la traducción de Ludwig Binswanger [psiquiatra suizo marcado por el existencialismo] y la publicación de su primer libro, Enfermedad mental y personalidad. Encontramos en Historia de la locura todos estos elementos: el interés por el discurso de los locos, el desarrollo de la noción de experiencia y por la fenomenología, pero, sobre todo, su interés por la historia y los archivos”, explica Jean-François Bert.
Fue en aquellos años cuando el joven psicólogo viró definitivamente hacia la filosofía y comenzaría a cimentarse su mirada crítica hacia los sistemas de poder y dominación. Situado al lado de la ciudad de Constanza, Münsterlingen fue dirigido por Ronald Kuhn y se encontraba muy cerca del sanatorio de Kreuzlingen, que entonces era uno de los más famosos del mundo, gestionado por Binswanger. Dentro de este triángulo se produce el cambio fundamental en la visión de la locura y de la enfermedad mental que marcaría la segunda parte del siglo XX. Las alucinantes imágenes de Jacqueline Verdeaux, con los enfermos desfilando disfrazados con máscaras grotescas que parecen surgidas del medievo, demuestran hasta qué punto fue profunda la ruptura que desencadenó Foucault.
Guillermo Altares, Foucault sigue cambiando el mundo, El País 17/01/2016 -

18:42
Som com ens tractem.
» La pitxa un lio
Som el que fem, som el que decidim, som el que pensem. Però jo hi afegiria: som, sobretot, com ens tractem. Com tractem les coses, a nosaltres mateixos i els altres defineix la nostra posició en el món. No hi ha res més evident, a l’hora de conèixer una persona, que veure com tracta el servei o les seves coses. És igual que sigui de dretes o d’esquerres, d’una classe social o d’una altra, d’una cultura coneguda o d’una de llunyana: ens posicionem en el món en el tracte que mantenim. I, generalment, el que veiem és que el que ens defineix són els diferents graus i estils de maltractament que ens infligim els uns als altres.La paraula maltractament ha esdevingut una categoria psicològica i jurídica molt potent. Ha permès assenyalar, identificar i regular una sèrie de pràctiques invisibles que queien sobre els cossos desproveïts de vida i de veu pública: les dones, els nens, els discapacitats, els presos, la gent gran... Allà on la denúncia clàssica de l’alienació i de l’explotació no arriba hi posa llum la llanterna del maltractament, que es fica a les cases, a les residències, als hospitals, als centres d’internament. Arriba a posar llum, fins i tot, a les foscors de les nostres ànimes o de les nostres ments. Tots coneixem algú que, gràcies a la categoria de maltractament, de maltractat o maltractada, ha pogut donar nom i reconèixer un sofriment, moltes vegades antic, pel qual no tenia paraules.Però més enllà d’una categoria psicològica i jurídica, crec fermament que el maltractament és una categoria política i que defineix la nostra condició col·lectiva. No totes som dones maltractades, no tots vam ser maltractats a la infància, per sort. Però som vides maltractades i, sovint, maltractadores. Fins i tot ens maltractem, i molt, a nosaltres mateixos. Com s’explica, si no, que aguantem les jornades de feina que aguantem, les arbitrarietats dels caps de personal o dels que regulen i normativitzen les nostres vides. Com s’explica, si no, la indiferència i el silenci amb què sostenim la injustícia cap als més propers. La resignació amb què diem que no tenim temps per al que veritablement ens importa. O la doble moral amb què competim amb els altres mentre els adrecem paraules de bons companys.La nostra tradició política ens identifica com a subjectes d’acció i de paraula. Els nens ho aprenen de seguida: “Jo no he fet res”, “Jo no he dit res”. Però fins i tot quan sembla que no estem dient res ni fent res, estem tractant amb el món. Potser no tenim ideologia ni model d’acció. Però estem exercint sempre modes de relació amb efectes polítics continus.Curiosament, no tenim una sola paraula per al bon tracte. Com també tenim la possibilitat de dir malviure però no bon viure. Per què deu ser que el mal s’agafa amb més força als nostres noms i infinitius?Marina Garcés, El maltractament, Ara 17/01/2016
-

18:33
El posthumanisme és el gran problema?
» La pitxa un lio
L'espècie humana ha anat adaptant-se a condicions difícils en les quals ha pogut sobreviure i, com a individus conscients, desitgem millorar les nostres capacitats personals i les de la nostra descendència. En aquest moment hem desenvolupat noves tecnologies que ens plantegen la qüestió de si hem d'actuar sobre la nostra espècie per poder sobreviure als reptes als quals ens hem d'enfrontar en el proper futur. ¿Hem d'anar pensant en un futur en el qual superem les limitacions de la nostra espècie?
En els darrers anys ha aparegut un conjunt de tecnologies que tenen efectes sobre les noves capacitats personals. Hi ha un nombre de dispositius mecànics que ens permeten, per exemple, reparar els nostres òrgans quan algun d'ells no funciona. Això va des de les ulleres o els audiòfons fins a braços o cames ortopèdics que estem perfeccionant de forma progressiva. Fem servir cada cop més instruments electrònics per suplementar la nostra memòria o per comunicar-nos i comencem a connectar-los de forma més directa amb el nostre cervell. Prenem derivats químics per despertar-nos o adormir-nos. I les tècniques de modificació genètica es perfeccionen. Els mètodes d'edició genòmica que s'han desenvolupat darrerament poden modificar l'ADN dels organismes de forma precisa. La imaginació es desborda i ja hi ha qui pensa a traspassar la barrera entre humans i màquines o a començar a modificar el genoma humà per donar lloc a una nova espècie que visqui en el futur complex que sembla acostar-se. Una exposició al CCCB presenta algunes d'aquestes qüestions.
La pregunta que ens podem fer és si té sentit en aquest moment buscar vies per aconseguir que els humans surtin de les limitacions de l'espècie per acabar donant lloc a una espècie posthumana. D'una banda caldria que establíssim si realment estem en condicions de fer alguna cosa semblant o encara és ciència-ficció. Els mètodes que han estat desenvolupats per editar genomes potser es podrien fer servir per modificar algun gen que produeix alguna malaltia genètica, una cosa que el diagnòstic prenatal ja està fent, per exemple, en els casos de famílies portadores d'una malaltia.
Modificar gens implica fer néixer els infants per fecundació in vitro i això no és pas el que voldrem fer de forma generalitzada. A més, ara per ara hi ha pocs gens dels quals estiguem segurs que per ells sols controlen caràcters genètics amb impacte. Per ara la millora de l'espècie passa com sempre hem fet per escollir la parella amb qui ens agrada més tenir fills, mentre que el diagnòstic prenatal permet d'evitar, si volem, que la nostra descendència tingui algun gen portador d'una malaltia.
Tampoc hi ha gaires possibilitats de tenir híbrids amb màquines més enllà del que ja estem fent. Ja depenem d'ordinadors i telèfons mòbils per a la nostra vida quotidiana. Pot ser que en algun moment controlem aquests dispositius de forma més directa, però connectar el nostre cos amb elèctrodes és complex. Hi ha malalties com les derivades de la pèrdua de visió o oïda que tant de bo es puguin beneficiar de sistemes electrònics, i potser hi haurà sistemes mecànics que ens permetran fer alguna funció feixuga amb menys d'esforç. També potser hem de vetllar per l'aparició de soldats robotitzats amb capacitat de decisió autònoma.
Per tant el debat sobre el posthumanisme és una discussió filosòfica certament interessant, pot ser un exercici de ciència-ficció o pot acabar portant les prediccions tan lluny que, espantats, acabem decidint prohibir-ho tot, com pot acabar passant amb l'edició del genoma humà. No hi ha cap necessitat de tot això per ara. Ningú vol l'establiment de races superiors per cap via genètica ni electrònica. Tenim sistemes de control i normes de treball en els nostres laboratoris i hospitals que poden vetllar perquè les noves tecnologies es facin servir de manera beneficiosa. I hem d'evitar que algunes discussions teòriques ens desviïn de preguntes sobre com apliquem les noves tecnologies en l'inici de la vida i com enfrontem el seu final en el nostre món que envelleix cada dia.
Realment els nostres problemes són uns altres. Si hi ha diferències entre la gent és perquè hi ha encara centenars de milions de persones sense accés al menjar que necessiten, sense accés a aigua potable o a electricitat, o sense bons nivells d'educació. I tot això en un entorn que de cop descobrim que estem modificant de forma intensa. La humana és una espècie animal i s'ha anat fent durant milers d'anys, adaptant-se a un entorn hostil que ha acabat dominant pràcticament sense adonar-se'n.
Ens haurem d'enfrontar a les qüestions que hem de resoldre amb les eines genètiques que tenim, amb la cultura i la tecnologia que hem desenvolupat i que ens ofereix solucions extraordinàries si les volem fer servir en benefici de tots.
Pere Puigdomènech, Humans i posthumans, el periodico.cat 16/01/2016
-

1:03
Les raons de l'oblit, per part de la filosofia occidental, del tema de la vida filosòfica (Michel Foucault).
» La pitxa un lio
La filosofía occidental –tal fue su historia y acaso tal fue su destino- suprimió progresivamente, o al menos ignoró y mantuvo a raya, el problema de la vida filosófica, a cuyo respecto, sin embargo, había planteado al comienzo que no podía disociarse de la práctica filosófica. Ignoró cada vez más, mantuvo cada vez más a raya el problema de la vida en su vínculo esencial con la práctica del decir veraz. Es de suponer que ese olvido, esa negligencia, esa supresión, esa exteriorización del problema de la verdadera vida, de la vida filosófica con respecto a la práctica y el discurso filosófico, son el efecto de una serie de fenómenos, o que los manifiestan.
Puede decirse sin disputa que la absorción, y hasta cierto punto la confiscación del tema de la práctica de la verdadera vida por la religión, fue una de las razones de esa desaparición. Como si la filosofía se aligerara del problema de la verdadera vida en la medida en que la religión lo hacía suyo, de manera cada vez más notoria, desde fines de la Antigüedad hasta el mundo moderno. También puede suponerse que la institucionalización de las prácticas del decir veraz en forma de una ciencia (una ciencia con normas, una ciencia regulada, una ciencia instituida, una ciencia que cobra cuerpo en instituciones) fue sin duda la otra gran razón por la cual el tema de la verdadera vida desapareció como cuestión filosófica, como problema de las condiciones de acceso a la verdad. Si la práctica científica, la institución científica, la integración al consenso científico bastan por sí solos para garantizar el acceso a la verdad, es obvio que el problema de la verdadera vida como basamento necesario para la práctica del decir veraz desaparece. Confiscación del problema de la verdadera vida por la institución religiosa. Anulación del problema de la verdadera vida en la institución científica. Entenderán por qué la cuestión de la verdadera vida no dejó de agotarse, de atenuarse, de suprimirse, de desgastarse en el pensamiento occidental.(247)
Clase del 14 de marzo de 1984. Primera hora.
Michel Foucault, El coraje de la verdad, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2010 -

13:02
De la valentia política al escàndol cínic (Michel Foucault).
» La pitxa un lio
En un principio, dimos con el problema del coraje de la verdad bajo la forma de lo que cabría llamar la osadía política, es decir: o bien el coraje del demócrata o la valentía del cortesano, que dicen, sea en la asamblea en el caso del demócrata, sea al príncipe en el caso del cortesano, algo distinto de lo que piensan esa asamblea y ese príncipe. El político, si es valeroso, arriesga la vida contra la opinión de ese príncipe o esa asamblea, y a favor de la verdad. De manera muy esquemática, ésa es la estructura de lo que podríamos denominar valentía política del decir veraz.
Nos hemos topado con una segunda forma de coraje de la verdad. Esta otra forma ya no es la valentía política, sino lo que podríamos llamar ironía socrática, una ironía consistente en hacer decir a la gente y hacerle reconocer poco a poco que lo que dicen saber, lo que creen saber, en realidad no lo saben. En este caso, la ironía socrática consiste en arriesgar, de parte de la gente, la ira, la irritación, la venganza y hasta el enjuiciamiento, para llevarla, a superar, a ocuparse de sí misma, de su alma y de la verdad. En el caso más simple, el de la valentía política, se trataba de oponer a una opinión, a un error, el coraje de decir la verdad. En el caso de la ironía socrática, se trata de deslizar, dentro de un saber que ellos no saben que saben, cierta forma de verdad que conducirá a los hombres a ocuparse de sí mismos.
Con el cinismo tenemos una tercera forma de coraje de la verdad (…) El coraje cínico de la verdad consiste en lograr que los individuos condenen, rechacen, menosprecien, insulten la manifestación misma de lo que admiten o pretenden admitir en el plano de los principios. Se trata de hacer frente a su ira presentándoles la imagen de aquello que, a la vez, ellos admiten y valoran como idea y rechazan y desprecian en su vida misma. Eso es el escándalo cínico. Luego de la valentía política, luego de la ironía socrática, tendríamos, si se quiere, el escándalo cínico.
En los dos primeros casos, el coraje de la verdad consiste en arriesgar la vida diciendo la verdad, arriesgar la vida para decir la verdad, arriesgar la vida porque se la dice. En el caso del escándalo cínico –esto me parece importante y merece retenerse-, se arriesga la vida, no simplemente al decir la verdad y para decirla, sino por la manera misma como se vive. (…) Expone su vida, no por sus discursos, sino por su vida misma.
En el escándalo cínico, la práctica cínica, planteó a la filosofía en la Antigüedad, y también en el cristianismo y el mundo moderno, la cuestión permanente, difícil, perpetuamente perturbadora, es la de la vida filosófica, el bíos philosophikós. Si retomamos el problema y el tema del cinismo a partir de la gran historia de la parrhesía y el decir veraz, podemos decir que, mientras toda la filosofía va a tender más a plantear la cuestión del decir veraz desde la perspectiva de las condiciones en que un enunciado puede reconocerse como verdadero, el cinismo, por su parte, es la forma de filosofía que no deja de hacer la pregunta. ¿cuál puede ser la forma de vida que sea tal que practique el decir veraz? (245-246)
Clase del 14 de marzo de 1984. Primera hora.
Michel Foucault, El coraje de la verdad, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2010 -

12:27
El paper de les matemàtiques en l'educació platònica.
» La pitxa un lio
La geometría y las demás ciencias matemáticas tenían un papel de primera importancia en la formación de la Academia platónica. Pero no representaban más que una primera etapa en la formación del futuro filósofo. Se las practicaba en la escuela de Platón de manera totalmente desinteresada, sin ninguna consideración de utilidad,(República, 522-534) mas, destinadas a purificar la mente de las representaciones sensibles, tenían también una finalidad ética. (República, 526e) La geometría no sólo era objeto de una enseñanza ele mental, sino de profundas investigaciones. De hecho, es en la Academia donde las matemáticas conocieron su verdadero nacimiento. Es allí donde se descubrió la axiomática matemática que formula las presuposiciones de los razonamientos: principios, axiomas, definiciones, postulados, y pone en orden los teoremas deduciéndolos unos de otros. Todos estos trabajos desembocarán, medio siglo después, en la redacción por Euclides de sus famosos Elementos.(74)
La filosofía como modo de vida.
Pierre Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua?. Fondo de Cultura Económica, México 1998 -

10:26
El mite del creixement.
» La pitxa un lioMalgrat els dubtes sobre la capacitat de créixer de les economies europees, dreta i esquerra continuen repetint el mateix conte de sempre: si aconseguim més creixement, es recuperarà l'ocupació, millorarà el consum i tornarem al cercle virtuós. Un mite que ningú gosa qüestionar, fruit d'una hegemonia en què el ciutadà ha estat reduït a estricte subjecte econòmic.
Josep Ramoneda, La vida, la propaganda i la perplexitat, El País 16/01/2016
[cat.elpais.com]




