Canales
22908 temas (22716 sin leer) en 44 canales
-
 Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer)
Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer) -
Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)
-
 telèmac
(1062 sin leer)
telèmac
(1062 sin leer)
-
 A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer)
A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer) -
 Aprender a Pensar
(181 sin leer)
Aprender a Pensar
(181 sin leer) -
aprendre a pensar (70 sin leer)
-
ÁPEIRON (16 sin leer)
-
Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)
-
Boulé (267 sin leer)
-
 carbonilla
(45 sin leer)
carbonilla
(45 sin leer) -
 Comunitat Virtual de Filosofia
(789 sin leer)
Comunitat Virtual de Filosofia
(789 sin leer) -
 CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer)
CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer) -
CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)
-
 DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer)
DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer) -
 DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer)
DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer) -
 Educación y filosofía
(229 sin leer)
Educación y filosofía
(229 sin leer) -
El café de Ocata (4783 sin leer)
-
El club de los filósofos muertos (88 sin leer)
-
 El Pi de la Filosofia
El Pi de la Filosofia
-
 EN-RAONAR
(489 sin leer)
EN-RAONAR
(489 sin leer) -
ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)
-
Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)
-
FILOPONTOS (10 sin leer)
-
 Filosofía para cavernícolas
(621 sin leer)
Filosofía para cavernícolas
(621 sin leer) -
 FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer)
FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer) -
Filosofia avui
-
FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)
-
 Filosofia para todos
(134 sin leer)
Filosofia para todos
(134 sin leer) -
 Filosofia per a joves
(11 sin leer)
Filosofia per a joves
(11 sin leer) -
 L'home que mira
(74 sin leer)
L'home que mira
(74 sin leer) -
La lechuza de Minerva (26 sin leer)
-
La pitxa un lio (9753 sin leer)
-
LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)
-
 Materiales para pensar
(1020 sin leer)
Materiales para pensar
(1020 sin leer) -
 Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer)
Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer) -
Menja't el coco! (30 sin leer)
-
Minervagigia (24 sin leer)
-
 No només filo
(61 sin leer)
No només filo
(61 sin leer) -
Orelles de burro (508 sin leer)
-
 SAPERE AUDERE
(566 sin leer)
SAPERE AUDERE
(566 sin leer) -
satiàgraha (25 sin leer)
-
 UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer)
UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer) -
 UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer)
UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer) -
 Vida de profesor
(223 sin leer)
Vida de profesor
(223 sin leer)
 La pitxa un lio (50 sin leer)
La pitxa un lio (50 sin leer)
-

19:18
Per què ens serveix la ment?
» La pitxa un lio
Dentro de los actos conmemorativos del 5º aniversario de la Cátedra de Cultura Científica se organizó una Zientzateka especial en la que participó Xurxo Mariño, neurofisiólogo de la Universidad de la Coruña y, posiblemente, uno de los mejores y más premiados divulgadores de ciencia en castellano y gallego. En esta charla-show narra la evolución del sistema nerviso humano hasta llegar a la mente autoconsciente como nunca la habías oído.
Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados poreitb.eus -

18:10
L'edat del no-res
» La pitxa un lio
¿Sentimos nostalgia de Dios, o nos hemos acostumbrado a su ausencia? ¿Podemos vivir sin el horizonte de un «reino de los fines» que anticipe la justicia sobrenatural? ¿Se ha terminado la posibilidad de una imagen del mundo como totalidad moral? En un tiempo de crisis política y económica, ¿podemos subsistir sin la expectativa de un más allá? ¿Puede la fe mejorar las relaciones entre los individuos y los pueblos, restaurando un sentido de comunidad que casi ha desaparecido en la sociedad occidental, impregnada de individualismo? ¿Vivimos en un tiempo sin valores? ¿Pueden la ciencia o el arte sustituir a la religión como fuente de sentido? Chesterton ironizaba sobre las consecuencias del ateísmo: «Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en cualquier cosa». Algunos estudios indican que la infelicidad es un mal endémico en Europa y Estados Unidos, tal vez porque se atribuye demasiada importancia a los asuntos personales, menospreciando –o postergando– el bien común. Sin embargo, no era menos desdichado el ser humano bajo la sombra de Dios. «Dios –escribe Nietzsche– se convierte en la fórmula de todas las calumnias relacionadas con el “aquí y ahora”, en el pretexto de todas las mentiras vinculadas con el “más allá”». No hay que vivir para la eternidad, sino para el instante: «La vida buena es aquella que consigue existir para el instante, sin referencia al pasado ni al futuro, sin condena ni selección, en un estado de absoluta ligereza, y con la cabal convicción de que no hay, por tanto, diferencia alguna entre el instante y la eternidad».
La edad de la nada es un ambicioso, prolijo y minucioso ensayo que examina los ciento treinta años transcurridos desde que Nietzsche anunciara la muerte de Dios. Peter Watson señala que infinidad de individuos no dedican ni un minuto de su tiempo a meditar sobre los grandes interrogantes de la existencia: «Son, en cierto sentido, las personas más laicas del momento, y quizá también las más felices», pues viven en la pura inmediatez, sin preocuparse por cuestiones abstractas y de dudosa utilidad. Lo cierto es que preguntarse por el significado de la existencia constituye un privilegio. Los grupos humanos que se enfrentan a grandes problemas para sobrevivir tienen otras prioridades. Los que no luchan contra esa clase de penalidades y no encuentran argumentos para la fe, han concebido diferentes alternativas. Por ejemplo, Harold Bloom, el famoso crítico literario, amaba la literatura hasta el extremo de afirmar: «Para mí, Shakespeare es Dios». En los países donde perdura un fuerte sentido nacional, la Constitución o la bandera pueden adquirir el rango de «religión civil». Los derechos humanos desempeñan un papel parecido para los que batallan por un mundo sin violencia ni abusos. Las metas inmanentes sustituyen a las metas trascendentes, llenando de sentido muchas vidas. Ciertas formas de pensamiento –liberalismo, socialdemocracia, altermundismo, feminismo, animalismo– desempeñan un papel parecido, pero sin el carácter dañino de las ideologías, que justifican la inmolación individual en nombre de un paraíso terrenal. Nazismo y comunismo son las expresiones más nítidas del totalitarismo, y tan solo unos pocos se atreven a defender sus consignas. El conservadurismo y el reformismo carecen de brillo heroico, pero representan una manera de encarar los problemas mediante el diálogo y no con el exterminio del adversario.
La teología ha intentando salvar la idea de Dios, cambiando sus atributos. Después de Auschwitz, Arthur A. Cohen, Hans Jonas y Melissa Raphael han coincidido en que Dios no puede ser definido como providente, inmutable, omnisciente y todopoderoso. Cohen opina que Dios es un misterio. No ejerce una causalidad directa sobre los asuntos humanos, pero invita a la búsqueda y al progreso moral. Hans Jonas sostiene que Dios sufre y deviene. Es una realidad cambiante, que aprende y se enriquece con la experiencia. Dios no puso fin a Auschwitz porque no pudo. Es «un absoluto frágil y vulnerable», de acuerdo con las palabras de Slavoj Žižek, el filósofo de moda. No debemos pedirle ayuda, sino ofrecérsela. Melissa Raphael cree que los campos de exterminio son incompatibles con la omnipotencia divina. Dios no es Padre, sino Madre. Es «un ser solícito, doliente y amoroso», que «sostiene en secreto el mundo con sus cuidados». Me extraña que Watson no cite a Jürgen Moltmann, el teólogo protestante que en 1972 publicó El Dios crucificado, un libro de extraordinario vigor y originalidad. En un intento de sintetizar el contenido de su obra, Moltmann expresó su visión del Dios crucificado en una conferencia pronunciada en 1976: «Dios no está muerto. Pero la muerte está en Dios. Él sufre en nosotros; sufre con nosotros. El dolor está en Dios. Dios no condena y no condenará. Pero la condenación está en Dios. Por eso podemos decir: de una manera que queda oculta en la cruz, está Dios en camino de llegar a ser “todo en todas las cosas” y nosotros “vivimos, nos movemos y estamos en Él”. Cuando Dios culmine su historia (1 Cor. 15, 28), su dolor quedará transformado en dicha. Y también el nuestro».
Watson estima que la idea de Dios debería ser desplazada por ideas «manejables, modestas y razonables». Al inicio de su estudio, cita una frase de Thomas Nagel que expresa un verdadero cambio de paradigma: «¡No se trata tan solo de que no crea en Dios y de que, como es lógico, albergue la esperanza de que no exista! Es que no quiero que haya Dios; no quiero que el universo tenga ese carácter, como espero saber mostrar». Un Dios todopoderoso, providente y omnisciente es un tirano cósmico, que aniquila la libertad humana y el placer por las cosas sencillas, pues –aunque reconozca la posibilidad de elegir entre el bien y el mal– ha impuesto un final a la historia, con un juicio que contempla penas terribles e irredimibles. En la eternidad, el tiempo ya no fluye y no pueden esperarse cambios ni una posible salvación. En cambio, Hans Jonas afirma que en la eternidad la vida no se interrumpe. La eternidad no es una imagen inmóvil del tiempo, sino una secuencia dinámica. Claro que esta interpretación no es una verdad revelada, sino la especulación de un filósofo judío reacio a ortodoxias.
Nagel opina que el sentido o, más exactamente, el sentimiento de plenitud sólo puede hallarse en los objetos particulares. Su «completitud no competitiva» se «revela transparente para todos los aspectos del yo». Eso explica «por qué la experiencia de algo enormemente bello tiende a producir una unificación del yo, ya que el objeto nos involucra de manera inmediata y total, haciéndolo además de un modo capaz de establecer distinciones entre puntos de vista irrelevantes». George Levine sostiene que la experiencia religiosa puede suplirse por la experiencia estética. Sólo hay que prestar una «profunda atención a los detalles de este mundo». Poetas, filósofos, músicos y pintores hablan de «momentos beatíficos» (Proust), «destellos de valor espiritual» (Ibsen), «pequeños placeres» (Kandinski), «instantes de infinitas consecuencias» (Shaw), «epifanías» (Joyce) o «breves instantes de jubilosa afirmación» (Yeats). Eugenio Montale escribe: «No soy / más que el destello de un faro». Virginia Woolf emplean otra imagen: «días de algodón». George Santayana entiende que la dicha cristaliza en «episódicos y radiantes brotes de gozo consumado que dan sentido a las cosas». Joyce recomienda «vivir apegados a los hechos». Todas estas opiniones nacen de una «apología de la inmanencia» que reivindica nuestra dimensión irracional. Jonathan Lear entiende que el ser humano está «incompleto», si excluye lo ilógico e irracional en su interpretación y experiencia de la vida.
Relativizar la razón es una forma de negar la existencia de una estructura en el universo y un núcleo en el ser humano, al que solemos llamar «esencia». Tal vez ni siquiera deberíamos hablar de personalidad o sentido, pues cada individuo es un conjunto de tendencias que reflejan una identidad cambiante y plural. Y, en cuanto al sentido, puede afirmarse que es un concepto, «una categoría del entendimiento», por utilizar la expresión de Kant, sin el cual no podríamos ordenar nuestras percepciones, transformarlas en proposiciones y englobarlas en una teoría. El hombre y el universo son realidades discontinuas, fragmentarias, pero la voluntad de dominio –científico y político– ignora este hecho, ya que constituye un grave obstáculo en su propósito de controlar la naturaleza y someter al ser humano a un ordenamiento jurídico y social. No hay un cosmos, sino fenómenos que convertimos en relato. Narrar es poetizar, pero también ordenar, imprimir forma, clarificar, explicar. No obstante, ninguna narración puede crear la ilusión de una «totalidad», salvo que incurramos en un uso fraudulento del lenguaje. Según Wittgenstein, el silencio es más ético que el discurso florido cuando se plantea la posibilidad de un más allá. Nuestra ambición intelectual debe ser más modesta: «No todos podemos ser artistas, pero todos podemos apoyarnos en el enfoque artístico», escribe Watson. El infinito está fuera de nuestro alcance. Quizá sólo es una ficción matemática que se ha extendido al mundo físico. Es mejor que busquemos la «perfección finita», capaz de suscitar una plenitud emocional. Un paisaje de montaña, la infinidad del mar o un poema pueden proporcionarnos esa plenitud transitoria. El conocimiento científico también puede despertar algo semejante, pero los intereses económicos han contaminado su despliegue, restando belleza a sus hallazgos. Pese a ello, muchos experimentan gratificación estética al corroborar una hipótesis no evidente por sí misma. Dicho de otro modo: un teorema no es un simple acto de intelección, sino una función creativa, casi lúdica. Desgraciadamente, es un privilegio minoritario, pues exige un ejercicio de abstracción, deducción y comprensión. El ser humano necesita algo más concreto, algo que produzca un impacto más intenso en los sentidos. Watson reivindica la fenomenología, particularmente «la fenomenología lírica» de Jean-Paul Sartre, que constituye una superación de «la náusea» derivada de un existencialismo sin una perspectiva poética. El objeto que nos derrota con su gratuidad puede convertirse en fuente de placer, si nuestra mirada advierte su dimensión estética. El «desencantamiento del mundo» (Max Weber) pude revertirse y producir un nuevo «encantamiento», pero sin alusiones a un ficticio más allá.
Richard Rorty piensa que los conceptos del pensamiento religioso son inútiles en el mundo actual. La humanidad no necesita redimirse de un imaginario pecado y no hay nada sagrado. Todo puede ser objeto de especulación e irrisión. El fundamentalismo religioso nunca se adaptará a vivir en sociedades libres, abiertas y plurales. La moral no se fundamenta en un decálogo, sino en la experiencia histórica y en la peculiaridad biológica de la especie humana. El ecumenismo no es una conquista religiosa, sino una exigencia de la razón. La razón no se limita a alumbrar normas. También explora sus límites y libera sus intuiciones, engendrando formas de belleza. Un poema no es un adorno, sino un acontecimiento que mejora el mundo. Seamus Heaney entiende el poema como la producción objetiva de un bien moral. Rilke cree que el poeta salva al mundo al asignar nombres y adjetivos a las cosas, rescatando vivencias que se perderían sin la intervención del lenguaje. Watson asegura que «el acto de cantar el mundo es –literalmente– una de las formas de conservar su encantamiento». Elizabeth Bishop recrea en unos versos memorables ese «encantamiento» que se produce sin la mediación de ninguna deidad. Durante un viaje en autobús por la costa de Nueva Escocia surgió ese «milagro estético», con la fuerza necesaria para transfundir lo accidental en un prodigioso y jubiloso instante: «Un alce ha salido / del bosque impenetrable / y se planta ahí, amenazador / en medio de la carretera». La aparición supuso «una epifanía colectiva». La mirada salvaje e indomeñable del alce resultaba «tan imponente como una catedral». Watson describe la escena como un ejemplo de «encantamiento sublime y laico». Se trata de una experiencia valiosa en sí misma, no el eco de una teofanía que profetiza un más allá. La observación del mundo es «liberadora», según Watson, e implica «tintes de heroicidad». Prometeo ya no necesita robar el fuego a los dioses, pues no hay dioses a los que arrebatar preciados dones. El infinito está en la mirada del hombre y sólo exige una mente despierta.
Watson se muestra irónico con la renovación del sentimiento religioso planteado por Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida y Julia Kristeva. La opacidad de su prosa y la densidad de su sintaxis –«que, francamente, le deja a uno pasmado»– no sólo no ayudan a comprender a Dios, «un misterio innombrable», sino que añaden más confusión, provocando una mezcla de perplejidad y enojo. Creo que es una forma muy elegante de denunciar la charlatanería de la filosofía académica. La edad de la nada es un ensayo deslumbrante, pero su tesis principal sólo redunda en la metafísica del artista de Nietzsche, mitigando su fondo trágico con una fenomenología amable. Dios ha muerto y no resucitará. El sentido del mundo es el mundo en sí mismo, con sus instantes de belleza. La poesía nos enseña a contemplar la realidad y nos descubre el asombroso don de estar vivos. Puede ser, pero Watson deja un hilo suelto. ¿Qué sucede con el dolor de los inocentes? ¿Auschwitz es la última palabra para los que murieron asesinados en los crematorios? Imre Kertész apreció belleza en Buchenwald, pero fue una vivencia puntual que no pudo borrar el horror de la deportación. Watson no ignora el sufrimiento de los deportados a los campos de exterminio, pero no formula ningún argumento esperanzador. La sociedad occidental contempla la realidad desde su opulencia, sin reparar en que la mayor parte de la humanidad malvive, soportando guerras, hambrunas y catástrofes naturales. La exaltación del instante es un pobre consuelo para los que soportan en sus propias carnes las formas más abyectas de injusticia. Alfred Rosenberg, ministro del Reich para los territorios ocupados del Este y autor de El mito del siglo XX (1930), escribió un memorándum en la prisión de Núremberg, cumpliendo órdenes de los aliados. Con un pie en la horca, reiteró su escepticismo religioso: «La existencia del hombre sólo se perpetua en sus hijos o en sus obras». Imagino que esa convicción le hizo subir al patíbulo con una amarga sensación de derrota, pues el Reich de los mil años apenas había superado la década. Su malestar interior no me inquieta, pero sí me atormenta que sus víctimas expiraran con sentimientos parecidos, profundamente abatidas y sin la perspectiva de una reparación. No puedo evitar pensar en una reflexión de Joseph Ratzinger, cuando era un profesor de teología dogmática en la Universidad de Tubinga: «Dios se ha acercado tanto a nosotros que hemos podido matarlo». Su muerte en la Cruz y, siglos más tarde, en el taller de la filosofía (Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud), no ha logrado borrarlo de nuestro pensamiento. «El hombre –prosigue Ratzinger– no sólo vive del pan de lo factible, como hombre, y en lo más propio de su ser humano, vive de la palabra, del amor, del sentido. El sentido es el pan de que se alimenta el hombre en lo más íntimo de su ser» (Introducción al cristianismo, 1968). Si prescindimos del sentido, el mundo deviene en juego, pirueta, nonada y, en el mejor de los casos, suave insignificancia, por no decir claramente que corre el riesgo de rebajarse a simple absurdo y arbitrario azar. Pienso que la plenitud efímera del instante no aplaca el anhelo de sentido. De hecho, apenas puede ofrecer resistencia al nihilismo. En un mundo completamente secularizado, la muerte se perfila como un absoluto. Así lo entendió Yukio Mishima, que –según su madre– sólo conoció la felicidad perfecta el día en que se abrió el vientre con un «tato» o espada corta. En El aciago demiurgo (1969), escribe Emil Cioran: «El suicidio es una realización brusca, una liberación fulgurante: es el nirvana por la violencia». Yo no advierto nada liberador en el suicidio. De hecho, el nihilismo no es la realización de un óptimo moral, sino el reconocimiento de una dolorosa limitación o la expresión de una enfermedad mental.
Imagino que Watson conoce la ingeniosa respuesta de Borges, cuando le preguntaron sobre la fe: «Todo es posible, hasta Dios. Fíjese que ni siquiera estamos seguros de que Dios no exista». La edad de la nada es un magnífico ensayo, pero la angustia del hombre ante la muerte sortea sus casi mil páginas sin hallar una salida. El instante no es un consuelo, sino la trágica evidencia de nuestras pérdidas. Un breve momento de plenitud no puede mitigar la catástrofe que significa la extinción total. Muere la carne y, con ella, miles de vivencias irrepetibles, que enriquecieron el universo. Beethoven murió en 1827. Sus sinfonías, oberturas, cuartetos y sonatas perduran, pero, ¿hasta cuándo? La extinción de las especies es una ley evolutiva. La adaptación al entorno es una estrategia provisional y precaria, no un estado permanente. Es altamente improbable que el hombre logre transformar el universo para garantizar su supervivencia. Si nada sostiene la realidad, todo se perderá «como lágrimas en la lluvia», de acuerdo con Roy, el androide de última generación o Nexus 6 de Blade Runner (Ridley Scott, 1982). ¿Quién no se ha conmovido al oír sus palabras de despedida en una azotea, mientras sostiene una paloma blanca? Todos sabemos que –antes o después– nos enfrentaremos a la misma situación y sólo unos pocos se atreverán a repetir el famoso verso de Jorge Guillén: «El mundo está bien hecho».
Rafael Narbona, ¿Podemos vivir sin Dios?, Revista de Libros 11/05/2015 -

17:34
Ja no hi ha filòsofs.
» La pitxa un lio
No, ya no hay filósofos, porque los filósofos nunca contribuyeron a resolver un solo problema, y al contrario crearon muchos, nunca respondieron una sola pregunta sino que se complacían en hacer las preguntas que los demás no nos hacíamos ni falta que nos hacía, porque no tienen respuesta, y utilizaban su independencia solamente para soliviantar las conciencias y minar las certezas. Nunca impidieron una injusticia, ni salvaron a un inocente, ni remediaron las carencias de los pobres, ni construyeron puentes, caminos, canales ni puertos. Solamente, atribuyéndose fatuamente una representatividad que nadie les había otorgado, aseguraban estar ahí únicamente para impedir que las injusticias, los atropellos y las carencias pudieran justificarse en nombre de la razón. Ahora la razón es nuestra y estamos mucho más tranquilos.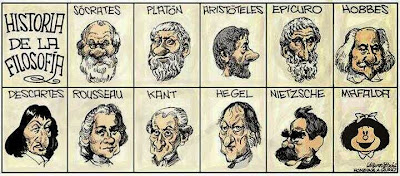
José Luis Pardo, pardonomics, facebook 25/06/2016 -

17:29
Capital cultural i lògica del desinterès.
» La pitxa un lio
Vivimos tiempos donde más de una contradictio in adiecto se convierte en un sintagma coherente, como si la historia afectase a la semántica en derivas de significado que representan transformaciones de la historia. Me refiero ahora a Capital Cultural, una profunda contradicción que parece ser ya una descripción real y precisa de lo que pasa. Debemos el término al sociólogo francés posmarxista Pierre Bourdieu, que lo usó con dos propósitos: el primero, mostrar que las formas de poder en el mundo contemporáneo se distribuyen formas más variadas que la posesión de los medios de producción. Capital social, capital cultural y capital simbólico hacen referencia a las posiciones que ocupan las personas en el reparto del poder social dependiendo de sus relaciones y contactos (familia, amigos,...), de sus conocimientos teóricos y prácticos o de su capacidad para determinar los significados en una sociedad concreta. El segundo fue explicar cómo se acumulaban estas formas de poder que llamó "capital".
Bourdieu, como buen sociólogo, a pesar de su compromiso crítico, concebía sus conceptos con una cierta distancia de sus creencias, con un propósito más explicativo que normativo. He usado sus teorías en mis clases y explicaciones durante muchos años, entre otras cosas porque eran una generalización de ideas de autores como Popper, Polanyi y Kuhn con quienes estuve muy familiarizado en mis primeros pasos en la academia. Ahora mantengo más distancias porque me pregunto con frecuencia cuánta normatividad se oculta bajo la aparente distancia, incluso distancia crítica de ciertos términos.
Sostiene Bourdieu que el capital cultural se adquiere en nuestro mundo en ciertas estructuras sociales que llama campos culturales: ciencia, arte,... Los campos son estructuras de relaciones que inducen narrativas y dinámicas en los sujetos que entran y pertenecen a esos campos. La dinámica se basa en la adquisición de un bien inmaterial, el prestigio, que tiene una capacidad acumulativa y depende del reconocimiento que otros conceden a las propias realizaciones y a sus prospectivas futuras. Los miembros del campo cultural compiten por el reconocimiento de los otros y van acumulando capital cultural a medida que lo adquieren. Sirve tanto para las personas profesionales (científicos, artistas, pensadores,...) como para los amateurs y connaisseurs que acumulan con el tiempo los conocimientos y sensibilidad para apreciar lo que los creadores poseen como fuente de su prestigio.
Tanto Thomas Kuhn como Pierre Bourdieu, ambos seguidores (este último inconsciente, no lo cita y seguramente nunca lo leyó) de Michael Polanyi, observan una contradicción básica en la dinámica del prestigio como capital. Es una dinámica no lineal que obedece a fuerzas contradictorias. Kuhn lo llamaba la tensión esencial y Bourdieu la lógica del desinterés: para entrar en la economía de poder de tu campo intelectual debes mostrar primero fehacientemente que estás "desinteresado" por la fama, el prestigio y, por supuesto, la riqueza. El creador primerizo debe hacer saber que su vida está "dedicada" al campo (la ciencia, el arte.....) y que no persigue otros fines que los que se suponen que constituyen el campo: la verdad, la belleza, ..., lo que sea. Al comenzar así su curriculum vitae se expondrá a una tensión entre la obediencia al canon y la audacia de crear contra las formas recibidas. Si resuelve bien esta tensión, pronto acumulará un capital, quizá muy rápido en cuanto sea reconocido como promesa, que le concederá un lugar ostensible en el campo de poder.
Todo aquel que se mueva en un campo intelectual o creativo se verá reconocido en esta descripción de la que surge toda la parafernalia de los indicadores e índices de calidad que sufrimos cotidianamente en nuestra vida. Algunos compañeros de profesión como Jesús Zamora Bonilla, en su libro La lonja del saber, han dotado de un aparato conceptual basado en la teoría de la decisión y la microeconomía toda esta procesualidad de los cambios de estatus en la profesión. Al final, quienes están convencidos por la idea, creen que no hay diferencia entre competir por un salario mejor en una empresa, por situar a tu empresa entre las primeras o por crear arte o ciencia. La forma mercancía en el campo creativo se llama prestigio o reconocimiento como en la economía se llama capital. Pero todas son formas de capital: fantasmas que parecen producir efectos causales borrando sus orígenes sociales.
Es sorprendente y paradójico que la metafísica que sostiene nuestra explicación contemporánea se sostenga, al final, sobre dos teorías que fueron críticas en su momento: el marxismo y el darwinismo. El aparato matemático de la microeconomía y economía marginalista no es una negación sino una superación dialéctica de las dos teorías, como la teoría sintética de la evolución supera las discrepancias entre el darwinismo y la genética de poblaciones. Subyace a todas ellas una lógica determinista como si todo este edificio se sustentase sobre algo profundo sobre la naturaleza del universo, la vida o la especie humana. No hay que profundizar mucho para descubrir que incluso Marx, a pesar de su análisis del fetichismo de la mercancía, estaba fascinado por el determinismo y el naturalismo (el creía en ciertas leyes de hierro de la sociedad, como otros en las manos ocultas de la evolución y el mercado).
Hay varias formas de criticar esta lógica. Una, la más difícil e interesante, es la de señalar los ejemplos de los héroes epistémicos y creadores que muestran a través de su actividad la ceguera de este sistema. Otra, más académica, es mostrar que estas teorías son imposibles de refutar. Siempre se autocumplen, como la astrología. Cuando alguien aduce, por ejemplo, las formas colaborativas alternativas, el desinterés real, etc., el teórico de turno dirá "¿ves?, es lo que yo decía, el desinterés como interés en el prestigio,...." Popper, uno de los padres creadores de este darwinismo-capitalismo sostenía que esa era la marca de la metafísica contra la ciencia. No reparaba, o quizá sí, en que su propuesta era la más irrefutable de todas. Y también la más ideológica.
Fernando Broncano, La lógica del capital cultural, El laberinto de la identidad 26/06/2016 -

17:19
Imatges que fan que el cervell es torni boig.
» La pitxa un lioSeguramente alguna vez hayas visto esos vídeos y gifs que te obligan a mirar fijamente una imagen con colores invertidos durante un rato. La voz en off te suele recomendar que no cierres los ojos ni pestañees para que la experiencia sea efectiva.
Tras varios segundos concentrado y con la mirada fija en la pantalla, aparece una imagen en blanco y negro. Pero, por sorpresa, nuestros ojos la ven en color. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no percibimos por un instante la fotografía en blanco y negro?
Haz la prueba tú mismo. En el siguiente vídeo te aparecerá una imagen con un punto verde. Quédate mirándolo sin pestañear durante mucho rato, hasta que aparezca otro plano y… ¡sorpresa!
Todo tiene una explicación científica. Al contemplar una imagen, la luz rebota y golpea la retina. Cuando hacen esto durante un tiempo, las células de la retina, que son responsables de interpretar diferentes colores se fatigan y dejan de enviar señales al cerebro, por lo que ves una imagen diferente a la que aparece realmente.
No te preocupes si la primera vez te ha costado ver lo que sucedía. A veces, las personas miopes tienen que repetir el proceso dos o tres veces, pero, al final, acabas visualizándolo.
[www.lavanguardia.com] -

17:08
Esport i violència.
» La pitxa un lio
Existe una evidente continuidad entre el juego y el deporte, ya que tienen muchos elementos en común. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación en la que millones de personas están pendientes de su equipo? O lo peor, ¿por qué hinchas de Europa se enfrentan entre sí llegando a matarse?
El origen y difusión mundial de los deportes de equipo, como son el baloncesto o el fútbol, sucedió a mediados del siglo XIX para sustituir las cacerías. Otras posibilidad compatible con la anterior es que los deportes han servido para entrenar y evaluar al enemigo en épocas de paz o durante las treguas. No es algo nuevo. Hay constancia de que los juegos olímpicos originales de Grecia cumplían esta misma función. Pero detrás de estas propuestas existen dos objetivos comunes: canalizar algunos de nuestros impulsos más ancestrales y la creación de normas para que ninguna de las partes acabe muerta o herida de gravedad.
El sociólogo alemán Norbert Elias definió los deportes como prácticas corporales competitivas, inventadas por los británicos con el fin de reconfigurar los juegos, las peleas y otras prácticas locales vistas por los hombres de la época victoriana como bárbaras, como por ejemplo el boxeo. Este deporte se practicó sin guantes, a puño limpio, hasta el año 1867, momento en el que se introducen varias reglas con el fin de evitar lesiones graves y muertes, algo frecuente hasta entonces.
Pero el espíritu de arbitraje, de juego limpio a pesar de la rivalidad, creado para reducir la violencia mediante reglas que imponen límites se traiciona cuando las peleas que se evitan sobre el césped se trasladan a las calles, como está ocurriendo en varias ciudades de Francia durante la celebración de la actual Eurocopa de fútbol.
Pero, ¿por qué se producen estos actos violentos fuera de la arena de juego? La sociedad se ha ido haciendo más compleja y hemos añadido significados a las competiciones que no tienen nada que ver con la práctica del deporte en sí.
Los anhelos de algunos movimientos independentistas, grupos ultra-nacionalistas e incluso reivindicaciones históricas se imponen en los partidos y son su escenario ideal. Estos grupos encuentran en ellos la posibilidad de venganza y aniquilación del "enemigo". Los rivales no son personas sino cosas. Símbolos y representantes de lo que odian. Se trata de un proceso de deshumanización previo y necesario para ser capaz de asesinar a otro ser humano.
Como ocurría en Grecia, los equipos de fútbol nos representan ante otras "tribus". Son nuestra élite guerrera. Una selección de los mejores hombres, los cuales enviamos a la competición entre naciones o ciudades. Nuestra necesidad bipolar como especie, tanto de unión como de enfrentamiento, queda satisfecha en estos encuentros.
La mayoría nos conformamos con el sofá y un par de frases xenófobas irracionales que no osaríamos a hacer públicas. Pero estos aficionados ultras van más allá y también aprovechan los partidos para dirimir y vengarse de odios históricos, como es el caso de los ingleses y los rusos, por poner solo un ejemplo.
Desde el punto de vista psicológico, la personalidad de estos individuos les impide cualquier tipo de análisis racional y hallan en la violencia de grupo una salida a su frustración, ya que suelen ser personas con problemas de integración y vidas vacías. En el seno de estos grupos desarrollan su identidad porque pueden ser alguien, a diferencia de lo que les ocurre en su vida diaria. Son temidos, respetados u odiados, lo que les permite sentirse importantes por una vez en su vida. De esta manera dotan de sentido y significado su miserable existencia.
En conclusión, cuanto más veo para qué usan el fútbol algunos hinchas enfermos, más ganas me dan de hacer como Charles Darwin. Cada vez que era invitado por los niños para jugar al fútbol, él prefería ir a explorar por su cuenta al bosque.
Pablo Herreros, El origen de la violencia tribal entre los hooligans del futbol, Yo mono 18/06/2016 -

17:00
L'excentricitat de l'ètica.
» La pitxa un lio
El Roto -

16:55
El misteri del sentit del ser.
» La pitxa un lio
Una de las tesis principales defendidas por el positivismo lógico del siglo pasado fue la de entender que gran parte de los problemas tradicionalmente filosóficos (si no todos, depende de lo purista que se fuera) eran pseudoproblemas, falsos misterios ocasionados por un mal uso del lenguaje, ya sea a nivel lógico o semántico. La misión de la filosofía sería detectivesca: descubrir la falsedad del asunto para luego, o a la vez, eliminar el problema.
Creo que es una buena idea ya que coincido en que muchos problemas y, en consecuencia, las teorías que intentan resolverlos, son efectivamente pseudoproblemas, en el mejor de los casos fruto de cierta ingenuidad, en el peor, fruto de pura y dura charlatanería. Sin embargo, en muchas otras ocasiones lo que ocurre no es que el problema en sí sea un pseudoproblema, sino que, sencillamente, lo falso es la solución. Creo que los positivistas desvelaron ciertas teorías falsas (o como mínimo, faltas de sentido) pero no llegaron a eliminar totalmente los problemas (en algunos casos ni siquiera rozaron su superficie). Quizá la metafísica occidental es, en gran parte, absurda, pero no creo que por ello podamos tirar a la basura todas y cada una de sus preguntas fundamentales. Por ejemplo, yo tengo bastante claro que el problema de la vida después de la muerte es un neto pseudoproblema en el que no hay misterio que resolver. Sin embargo, con respecto al sentido del ser o de la existencia en general no lo tengo tan claro.
Vamos a ver el ejemplo de Adolf Grünbaum, interesante filósofo de la ciencia con posturas clásicamente antimetafísicas. Según nos cuenta Jim Holt en ¿Por qué existe el mundo?, a Grünbaum no le parece nada enigmático el sentido de la existencia, ya que no ve ningún misterio allí ¿Qué le lleva a pensar eso? Veamos su razonamiento.
La pregunta crucial de la metafísica acerca del sentido del ser o de la existencia suele enunciarse canónicamente así:
¿Por qué el ser y no más bien la nada?
Como cualquier cuestión, su mera formulación lleva ya implícitos una serie de presupuestos. Ésta en concreto presupone que el estado natural del universo es la nada, la opción ontológica por defecto, siendo el ser una desviación de la nada, una anomalía que, en cuanto a tal, requiere explicación. Pero, ¿por qué es así? Según Grünbaum esto es un prejuicio sin justificación que viene de la idea cristiana de la creación ex-nihilo: primero estaba la nada y luego Dios crea el Universo. Además, hasta la llegada del deísmo, Dios no solo había creado el mundo de una nada previa, sino que lo mantenía en la existencia. Era una creencia común de la teología cristiana llevar la función divina un paso más y afirmar que sin Dios el mundo se desplomaría en la nada. Parecía como si la existencia fuera tremendamente frágil y requiriera un continuo mantenimiento. Sin embargo la nada puede subsistir en completa soledad sin sufrir desgaste alguno. Grünbaum llama a esto el “axioma de la dependencia”.
Es más, si analizamos el asunto empíricamente, vemos que lo normal, lo apabullantemete habitual, es la existencia de unas u otras cosas. Entonces, la respuesta a la pregunta por qué el ser y no más bien la nada se responde trivialmente: es que el ser es lo más normal del mundo. Lo que no hemos observado por ningún lado es la nada, por lo que lo que realmente es una rareza, una anomalía, es la misma nada, no el ser. La cuestión realmente interesante y plena de sentido sería: ¿Por qué la nada y no más bien el ser? Pero como el caso es que no se da la nada (es más, tenemos serios problemas para establecer siquiera su posibilidad lógica), no hay pregunta válida. Como concluían los latinos medievales, cadit quaestio, la pregunta cae.
Pero, ¿ya está? ¿asunto zanjado? No sé a vosotros pero a mí me queda la sensación de que no se ha eliminado por completo el problema. En los soberbios Diálogos sobre religión natural, Hume habla a través de su personaje Cleantes, dando una serie de argumentos a favor de la infinitud temporal del universo. Dice así: el principio de razón suficiente nos enuncia que todo tiene que tener una causa. Si el universo hubiera surgido de la nada no tendría una causa por lo que violaríamos dicho principio. Si Dios hubiese sido la causa del universo, cabría preguntarse la causa de Dios. Si Dios no tiene causa o decimos que es causa de sí mismo, igualmente violamos el principio. Si, por el contrario, postulamos la infinitud del universo, tendremos siempre causas (infinitas) antecediendo a todo efecto, por lo que no dañamos el principio de razón suficiente. Además, si pensamos, como Aristóteles, que toda explicación es explicación causal, en un universo infinito, al estar contenidas todas las causas, estarán todas las explicaciones posibles. Un universo infinito contiene en sí mismo toda su explicación y no habría que buscar nada fuera de él, sería teóricamente autocontenido. Entonces, en la misma línea de Grünbaum, no habría misterio alguno en la existencia del universo. Cadit quaestio.
Podemos objetar: vale, cada hecho del universo se explica mediante la causa anterior, perfecto; pero la cadena causal infinita al completo, ¿qué la causó? Cleantes vuelve a la estrategia de la disolución partiendo del empirismo radical propio de Hume: no tenemos experiencia del mundo como totalidad (solo percibimos hechos concretos), por lo que buscar la causa de algo que no sabemos si existe o no es dar un salto metafísico imperdonable. Dicho de otro modo: una cadena de elementos, una serie en su conjunto, no es nada más que los propios elementos que la componen. Una vez explicado cada elemento particular, no es razonable exigir una explicación de todo el conjunto.
Sin embargo, para los que no somos tan sumamente antimetafísicos como el tenaz escocés, sí nos parece pleno de sentido preguntarnos acerca de la causa del mundo como totalidad, principalmente, porque aunque no tengamos una experiencia directa (una imagen o impresión mental) de la totalidad del universo, sí que parece bastante razonable (de puro sentido común) deducir su existencia. Nadie ha visto China en su totalidad ni puede tener una imagen mental total de China (¿cómo sería algo así?) pero sabemos con cierta certeza que existe, ¿no? Al contrario que piensa Hume, una vez explicado cada elemento particular, sí es razonable exigir una explicación de todo el conjunto. Pensemos en que tenemos un automóvil y explicamos la función de cada una de sus piezas. Cabría después explicar para qué hemos fabricado el coche o cómo funciona en cuanto a totalidad.
Lo sentimos pero no me terminan de convencer. Sí creo que hay pregunta y sí creo que hay misterio, y no es porque tenga prejuicios propiciados por mi educación religiosa.
Santiago Sánchez-Migallón, Cadit Quaestio, La máquina de Von Neumann 24/06/2016 -

20:46
Desafia tu mente (TVE nº 4)
» La pitxa un lio -

20:44
Desafia tu mente (TVE nº3)
» La pitxa un lio -

20:33
Stephen Jay Gould, defensor de la postura acomodacionista.
» La pitxa un lio
Desde el punto de vista de la concepción acomodacionista, la ciencia y la fe son totalmente compatibles. Ciertamente, sus métodos difieren. Pero ser distintos no implica ser opuestos o antagónicos. Pero sus resultados, las afirmaciones que proponen tanto la ciencia como la fe, no se contradicen entre sí, por la sencilla razón de que hablan de ámbitos distintos, no tratan de lo mismo. Como el cardenal Belarmino acertó a expresarlo en el famoso y recordado proceso inquisitorial a Galileo, la Biblia no explica cómo van los cielos, sino cómo ir al cielo.
Stephen Jay Gould
El acomodacionismo no se confunde, pues, con la doctrina de la doble verdad que permite la esquizofrenia intelectual de afirmar como científico, por ejemplo, que Dios no existe o que Jesús no pudo resucitar del sepulcro, y, como persona de fe, admitir la existencia de Dios y la resurrección de Cristo. El acomodacionismo no se sale del sentido común y se limita a reconocer que hay dos tipos de verdades con objetos diferentes, no dos verdades para el mismo problema. Las verdades de la fe y las de la ciencia pertenecen a planos distintos que coexisten sin solapamiento.
En la actual cultura estadounidense, el acomodacionismo viene representado por la figura, agigantada con el paso del tiempo, de Stephen Jay Gould (1941-2002), biólogo evolucionista heterodoxo. Gould fue, asimismo, un gran y amenísimo divulgador del darwinismo y de la historia de la biología.(...)
El acomodacionismo de Gould no fue original. Si algo le enseñó el estudio del desarrollo del árbol de la vida, la prodigiosa modificación y proliferación de los organismos vivos, es que en la biosfera no se dan soluciones simples a cuestiones complejas. Nuestra reflexión tiene que imitar, en lo posible, la riqueza y la variedad de lo biológico. El tajo de Alejandro Magno para deshacer el nudo gordiano no es un modelo intelectual imitable. Es verdad que nuestra mente tiende a la simplicidad, al sistema, a la utilización del menor número posible de supuestos. Nuestro modo de pensar está regido por la parsimonia y la economía de recursos, a diferencia de la vida, en la que predominan el despilfarro y la variedad inimaginables. Estamos constituidos para buscar intelectualmente la unidad, y esta es una tendencia de nuestro pensamiento que no podemos desarraigar. Sin embargo, somos capaces, en aquellas ocasiones en que los prejuicios no nos ciegan, de darnos cuenta de que a veces las respuestas sencillas no funcionan. En estos casos, obtenemos más éxito si somos más dúctiles, aceptamos salirnos de un esquema preconcebido y abandonamos las ansias sistemáticas. Dicho en pocas palabras, precisamos de la ciencia y de algo más.
Para vivir de un modo más pleno y captar cuanta más realidad mejor, por supuesto que necesitamos de un saber como la ciencia. Con todo, no siempre ha sido así. A diferencia de la religión, la ciencia es una recién llegada a la historia de la humanidad. El ser humano ha sido capaz de vivir sin ella durante milenios. Pero ahora no podríamos abandonarla. Pese a la añoranza del tiempo pasado que a todos nos aqueja, Gould creía, sin dudarlo, que vivimos en la mejor de todas las épocas, convencido de que cualquier tiempo pasado fue peor. Y, con suerte, si la humanidad no cae totalmente en la locura, confiemos en que cualquier tiempo futuro será aún mejor que el presente. Solemos confundir el declive personal que sobreviene con la edad, con la decadencia social. La perspectiva egocéntrica nos persigue como nuestra sombra. Gracias a la tecnología, secuela de la ciencia, la humanidad ha conseguido, entre otras cosas, que se haya vuelto muy raro lo que era habitual apenas un siglo atrás: que los padres enterraran a varios de sus hijos. Como tantos matrimonios, el de Charles Darwin vio malograrse también a uno de sus descendientes y, antes, él había abandonado sus estudios de medicina apenas comenzados, tras la desagradable experiencia de asistir a una operación quirúrgica realizada, por supuesto, sin anestesia de ningún tipo, ya que su generalización tardaría aún varios decenios. Pero la ciencia no sólo nos facilita la vida, sino que su valor proviene asimismo de su capacidad para desvelar muchos de los enigmas del universo. El discurso de Gould no fue, por tanto, una proclama anticientífica y tecnofóbica.
No obstante, a pesar de estas ventajas, Gould sostenía que la ciencia sola no nos basta. Si para andar nos conviene disponer de dos piernas, también para vivir necesitamos al menos de otro conocimiento aparte del científico. Esto se debe a que la ciencia debe enmudecer en las cuestiones relativas a cómo hemos de vivir, nada tiene que decir sobre la existencia o inexistencia de Dios, y es incapaz de descubrir el significado último de nuestra vida y del universo. Este saber indispensable puede ser encontrado en la filosofía, la ética, el humanismo secular y también en la religión. No son lo mismo, obviamente, pero todos estos saberes –filosofía, ética, religión...–, magisterios, como los llamaba Gould, coinciden en no ser parte de la ciencia. Sin embargo, que se encuentren al margen del saber científico no supone necesariamente que se opongan a él; es más, jamás podrán oponerse a la ciencia, porque apuntan a terrenos muy distintos. La ciencia trata de cuestiones como: ¿están los seres humanos relacionados con los demás organismos por lazos genealógicos? ¿Se parecen los grandes simios a los seres humanos porque comparten un antepasado reciente o porque representan un modelo defectuoso nuestro? En cambio, el otro magisterio (filosofía, religión...) se plantea preguntas diferentes, tales como: ¿por qué valen más los seres humanos que las bacterias? ¿Es moralmente aceptable introducir un gen de una especie en el genoma de otra especie?
Ciertamente, conviene insistir en que estas últimas preguntas, de índole moral, admiten asimismo respuestas provenientes de fuentes diferentes que la religión. Pero es también innegable que no pueden ser respondidas desde la ciencia. En este sentido, la ciencia y la religión (o la filosofía, el humanismo secular...) no son incompatibles. Todo lo más que puede decirse es que la religión o, probablemente, algunas religiones son incompatibles con ciertas filosofías. El acomodacionismo no niega la posibilidad de la crítica racional de la religión en general o de alguna religión en concreto. Simplemente asegura que la religión, la filosofía y otras formas de saber no científico, siempre que se mantengan en sus respectivos ámbitos, respeten sus límites, no se solapen con el saber científico y, en consecuencia, no puedan entrar en colisión con él. (...)
Posiblemente en Estados Unidos no se estudia la historia de la filosofía durante el bachillerato, como hasta ahora ha venido haciéndose en España y algunos otros países europeos. (...) Hace más de dos siglos, Kant se erigió en el paladín del acomodacionismo. Aunque tampoco fue su creador, hubo otros muchos antes que él. La historia de las ideas es reacia a dataciones precisas, ya que fechar doctrinas es mucho más arriesgado que datar fósiles en las series estratigráficas. Se subraya, con razón, que La crítica de la razón pura kantiana supuso un fortísimo golpe contra la teología filosófica, que contiene la pretensión de una demostración racional de la existencia de Dios, del dios del teísmo. Pero, simultáneamente a la demolición de los argumentos a favor de la existencia de Dios, La crítica de la razón pura fue un alegato confesado abiertamente contra los libertinos y los ateos. Y es que Kant no se limita a criticar esta o aquella prueba de la existencia de Dios, sino que muestra la incapacidad, por principio, de la razón humana para probar tanto que Dios existe como que Dios no existe. Esta misma imposibilidad se repite en el tratamiento de otras muchas cuestiones metafísicas, como cuando la razón del hombre intenta establecer la existencia o inexistencia del alma, el comienzo del mundo en el tiempo y en el espacio, o su eternidad e infinitud espacial, y la libertad o carencia de ella en el ser humano; en suma, siempre que se adentra en lo que no es de por sí experimentable sensorialmente, la razón se enreda consigo misma en todo tipo de falacias, antinomias y contradicciones. Tampoco la razón humana puede demostrar la realidad de las normas morales. Y, afortunadamente, Kant cree asimismo que esta razón tampoco puede demostrar que no existen tales normas. La moralidad escapa a lo que puede ser conocido a través de la razón teórica o, lo que es equivalente en este caso, a la ciencia. Justamente esta indecisión deja el margen suficiente para que quepa admitir racionalmente la moral, la existencia de Dios o la libertad del ser humano. En este contexto, admitir racionalmente significa que su aceptación no es en absoluto un conocimiento similar al conocimiento que proporcionan las ciencias. Y, por tanto, es un conocimiento que en modo alguno entra en contradicción con lo que prueba el saber científico, aunque tampoco se sigue de él. Lo razonable es que la ciencia calle ante estas cuestiones. Necesitamos otras fuentes de saberes, fundados en ciertas experiencias no sensoriales, en los sentimientos vividos, en el diálogo deliberativo, no guiados por intereses particulares, en la imitación de los ejemplos, etc.
A esta dualidad o pluralidad de magisterios, conjuntos diferentes de conocimientos de distinta naturaleza que no se solapan entre sí, Gould la denominó con el acrónimo MANS (en inglés, NOMA), magisterios no solapados. Y, de la misma forma que Kant, consideró que aceptar ambos magisterios era la solución a un problema inexistente, a una cuestión mal planteada (Ciencia versus religión. Un falso conflicto (trad. de Joandomènec Ros, Barcelona, Crítica, 2000). Dicho de otro modo, sostuvo que el problema del antagonismo entre la ciencia y la fe resulta ser meramente ficticio, que nunca habremos de elegir entre los dos, puesto que sus ámbitos de aplicación son nítidamente distintos.
El principio de los magisterios no solapados es de ida y vuelta: por así decir, en expresión de Gould, un arma de doble filo. Si impide extraer de la ciencia afirmaciones que contradigan las doctrinas de tipo religioso o filosófico y, viceversa, utilizar principios teológicos para refutar una hipótesis científica, por razones similares y con igual energía rechaza que se busquen en la ciencia apoyo para los contenidos de la religión (o de la filosofía). Los magisterios deben permanecer siempre separados. Pero la tentación de romper el principio de independencia de la ciencia y la religión resulta muy a menudo irresistible. Muchos teólogos y otros intelectuales comprometidos con la religión han recurrido, o todavía lo hacen, a los conocimientos científicos para apuntalar sus creencias. (...) Aunque la fe es una creencia carente de la evidencia suficiente, los creyentes recopilan cuanta evidencia pueden dondequiera que se halle para apoyar su credo, como si cualquier cosa valiese para la causa. Un lugar en que parece encontrarse con abundancia esta evidencia en favor de la creencia religiosa se identifica con los numerosos aspectos del mundo natural no explicados todavía por la ciencia. (...) La teoría de los magisterios no solapados (se basa en dos principios importantes). El primero es aceptar que estas incapacidades comprensivas del saber científico son inherentes a la empresa misma de la ciencia y, por tanto, su progreso no las eliminará. El segundo es admitir que el necesario silencio de la ciencia en algunos puntos abre la posibilidad de ensayar otras respuestas, sustentadas en otro tipo de racionalidad, que de ninguna manera podrán parangonarse con las teorías científicas. No serán inferiores ni superiores a ellas: serán meramente diferentes. De este modo, descarta la viabilidad de la teología natural, entendida como la demostración de la probabilidad de la hipótesis de Dios a partir de los datos suministrados por la ciencia. Y algo similar cabe decir acerca de una fundamentación de la ética a partir de la biología evolutiva, o de una explicación de la experiencia estética como adaptación a la vida esteparia del Homo erectus. ¿Alguien cree realmente que se ha desentrañado el misterio de la afición musical del ser humano por fijarse en que el ritmo de una primitiva canción ayudaba a la horda de homínidos a recorrer largas distancias sin separarse? (...)
El principio del acomodacionismo no propugna, en la visión de sus defensores más destacados, la ignorancia de un magisterio por el otro. No se trata de preconizar que el científico no se ocupe jamás de religión (o filosofía) y viceversa, como si el precio inevitable de la paz fuese la ignorancia entre sí. El acomodacionismo, por el contrario, es una viva invitación al conocimiento mutuo, al diálogo, al aprendizaje a partir de la otra fuente, pues, aunque no se solapen, cada magisterio debe aprender del otro: perfilar mejor sus contenidos, alcanzar mayor conciencia de sus límites, obtener metáforas y expresiones lingüísticas para expresar mejor sus contenidos. Y, sobre todo, cada ser humano necesita de ambos, a distintos niveles. Es impensable un teólogo o un filósofo que no esté al tanto de los principales descubrimientos científicos, como no se comprende un hombre o una mujer de ciencia carente de interés por la experiencia artística, religiosa, filosófica. El ser humano es complejo y requiere de ambos magisterios (e incluso de más). Lo que le está vedado es mezclarlos, hablar de uno a partir de la metodología y de los contenidos del otro. (...)
El ser humano es complejo y requiere de ambos magisterios (e incluso de más). Lo que le está vedado es mezclarlos, hablar de uno a partir de la metodología y de los contenidos del otro.
¿Significa lo anterior que la observación del principio del acomodacionismo, o reconocimiento de la independencia de los dos magisterios, veta la crítica de la ciencia, la fe o la filosofía cuando se las considere carentes de la suficiente racionalidad o con contenidos perjudiciales para el bienestar de la sociedad? En absoluto. Más bien lo contrario; el MANS –el principio de los magisterios no solapados– es una conminación a la denuncia de las frecuentes infracciones a este sano principio. La convivencia pacífica de ambos magisterios, de la ciencia y la religión, es un ideal metodológico nunca alcanzado del todo y es saludable que se acuse públicamente a quienes lo incumplen, sobre todo cuando estas infracciones no se quedan en el plano estrictamente intelectual, sino que, como sucede con frecuencia, repercuten en la vida personal y social, y causan a menudo profundos daños e injusticias. Gould ha ejercido esta acusación sabiamente al mostrar, por ejemplo, los peligros de la fisiognómica lombrosiana y la antropometría, cuya ilusoria exactitud científica justificó a lo largo del siglo XIX y hasta mediados del XX incontables discriminaciones. ¿Veremos pronto un fenómeno similar con la nueva medicina personalizada, apoyada en la recopilación de una infinidad de datos biométricos? (...)
La higiene intelectual recomienda no callar ante abusos de este tipo, cometidos desde ambos lados. Pero, so pena de incurrir en sofismas lógicos sonrojantes, no cabe extraer de estos casos de extralimitación, por numerosos que sean, una descalificación total de la religión (...). Es un pecado lógico de universalización apresurada, una indebida atribución al todo de lo que es exclusivo de una de sus partes. Que una práctica religiosa concreta perjudique al ser humano, o que una afirmación teológica pretenda describir un aspecto del mundo frente a la descripción científica aceptada, no supone que todas las religiones sean nocivas, ni que todos los contenidos teológicos entren en el terreno de la ciencia y queden contradichos por ella. Sólo una pasmosa pereza intelectual puede pasar por alto este abuso de generalización. El debate intelectual exige precisión, finura, discriminación. De no alcanzar estas virtudes, incurre en la falacia del espantapájaros u hombre de paja: la crítica se dirige a la caricatura de la tesis a que uno se opone, orillando la complejidad de la tesis discutida. O, como se afirma en un dicho castellano, que, bien pensado, no es tan políticamente incorrecto como parece a primera vista: las objeciones no pasan de dar lanzadas al moro muerto. Así son las cosas, en definitiva, cuando se sucumbe al peso muerto del prejuicio.
Juan José García Norro, La ciencia contra la religión, Revista de Libros 22/06/2016 [www.revistadelibros.com]
-

19:52
L'efecte de les distorsions cognitives.
» La pitxa un lio
by Paloma Díaz Sotero
Las distorsiones cognitivas son una serie de reflexiones equivocadas que nos hace interpretar los hechos erróneamente.
El problema principal es que muchas veces asumimos que nuestras ideas son verdades absolutas. Pero existe una realidad más objetiva y justa, independiente de la perspectiva de cada individuo. La equivocación se debe a que algunas personas interiorizan que las emociones que experimentan o sienten son un reflejo exacto de la realidad.
[www.elmundo.es]
Las 10 distorsiones cognitivas más comunes:1. Pensamiento todo o nada. Ver todo de color blanco o negro, sin que exista un término medio. Es un pensamiento perfeccionista. Si los resultados no son perfectos, se considera un fracaso. Por ejemplo, una persona hace una fiesta y uno de sus mejores amigos no puede acudir, solo piensa en eso y se pone triste. Esto hace mientras que no se dé cuenta de que muchos de sus otros mejores amigos sí están en la fiesta, y por tanto, no disfrute.2. Generalización excesiva. Tomar un acontecimiento negativo que nos ha ocurrido puntualmente y dar por hecho que va a repetirse siempre. Por ejemplo, una persona va por primera vez a patinar y se cae, y desde entonces nunca más vuelve a patinar, porque da por hecho que siempre ocurrirá lo mismo.3. Filtro mental. En una situación, se centra sólo en un elemento negativo que ha ocurrido, despreciando los positivos. Por ejemplo, una persona suspende un examen de un máster, y solo ve eso, el suspenso. Sin embargo, no tiene en cuenta que para llegar hasta allí ha tenido que aprobar el bachillerato y una carrera.4. Descalificación de lo positivo. Se rechazan las experiencias positivas o neutras, y se convierten en negativas. Por ejemplo, consigue un nuevo trabajo y piensa "he tenido suerte", sin tener en cuenta su experiencia laboral, ni sus cualidades personales.5. Conclusiones apresuradas. Hacer conclusiones negativas sin que haya datos objetivos que las justifiquen. Hay dos tipos:- Lectura de pensamiento. Consiste en creer saber lo que los demás piensan sin preguntárselo, y dando por hecho que son verdades absolutas. Se generan hipótesis acerca de por qué las personas se comportan de una manera determinada. Por ejemplo, "seguro que piensa que soy tonto".
- El error del adivino. Hacer premoniciones erróneas acerca de posibles acontecimientos nefastos que ocurrirán en un futuro. En la mayoría de los casos no llegan a suceder. Por ejemplo, "seguro que suspenderé el examen", todavía queda tiempo para estudiarlo, más de una semana, pero aun así, piensa que va a suspender. 6. Magnificación o minimización. Exagerar los fracasos y minimizar los éxitos. Un ejemplo de magnificación es si se suspende una oposición que se ha preparado varios meses, y tiende a pensar que es el fin del mundo, pero la realidad es que puede intentarlo de nuevo al año siguiente. Mientras que la minimización sería ganar una medalla o un trofeo, y quitarse mérito a uno mismo diciendo "estaba chupado" o "cualquiera lo habría conseguido".7. Razonamiento emocional. Interpretar los estados de ánimo como si se trataran de verdades objetivas. Por ejemplo, en una reunión importante en la que la persona tiene que hablar, se queda en blanco o se equivoca, en ese momento puede pensar "me siento estúpido", por tanto "soy estúpido". Pero lo que pensamos no es lo que somos, puede que no sepamos resolver ese problema matemático, pero sí sabemos resolver muchos otros.8. Enunciaciones "debería". Tratar de motivarse con "debería", cuando en realidad sólo causa culpabilidad y frustración. Hay que erradicar frases que incluyan "debería" o "tendría", que sólo nos hacen volver al pasado y recordar las cosas que no hemos hecho. Es un pensamiento exigente y perfeccionista.9. Etiquetación. Ponerse etiquetas negativas a uno mismo. Por ejemplo, me caigo en público y me digo "soy un torpe". Pero en realidad, lo que se piensa en un momento determinado no significa lo que somos, ni lo que valemos como persona.10. Personalización. Culpabilizarse por los propios actos, y además creerse el responsable de las cosas malas que les pasan a los demás, y que en realidad se deben a un elemento externo del cual no se es responsable. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y tiene mala cara, entonces pienso que está enfadado conmigo. Me digo a mí mismo "algo le habré hecho".
-

6:21
Les respostes inapropiades de l'esquerra segons Zizek.
» La pitxa un lio
Slavoj Zizek
La victòria del PP a les eleccions del 26-J ha causat estupor entre les files de l’esquerra. Des dels comicis fallits del 20-D, Europa ha viscut tres fets traumàtics que han fet un séc en la consciència de molts europeus: un terrible atemptat a l’aeroport de Brussel·les, la crisi dels refugiats sirians i el Brexit de la Gran Bretanya. Un fantasma recorre Europa, i l’esquerra ha donat una resposta hipòcrita o en el pitjor dels casos ingènua al repte que suposa la immigració, deixant tot el terreny obert perquè hi campin els xenòfobs.
En el seu darrer llibre, La nueva lucha de clases (Anagrama), el filòsof eslovè Slavoj Žižek es proposa desemmascarar els cinc tabús amb què l’esquerra europea afronta les pors de la ciutadania davant l’arribada d’estrangers.
1. “Un enemic és algú la història del qual no has escoltat”. Žižek qualifica aquesta sentència d’estupidesa disfressada de profunda saviesa. A Frankenstein, Mary Shelley fa una cosa que un conservador no hauria fet mai: deixa que el monstre parli per si mateix i expliqui la història des de la seva perspectiva. L’assassí monstruós resulta ser un individu dolgut i mancat d’afecte, que només anhela companyia i amor. El procediment té un límit. No pot ser també que com més sé del meu enemic i com més el comprenc, més monstruós se’m faci el meu enemic?
2. L’esquerra tendeix a menystenir qualsevol menció als valors europeus com si fos una forma ideològica de colonialisme eurocèntric. Massa sovint s’equipara qualsevol referència al llegat emancipador europeu amb l’imperialisme cultural i el racisme. Tendim a rebutjar els valors culturals occidentals (igualitarisme, drets fonamentals, Estat del benestar) just en el moment que, reinterpretats de manera crítica, podrien servir d’arma contra la globalització capitalista.
3. La protecció de la nostra manera de viure és en si mateixa una categoria protofeixista o racista. Vet aquí, segons Žižek, una altra impostura ingènua de l’esquerra, que ha cregut que la defensa de la pròpia manera de viure és donar corda a la xenofobia antiimmigratòria. La veritable amenaça a la nostra manera de viure no són els estrangers, sinó la dinàmica del capitalisme global. Cal demostrar als xenòfobs que el que ells proposen per defensar la nostra manera de viure és una amenaça molt pitjor que tots els immigrants junts.
4. Žižek també critica aquella esquerra que prohibeix qualsevol crítica a l’islam titllant-la d’islamofòbia, ja que no és més que una imatge especular de la demonització populista antiimmigració de l’islam. Com més aprofundeixen en la seva culpa els liberals d’esquerra d’Europa, més els acusen els fonamentalistes musulmans de ser uns hipòcrites que intenten amagar el seu odi envers l’islam. La premissa tàcita dels crítics de la islamofòbia és que l’islam frena el capitalisme global, i per tant cal obviar les reserves que ens plantegi per mor de la Gran Lluita de l’Esquerra. Segons Žižek, les alternatives polítiques que proporciona l’islam desemboquen en un nihilisme feixista, parasitari del capitalisme.
5. Finalment Žižek assenyala el tabú d’equiparar religió polititzada i fanatisme, i una cosa que hi està relacionada: presentar els islamistes com a fanàtics “irracionals” premoderns. L’Europa laica i agnòstica també participa de la cultura religiosa i pot compartir els seus rituals sense creure-hi. Aquesta participació no creient en una estructura religiosa pot ser tan violenta com un fanatisme religiós ‘sincer’. Žižek posa com a exemple aquells ministres israelians que poden no creure en Déu i alhora estar convençuts que Déu ha donat als seus la terra que reclamen. “Amb aquests amics accidentals il·lustrats, qui necessita amics fonamentalistes?”, s’exclama Žižek.
Segons Žižek, la crisi dels refugiats ofereix una oportunitat única perquè Europa es redefineixi a si mateixa, per distingir-se finalment dels dos pols oposats que l’estiren: el neoliberalisme anglosaxó d’una banda i el capitalisme autoritari amb “valors asiàtics” de l’altra. Europa, doncs, es troba atrapada en una gran pinça, entre els Estats Units i la Xina, i les polítiques recents de la Unió Europea no són més que un intent desesperat d’encaixar en el nou capitalisme global. Žižek invoca una idea de Sloterdijk, que en el seu llibre En el món interior del capital, ha sabut veure com “la globalització capitalista no representa només obertura i conquesta, sinó també un món tancat en si mateix que separa l’Interior de l’Exterior. L’espai interior del món del capital no és una àgora ni una fira de vendes a l’aire lliure, sinó un hivernacle que ha arrossegat cap endins tot el que abans era exterior”. Som, doncs, dins l’hivernacle i la gent demana protecció. I a Espanya al PP no li ha calgut ser un partit xenòfob per aixoplugar els ciutadans més atemorits pels fets traumàtics que han marcat la història d’Europa dels darrers sis mesos.
Bernat Puigtobella, Els cinc tabús de l'esquerra davant la inmigració, núvol 27/06/2016 -

23:59
TED Talks - What FACEBOOK And GOOGLE Are Hiding From The World - The Filter Bubble
» La pitxa un lioTED Talks - What FACEBOOK And GOOGLE Are Hiding From The World - The Filter Bubble -

20:14
Treball i economia digital.
» La pitxa un lio
Durante los últimos años, la denominada economía digital no ha parado de crecer en base a la expansión de las posibilidades y oportunidades de negocio que ofrece la combinación de Internet y la globalización. Además, con la popularización de los dispositivos móviles se han creado nuevos mercados a los que difícilmente se podría haber llegado empleando los canales tradicionales. Este sector parece ajeno a la crisis económica que ha lastrado buena parte de las economías occidentales durante este periodo. Más bien todo lo contrario, ya que han sonado varias alarmas relacionadas con la falta de profesionales cualificados para asumir las nuevas profesiones digitales que empiezan a ser cada vez más demandadas.
Pero durante estos años también se han alzado varias voces alertando del aumento de la desigualdad que parece que impulsa el fenómeno “Silicon Valley”. Si bien muchas veces este debate se aparca a un lado, ya que parece que el único objetivo a perseguir es el progreso en forma de innovación, lo cierto es que los datos al respecto empiezan a ser preocupantes. La obstinación por la innovación como leitmotiv parece que nos ha hecho perder perspectiva de la situación en la que nos encontramos.
Una sola compañía de esta economía digital como Facebook tiene un valor bursátil mayor que varias empresas de la “economía real” como Daimler, Siemens y BMW juntas. A este hecho se une que estas tres empresas (al igual que otras empresas manufactureras germanas) generan un impacto en el mercado de trabajo mucho mayor que las empresas digitales americanas. Podríamos preguntarnos cómo hemos llegado a esta situación y si es deseable o no, aunque quizás es más interesante preguntarnos qué es lo que hace diferentes a estas compañías, ya que nos ayudará a entender por qué los flujos de capital están migrando hacia estas organizaciones y no a otras. Esto es algo que han intentado hacer economistas de Stanford en un curso que intentaba explicar cuáles son las diferencias entre las empresas industriales y las nuevas organizaciones digitales que han venido apareciendo últimamente. Una tabla comparativa de las principales diferencias de las viejas y nuevas empresas nos da una idea de “por donde pueden ir los tiros”. Automatización del trabajo manual, descentralización de los centros de mando y decisión, agilidad en la gestión y uso intensivo de las TIC son algunas de las características de este nuevo tipo de empresas. Particularidades que los lectores ya habrán escuchado de alguna manera en posts previos de este blog y que caracterizan a este nuevo tipo de organizaciones.
Figura 2
Fuente: Medium
Pero no quiero adentrarme en estos aspectos de la economía digital, sino avanzar en el título del post y el cuál está íntimamente relacionado con este modus operandi que caracteriza a las empresas digitales. Si bien en la economía tradicional estamos acostumbrados a que diversas empresas compitan en un mercado dado en base al precio, atención al cliente, etc. En la economía digital este paradigma no es del todo similar. Sabemos que para que una compañía funcione debe tener un producto o servicio que posea un valor y este sea percibido por el cliente final. Pero en la economía digital esto tiene importancia después de que se ha generado una audiencia y una cuota de usuarios que utilizan el servicio que se quiere comercializar. Sólo cuando se ha conseguido esto, la empresa comienza a tener un plan de negocio validable. El modelo de negocio que subyace en este planteamiento es el que Tim O´Reilly ya planteó en su famoso artículo como “Web as Platform” y que no es otro que el de la plataforma.
En la economía digital el ganador se lo lleva todo. No puede haber dos Uber, dos Airbnb o dos Facebook, ya que no hay sitio para más que una plataforma predominante. Sí que puede haber sitio para otros actores, pero no para una plataforma que englobe la oferta y la demanda mayoritarias. Esto en la economía real normalmente se suele denominar como monopolio o “posición dominante en el mercado”, lo cual normalmente ha desembocado en procesos jurídicos que suelen penalizar estas prácticas y obligan a desmembrar estas organizaciones. Quizás el caso más recordado sea el de Microsoft pero ha habido varios precedentes bastante famosos.
Esta lógica de la plataforma es la que espolea la denominada economía colaborativa y que en muchos casos supone realmente una especie de hipercapitalismo digital. Uber o Task Rabbit quizás sean algunos de los ejemplos más significativos. Plataformas de intermediación de servicios que establecen filtros y un sistema de recomendaciones como garantes de la calidad del servicio y su adecuación a las necesidades del usuario final. Sin embargo, no promueven ningún tipo de beneficio social o de cobertura a los miles de usuarios que realizan sus actividades laborales en esta plataforma. Promueven flexibilidad laboral e igualdad de oportunidades pero no protección social. Lo cual claramente nos lleva a una situación en la que el factor trabajo tiene una importancia mucho menor en comparación con el capital. Prácticamente en este tipo de empresas de economía colaborativa asistimos a una subcontratación y degradación del trabajo en favor del capital. Algo que Thomas Piketty ha demostrado brillantemente que viene sucediendo desde mediados del siglo XX en la economía real.
Frente a este paradigma neoliberalista algunos autores como Trebor Scholz han apuntado hacia la idea del “Platform Cooperativism” como una solución que permita recuperar los medios de producción y que esta vez se han vuelto digitales. Además, este espacio digital mediatiza tanto la esfera laboral como la social, con lo cual prácticamente todo se ha vuelto trabajo según palabras de Trebor, aunque no en el sentido de cómo es el trabajo en el imaginario colectivo. La idea del “procomún digital” es otra de las alternativas a este paradigma de capitalismo con anabolizantes y que han permitido el desarrollo de multitud de iniciativas sociales en la Web como Wikipedia. Como nos recuerda Mayo Fuster, muchas veces en el espacio digital hay producción social pero no economía social. Algo que muchas veces no es percibido y que es foco de una mayor desigualdad donde el propietario de la plataforma se aprovecha de los rendimientos del trabajo de los diversos usuarios.
Por ello, no es de extrañar que propuestas en la línea de una renta general básica también hayan crecido con fuerza. Ante la mayor importancia del capital en la economía digital y el empuje de una Cuarta Revolución Industrial, las sombras se ciernen sobre un desempleo industrial masivo que pueda hacer trizas lo que conocemos como “estado del bienestar”. Un tema sobre el que también he reflexionado en este blog anteriormente y que claramente va a generar una mayor atención progresivamente.
Quizás es pronto para poder responder a la pregunta que inspiraba el título de este post pero lo que parece claro es que estas multinacionales digitales juegan con ventaja en el actual escenario socio-económico y legal. Se aprovechan de las ventajas que proporciona el espacio digital a la hora de expandirse y comercializar sus servicios sin tener que realizar ingentes desembolsos de capital. Ello les permite actuar en un buen número de países con unos costes realmente contenidos y abonar cantidades ridículas en concepto de impuestos. Muchas veces en paraísos fiscales o países con condiciones muy favorables, socavando en muchos casos actividades económicas nacionales. Aquí está claro que el derecho internacional debe progresar ya que en muchos casos los vacíos legales posibilitan un colonialismo digital que incide directamente en la brecha digital que hay entre diversos países. Un problema silencioso pero ensordecedor al mismo tiempo.
Raúl Tabarés, ¿La Economía Digital promueve la desigualdad?, SSociólogos 26/06/2016 -

19:37
La filosofia contra l'obvietat (Marina Garcés)
» La pitxa un lio
Marina Garcés
Intento devolver la filosofía a ese lugar que es capaz de desencajarnos de la obviedad, de las representaciones del mundo y de nosotros mismos que ya conocemos, para poder pensar.
Se empieza con las preguntas más sencillas, que son las que nunca nos hacemos. Ante cualquier opinión, reacción, impulso o actitud, darnos la posibilidad de preguntar: ¿por qué pienso lo que pienso?, ¿por qué reacciono así?, ¿podría hacerlo de otra manera?, ¿cómo sé lo que sé?, ¿de dónde viene lo que creo? Estas son el tipo de preguntas que se formula la filosofía. La ejercerá cualquiera que sea capaz de poner en marcha la rueda del pensamiento crítico, que consiste en ir a las fuentes y a los presupuestos de lo que pensamos, sabemos y hacemos, y, a partir de aquí, se abre la posibilidad de desplazar esos saberes, pensamientos y actitudes.
La filosofía para mí es una práctica que permite abrir posibilidades de vida. Nuestra tendencia es a cerrar cosas, debido a múltiples factores, si bien las más potentes son la lógica del poder y nuestra relación con el miedo, pues atraviesan toda nuestra vida. La filosofía abre caminos porque muestra otras formas de relacionarse con el miedo y con el poder.
La filosofía tiene mucho de mística, puesto que, en su esfuerzo por llegar hasta el límite, su sentido no está solo en lo que expresa, sino también en lo que deja por decir, en lo que piensa y en el espacio que abre para seguir pensando. La filosofía siempre es un mapa entre lo decible y lo indecible, entre lo pensable y lo impensable, y es importante saber ver ambas cosas. Al igual que la poesía, proyecta sombras a las que también hay que prestar atención.
El arrinconamiento que padece la filosofía está ligado a una operación global y transversal en la reorientación del sistema educativo hacia una educación procedimental, por la que se enseña a funcionar dentro de determinados protocolos y estándares. Se pone el acento en que las cosas funcionen y sean validadas, dejando menos espacio para preguntarse por, para argumentar y compartir el sentido de lo que se está haciendo. Lo que interesa es si lo haces bien o mal, si eres competente. Importa el procedimiento y no el sentido. Por eso, cuando a un chaval le dices que no te importa si hace bien o no un trabajo, sino que se pregunte por qué lo hace, por qué le interesa… le provocas un colapso. Son auténticos genios en la resolución de tareas si les das previamente las instrucciones, pero no saben ir a al encuentro de un problema.
Dado que la posibilidad de pensar nace de poner en cuestión nuestros propios límites y representaciones, la lógica de la red social es justamente la contraria: tú te manifiestas en la medida en que autoafirmas aún más lo que has dicho que eres, sea verdad o no. Son herramientas potentísimas de intercambio y opinión, pero no hay desplazamiento del sujeto; acumulas información, interactividad y visibilidad, pero siempre eres el mismo.
En palabras de un amigo, profesor de filosofía en un instituto, “mi labor es encender llamitas”. Desde su etimología –amor al saber– es una disciplina ligada al deseo. Cuando yo me siento bien después de una clase es cuando percibo esa llama del deseo. Sin ella no hay filosofía.
Es fácil denostar la autoayuda por mercantil, tramposa y liviana pero, como todo, hay que valorarla como síntoma. Si hay tanta autoayuda es que hay mucho malestar. Por tanto, resulta más interesante preguntarse qué alimenta este malestar y de qué está hecho.
Antonio Lozano, La filosofía molotov de Marina Garcés (entrevista, fragmentos), librújula [librujula.com] -

6:26
Desafia tu mente (TVE nº 2).
» La pitxa un lio -

6:19
Protàgores i la reivindicació de l'Educació per a la Ciutadania (Aurelio Arteta).
» La pitxa un lio
Protàgores
A ver, la Educación para la Ciudadanía, en desuso y olvido, debería estar en los planes de estudio desde primero de Primaria a quinto de universidad...En el mito de Protágoras, Prometeo y Epimeteo fueron encargados de distribuir las cualidades entre los seres vivos, y la cosa salió mal... A ver cómo lo resumo... Basta, razonablemente, que unos pocos tengan cualidades para tocar la flauta, curar a las personas o hacer mesas... La sociedad, la comunidad se apaña así, no hace falta que todos sepamos o seamos capaces de todo. Pero, en vista del desastre, Zeus recordó a Prometeo y Epimeteo que se habían equivocado en algo fundamental: no habían dado a todos los hombres las cualidades para la política. Esas cualidades, a diferencia del don de la música o de la habilidad manual, son necesarias para todos los hombres, para todos, para que la sociedad funcione. Y esas cualidades son el respeto recíproco y el sentido de la justicia. Basta con que un solo hombre no las tenga -un terrorista, por ejemplo- para que todo se pueda destrozar. Sin respeto y sin sentido de la justicia no somos demócratas. Ni tampoco felices, por cierto. La propia felicidad, del individuo y de la comunidad, tiene que ver con el respeto y la justicia.
Manuel Hidalgo, entrevista a Aurelio Arteta: "El forofismo futbolero y el nacionalismo se retroalimentan", el mundo.es 28/06/2016
[www.elmundo.es] -

22:23
La por al canvi polític.
» La pitxa un lio
Durante estos últimos años hemos visto en muchos países desarrollados un malestar creciente con el funcionamiento de la política y la economía. El desencadenante de este malestar ha sido, evidentemente, la gran crisis que se inició en 2008 y el crecimiento de la desigualdad.
En Grecia, el ejemplo más extremo, ha colapsado el sistema de partidos y, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, gobierna en Europa occidental un partido a la izquierda de la socialdemocracia. En Francia encabeza las encuestas el Frente Nacional de Marine Le Pen. En muchos países del Nortelos partidos xenófobos están obteniendo sus mejores resultados en décadas. En Italia el Movimiento 5 Estrellas, una agrupación anti-política, ha llegado a ser el partido más votado, con un 25,5% del voto en las elecciones generales de 2013. Incluso en los países con mayor estabilidad política, como Gran Bretaña y Estados Unidos, han surgido (dentro de los partidos tradicionales) candidatos rompedores y radicales como Jeremy Corbin y Bernie Sanders.
En España, Cataluña, una de sus regiones más prósperas y avanzadas, amenaza con constituirse en Estado propio y han surgido nuevos partidos que cuestionan el bipartidismo imperfecto que ha dominado la política española desde 1977.
Me gustaría defender la tesis de que, a pesar de esta pulsión de cambio, al final las cosas seguirán más o menos igual.
Observando el caso español, el apoyo al independentismo catalán ha ido cayendo en los últimos meses y es bastante probable que si se celebrara en algún momento un referéndum acordado entre las partes, el no a la secesión saldría victorioso. Aunque los partidarios de la separación se hacen oír con más fuerza, mucha gente, seguramente la mayoría, aborrece la incertidumbre que supondría constituir un nuevo Estado, buscar el reconocimiento internacional, negociar su estatus en la Unión Europea, etc. Algo parecido hemos visto en el caso escocés. Como ha mostrado José Fernández Albertos, los procesos de secesión que se observan en el mundo tienen lugar en niveles bajos y medios de desarrollo económico, nunca en países ricos (ahí están los fracasos de Quebec y Escocia).
En cuanto a Podemos y su proyecto de provocar una ruptura constituyente, todo parece indicar que, pasado el momento inicial del entusiasmo y la novedad, el nuevo partido se quedará en una especie de Izquierda Unida reforzada, con un nivel de apoyo en torno al 15%, un éxito importante para una formación tan reciente, pero que le deja muy lejos de la victoria o de tener un papel protagonista en el futuro Gobierno. Son muchos quienes piensan que ello se debe a los errores del equipo dirigente, aunque me temo que las causas son más de fondo: el mensaje radical de Podemos puede tener buena acogida a nivel local, donde no hay tanto en juego, pero provoca temor entre amplios sectores del electorado cuando se piensa en la política nacional. De nuevo, la incertidumbre económica que acompañaría la elección de un Gobierno de Podemos hace que buena parte de la ciudadanía, aun pudiendo compartir los diagnósticos de Iglesias y los suyos, no esté dispuesta a darle su voto por miedo a las consecuencias que tendría poner en práctica su programa.
La contradicción de nuestro tiempo se puede formular de modo muy simple: aunque las encuestas confirmen que en muchos países hay mayorías amplísimas hartas de sus establishments políticos y económicos, de su corrupción, de su falta de visión y arrojo, de su deferencia hacia los poderosos, a la hora de la verdad la gente no está dispuesta a votar por cambios radicales debido a los costes de la transición a un nuevo modelo social. Este es el mecanismo que exploró en su día Adam Przeworski para explicar por qué la clase trabajadora prefería llegar a un compromiso con la burguesía dentro del capitalismo antes que lanzarse a recorrer el “valle de lágrimas” de la transición del capitalismo al socialismo.
Ahora ni siquiera estamos hablando de superar el capitalismo, sino simplemente de limitar sus excesos financieros y recuperar algo de margen para poder hacer políticas económicas que rebajen los niveles de desigualdad e injusticia que se han disparado en los últimos años. Pero incluso objetivos tan modestos como estos podrían desencadenar crisis bancarias y de financiación exterior, por lo que la gente tiende a recelar ante cualquier cambio real del sistema.
La ironía consiste en que a pesar de que las transformaciones propuestas no son tan ambiciosas, los ciudadanos se han vuelto mucho más temerosos, de modo que rechazan incluso la incertidumbre que una transición tan modesta podría generar. La razón es que cuanto más tiene la gente que perder, más conservadora y medrosa se vuelve ante lo incierto. A medida que las sociedades se han ido desarrollando, ha ido creciendo el número de familias que son propietarias de una vivienda, que tienen ahorros en bolsa, que poseen fondos de pensiones, etc., con lo que ha disminuido la tolerancia a cualquier tipo de riesgo.
Quizá el caso más dramático sea el de Grecia. A pesar de los efectos catastróficos de las políticas de austeridad y del trato humillante de las instituciones y Estados de la UE, la población griega sigue apoyando mayoritariamente la permanencia en la eurozona. Los griegos dejaron clara la opinión que tenían sobre las propuestas de la Troika en el referéndum del 5 de julio pasado, pero de poco les sirvió, pues menos aún preferían salir del euro, su mayor temor. Economistas y burócratas no se han cansado de afirmar que los costes de la transición a una moneda nacional serían “inimaginables”. De ahí que, tras el referéndum, los acreedores se pudieran permitir el lujo no ya de no realizar concesiones, sino incluso de endurecer los términos del acuerdo, sabiendo que los griegos no se rebelarían. Lasociedad griega parece dispuesta a aguantar lo que pida la Troika (por muy dañino que sea para su futuro) con tal de evitar el vértigo de salirse de la eurozona.
En España, Podemos da muestras de haber aprendido la lección y apoya incondicionalmente la trayectoria de Tsipras, pues son conscientes de que cualquier amenaza de ruptura con la unión monetaria sería rechazada por la inmensa mayoría de votantes españoles. Los únicos que podrían seguirles en una estrategia confrontacional serían aquellos que no tienen mucho que perder, jóvenes sin expectativas, el colectivo más duramente golpeado por la crisis.
En sociedades desarrolladas la gente evita el riesgo. Por eso, es muy probable que el malestar profundo que recorre las sociedades occidentales quede en un simple desahogo de indignación. Seguramente hará cambiar algo las formas de la política, pero no tanto el fondo. El desarrollo económico produce estabilidad política, pero también conformismo a gran escala. En contra de las ilusiones que tantos se han creado, la política continuará su curso habitual, cada vez más subordinada a la necesidad de no introducir riesgo ni incertidumbre en el orden económico. El margen de cambio o transformación se estrecha conforme los países se vuelven más ricos.
Ignacio Sánchez-Cuenca, ¿Y si al final no pasa nada?, infoLibre 01/09/2015 -

22:16
Democràcia i participació.
» La pitxa un lio
Si conservamos un mínimo de objetividad, hablaremos de oligarquías plutocráticas. Que haya elecciones periódicas para seleccionar gobernantes no cambia el fondo del asunto.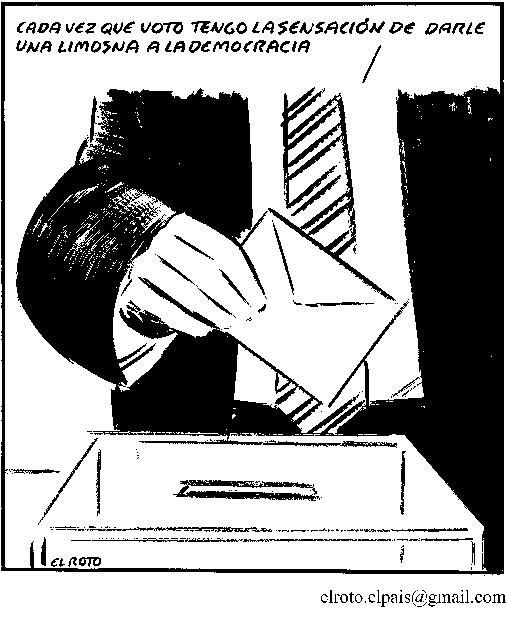
El Roto
Con la crisis que empezó en 2007-2008 la sociedad española se ha politizado intensamente, se nos dice. Demoscópicamente ¿qué significa eso? Entre 2006 y 2015, la participación política activa (declarada en las encuestas del INE) habría crecido del 3’7% de la población al 7’9%.[1] Pero con niveles de participación tan bajos ¿puede funcionar una democracia real –esa que, parafraseando a Oscar Wilde, requiere demasiadas tardes libres?
No cabe concebir una democracia real (ni una vida bien vivida en cuanto ciudadano o ciudadana) sin militancia, sin activismo, sin la organización para la praxis sociopolítica: sin que cada cual (muchos y muchas más que el 4 ó el 8% de la población adulta) dedique las horas semanales que necesitan los asuntos comunes, en esas comunidades democráticas que queremos construir.
Sostenía Cornelius Castoriadis (en su debate con el MAUSS en 1994) que “la participación de los ciudadanos o de los miembros de cualquier colectividad –ya se trate de sindicatos, de asociaciones estudiantiles…- no es un asunto en el que baste con esperar que ocurra un milagro… Hay que trabajar para ello, hay que establecer disposiciones institucionales que la faciliten, que lleven a la gente a participar; y la pieza central de esto es lapaideía (…), la educación. Y esta educación no solamente es asunto de la escuela. La escuela es sólo una pequeña parte. Platón ya lo sabía, puesto que decía que los muros d la ciudad educan a los ciudadanos; y esto es verdad.”[2]
Jorge Riechmann, ¿vivimos en democracia?, tratar de comprender, tratar de ayudar 27/06/2016
[1] Son datos del INE en la primavera de 2016.
[2] Cornelius Castoriadis, Democracia y relativismo –debate con el MAUSS,Trotta, Madrid 2007, p. 90. -

17:01
Neoplatonisme renacentista i origen de la ciència moderna.
» La pitxa un lio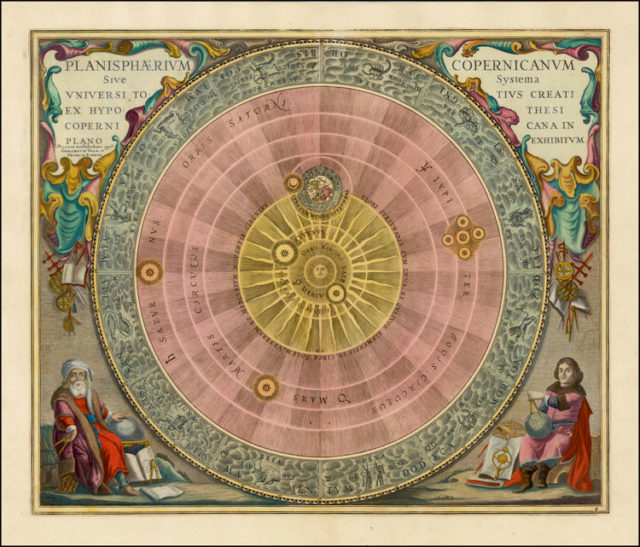
“En medio de todo se encuentra entronizado el Sol. Dentro de este bellísimo templo, ¿acaso podríamos colocar a esta luminaria en alguna posición mejor para que iluminara a la vez todo el conjunto? Con toda justicia se le han dado al Sol los nombres de la Linterna, la Mente y el Gobernante del universo. Hermes Trismegisto lo llamó el Dios visible y Electra, la de Sófocles, lo nombraba como el Omnividente. Así el Sol se encuentra asentado en un trono real, gobernando a sus hijos los planetas que circulan a su alrededor.” Nicolás Copernico (1453) De Revolutionibus Orbium Coelestum
Neoplatonismo es el nombre que se le da a una tradición filosófica que hunde sus raíces en la Antigüedad clásica y, contra lo que pudiese sugerir el nombre, solo parcialmente en el pensamiento de Platón. Su influencia fue muy importante en el desarrollo de la ciencia moderna y en el de conceptos que aún persiguen a los científicos.
Entre los siglos III y V de la era común, Plotino, Porfirio y Jámblico desarrollaron un sistema de ideas que se basaba en algunas de Platón pero, a la vez, modificándolas sustancialmente. Los neoplatónicos creían que el Universo era uno; que dependía de una fuente suprema, que recibía distintos nombres (la Única, la Mente Divina, el Logos, el Demiurgo o el Alma del Mundo son algunos de ellos) de la que emanaban todas las demás inteligencias y niveles de realidad, incluyendo el habitado por los humanos.
En lo que respecta al conocimiento del mundo natural los neoplatónicos tenían, a efectos prácticos, una única fuente, a saber, el Timeo de Platón. En este diálogo Platón esquematiza una cosmogonía mitológica en la que el Demiurgo, el espíritu creador, usa los cinco sólidos perfectos de las matemáticas (tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro) como plantillas con las que crear los cielos. Las armonías musicales seguían las pautas marcadas por estos sólidos y la luz era una emanación del Demiurgo y el medio por el que los humanos adquirirían el conocimiento.(Si en este punto el lector encuentra una similitud con corrientes esotéricas y new age contemporáneasvarias, no se extrañe y siga leyendo.)
Efectivamente, la tradición neoplatónica se introduce en el pensamiento islámico, en Bizancio y en el cristianismo occidental de forma independiente. A comienzos del siglo V, Agustín de Hipona (santo, padre y doctor de la Iglesia Católica) hizo un amplio uso de las ideas neoplatónicas, como lo haría Boecio a comienzos del VI. Curiosamente el Timeo, a diferencia de otras obras de Platón, estuvo disponible en traducción latina durante toda la Edad Media.
A finales de los años treinta del siglo XV, Georgios Gemistos, alias Pletón, un neoplatónico bizantino, viaja a Florencia en pleno quatrocentto italiano. Su trabajo allí terminará uniendo las tradiciones neoplatónicas bizantina y occidental. Entre otras cosas persuadió a Cosimo de Medici de que crease la Academia Platónica que, si bien orientada más hacia el nuevo humanismo que a las ciencias naturales, proporcionó el modelo para las academias de todo tipo que surgirían a partir de mediados del siglo XVI, algunas de ellas dedicadas a la ciencia.
La Academia de Florencia tuvo como miembros a Marsilio Ficino, quien tradujo las obras completas de Platón y Plotino al latín, y a Giovanni Pico de la Mirandola. Estos dos personajes fueron los responsables principales de fusionar el neoplatonismo con el hermeticismo y la magia natural que fue el foco de atención de los intelectuales los dos siglos siguientes.
Al norte de los Alpes, Nicolás de Cusa también tiró de tradición neoplatónica cuando argumentó a favor de la certeza del conocimiento matemático y su centralidad para la filosofía natural, doctrinas que influenciaron sobremanera a Giordano Bruno.
Como era de esperar, el pensamiento neoplatónico permea los estratos intelectuales de Europa y llega a los filósofos naturales más prominentes del XVII. Quizás el caso más representativo sea el de Johannes Kepler. En todo su trabajo astronómico, culminando con su Harmonices mundi (1618), Kepler buscó la estructura geométrica del universo, creyendo la doctrina neoplatónica de que estaba basada en los cinco sólidos perfectos y caracterizada por armonías musicales.
Si bien las influencias neoplatónicas también son detectables en Copérnico, quien habría colocado al Sol en el centro más por consideraciones filosóficas que por la observación del cielo, o Galileo, por su trascendencia posterior, son especialmente importantes en Isaac Newton. A Newton llegan a través una importante escuela platónica que surge en el XVII en la universidad donde se formó y ejerció Newton: los platónicos de Cambridge. Estos platónicos, que abominaban de la irracionalidad de los puritanos y del materialismo de Hobbes (e incluso Descartes), crearon una nueva síntesis de cristianismo y platonismo. Si bien la mayoría de los miembros del grupo se dedicaban a la teología, la metafísica y la ética, uno de ellos, Henry More, fellow de la Royal Society, trabajaba en temas más próximos a la filosofía natural.
More, tras un periodo de entusiasmo cartesiano, terminó reaccionando contra la identificación que Descartes hacía del espacio y la materia con la extensión. Convirtió el espacio en un atributo de Dios y el medio por cual Dios actuaba sobre los cuerpos. Newton, que tuvo a More de profesor, tomó prestada su idea del espacio y el tiempo como “órganos sensibles de Dios” y la acabó transformando en espacio y tiempo absolutos, como correspondía a atributos divinos.
A partir del siglo XVII el neoplatonismo deja de ser una corriente filosófica digna de tal nombre, ya que los estudiosos descubren al verdadero Platón y se dedican a recuperarlo. En ciencia, sin embargo, hubo una notable excepción en el siglo XVII y parte del XIX, la Naturphilosophie alemana se inspira en el neoplatonismo para su creencia de que todas las fuerzas aparentemente separadas de la Naturaleza no son más que expresiones de una fuerza unificadora más fundamental. Esta idea sigue coleando.
César Tomé López,Platonismo alambicado: el neoplatonismo y la ciencia moderna, Cuaderno de Cultura Científica 17/06/2016 -

16:50
El 'Corpus Hermeticum' i l'origen de la ciència moderna.
» La pitxa un lio
Cuando Cosimo de Medici decidió refundar la Academia de Platón en Florencia nombró a Marsilio Ficino para dirigirla. Parte del trabajo que asumió Ficino fue traducir al latín la obra completa de Platón y los neoplatónicos, con el objetivo último de encontrar una síntesis de platonismo y cristianismo. La traducción de Platón vería la luz finalmente en 1484, pero veinte años antes Ficino interrumpió su trabajo para traducir unos textos fascinantes que había encontrado Leonardo da Pistoia. Los escritos, que parecían ser una copia bizantina de los originales griegos, terminaron siendo conocidos como Corpus Hermeticum.
Representación de Hermes Trismegisto en el suelo de la catedral de Siena. Puede leerse “Hermes Mercurio Trismegisto contemporáneo de Moisés”.
Ficino introdujo de esta forma el hermeticismo, conocido hasta entonces sólo por fragmentos y referencias, en las discusiones de los filósofos de su tiempo. Como le había ocurrido al propio Ficino, durante dos siglos humanistas y filósofos se sintieron fascinados por aquellos escritos. Llegaron a estar convencidos de que eran increíblemente antiguos, contemporáneos quizás del propio Moisés, y escritos en Egipto por un sabio llamado Hermes Trismegisto, una forma de nombrar al dios egipcio de la sabiduría y el conocimiento, Tot, en griego, Dyehuty en egipcio.
Los ánimos vino a enfriarlos el filólogo Isaac Casaubon quien, a partir de un análisis del texto, concluyó que el Corpus Hermeticum lejos de ser uno de los primeros textos de la religión revelada era una compilación mucho más tardía. Estas conclusiones superaron cualquier crítica. Para finales del siglo XVII el hermeticismo estaba en franco declive. Hoy se piensa que miembros de grupos religiosos bastante eclécticos escribieron los textos en el primer o el segundo siglo de la era común. Con todo, el hermeticismo tendría una profunda influencia en los orígenes de la ciencia moderna a través de la magia.
El Corpus Hermeticum
El Corpus trataba principalmente de religión. Los humanistas del Renacimiento tuvieron la esperanza de que fuese la guía a la Prisca Theologia, la única teología verdadera que permearía todas las religiones y que habría sido revelada a la humanidad en la antigüedad. Los que tenían esta esperanza, por tanto, veían en el Corpus la clave para llegar a la teología que o reemplazaría al cristianismo o lo fortalecería ya que ampliaría el conocimiento de la religión revelada.
Sin embargo, algunos textos del Corpus trataban de cómo el sabio podía llegar a comprender y controlar las correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos. Estos textos trataban de astrología, alquimia y las características distintivas de las plantas.
Ficino y su estudiante Giovanni Pico de la Mirandola asimilaban el hermeticismo a otras dos tradiciones intelectuales, el neoplatonismo y la magia natural. La magia era algo común a muchas sociedades humanas y, en términos generales, en todas ellas se basaba en las mismas asunciones. Los magos asumen que los poderes por los que una cosa del mundo afecta a otra están escondidos u ocultos. Pueden descubrirse y, por tanto controlarse, sólo muy difícilmente, habitualmente por el mago que tiene “visiones especiales” debidas a su preparación, tanto espiritual como práctica.
Dos clases de magia
En paralelo a la preparación necesaria se pueden distinguir dos clases de magia: la espiritual y la natural. En la espiritual el mago prevalece frente a los espíritus, buenos o malos, blancos o negros, a la hora de poner en marcha estos poderes ocultos. En la magia natural el mago se basa en detectar correspondencias y señales en el mundo natural.
Los humanistas del Renacimiento tuvieron, en general, mucho cuidado en distanciarse de la magia espiritual, un tema espinoso que llevaba rápidamente a conflictos con la Iglesia. Se centraron en una versión dignificada de la magia natural. Dado que tanto la magia como el neoplatonismo habían contribuido a la síntesis que era el Corpus Hermeticum Ficino y Pico no tuvieron empacho en asimilarlos a las versiones de magia y neoplatonismo imperantes en su propia época. En esta línea Giambattista de la Porta, el mago natural más famoso de su tiempo, publicó su Magia naturalis en 1558. Este libro trataba sobre todo de la “magia” de los artilugios mecánicos, de la escritura secreta y de cosmética.
Los orígenes de la ciencia moderna
¿Cómo influyó la magia natural en la ciencia de la época? La interpretación depende de a quien se le pregunte.
Los historiadores de raíz positivista vieron, obviamente, esta amalgama de hermeticismo, magia natural y neoplatonismo como directamente opuesta al crecimiento de la ciencia moderna. Los no positivistas lo vieron de otra manera. Lynn Thordike escribió su monumental History of Magic and Experimental Science (8 volúmenes, 1923-1958) para demostrar que la tradición mágica, gracias a su visión utilitarista del mundo en contraposición a la contemplativa de los filósofos, generó el método experimental. Walter Pagel escribió una serie de artículos a los largo de treinta años (los últimos en los años sesenta del siglo XX) en los que demostraba que fueron las tradiciones mágicas las que dieron forma al trabajo de Paracelso y Jean-Baptiste van Helmont. De ahí ciertas ideas herméticas y neoplatónicas pasarían a la química y la mineralogía y resurgirían en el siglo XVIII con la Naturphilosophie.
Sin embargo, la reivindicación más importante de la tradición hermética la haría Frances Yates en 1964. Esta historiadora afirmaba que el hermeticismo no sólo había influido en ciertos métodos o en químicos concretos sino que era una de las causas fundamentales de la Revolución Científica. Su tesis apareció en una época en la que los historiadores de la ciencia buscaban nuevas interpretaciones al periodo formativo de la ciencia moderna. Los que siguieron su idea encontraron que el hermeticismo en concreto (en oposición al neoplatonismo) había influido especialmente en la teoría de la materia, ya fuese en la química estrictamente o en la filosofía natural en general.
Otros historiadores hicieron énfasis en que Isaac Newton, que trabajó durante años en la alquimia y otros disciplinas herméticas incluida la búsqueda de la prisca theologia, podría haber encontrado en ellas la base de sus ideas de atracción y repulsión, consideradas habitualmente como propiedades ocultas (la “espeluznante acción a distancia” que decía Einstein).
Hoy día pocos historiadores dudan de que el hermeticismo jugó un papel en el nacimiento de la ciencia moderna. Lo que no está tan claro es qué papel fue y la importancia del mismo.
César Tomé López, La magia y el nacimiento de la ciencia moderna, Cuaderno de Cultura Científica 13/06/2014 -

14:42
La possibilitat del no res.
» La pitxa un lio
Uno de los temas más densa, a la par que infructuosamente, tratados por la tradición filosófica occidental ha sido el de la posibilidad de la nada. Si Leibniz establecía como pregunta fundamental de la metafísica “¿Por qué existe algo en vez de nada?”, parecía primordial definir de algún modo qué significa que algo sea una nada. Para Parménides, el primer metafísico de Occidente, la nada era un contrasentido lógico ya que decir que existía ya era sostener que era algo y, precisamente, la nada se define por no ser nada. Así, la nada era algo en lo que ni siquiera cabía pensar puesto que no podía tener existencia ni siquiera como un objeto mental. La nada era imposible.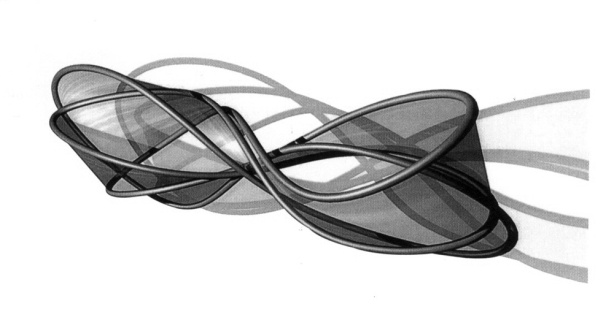
Aristóteles, con su sensatez y cordura habituales, siguió a Parménides y expulsó la nada de su física. No existe, todo está lleno de ser. Incluso los aparentemente vacíos espacios interplanetarios estaban llenos de una sustancia divina denominada éter. Todo estaba saturado de ser, sin el más mínimo espacio para la no existencia. Filósofos y científicos siempre han sufrido de horror vacui. Incluso cuando Torricelli produjo por primera vez vacío de forma experimental, se podía seguir argumentando a favor de la no existencia de la nada ¿Cómo?
Si dado un espacio cualquiera quitamos todos los objetos que lo pueblan, incluso el aire, tal y como hizo Torricelli, ¿no estamos ya ante puro y genuino vacío, es decir, ante la nada? No, porque queda el espacio, queda un continente tridimensional donde flotan las cosas. Y de eso no podemos prescindir porque, pensaban todos los físicos de la Edad Moderna, este espacio es inmutable… No hay forma de interactuar con él. Pero es más, no solo no podíamos hacer nada a nivel ontológico sino que tampoco lo podíamos hacer a nivel mental. Para Kant, el espacio era una condición de posibilidad de la percepción de cualquier objeto físico. Sin espacio no podemos imaginar siquiera un objeto en nuestra mente. Intente el lector pensar en una pelota de fútbol sin las categorías de altura, longitud y volumen… absolutamente imposible.
Pero todo cambió con la Relatividad de Einstein. Ahora el espacio era algo que se podía modificar, se estiraba y se contraía como el chicle. El espacio ya no es sencillamente un contenedor, un vacío abstracto en el que está todo, sino que cobra una nueva entidad ontológica: parece ser algo, ya es menos una nada. Edwin Hubble nos dio además un nuevo e importante dato: el universo se expande, es decir, el espacio se hace cada vez más y más grande. Para entender esto todo el mundo recurre a la idea de un globo que se infla, siendo nuestro universo solamente su superficie. Pero aquí se empieza a complicar nuestra comprensión intuitiva de las cosas. Esta metáfora tiene la virtud de mostrarnos visualmente como todos los objetos se alejan a la vez de todos los demás, es decir, lo que realmente significa la expansión del espacio en todas direcciones. Si en el globo dibujamos puntos simulando ser estrellas, al inflarlo todos los puntos crecerán a la vez que se irán alejando de todos los demás puntos. Sin embargo, la limitación de la metáfora está en ver que, realmente, la superficie del globo no puede ser todo lo que existe: hay un interior y un exterior del globo. Nuestro universo globo se estaría expandiendo en un espacio, no sería todo el espacio.
Es por eso que, igualmente, falla la metáfora del Big Bang entendida como una gran explosión. Cuando decimos que, al principio, todo el universo estaba comprimido en una diminuta singularidad, ya estamos fallando en algo pues, ¿qué había fuera de esa singularidad? Nada, podría responderse, ya que todo lo existente se encontraba allí. Pero entonces, ¿qué sentido tiene decir que el universo se expandió? ¿Hacia dónde lo hizo si no había más a donde ir? Todo el mundo suele visualizar en su mente un pequeño punto que, a gran velocidad, va aumentando su radio pero… si queremos aumentar cualquier longitud necesitamos un espacio en el que alargarla… ¿No es entonces un sinsentido hablar de expansión del universo?
El cosmólogo ruso Alexander Vilenkin intentó definir la nada como un espacio-tiempo esférico cerrado de radio cero, cayendo en este mismo problema: si esa nada se transforma en algo y, por lo tanto, aumenta su radio, ¿ese radio se expande hacia dónde? Kant veía estos problemas irresolubles y quizá lo sean. Dentro de la historia de la filosofía y de la ciencia, no he visto otros temas donde las respuestas hayan sido más escasas y precarias.
Pensemos de otra manera. Un universo esférico como el globo de Hubble tiene una propiedad muy interesante. Su superficie es ilimitada pero finita, al igual que la de una cinta de Moebius. Tú puedes estar dando vueltas y vueltas a un globo que jamás encontraras nada que pare tus pasos, ninguna frontera ni muro que ponga un límite a tu trayectoria. Sin embargo su superficie es finita, es decir, que podemos calcularla y nos dará un número finito normal y corriente (4πr²). En la visión de Vilenkin, y de muchos otros, está la idea de que nuestro universo puede ser algo así: finito (con una longitud y una cantidad de materia y energía finita) pero ilimitado (no hay un muro detrás del cual esté la nada). Tiene sentido pero nos encontramos con que es difícil (más bien imposible) extrapolar la metáfora del globo de Hubble a un mundo tridimensional ¿Cómo podemos imaginar un espacio con altura, longitud y volumen que sea finito pero ilimitado? Yo no encuentro el modo.
Por otro lado la infinitud del universo, la alternativa a la nada, también parece compleja. El mismo Kant pensó que si el pasado era temporalmente infinito nunca podríamos llegar al día de hoy, ya que para que éste llegara deberían pasar infinitos días. Según Holt nos cuenta, Wittgenstein argumentaba igual con un divertido chiste: Nos encontramos a un tipo que recita en voz alta: “9… 5… 1… 4… 1… 3… ¡Fin!” ¿Fin de qué?, le preguntamos. “Bueno – dice aliviado -, he enumerado todos los dígitos de π desde la eternidad hacia atrás, y he llegado al final”.
Ni contigo ni sin ti. Mal concepto éste de la nada.
Santiago Sánchez-Migallón Jiménez, La nada, La Máquina de Von Neumann 18/06/2016 -

6:25
El votant narcisista.
» La pitxa un lio
by Enrique Flores
La campaña electoral es una fiesta narcisista. Pero no porque los candidatos se paseen por los platós de televisión exhibiendo sus dotes seductoras, artísticas o culinarias. Los narcisistas somos nosotros, los votantes. Y los candidatos lo saben. Los más listos dedican sus esfuerzos a ponernos un enorme espejo delante que, como a Narciso, nos recuerde qué bellos y bellas somos.
Los políticos nos piropean. Trabajadores por cuenta propia, autónomos, emprendedores, pensionistas, urbanitas y gentes del mundo rural, nos emocionan hasta vuestras alcachofas. Y qué injusto ha sido el país con vosotros. Pedid y os será concedido. No, yo no voy a exigiros nada a cambio. Faltaría más, con todo lo que ya habéis sufrido ya. Os han “machacado a impuestos”, habéis sido “víctimas de la austeridad”. Merecéis que alguien compense vuestros esfuerzos.
¿Cómo es posible que, con lo hermosos que sois, el país esté tan feo? Pues porque habéis estado gobernados por malos representantes, unos políticos que no han escuchado vuestras voces cristalinas. No necesitáis ningún representante excepcional. Vosotros sois los excepcionales. Necesitáis políticos que os escuchen, que atiendan vuestras demandas en lugar de perseguir sus mezquinos intereses.
Las campañas electorales han cambiado de naturaleza. Durante la época de los partidos de masas, los candidatos ponían el énfasis en el programa. Se votaba a aquellos que mostraban unas propuestas programáticas más atractivas. Con la llegada de la televisión y los grandes medios de comunicación de masas, el foco giró al candidato. Se premiaba a quienes proyectaban un candidato más atractivo. Guapo como Kennedy, carismático como Clinton, o campechano como Bush (hay equivalentes en España, pero seguramente no nos pondríamos de acuerdo en quién ha sido qué). La eclosión de las nuevas tecnologías y las redes sociales ha movido el protagonismo de la campaña hacia los votantes mismos. Se confía en los candidatos que presentan a una ciudadanía más atractiva. En quienes nos ensalzan más. Y estén más dispuestos a mimarnos.
Hoy no nos interesan mucho los programas. Aunque todos nos quejemos de la poca sustancia de los debates políticos, la comunicación política del 26-J —responsabilidad colectiva de medios y de los asesores de los candidatos que, de hecho, son perfiles profesionales muy similares— se basa más en “relatos íntimos” o en la “trastienda de la campaña” que en la discusión programática. Cuentan más las interacciones entre candidatos y votantes (o, mejor aún, sus niñas y niños) que entre los propios candidatos. Los debates públicos donde los candidatos pueden mostrar la fortaleza y debilidad de sus propuestas en contraste con la de sus oponentes son sustituidos por encuentros entre candidatos y gente corriente. Quienes interrogan a los candidatos son familias sentadas en el sofá de sus casas, estudiantes en sus clases o presentadores afables que tratan de reproducir el lenguaje, y la escenografía, de la calle en sus programas de entretenimiento. Estos programas no versan sobre el político entrevistado, sino sobre nosotros mismos. No revelan cómo es el político en la intimidad, sino cómo es nuestra intimidad. El objeto no es retratar a Mariano, Pablo, Pedro o Albert; sino reflejar nuestra cotidianidad. Un espejo.
Y es que, a pesar de la insistencia de tantos analistas en que la política se ha personalizado mucho, en el fondo no nos interesan los candidatos. No nos importa demasiado cómo son. No les votamos porque tengan un carácter sólido. Nos da igual si antes se declaraban comunistas, luego posideológicos y ahora socialdemócratas. Como a los votantes de Trump les da igual que éste defienda que vuelvan las tropas y que se deporte a todos los inmigrantes indocumentados y al día siguiente que se bombardee Siria y que se legalice a muchos indocumentados. No les votamos porque nos caigan bien. Más bien, tendemos a juzgarlos como excesivamente soberbios o planos. Ni tampoco porque sean moralmente rectos. Toleramos que sean pillos o incluso laxos con la corrupción.
Les votamos por lo que dicen, explícita o implícitamente, sobre nosotros mismos. Confiamos en un candidato no porque nos caiga bien, sino porque nos hace caer bien a nosotros mismos. No votamos a un gran político, sino al que nos hace sentir grandes. No al político más preparado, sino al que nos hace creer que nosotros somos los más preparados.
En la nueva política, los candidatos que más estimulan nuestro ego son los más exitosos. Y hay dos fórmulas para conseguirlo. La primera es empoderarnos: elevarnos a la categoría de decisores políticos. Es ideal para los asuntos controvertidos, desde la pertenencia a la UE y la vertebración territorial del país al diseño de la política de defensa. Como Poncio Pilatos, los políticos se lavan las manos y dejan que sea el pueblo quien decida. Los procesos participativos y referendos proliferan en toda Europa, tanto en la radical Grecia como en el conservador Reino Unido, tanto para decidir qué hacer con un tranvía como para permanecer en la UE. Y si hay una característica que une a los seguidores de Trump es que consideran que su voz no cuenta a la hora de tomar las políticas públicas. Con lo que, si accede a la presidencia americana, no es descartable que las decisiones más controvertidas se acaben tomando vía SMS de los telespectadores como en Eurovisión o en un concurso de belleza.
La segunda estrategia es regalarnos políticas customizadas. Sí, desde siempre los políticos han prometido mucho. Subrayaban los beneficios de sus políticas y dejaban la financiación para la letra pequeña. Pero debían ofrecer paquetes estandarizados, para todos por igual. Eso eran las ideologías. Ahora, parcelan sus productos para cada nicho de votantes. Desgravaciones para los autónomos, rebajas fiscales para los jóvenes emprendedores, horas de trabajo semanal para los funcionarios, actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC… Los políticos se reúnen con representantes de los grupos de interés, constatan lo “legítimas” que son sus demandas, y las incorporan en sus programas, que se convierten en un mero reflejo de las mismas. Un espejo.
La nueva política es un tiempo de ideologías delgadas. Pero también de candidatos delgados. Pues lo que importa no son los programas ni los políticos, sino nosotros. Y nuestros intereses más particulares y más egoístas. Esos sí que han engordado.
Victor Lapuente Giné, Campaña narcisista, El País 19/06/2016 -

6:18
Els límits dels principis de Goebbels.
» La pitxa un lio
Uno de los principios básicos de la propaganda según Goebbels es el principio de desfiguración, que consiste en “convertir cualquier anécdota del adversario, por pequeña que sea, en amenaza grave”.
Este principio va estrechamente unido al principio de omisión, que consiste en “acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y silenciar las noticias que favorecen al adversario, con la ayuda de medios afines.”
En España algunos partidos se han dedicado sistemáticamente a convertir pequeñas anécdotas de sus adversarios en amenazas de carácter casi apocalíptico, negándose a afrontar sus propios errores, a menudo descomunales. Y lo han hecho una y otra vez, con una insistencia tan estúpida que termina produciendo efectos indeseados. Cuando repites demasiado la misma sandez, acaba saliéndote el tiro por la culata. De ese principio tan básico se olvido Goebbels, como de otros muchos principios.
Los que se dedican a convertir anécdotas insignificantes del enemigo en amenazas demenciales o bien pierden las batallas o bien obtienen victorias pírricas.
Los famosos principios de Goebbels sólo funcionan de verdad en situaciones de opresión, donde para el opresor vale todo y puede desplegar a sus anchas todas las gamas de la mentira. Goebbels habla de la simplificación, de la desfiguración, de la vulgarización, de la desviación, del atavismo, de la unanimidad, pero se olvida de la idoneidad y de la oportunidad. A veces puede ser oportuna la repetición, pero a veces no, a veces puede ser oportuna la vulgarización, pero a veces no. Todo es tributario de la situación, en ese sentido todo político tendría que ser rigurosamentesituacional y oportuno, que no es lo mismo que oportunista.
En lo que respecta a Goebbels, al no ordenar su teoría en torno a las leyes de la oportunidad y la idoneidad, todos sus principios no sirven para nada. Lo estamos viendo con una insistencia cruel.
Los nazis no triunfaron por sus alardes de propaganda rimbombante y kitsch. Los nazis triunfaron porque instauraron, ya desde antes de llegar al poder, el imperio del terror paramilitar y acallaron con sangre y tinieblas todas las bocas que se oponían a su sistema. Así triunfa hasta el más descerebrado.
No es inteligente basarse en ideas recibidas que no llevan a ninguna parte y apestan a miseria. En el teatro político se exige algo más que andar representando el monotema de la propia mezquindad, y es importante no olvidar que la generosidad es uno de los atributos de la inteligencia.
Los que lo basan todo en la omisión y la desfiguración, sólo consiguen desfigurarse a sí mismos, y de paso perder votos. La estrategia del embudo ni siquiera es recomendable cuando crees que todos los que te escuchan son unos obtusos.
Jesús Ferrero, El arte de ganar y la ley de la idoneidad, El Boomeran(g) 20/06/2016 -

0:12
Biaixos cognitius i el moment de votar.
» La pitxa un lioEl Roto
Todos somos víctimas de los sesgos cognitivos, que son interpretaciones ilógicas de la información disponible. "Más que errores, son atajos, mecanismos que usamos cada día y que funcionan muy bien para tomar decisiones rápidas, pero que a veces nos llevan a error", explica Helena Matute, catedrática de psicología de la Universidad de Deusto.
No es fácil corregirlos. Sobre todo porque la mayor parte del tiempo ni siquiera somos conscientes de ellos. Lo único que podemos hacer es "estar alerta y ser más críticos", dice Matute. En política, la situación se agrava porque se añaden elementos como la emoción y el sentimiento de pertenencia.
Estos son algunos de los sesgos que pueden influir en nuestro voto:
1. Sesgo de confirmación: solo hacemos caso a los datos que apoyan nuestras ideas y somos escépticos con la información que las contradice. Como explica Michael Shermer en The Believing Brain, primero nos identificamos con una posición política y, a partir de ahí, interpretamos la información para que encaje en nuestro modelo de la realidad.
2. Efecto halo: confundimos apariencia con esencia. Cuando nos llama la atención un rasgo positivo de alguien (su atractivo físico, por ejemplo), tendemos a generalizarlo a toda su persona. También pasa cuando escuchamos opiniones políticas de actores y cantantes: extendemos su influencia a áreas que no tienen nada que ver con sus dotes artísticas.
3. Efecto de encuadre: tendemos a extraer conclusiones diferentes según cómo se nos presenten los datos. Matute nos pone un ejemplo: “Si dices que la carne tiene un 30% de grasa, no la comprará nadie. Pero los resultados cambian si dices que es un 70% magra, a pesar de que es lo mismo".
4. La correlación ilusoria: es la tendencia a asumir que hay relación de causa y efecto entre dos variables aunque no haya datos que lo confirmen. Se da especialmente en el caso de los estereotipos y nos lleva, por ejemplo, a sobrestimar la proporción de comportamientos negativos en grupos relativamente pequeños.
5. Efecto Barnum o Forer: los candidatos a menudo se dirigen a "esos ciudadanos honrados y trabajadores, que hacen frente a las adversidades y que están hartos de la corrupción". Es fácil sentirse identificado, pero solo porque tendemos a tratar las descripciones vagas y generales como si fueran específicas y detalladas. Los horóscopos parecen creíbles por culpa de este sesgo.
6. Coste irrecuperable: nos cuesta cambiar el voto si llevamos años apostando por los mismos. Por eso las ideologías son tan rígidas. En relación con este sesgo, Matute añade el efecto de anclaje que se da cuando opinamos en voz alta. "Ya nos hemos posicionado, por lo que cuesta más cambiar de opinión".
7. Sesgo de atribución: nosotros elegimos nuestro voto porque somos inteligentes y estamos informados, pero los demás no tienen ni idea y están llenos de prejuicios.
8. Sesgo de autoridad: nos fijamos más en quién dice algo que en lo que dice. Este es un ejemplo de que los sesgos a menudo funcionan. Tiene sentido fiarse de un médico, por ejemplo, pero ¿qué ocurre cuando dos expertos sostienen opiniones contrarias, como pasa continuamente en política?
9. Efecto arrastre: nos dejamos llevar por lo que opina nuestro entorno. Si todos nuestros amigos son de izquierdas, nos costará más decir que somos de derechas (a no ser que nos guste llevar la contraria).
10. Falso consenso: sobrestimamos el grado en que otras personas están de acuerdo con nosotros.
11. El punto ciego: no somos conscientes de nuestros propios sesgos, aunque nos parecen evidentes en los demás.
Jaime Rubio Hancok, Tu voto no es tan racional como crees: así influyen los sesgos, Verne. El País 21/06/2016 -

0:02
Dan Ariely: ¿Tenemos el control de nuestras decisiones? (TED)
» La pitxa un lioDan Ariely: ¿Tenemos el control de nuestras decisiones? (TED) -

21:05
Llenguatge i plasticitat cerebral.
» La pitxa un lio
by Mikel Jaso
Si la palabra es el lenguaje del cerebro, es lógico pensar que, a fuerza de repetirla, acabe dejando una impronta. Estudios de neuroimagen demuestran que así es.
El cerebro es un órgano vivo que sufre cambios constantes: se transforma en función de lo que vemos, oímos, hacemos y decimos, y gracias a la neuroplasticidad, activa durante toda la vida, se sigue modificando hasta la muerte.
Los hallazgos a nivel molecular en este campo hicieron a Eric Kandel merecedor del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2000. Sus descubrimientos se han ido comprobando mediante neuroimagen y siguen siendo objeto de estudio.
El cerebro funciona como un gran bloque interconectado. En él hay distintas regiones especializadas encargadas de decodificar información, almacenar recuerdos, regular emociones, decidir si una conducta es pertinente ante una situación determinada, qué estímulos de nuestro entorno son más o menos relevantes y, por tanto, merecen una mayor o menor atención, etcétera. La actividad cerebral es incesante: en función del momento, unas regiones están más activas que otras, optimizando así su funcionamiento y rendimiento energético. En algunos casos, determinadas regiones están activas cuando en condiciones normales deberían permanecer en reposo, por eso hablamos de enfermedad: funcionan mal.
Observemos la región conocida como cerebro emocional: el sistema límbico. En él conviven una estructura llamada amígdala, implicada en el procesamiento de emociones como el miedo, que se activa en situaciones de peligro; el hipocampo, órgano fundamental de la memoria, y áreas de gran especialización como, por ejemplo, la encargada del recuerdo de las vivencias traumáticas. En personas con fobias –miedo irracional ante un estímulo normalmente inocuo– observamos una hiperactividad del sistema límbico en general y en particular a nivel de la amígdala y el hipocampo. Ante estímulos que no suponen un peligro real, estas zonas deberían estar en reposo.
Diferentes técnicas de neuroimagen funcional han permitido estudiar la incidencia de la psicoterapia sobre el funcionamiento del cerebro en enfermedades mentales como la fobia, observándose una normalización de su funcionamiento tras un tratamiento adecuado. Los estudios han encontrado que la psicoterapia también provoca cambios a nivel de la corteza prefrontal o el cerebro lógico, que es la región responsable del pensamiento racional y otras funciones mentales superiores propias del ser humano. Se ha concluido además que a los cambios funcionales les siguen otros en la estructura cerebral, más estables a largo plazo, tras la aplicación de la psicoterapia. Curiosamente, se han detectado patrones similares con la psicoterapia y con los tratamientos farmacológicos, lo que sugiere que psicoterapia y medicamentos podrían funcionar de forma paralela.
Tradicionalmente hemos asistido al enfrentamiento de dos corrientes: las “biologicistas”, que centran sus conocimientos, las bases de la enfermedad mental y, en consecuencia, su solución en los procesos bioquímicos cerebrales, y las “psicologicistas”, que plantean que tanto el origen como la solución se encuentran en el ambiente. Sin embargo, esta tradicional rivalidad va perdiendo fuelle porque, según varios estudios, las intervenciones psicoterapéuticas también son biológicas, pues producen cambios a nivel bioquímico similares a los que producen los fármacos.
Lola Morón, La huella de la palabra, El País semanal 19/06/2016
El poder del silencio
El secreto del éxito del psicoanálisis está en el silencio del psicoanalista: es el paciente quien tiene que profundizar en su cerebro hasta extraer las conclusiones necesarias con ayuda del tiempo y de la pericia directiva del analista.
Diferentes técnicas psicoterapéuticas, como la terapia de orientación psicodinámica (el psicoanálisis) o la cognitivo-conductual, demuestran tener un impacto claro sobre el funcionamiento cerebral.
La fuerza de la repetición es la responsable de que funcione la terapia cognitivo-conductual, de ahí los famosos “deberes” que el terapeuta manda semana tras semana hasta conseguir una nueva huella cerebral. -

20:52
La ciència no té sentit si emprem el mètode hipotètico-deductiu.
» La pitxa un lio
De hecho, la ciencia como concepto no tiene sentido si tenemos que emplear el método hipotético-deductivo para definirla. Lo único que existen son las ciencias, en plural. Con este punto de partida arrancaba mi charla en Naukas 2014. La idea era analizar la concepción habitual y acrítica de ciencia que tienen la mayoría de científicos empleando una actitud científica. Es llamativo como muchos definen su actividad haciendo propios conceptos normativos y no descriptivos de la misma, acientíficos por tanto, entrando incluso en el dogmatismo talibán más absoluto. En fin.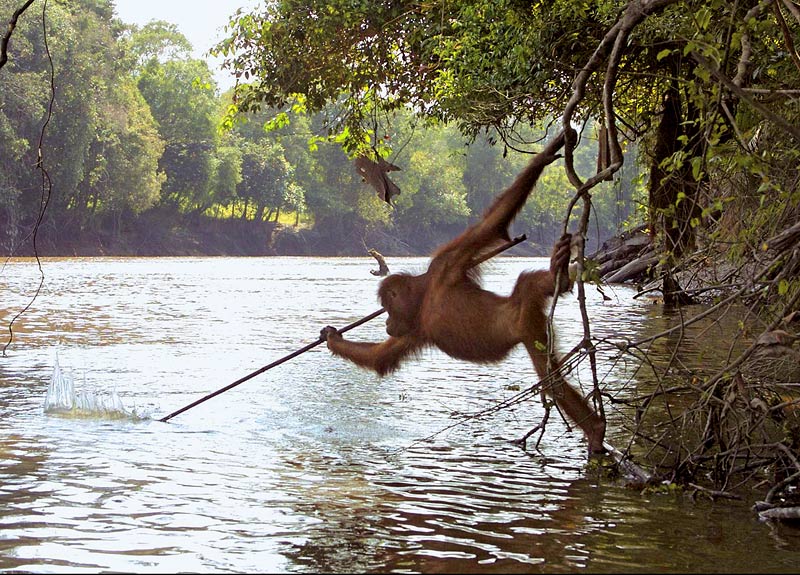
Aquí tienes el vídeo. Espero que le encuentres algún interés. A continuación tienes algunos enlaces por si quieres ampliar conceptos.
César Tomé López, Ni las teorías científicas son falsables, ni existe el método científico, Naukas 02/10/2014
La entrada mencionada en el vídeo:
El Rey León, la falsabilidad y los cuasicristales
Las teorías científicas no son falsables
La tesis de Duhem-Quine (VI): La falsación ya no es lo que era
Desviación de la luz y falsabilidad
Onus probandi y la definición de ciencia
Galileo vs. Iglesia Católica redux (y VII): Balanzas -

20:33
Apropiació ciutadana de l'espai educatiu.
» La pitxa un lio
Emborrono aquí unas breves notas para aclarar mis ideas mientras preparo mi intervención en un curso de verano sobre educación en la universidad organizado por la Universidad de Zaragoza. Me disculpo, pues, por la brevedad y provisionalidad, y a cambio pediría ayuda en un largo debate que cada vez se vuelve más apremiante en una universidad sumida en la precariedad y desmoralización. Me refiero a un debate interno, pues no faltan en la prensa artículos dedicados a la situación universitaria. Dependiendo de los intereses de los grandes monopolios de la información, nos encontramos con dos grandes líneas editoriales: una, que reitera una y otra vez que las universidades españolas no aparecen en los primeros (ni aún en los segundos) puestos en los rankings internacionales de calidad. Otra segunda lamenta con nostalgia el olvido de la vieja figura del intelectual respetado, formado en las relaciones personales de una escuela de pensamiento y escuchado con atención y arrobamiento por una audiencia entregada de alumnos. Tengo el convencimiento de que esta alternativa entre la metronomía de economistas y el elitismo melancólico ortegiano marra la diana de esta necesaria controversia. Que nos es urgente hablar de la apropiación ciudadana del espacio educativo y científico y la consideración del conocimiento como un bien público no expropiable.
En las formas de capitalismo global basado en el control de la información y el conocimiento y la des-regulación de los intercambios, los grandes bienes públicos que definen el grado de justicia distributiva de las sociedades se han convertido en territorios en disputa. Salud, educación, seguridad, vivienda y movilidad, medio ambiente,… Todos estos espacios que definen lo común, lo que hace que vivamos en sociedad y no en la barbarie, se están transformando: de ser bienes públicos están comenzando a ser bienes de club definidos por niveles y puertas de acceso. El éxito y el acceso están transformando los bienes públicos en oportunidades de negocio global. Una vez que el tiempo de trabajo ha dejado de ser la fuente básica de plusvalía, como ocurría en la sociedad industrial, son la atención continua de las mentes y el control del espacio las nuevas fuentes de beneficio. Atraer la atención masiva y levantar vallas y puertas de acceso son las nuevas fuentes de riqueza y desigualdad. Se impone una sociedad de jugadores donde "el ganador se lo lleva todo" que amenaza con devorar a los sistemas de bienes públicos.
Paradójicamente, en la cada vez más burocrática Comunidad Europea, el hiper-regulismo de lo que se llama el Proceso Bolonia, uniformizador de tiempos y créditos, creador de inmensos aparatos de control, oculta un proceso real de des-regulación de tiempos y espacios. La realidad es que el espacio educativo se deja en manos de la libre competencia en una feroz lucha por la atracción de fondos y empresas, de alumnos y figuras de renombre que den lustre a las instituciones, que en la práctica se sostienen sobre el trabajo precario y casi esclavo de profesoras y profesores sometidos a presiones insoportables, que miran de reojo, desesperados, el oscuro vacío de una generación en paro. La protocolización de la vida universitaria, la desregulación y la precariedad sistémica no son fuerzas independientes sino parte de una nueva concepción ludópata de la educación.
La universidad contemporánea ya no es la universidad humboldtiana orientada a la educación de élites dirigentes. Desde los años sesenta del siglo pasado, la OCDE impulsó un sistema educativo superior de acceso masivo que, sin embargo, se articulase en una nueva división del trabajo entre un centro innovador y productor de conocimiento y una periferia inmensa basada en la pura transmisión mecánica y la concesión de títulos y grados. El negocio de los títulos concebido como puertas de acceso (de ahí una creciente desigualdad por los adjetivos institucionales de los títulos) y la desigualdad en la producción de conocimiento van juntos. Centros de prestigio, colegios para élites económicas y un resto inmenso de centros de enseñanza degradados para multitudes que necesitan algún documento para competir en el mercado de trabajo. Tal es el horizonte post-apocalíptico que se ya se otea.
La conversión del conocimiento en un bien de club determinado por el control de los accesos es una de las consecuencias de la perversión del sistema que producen los procesos de des-regulación. De ahí la urgente necesidad de plantear las políticas de conocimiento y educación como uno de los lugares en disputa en las sociedades democráticas que aspiran a una distribución justa de los bienes públicos. Necesitamos reapropiarnos del espacio educativo para invertir el proceso ludópata y transformar el espacio de creación y distribución del conocimiento en un espacio cooperativo.
Es cierto que nos encontramos con un viejo prejuicio que afirma que la ciencia no es democrática, que es un lugar de competencia de los mejores por la excelencia. No voy a negar que la meritocracia fue una conquista de las sociedades democráticas y que la calidad de nuestros sistemas de investigación y educativos debe basarse en una formación y selección de profesores de acuerdo a principios de limpieza y transparencia. Pero discutamos sobre méritos y sobre formas de educación y formación, sobre qué es excelencia y qué sistemas necesitamos. No hay ninguna oposición de principio, más que en el imaginario de los economistas, entre una educación y producción científica basada en el control público y transparente de los sistemas educativos, entre los estímulos a la buena educación y producción científica y la simultánea defensa de lo común y del trabajo en equipo. El reciente Manifiesto de Leiden por la resistencia a la métrica mecánica de los indicadores de producción nos habla de una creciente conciencia de los efectos perversos de la hiper-regulación burocrática basada en protocolos y acompañada de una real desregulación de los mercados de trabajo en la educación e investigación. Discutamos de indicadores y sobre todo de modos en los que la sociedad y las políticas públicas pueden ayudar a mejorar sus sistemas universitarios de formas cooperativas y no mediante el recurso a la mano mágica de la competencia.
¿De qué hablamos cuando nos referimos al espacio educativo y de investigación? Los espacios, en un sentido amplio, incluyen un amplio espectro de elementos: son sistemas de prácticas, son espacios materiales y nichos tecnológicos, son ordenaciones de los tiempos de trabajo y de creación, son complejos de representaciones y circulación de información y son también culturas epistémicas que incluyen imaginarios, rituales y lazos afectivos. Así, cuando hablamos del espacio educativo superior hablamos de:- El espacio de formación y no solo de adiestramiento
- El espacio de creación y producción científica
- El espacio de evaluación y control público de la calidad del sistema
- El espacio de interacción entre sociedad y sistema educativo y científico
- El espacio económico de la propia economía del conocimiento
- El espacio de los afectos y las autoridades internas en las que se sustenta la educación
- El espacio y lugar de los expertos en la democracia
Fernando Broncano, El espacio educativo en disputa, El laberinto de la identidad 19/06/2016 -

20:28
Escopir sobre Hegel.
» La pitxa un lio
En 1976, unos meses después de la muerte de Franco, me encontraba terminando la carrera de Filosofía, y en una de las asignaturas tenía que leer y comentar La Fenomenología del Espíritu de Hegel. Estaba más que harta del libro. En particular de la minuciosidad y precisión con la que Hegel analiza el personaje clásico de Antígona.
Como es sabido, los dos hermanos de Antígona han muerto en la guerra civil que asola Tebas, pero cada uno pertenecía a un bando diferente. Creonte, su tío, gana la guerra y pretende ensalzar como héroe a uno de los dos y, en cambio, dejar sin sepultura al otro, por ser enemigo (una historia que conocemos en España: el Valle de los Caídos y las cunetas sin nombre). Antígona, en nombre de una ley superior a la de la ciudad, anterior a cualquier constitución política, desobedece a Creonte y hace todo lo posible por enterrar con dignidad al hermano vencido.
Hegel concluye que las mujeres encarnan un principio divino, más acá de la cultura, por el que acceden a una especie de universalidad inmediata, natural: el valor fundamental de la familia antes de la polis. Por eso son “la eterna ironía de la sociedad”. Por el contrario los varones representan un tipo de universalidad mediata, a través de su inserción como ciudadanos en una sociedad regida por leyes. Esta diferencia entre hombres y mujeres que Hegel establece parece que no resta mérito al papel de las mujeres. Y sin embargo, me fastidiaba, y mucho.
Cansada de revolverme en la silla mientras estudiaba, decidí airearme y me dirigí a la librería Viridiana de Valencia. Y allí, repasando los lomos de los libros que se encontraban en los estantes dedicados a la filosofía, de repente lo vi. Fue una iluminación: el libro se titulaba Escupamos sobre Hegel, su autora -desconocida para mí-, Carla Lonzi.
Era justamente eso lo que yo deseaba hacer, escupir sobre Hegel. No rebatirlo, ni discutirlo sino desmentirlo en la acción, en la práctica. Escupir es un acto, no un discurso, lo que sale de la boca no son palabras sino desprecio, altanería, descaro, valentía. Todo eso es lo que me animaba a hacer aquel insólito título, a despreciar una cultura en la que las mujeres aparecen constantemente inferiorizadas, a pelear con valentía en contra del papel secundario que la historia nos había asignado, a levantar la cabeza con orgullo ante tantas ofensas.
Carla Lonzi afirma en su libro que no hay que dejarse confundir por la aparente importancia que Hegel parece atribuirles a las mujeres, porque ningún varón desearía volver a nacer, si tuviera que hacerlo como mujer, aunque eso significara encarnar un principio divino. Y plantea su forma de pasar a la acción, su modo particular de escupir sobre Hegel: ¡destruyamos la familia!
Lonzi escribió este manifiesto en los años sesenta y, en efecto, está hablando, entre otras cosas, de la alternativa hippy a la familia. Yo lo leí en 1976 y opté por otra salida, por ambicionar una ciudadanía plena para las mujeres. Aunque podía entender la afirmación de Lonzi acerca de que el divorcio no destruye la familia sino que la apuntala, no por eso dejaba yo de celebrar que en España finalmente fuera posible una ley del divorcio.
He vuelto a leer con atención este texto, 40 años después, en uno de los seminarios que organiza Alessandra Bocchetti en el centro cultural Virginia Woolf de la Casa Internazionale delle Donne de Roma. Y la relectura me ha hecho entender que aparte de las dos maneras descritas de escupir sobre Hegel -destruir la familia o convertirnos en ciudadanas- en todo este tiempo ha sucedido algo más, algo ciertamente irónico (no sé si como demostración de que somos esa eterna ironía de la sociedad o qué): algunas feministas han hecho otra cosa, a saber, no escupir, sino ensalzar a Antígona y tomarla como modelo.
Antigona como modelo ha funcionado siempre que hay de por medio una guerra. Así lo hizo Simone Weil en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Se entiende que es uno de esos momentos en los que hay que oponer a la locura de la violencia un humanismo superior que busca la resolución de conflictos superando el lenguaje de confrontación bélica mediante el acercamiento entre las partes. Pero no estoy de acuerdo en usar a Antígona como paradigma de una virtud intrínseca de las mujeres tal y como algunas feministas han hecho.
Lonzi distingue entre igualdad jurídica e igualdad existencial y afirma que si bien es justo luchar por una igualdad jurídica, ella no desea para las mujeres una igualdad existencial que cancele la historia y la experiencia de las mujeres. Esta es una de las tesis en las que se apoyó el potente movimiento feminista italiano de la diferencia sexual. Ahora bien, la distinción entre igualdad jurídica e igualdad existencial hizo que gran parte de ese movimiento desdeñara la igualdad en cualquiera de sus significados, lo que a mis ojos explica que los resultados en la sociedad italiana hayan sido más escasos de lo que la inteligencia y la fuerza de esas feministas hacía suponer.
Me parece que se puede formular una tercera manera de escupir sobre Hegel: hacer surgir una Antígona política. Superar la Antígona apolítica y al mismo tiempo impedir que se disuelvan las ciudadanas en una neutralidad asexuada. Ciertamente pienso que en la historia de la emancipación de las mujeres hay un antes y un después. En esto me declaro partidaria de los valores de la Ilustración: hace falta una igualdad jurídica primero, lo que me lleva a afirmar que en los países en los que esta no existe, difícilmente se puede entender que exista la libertad de las mujeres. Pero al mismo tiempo creo que las mujeres son portadoras, por su propia historia, de un humanismo diferente del que siempre se ha formulado con tintes masculinos.
No hay que dejar la política sólo en manos de los hombres, no hay que retirarse a un mundo moral superior, más inocente y más virtuoso. Tampoco hay que uniformarse con los hombres que hacen política. El libro de Carla Lonzi nos hizo una llamada a la acción, y creo que la acción que hoy nos interesa es la de gobernar en pie de igualdad con los hombres, para modificar desde nuestra diferencia existencial, mejorándola, la ciudadanía de todos, hombres y mujeres.
Maite Larrauri, Antígona política, fronteraD 18/06/2016 -

20:20
Les paradoxes de la llibertat (Ignacio Castro Rey).
» La pitxa un lio
¿Qué equivalencia externa o modelo, qué cobertura social encontraremos para nuestra casi inconcebible muerte? En otras palabras, para una vida que es mortal a cada minuto. No hay que descartar que Sartre y otros tuvieran razón: la libertad es una dura condena. Es una carga muy grave, hoy y siempre, porque obliga al hombre a estar decidiendo y eligiendo continuamente para hacerse responsable de su singularidad, que él no ha elegido.
.El Roto
El colmo de las paradojas es que el hombre ha de ser libre precisamente para obedecer a su vida única, para desenterrar la cifra de su singularidad y, dirían los griegos, llegar a ser lo que ya es. Hemos de ser libres para convertir la "fatalidad" en la que hemos nacido (este rostro, mi nombre, mi tono de voz) en destino. Tal vez con esta paradoja de la existencia tenga que ver una misteriosa frase de Nietzsche, dejada caer a mitad de su Ecce homo. Curiosamente él, condenado (igual que Kierkegaard) por el mundo moderno debido a su salvaje libertad, llega a decir en ese libro breve y fulgurante: "Nunca he elegido nada en mi vida". Como si este hombre tímido, para ser libre, se hubiese limitado a escuchar los signos que llegaban para intentar saber a qué atenerse, qué tocaba en cada momento.
¿Es entonces obedecer, a lo que en nosotros hay de único, toda la tarea de la libertad? En otras palabras, ¿hay una heteronomía previa a toda posible autonomía? A veces se ha dicho que el hombre ha de buscar un dios al que obedecer para no doblegarse ante los hombres. ¿Es esto lo que ocultaba el nombre de Dios, el mutismo (apenas habla en murmullos) de una absoluta diferencia que no nos deja?
En todo caso, cuando es singular y decide algo distinto, el hombre se sentirá solo, sin compañía. Y no olvidemos que la marginalidad social, la ausencia de reconocimiento externo, es uno de los fantasmas de la época, el mayor de los temores contemporáneos. Así pues, aunque nunca se diga de este modo, es más cómodo para nosotros tener un buen amo e ir con los otros, en rebaño.
No es así tan extraño que la misma democracia, en Grecia y en nosotros, tienda a corromperse si la gente no permanece despierta y se somete a la comodidad de lo general e instituido. Antes de Nietzsche y Canetti, La Boétie habló de una servidumbre voluntaria: la masa prefiere tener un jefe a arriesgarse individualmente y decidir por cuenta propia. Así pues, una especie de conductismo masivo, aunque con intermitencias (la década de los años 60 fue, en este punto, verdaderamente "prodigiosa"), vuelve en todas las épocas. Una de esas vueltas de la obediencia masiva, lo que Nietzsche llamaba platonismo, es contra lo que se rebela el existencialismo y sus continuadores en el siglo XX, el situacionismo y demás movimientos subversivos, hoy archivados en el museo de la memoria histórica.
También el psicoanálisis de Freud a Lacan ha insistido en que uno de los motores de la obediencia no es sólo el poder externo, el peso apabullante de la economía y la sociedad. El sujeto encuentra una especie de tranquilidad y seguridad al ser mandado, al obedecer como obedecen otros. Los totalitarismo vinieron así, poco a poco, y las perversiones de la democracia también llegaron por ese camino. Entre otros, el atormentado y encantador Jep Gambardella, protagonista de La gran belleza, no deja de ser un ejemplo constante de insatisfacción y preguntas, a veces muy socráticas, en medio de la inercia que arrastra a la opulencia mundana que le rodea.
Fijémonos en que, por todas partes, casi nadie se atreve a tomar decisiones individuales o personales. ¿Por qué? Porque te quedas al descubierto y la sociedad te puede poner entonces como diana, sin cobertura. Si abandonamos lo que se llaman protocolos (estatales, médicos, municipales) nos enfrentamos solos al peligro de un caso singular. Y hoy pocos se atreven a eso. Recordemos que La caza (Th. Vintenberg, 2014) no deja de ser un alegato contra esa obediencia masiva del mundo moderno, que arrastra incluso a gente bien intencionada.
Mientras tu médico, ante tal o cual síntoma, te aplique el protocolo sanitario previsto para tu caso, está a salvo. No será personalmente responsable ante nadie. Lo mismo que un profesor en clase. Si después ocurre algo, cualquier imprevisto que hace saltar las alarmas, el profesional siempre puede acudir al ordenador o al archivo, al protocolo oficial, y ampararse en la ley. Es lo que Sartre llamaba mala fe: es mentira, pero funciona y es la norma. Lo difícil, no menos hoy que ayer, es dar con alguien que se atreve a dar un paso personal, a comprometerse singularmente.
Lo grave es que, si hay un problema serio (en el fondo, la propia vida y la propia muerte), eso requiere moral y técnicamente una atención personal, única, intransferible. Finalmente, algún día clave, la vida exige una decisión, una intervención singular: por deber, diría Kant. Por deber y no conforme al deber, no obedeciendo al "qué dirán" de lo que está previsto, bien visto y quizás ya legislado. El problema es que el deber nos habla con una voz nueva (nouménica, dice Kant) que apenas emplea palabras que podamos traducir al lenguaje de lo general.
Cerrando el círculo de las paradojas, resulta así que lo común se expresa en una irrupción que, al menos en un momento crucial, nos deja completamente solos. La cuestión entonces es: ¿Estamos hoy preparados, en medio de un conductismo moderno plagado de alternativas, para esta tierra primitiva de la libertad?
Ignacio Castro Rey, El miedo moderno a la libertad, fronteraD 18/06/2016 -

20:30
L'ètica i la política.
» La pitxa un lio
Max Weber, un prestigioso sociólogo alemán, publicó hace años un ensayo en el que distinguía dos tipos de éticas: la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. La primera se refiere a las decisiones morales orientadas por una serie de principios incuestionables: por ejemplo, la obligación de respetar la vida, de decir la verdad, de cumplir las promesas. La segunda, por el contrario, mira más a los resultados que provoca la acción: del cumplimiento de esos principios pueden seguirse consecuencias no deseadas, a veces con grave daño para personas inocentes. Piénsese, por ejemplo, en las víctimas que pueden producirse por respetar la vida de un peligroso psicópata, sobre todo si ejerce el poder, o decir la verdad cuando va a ser usada para perjudicar a un inocente.
El Roto
Este conflicto lo plantea Weber referido especialmente al terreno político. Un gobernante, dice él, se ve en ocasiones dividido entre el deber de mantener sus principios éticos y la necesidad de conseguir resultados difícilmente compatibles con la pureza moral. Podemos preguntarnos hoy, por ejemplo, si debe ordenar el derribo de un avión comercial cuando puede servir para un atentado terrorista o si debe denunciar un caso de corrupción cuando al hacerlo provocará que obtengan el poder sus enemigos y la corrupción aumente.
Hace más de quinientos años Maquiavelo sostuvo una postura que tiene relación con la de Weber, aunque no se identifica con ella. Para él, la única obligación de un político es mantener el orden y la seguridad del Estado, para lo cual la condición principal consiste en conservar el poder. Y si para ello tiene que matar, mentir, engañar, traicionar y cometer cualquier injusticia debe hacerlo si es necesario para el bien del Estado. Se ha dicho que para Maquiavelo el fin justifica los medios. No es exactamente así: él no dice que el fin perseguido convierta a los medios malos en medios buenos, sino que los medios malos deben utilizarse si son necesarios para conseguir el fin, aunque sigan siendo malos.
En cualquier caso, y sin entrar en el complejo problema de las relaciones entre la vida personal y la vida pública, no habría que caer en el error de pensar que los políticos tienen derecho a una moral distinta a la de los simples ciudadanos. No se entiende la razón por la cual Weber presenta la ética de la responsabilidad como competencia especialmente de la acción política: cualquier decisión moral, privada o pública, tiene que armonizar los principios con las consecuencias, aunque no sean las mismas las que produce la vida personal que la vida pública. Las perplejidades de un político ante algunas decisiones difíciles a las que se enfrenta por su cargo no son cualitativamente distintas a las de cualquier ser humano enfrentado a un conflicto complicado, aun cuando afecten a un mayor número de personas. Las convicciones y la responsabilidad son dimensiones inseparables (aunque a veces difíciles de conciliar) de la experiencia ética, ya que los principios morales no son recetas sino principios generales que no ahorran a nadie -ni al político ni al ciudadano de a pie- la tarea de armonizarlas con los resultados de la acción para tomar una decisión justa. Una virtud a la que los antiguos llamaban “prudencia”. Por otra parte, cuando Maquiavelo defiende el uso de cualquier medio para conservar el poder, olvida que el uso de los medios contamina necesariamente el fin. Más aun cuando los medios que se utilizan implican la manipulación de lo que Kant llamaba “fines independientes”, es decir, seres humanos. Afirmar lo contrario y conceder a la acción política un estatuto moral distinto de aquel que rige en la vida cotidiana implica conceder a los Estados un poder totalitario, con licencia para violar los derechos de los ciudadanos a los que el Estado representa. Sería el triunfo de la abstracción, que es el supuesto de todo absolutismo político.
Todos los Estados totalitarios han concedido a su líder, y por extensión a sus equipos de gobierno, el privilegio de gozar de una moral propia, de la que no pueden participar los ciudadanos de a pie. El culto a la personalidad, del que disfrutaron personajes tan distintos como Hitler, Stalin, Mao y entre nosotros Franco, implica la aceptación por parte del pueblo de que el líder encarna la voluntad de los ciudadanos, de que su poder es incuestionable y está más allá del bien y el mal. Hobbes afirmaba incluso que el Príncipe no está sujeto a las cláusulas del contrato social que le ha otorgado el poder. Hoy, en general, no llegamos tan lejos, pero el funcionamiento interno de los partidos políticos mantiene una considerable distancia con los valores y preferencias de los ciudadanos que los han votado y tienden a generar sus propias normas. Sin duda, la democracia directa es imposible en sociedades como las nuestras, y no se trata de postular regímenes asamblearios que terminan muchas veces en manos de quienes tienen la habilidad de gestionarlos antes que en la expresión de la voluntad general. Pero en los últimos tiempos han salido a la luz las debilidades de un sistema representativo que ha separado radicalmente la vida interna de los partidos políticos de las opiniones y necesidades de sus representados. Ha cundido entre la gente la convicción de que los partidos buscan sus propios intereses antes que la fidelidad a los compromisos con sus votantes y esa convicción genera un peligroso descrédito de la política en general. Se trata de una variante suavizada de la atribución weberiana de una moral para uso de los políticos.
Porque toda institución, y especialmente aquellas que se dedican a gestionar el poder, tienden a generar una endogamia que se reproduce y se gobierna con normas propias, frecuentemente al margen de la sociedad a la que pertenecen y a la cual se supone que deben servir. Por poner un ejemplo, sospecho que los protagonistas de los frecuentes casos de corrupción que se han descubierto en las instituciones públicas no practicaban sus fechorías con la misma actitud interior que un delincuente de a pie. Creo que de algún modo estaban convencidos de que su pertenencia al grupo de los elegidos les concedía ciertas prerrogativas para recibir prebendas y utilizar el dinero público que ellos mismos hubieran considerado indefendibles en otras circunstancias, en las que el robo y la estafa no gozaran de esta inmunidad.
En España y en varios países de nuestro entorno se han producido reacciones populares que no se dirigen a lograr objetivos concretos ni a protestar contra determinadas leyes sino a cuestionar el funcionamiento de nuestro sistema representativo. La consigna “¡no nos representan!”, insistentemente repetida en el movimiento del 15M, no implica necesariamente una postura anarquista o antisistema sino una protesta contra partidos que se encerraron en su propio funcionamiento, olvidando que se les ha contratado para hablar en lugar de sus votantes. Creo que el político que suponga que tiene derecho a regirse por una ética propia, distinta de aquella del común de los mortales, haría bien en dedicarse a otra cosa.
Augusto Klappenbach, La ética del político, Público 18/06/2016 -

9:53
Politeia.
» La pitxa un lio
Els grecs disposaven d’un concepte polític que a nosaltres ens falta: el de politeia. El van definir com “l’ànima de la comunitat”. De vegades es tradueix per règim. És una traducció correcta si entenem que el règim polític és la manera com es regeix un poble d’acord amb el seu tarannà. La politeia és el conjunt d’usos i costums que fa d’un grup de persones una comunitat.Peter Sloterdijk ha fet indirectament una bona aportació a la reflexió sobre la politeia a Estrès i llibertat (Arcàdia, 2016), en el qual defensa que un poble podria ser vist com un sistema orgànic de preocupacions amb una manera pròpia d’autoestressar-se.L’estrès seria l’argamassa que permet anostrar la diversitat dels individus en una comunitat de copertinença. En conseqüència, la principal condició de la vida política reeixida seria l’absència de calma. “Un flux constant, més o menys intens, de temes estressants ha d’encarregar-se de sincronitzar les consciències per integrar la població en una comunitat de preocupacions i excitacions que es regenera dia rere dia”. Contemplada així, una nació seria “un plebiscit diari, però no sobre la Constitució sinó sobre la prioritat de les preocupacions”. Com més complexa sigui una societat, més necessitat tindrà de “forces estressants” que n’impedeixin la descomposició. “El macrocòs psicopolític que anomenem societat no és, en efecte, res més que una comunitat de preocupacions que entra en vibració en virtut de temes estressants induïts mediàticament”. La politeia seria, llavors, l’ànima neurotitzada de la comunitat. Crec que això li agradaria a Freud. No es pot negar la força cohesionadora de la sensibilitat col·lectiva al greuge. Però Sloterdijk s’oblida del poder aglutinador de la festa.A Elogi de la follia, Erasme de Rotterdam, que prou bé sabia que no es pot governar cap poble amb sil·logismes, defensa que la naturalesa ha donat tant als individus com als pobles un cert amor propi comunitari, o sigui, la capacitat per celebrar-se o festejar-se a un mateix. Si aquest amor el dirigissin a un altre, estaríem parlant d’adulació, que és una conducta servil. Però l’amor propi comunitari “permet que cadascú resulti als seus propis ulls més satisfactori i estimable, la qual cosa suposa ja una part molt substancial de la felicitat”. L’amor propi comunitari, podríem dir nosaltres, és un component essencial d’una politeia que no estigui condemnada a la neurosi permanent. És un sentiment molt proper al xovinisme. Però políticament és més sa situar-se a prop del xovinisme que del desinterès per un mateix.Una cultura es pot veure com un grup de persones diverses que ballen al so d’una música que només senten ells. Si un foraster els veiés, s’estranyaria molt dels seus moviments coordinats, precisament perquè seria incapaç de sentir la música que els guia i cohesiona. Qui no sent la música comuna és un marginat. Però la sensibilitat auditiva cap a la nostra música no és autònoma. Tampoc ho és la tendència espontània dels nostres moviments a buscar una música que els coordini. L’ideal modern de l’autonomia és molt agosarat perquè el subjecte que creiem que som està sempre subjectat a una música que ens precedeix i ens fa ballar com a subjectes. Tot subjecte està subjectat. L’individualista és un okupa de la seva cultura.Seguint amb la imatge de l’esbart dansaire, podríem dir que és més autònom qui balla millor, perquè marca la pauta a la resta. Per això l’ètica és alhora una estètica i una política.Cap tradició -i cap règim polític-és perdurable si no és capaç de generar els seus propis encanteris sobre ella mateixa. Cap tradició -i cap règim polític- es manté en peu únicament per la bondat de les seves lleis. A tota Constitució que vulgui perdurar li cal l’apuntalament d’una politeia. Les tradicions i els règims amb una llarga història són els capaços de convertir els seus usos i costums en evidències ciutadanes.La racionalitat d’una tradició o d’una institució no es troba en el que diu o fa, sinó en la nostra incapacitat per viure sense ella i en el dipòsit de confiança que posa a les nostres mans per encarar el futur. Podríem dir que la sobirania es predica en primer lloc en la música que ens fa ballar, perquè gràcies a ella un poble accedeix a la realitat. Sobirà, en el sentit ple, abans que el poble, ho és el discurs amb el qual el poble legitima la sobirania. En aquest sentit tenia raó Dewey quan deia que si un governant fos capaç de controlar les cançons d’una nació, no tindria cap necessitat de lleis.Gregorio Luri, Reivindicació de la 'politeia', Ara 18/06/2016
-

10:09
L'amenaça del clima.
» La pitxa un lio
Erupción del Vesubio, de Turner (1817-1820) YALE CENTER FOR BRITISH ART
Qué sucede cuando un gran volcán estalla en una erupción catastrófica? ¿Cómo repercute en el clima mundial? El famoso "año sin verano" de 1816 nos da material para la reflexión.
El 5 y el 10 de abril de 1815, el monte Tambora, un volcán situado en Sumbawa, en el archipiélago indonesio, entró repentinamente en erupción. El estallido arrojó inmensas nubes de polvo y cenizas a la atmósfera. Más de 12.000 personas murieron en las primeras 24 horas, sobre todo por la lluvia de ceniza y las coladas piroclásticas. Otras 75.000 personas murieron de hambre y enfermedad después de la mayor erupción en más de 2.000 años. Millones de toneladas de cenizas volcánicas y 55 millones de toneladas de dióxido de azufre se elevaron a más de 32 kilómetros en la atmósfera. Las fuertes corrientes de viento arrastraron hacia el oeste las nubes de gotas en dispersión, de forma que dieron la vuelta a la tierra en dos semanas. Dos meses más tarde estaban en el Polo Norte y el Polo Sur. Las finísimas partículas de azufre permanecieron suspendidas en el aire durante años. En el verano de 1815-1816, un velo casi invisible de cenizas cubría el planeta. El manto traslúcido reflejó la luz del sol, enfrió las temperaturas y causó estragos climáticos en todo el mundo. Así nació el tristemente famoso "año sin verano": 1816.
La plena repercusión del enfriamiento de todo el planeta derivado del cataclismo del Tambora no se notó hasta un año después. La nube de gotas en dispersión en la estratosfera redujo la cantidad de energía solar que llegaba a la tierra. El aire, la tierra y después los océanos bajaron de temperatura. Los anillos de crecimiento de los robles europeos nos dicen que 1816 fue el segundo año más frío en el hemisferio norte desde 1400. A medida que se extendía, durante el verano y el otoño de 1815, la nube engendró espectaculares atardeceres rojos, morados y naranjas en Londres. El cielo "exhibía fuego en algunos sitios". En la primavera de 1816 seguía habiendo nieve en el noreste de Estados Unidos y en Canadá, y el frío llegó hasta Tennessee. El tiempo helador duró hasta el mes de junio, hasta el punto de que en Nuevo Hampshire fue prácticamente imposible arar la tierra. Todavía en ese mes, un aire frío e impropio de la estación soplaba hacia el sur, hasta las Carolinas. El 6 de junio cayó una tremenda tormenta sobre Quebec. Las aves murieron congeladas en las calles dos semanas antes del solsticio de verano. En Maine, las cosechas se marchitaron en los campos por "una helada muy severa". Rebaños enteros de ovejas perecieron de frío. En una época en la que todavía no existía una ciencia meteorológica seria, los devotos dijeron que las tormentas llevaban "la misma letra de Dios" y eran un símbolo de la ira divina.
Europa también tiritó durante aquella primavera húmeda y más fría de lo normal. Hubo disturbios en Francia por el elevado precio del pan. Mary Wollstonecraft Godwin, la amante del poeta inglés Percy Bysshe Shelley, viajó en primavera a través de los montes Jura hacia el sur, a Ginebra. El viaje en coche de caballos fue terriblemente frío, con "grandes copos de nieve, espesos y veloces". Mary y su amante se instalaron en una villa solitaria en la orilla sur del lago de Ginebra, donde recibieron al joven poeta Lord Byron. Su estancia fue deprimente. Hubo algunos días preciosos, pero la mayor parte del tiempo llovió. "Los truenos estallaban de forma aterradora sobre nuestras cabezas", anotó Mary. Las temperaturas en toda Europa occidental estaban muy por debajo de la media, soplaban fuertes vientos y llovía.
Las tensiones entre los residentes en la casa fueron en aumento, mitigadas solo por los paseos en barca alrededor del lago en las ocasiones en que hacía buena tarde. Se reunían en la villa alquilada por Byron y discutían "la naturaleza del principio vital". Luego se apiñaban en torno a un fuego y contaban historias de fantasmas. Algunas de las historias llenaban al grupo de "un alegre deseo de imitación". Byron y los Shelley acordaron escribir cada uno un relato "basado en alguna experiencia sobrenatural". Esa noche, en su dormitorio, Mary Shelley pensó en una criatura "fabricada, ensamblada y dotada de calor vital". El resultado, años después, fue una figura inmortal de la ficción y las películas de terror:Frankenstein.
Mientras tanto, el frío brutal, unido a la sequía, arrasaba las cosechas de heno y maíz en el este de Estados Unidos. "Tenemos un aire de octubre, más que de agosto", escribió un neoyorquino en ese mes de 1816. Europa también estaba mal, con lluvias constantes y fuertes nevadas en las montañas suizas. Los ríos y torrentes se desbordaban. Las campesinas trabajaban como locas para salvar sus hortalizas, y los hombres transportaban el heno empapado en barcas. Mary pasaba casi todo su tiempo en casa, escribiendo. En Alemania, las patatas se pudrían en la tierra, y las tormentas arruinaron un tercio de la cosecha de cereal. Las uvas no maduraban en las viñas. En Copenhague llovió casi todos los días durante cinco semanas. The Times de Londres, con la habitual sutileza británica, dijo que el tiempo era "poco amable". En París, las autoridades eclesiásticas ordenaron plegarias especiales durante nueve días. "Una inmensa congregación de fieles" llenó las iglesias. En previsión de malas cosechas, los comerciantes de toda Europa subieron los precios, mientras la angustia de los pobres alcanzaba niveles alarmantes.
También en España y Portugal persistió el frío, con temperaturas medias dos o tres grados por debajo de lo normal. Las precipitaciones fueron excepcionalmente abundantes en agosto, un mes en general seco. El frío y la humedad dañaron cosechas por todo el país. Un observador meteorológico particular señaló que en todo julio no hubo más que tres días sin nubes. Las frígidas temperaturas mataron las frutas, en especial las uvas en los viñedos: sólo maduró una pequeña proporción de la cosecha, lo cual produjo un vino malo. Los olivos, sensibles al frío y faltos de calor, tampoco produjeron frutos de calidad. En Mallorca cayeron granizadas. La cosecha de trigo tardó más de lo habitual, y, durante la trilla, hubo que separar con esfuerzo el cereal seco y maduro de las semillas verdes. Los precios del pan subieron. En Londres, el embajador de Estados Unidos, John Quincy Adams, se quejó de que las noches estivales eran tan frías que no había podido dormir ningún día sin manta. En la época de la cosecha nevó al norte de la ciudad, algo insólito. En septiembre, violentos vendavales arrancaron los árboles y arrasaron los campos. The Times escribió: "El país se encuentra en un estado catastrófico". En Suiza, llovió 132 de 152 días. El precio del pan subió a más del doble, hasta el punto de que, en las cenas, se pedía a los invitados que se llevaran sus panecillos. Algunas sectas religiosas extremistas proclamaron que el fin del mundo estaba cerca. Los pobres sufrían penalidades en todas partes. La emigración de Irlanda a Estados Unidos creció de forma notable. Muchos inmigrantes llegaban muertos de hambre, en un momento en el que las cosechas norteamericanas también estaban siendo horribles. Muchas familias campesinas de Nueva Inglaterra viajaron con todas sus posesiones hacia el oeste para huir del frío.
El otoño trajo más sufrimiento a Europa: algunas zonas de Alemania tuvieron la peor cosecha en cuatro siglos. En Gran Bretaña estalló la agitación social cuando subieron los precios del pan y la leche. En noviembre, una gran helada agravó los problemas. Hubo disturbios y manifestaciones, y los amotinados saquearon almacenes y se apoderaron en los ríos de cargamentos de cereal. Miles de campesinos suizos vagaban mendigando en grupo. El velo de gotas de azufre procedente del Tambora siguió alterando las pautas climáticas durante dos años más. Las temperaturas veraniegas a ambos lados del Atlántico no recuperaron la normalidad hasta 1818.
La ciencia moderna ha demostrado que no es una venganza divina, sino las grandes erupciones volcánicas, lo que hace que el clima mundial se enfríe varios grados durante dos o tres años. Habrá otra gran erupción que volverá a engendrar un año sin verano: es cuestión de tiempo. El Tambora ha mostrado indicios de actividad en meses recientes, pero los expertos creen que no hay muchas probabilidades de que vuelva a provocar un gran cataclismo. Sin embargo, nunca debemos olvidar que esa misma montaña es la que estalló en una erupción apocalíptica hace 73.000 años. Las cenizas se extendieron por todas partes, pero, por suerte, aquel mundo tenía una población minúscula. Hoy somos miles de millones de personas y llenamos ciudades abarrotadas, por lo que las posibilidades de daños mucho peores son inmensas, a pesar de la economía globalizada y la mejora en las comunicaciones. No hay la menor duda de que esa catástrofe llegará, como llegará un gran terremoto, el que los californianos llaman The Big One. El año sin verano está olvidado, pero sigue siendo una llamada de atención para un mundo más densamente poblado. Y nos dejó un legado importante: Frankenstein.
Brian Fagan, El año sin verano, El País 12/06/2016
Brian Fagan es catedrático emérito de Antropología en la Universidad de California en Santa Bárbara y autor de La Pequeña Edad de Hielo (Gedisa).
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
MÁS INFORMACIÓN'Clima, historia y futuro', por John L. Brooke.'El monstruo es el clima', por Guillermo Altares.'Colón también descubrió el cambio climático', por Jean-Baptiste Fressoz. -

10:01
Política del malestar social.
» La pitxa un lio
No creo exagerar si afirmo que vivimos en sociedades exasperadas. Por motivos más que suficientes en algunos casos y por otros menos razonables, se multiplican los movimientos de rechazo, rabia o miedo. Las sociedades civiles irrumpen en la escena contra lo que perciben como un establishmentpolítico estancado, ajeno al interés general e impotente a la hora de enfrentarse a los principales problemas que agobian a la gente.
Probablemente todo esto deba explicarse sobre el trasfondo de los cambios sociales que hemos sufrido y nuestra incapacidad tanto de entenderlos como de gobernarlos. Asistimos impotentes a un conjunto de transformaciones profundas y brutales de nuestras formas de vida. Hay quien culpabiliza de estos cambios a la globalización, otros a los emigrantes, a la técnica o a una crisis de valores. Hay decepcionados por todas partes y por muy diversos motivos, frecuentemente contradictorios, en la derecha y en la izquierda, a los que ha decepcionado el pueblo o las élites, la falta de globalización o su exceso. Este malestar se traduce en fenómenos tan heterogéneos como el movimiento de los indignados o el ascenso de la extrema derecha en tantos países de Europa. Por todas partes crece el partido de los descontentos. En la competición política, tienen las de ganar quienes aciertan a representar mejor la gestión de los malestares. Y no hay nada peor que parecer ante la opinión pública como quien se resigna ante el actual estado de cosas, lo que probablemente explique a qué se deben las dificultades de los partidos clásicos, que son más conscientes de los límites de la política, menos capaces de hacerse cargo de las nuevas agendas y con unas posiciones equilibradas que resultan incomprensibles para quienes están enfurecidos.
La extensión de tal estado emocional no sería posible sin los medios de comunicación y las redes sociales. En esta sociedad irascible, gran parte del trabajo de los medios consiste precisamente en poner en escena los ataques de ira, mientras que las redes sociales se encienden una y otra vez dando lugar a verdaderas burbujas emocionales. En esta mezcla de información, entretenimiento y espectáculo que caracteriza a nuestro espacio público, se privilegian los temperamentos sobre los discursos. Las virulencias son vistas como ejercicios de sinceridad y los discursos matizados como inauténticos; quienes son más ofensivos ganan la mayor atención en la esfera pública. Gracias a los medios y las redes sociales, hay una plusvalía que se concede a quienes saben asegurar el espectáculo.
Deberíamos comenzar reconociendo la grandeza de la cólera política, de esa voluntad de rechazar lo inaceptable. La realidad de nuestro mundo es escandalosa, en general y en detalle. Mientras que la apatía pone los acontecimientos bajo el signo de la necesidad y la repetición, la cólera descubre un desorden tras el orden aparente de las cosas, se niega a considerar el insoportable presente como un destino al que someterse.
El cuadro de las indignaciones estaría incompleto si no tuviéramos en cuenta su ambivalencia y cacofonía. El disgusto ante la impotencia política ha dado lugar a movimientos de regeneración democrática, pero también está en el origen de la aparición de esa “derecha sin complejos” que avanza en tantos países. Hay víctimas pero también victimismos de muy diverso tipo; además el estatus de indignado, crítico o víctima no le convierte a uno en políticamente infalible.
Para ilustrar en variedad de iras colectivas, pensemos en cómo la política americana ha visto nacer después de 2008 dos movimientos de auténtica cólera social de signo contrario (el Tea Party y Occupy), así como en el hecho de que los últimos ciclos electorales han estado marcados por la polarización política y el ascenso de los discursos extremos. El éxito de Donald Trump ha sido interpretado como la gran cólera del pueblo conservador. Pero a veces se olvida que lo que impulsó al Tea Party fue el anuncio del Gobierno de Obama de nuevas medidas de rescate financiero a los grandes bancos, exactamente lo mismo que puso en marcha a los movimientos de protesta en la izquierda altermundialista.
A la indignación le suele faltar reflexividad. Por eso tenemos buenas razones para desconfiar de las cóleras mayoritarias, que frecuentemente terminan designando un enemigo, el extranjero, el islam, la casta o la globalización, con generalizaciones tan injustas que dificultan la imputación equilibrada de responsabilidades. Hay que distinguir en todo momento entre la indignación frente a la injusticia y las cóleras reactivas que se interesan en designar a los culpables mientras que fallan estrepitosamente cuando se trata de construir una responsabilidad colectiva.
El hecho de que la indignación esté más interesada en denunciar que en construir es lo que le confiere una gran capacidad de impugnación y lo que explica sus límites a la hora de traducirse en iniciativas políticas. Una sociedad exacerbada puede ser una sociedad en la que nada se modifica, incluido aquello que suscitaba tanta irritación. El principal problema que tenemos es cómo conseguir que la indignación no se reduzca a una agitación improductiva y dé lugar a transformaciones efectivas de nuestras sociedades.
Ante el actual desbordamiento de nuestras capacidades de configuración del futuro, las reacciones van desde la melancolía a la cólera, pero en ambos casos hay una implícita rendición de la pasividad. En el fondo estamos convencidos de que ninguna iniciativa propiamente dicha es posible. Los actos de la indignación son actos apolíticos, en cuanto que no están inscritos en construcciones ideológicas completas ni en ninguna estructura duradera de intervención. Lo político comparece hoy generalmente bajo la forma de una movilización que apenas produce experiencias constructivas, se limita a ritualizar ciertas contradicciones contra los que gobiernan, quienes a su vez reaccionan simulando diálogo y no haciendo nada. Tenemos una sociedad irritada y un sistema político agitado, cuya interacción apenas produce nada nuevo, como tendríamos derecho a esperar dada la naturaleza de los problemas con los que tenemos que enfrentarnos.
La política se reduce, por un lado, a una práctica de gestión prudente sin entusiasmo y, por otro, a una expresividad brutal de las pasiones sin racionalidad, simplificada en el combate entre los gestores grises de la impotencia y los provocadores, en Hollande y Le Pen, por poner un ejemplo (la Hollandia y la Lepenia, como decía Dick Howard).
La miseria del mundo debe ser gobernada políticamente. Se trataría de acabar con las exasperaciones improductivas y reconducir el desorden de las emociones hacia la prueba de los argumentos. Nos lo jugamos todo en nuestra capacidad de traducir el lenguaje de la exasperación en política, es decir, convertir esa amalgama plural de irritaciones en proyectos y transformaciones reales, dar cauce y coherencia a esas expresiones de rabia y configurar un espacio público de calidad donde todo ello se discuta, pondere y sintetice.
Daniel Innerarity, Sociedades exasperadas, El País 12/06/2016
Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Acaba de publicar el libro La política en tiempos de indignación (Galaxia Gutenberg) y es candidato de Geroa Bai al Congreso de los Diputados. -

7:30
Jordi Pigem: "Qualsevol nen és un mestre".
» La pitxa un lio
El meu fill m’ha ensenyat a tenir confiança en la vida. És extraordinari veure la vitalitat que té la seva mirada. Ell és la vida concentrada. A més, va néixer a casa i el moment de veure’l sortir del cos de la seva mare és el moment més intens i màgic que he viscut mai.Ser pare t’ha sorprès?Ha resultat una activitat més intensa del que havia previst. I ho dic en els aspectes positius i també en els negatius i organitzatius, com per exemple no dormir. Però haver de cuidar una criatura desenvolupa una part de tu que no havies cultivat abans.Què t’ha ensenyat?Qualsevol nen és un mestre. Una criatura de dos o tres anys troba tota sola la posició més sana de seure. Això mostra la seva intel·ligència vital. El seu cos té una saviesa que tu no tens.Què te n’agrada especialment?Que em faci preguntes. M’he imposat la disciplina de respondre-les sempre de manera exacta, sense inventar-me res. Fer-se preguntes i meravellar-se davant del món és l’essència de la filosofia. A mesura que els nens es fan adults van perdent aquesta capacitat perquè s’endinsen en la nostra manera de pensar. Però en el nen sempre queda algun tipus d’imaginació radical, encara que no ho sembli.Què et funciona per educar?A un nen li va bé saber on són els límits, tenir-los ben definits. Ell sap que tal cosa o tal altra s’ha de fer d’una manera determinada i això, que sembla que l’emprenyi, de fet l’ajuda a centrar-se i a no convertir cada cosa en una decisió. Jo intento posar límits sense enfadar-me perquè un fill sovint et porta a l’extrem. Un fill fa que t’enfrontis a coses que no pensaves que estaves preparat per afrontar, com ara quan et desafia.I què cal fer?Cal tractar-lo amb una combinació de fermesa i estimació. Crec que no hem de posar la fermesa al mateix nivell que l’estimació. La fermesa sempre ha d’estar en funció de l’estimació.Ets filòsof. Quines teories tens sobre la paternitat?He intentat anar aprenent en cada moment de l’experiència, intentant observar el nen, sense partir de grans teories. Intento viure dia a dia. Quan penso en el meu fill, més que teories vull anar a coses concretes, als fets, a l’observació directa. I això, que funciona amb els fills, també hauria de servir en el tracte amb els amics o les altres persones. En general veig que cada cop tendim a observar més les pantalles que les persones que tenim davant. I em sembla greu. Vist així, les criatures ens poden ensenyar la seva capacitat de ser en el món i de viure en el present de manera intensa.Cert.Nosaltres els ensenyem a ser conscients del temps i a aprendre i tenir clar que cal fer cada cosa quan toca fer-la i no després, que cal fer els deures ara o que cal rentar-se les dents. En canvi, quan un nen juga oblida la resta del món. Aquesta capacitat de viure plenament i intensament un moment és molt sana. Els nens tenen una gran capacitat, immensa, de superar les emocions. S’enfaden molt i passats uns minuts se senten plenament alegres. És una habilitat molt saludable que els adults hem perdut.
Jordi Pigem
Francesc Orteu, entrevista amb Jordi Pigem: "La vida decideix les coses importants", Ara 18/06/2016 -

18:15
Islam vs cristianisme.
» La pitxa un lio
Tant per als musulmans com per als cristians, l'ésser humà ha estat creat per Déu i ambdues religions són estrictament monoteistes. Però hi ha tota una sèrie de diferències importants que cal remarcar.
Monoteisme: Per a l'islam Jesús és un profeta, però no cap encarnació de Déu, que per la seva mateixa naturalesa està més enllà dels humans. Déu és Un i, en conseqüència, en la religió musulmana no s'accepta la Trinitat, que és, en canvi, un dogma bàsic del cristianisme.
Innocència: en el cristianisme Déu ens allibera del "pecat original". Noció inexistent a l'islam, que no reconeix cap culpa originària. Naixem purs i en tot cas el mal és responsabilitat humana.
Autonomia individual: per a la cultura cristiana moderna, que accepta l'herència de les Llums, l'individu es dóna la seva pròpia llei. Per a l'islam, però, les lleis morals no troben el seu sentit en l'individu sinó en la comunitat de creients (umma).
Diferència entre sagrat i profà: per a la cultura cristiana moderna hi ha dos àmbits diferents, el de la llei humana i el de la llei divina. Allò sagrat és determinat per sagraments i no per lleis civils; en canvi al món musulmà, l'Alcorà no separa tots dos àmbits. La responsabilitat davant Déu i davant la consciència és única, no pot escindir-se. Per això, la frase del fundador de l'islam polític modern, l'egipci Hassan al-Banna (1906-1949): "L'islam és la nostra constitució".
Paper de la dona: Al món musulmà una dona no pot casar-se amb un no musulmà, però fora d'això poden exercir en teoria totes les professions (excepte cameller), malgrat que algunes legislacions concretes de diversos països els restringeixin drets.
Sentit de la mort: per als musulmans no hi ha res de sagrat en la mort, ni és res que es pugui separar de la vida. És reprovable enterrar els morts en un taüt i embolicar-los en teles cares, com ara la seda. En paraules de Tariq Ramadan: "Viure tan sols és passar". (Els rostres de l'islam. Lleida: Pagès, 2002.)
Ramón Alcoberro, Algunes divergències bàsiques entre cristianisme i islam, El Temps 09/06/2016
Vegeu més en
Els ramadans a Catalunya [www.eltemps.cat] Abstinència complicada [www.eltemps.cat] -

18:08
Determinisme lliure.
» La pitxa un lio
Clarice Lispector
Es determinismo, sí. Pero es siguiendo el propio determinismo que se es libre. Prisión sería seguir un destino que no fuera el propio. Hay una gran libertad en tener un destino. Ese es nuestro libre albedrío.
Clarice Lispector
en Alfredo Lucero-Montaño, Nociones Comunes spinozianas, facebook 12/06/2016 -

18:02
Psicologia de l'autoengany (Robert Trivers).
» La pitxa un lioPsicologia de l'autoengany (Robert Trivers). -

17:59
La veritat del filòsof (José Luis Pardo).
» La pitxa un lioEl filósofo no es alguien que posee una verdad que otros ignoran, y que podría por tanto, en nombre de ella, corregir a quienes se equivocan. El filósofo es más bien quien somete al tribunal de la crítica a quienes afirman poseer una verdad acerca de cosas sobre las cuales no cabe conocimiento: no es el que sabe la verdad, sino el que examina el significado de la propia noción de “verdad” que creíamos simple y aproblemática.
José Luis Pardo, Pardonomics, Facebook 17/06/2016 -

6:32
Casos clàssics de la psicologia.
» La pitxa un lio
En Imagen: Phineas Gage
Hay casos clásicos que todo estudiante de psicología conocerá al cursar la carrera. Estos casos han ayudado a aumentar el conocimiento de la conducta humana, el cerebro y los métodos de investigación apropiados. En el artículo se compilan 10 famosos casos que continúan fascinandonos y evolucionado, ya que nueva evidencia o nuevas tecnologías cambian la interpretación de los mismos.
David Reimer
Reimer es una de los pacientes más famosos de psicología, perdió el pene en una fallida circuncisión cuando solo tenía 8 meses. El psicólogo John Money recomendó a sus padres criarlo como una niña (Brenda) y someterlo a cirugías y tratamientos hormonales para ayudar a su reasignación de género.
Money inicialmente describió el experimento como un gran éxito que parecía apoyar su creencia en la importancia del rol de la socialización, más que los factores innatos, en la identidad de género de los niños. Sin embargo, el reasignamiento fue muy problemático y la masculinidad de Reimer siempre salía a la superficie.
Cuando tenía 14 años, se le dijo la verdad sobre su pasado y se le ayudó a revertir la reasignación para volver a convertirse en un niño. Más tarde, Reimer haría campañas en contra de la reasignación de género a niños con lesiones genitales. También existe un libro sobre su historia: As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised As A Girl, escrito por John Colapinto. Reimer también aparece en documentales de la BBC. Trágicamente, él se suicidó en el año 2004, con tan solo 38 años.
El niño salvaje de Aveyron
El niño salvaje de Aveyron – a quien el médico Jean-Marc Itard llamó Víctor – fue encontrado emergiendo del bosque Aveyron en el Sudoeste Francés en 1800. Cuando se lo halló tenía alrededor de 11 o 12 años de edad. Se cree que vivió en la selva por muchos años. Para los psicólogos y filósofos, Víctor era como un “experimento natural” relacionado a la pregunta sobre natura y nurtura. ¿Cómo le afectó la falta de intervención humana en los primeros años de vida?
Aquellos que tenían la esperanza de que Víctor apoyara la noción del “salvaje noble”, no corrompido por la civilización moderna, se decepcionaron grandemente: el niño era sucio y desaliñado, defecaba donde estaba parado y aparentemente estaba motivado principalmente por el hambre. Victor adquirió estatus de celebridad luego de ser transportado a París, e Itard comenzó la misión de enseñar y socializar al niño salvaje. Este programa tuvo éxitos mezclados: Víctor nunca aprendió a hablar con fluidez, podía escribir unas cuantas letras y adquirió una comprensión muy básica del lenguaje.
El experto en autismo, Uta Frith, cree que Víctor pudo haber sido abandonado por ser autista, pero reconoce que nunca sabremos la verdad sobre su pasado.
Phineas Gage
Un día, en el año 1848, en Vermont Central, Phineas Gage estaba apisonando explosivos al piso para preparar el camino para una vía férrea cuando tuvo un terrible accidente. La detonación fue prematura y un metal se introdujo en su cara, llegó a su cerebro y salió por la parte de arriba de su cabeza. Increíblemente, Gage sobrevivió, aunque sus amigos y familiares sintieron que había cambiado profundamente. Se mostraba apático y agresivo, ellos sentían que ya no era el mismo Gage. Allí se solía terminar la historia, un ejemplo clásico de daño en el lóbulo frontal afectando la personalidad. Sin embargo, recientemente se hareevaluado el caso de Gage a la luz de nueva evidencia. Ahora se cree que pasó por rehabilitación y que incluso trabajó en Chile con caballos.
Una simulación de su lesión sugirió que la mayor parte de su corteza frontal derecha probablemente se salvó. Y evidencia fotográfica muestra a un Phineas Gage muy pulcro, luego del accidente. Sin embargo, muchos libros de psicología no mencionan estos nuevos datos, según un análisis reciente.
El pequeño Albert
Ese era el sobrenombre que el pionero psicólogo conductista John Watson le dio a un bebé de 11 meses, en quien, junto a su colega y futura esposa Rosalind Rayner, intentó deliberadamente inculcar ciertos miedos mediante un proceso de condicionamiento. La investigación, que poseía dudosa calidad científica, fue realizada en 1920 y ha ganado popularidad por ser tan poco ética (tal procedimiento jamás sería aprobado en las universidades de hoy).
En años recientes se reavivó la investigación sobre el pequeño Albert al descubrir su verdadera identidad. Un grupo liderado por Hall Beck de Appalachian University anunció en 2009 que tenían razones para creer que se trataba de Douglas Merritte, el hijo de una nodriza en la John Hopkins University donde también se encontraban Watson y Rayner. De acuerdo a este triste reporte, el pequeño Albert era neurológicamente discapacitado, agravando la naturaleza poco ética de la investigación, y murió a la edad de 6 años debido a una hidrocefalia.
Sin embargo, el reporte fue desafiado por un grupo diferente liderado por Russell Powell del MacEwan University en 2014. Ellos establecieron que el pequeño Albert era, más probablemente, William A. Barger (registrado en su historia clínica como Albert Barger), el hijo de otra nodriza. Richard Griggs, un escritor de libros de texto, examinó esta evidencia y concluyó que era más creíble. Lo que significaría que el pequeño Albert murió en 2007 a la edad de 87 años.
H.M.
Henry Gustav Molaison (conocido por años como H.M. en la literatura para proteger su privacidad) desarrolló amnesia severa a la edad de 27 años luego de una cirugía cerebral para tratar la epilepsia que sufría desde niño. Fue el centro de los estudios de más de 100 psicólogos y neurocientíficos y ha sido mencionado en más de 12.000 artículos. La cirugía de Molaison involucró la remoción de grandes partes del hipocampo en ambos lados del cerebro. Como resultado él terminó siendo casi incapaz de guardar nueva información en la memoria a largo plazo (hubieron algunas excepciones – por ejemplo, luego de 1963 el era consciente de que un presidente de EE.UU. había sido asesinado en Dallas).
La extremidad del déficit de Molaison era sorprendente para muchos expertos de la época, ya se creía que la memoria se distribuía por toda la corteza cerebral. Luego de morir, su cerebro fue cortado cuidadosamente, preservado y forma parte de un atlas 3D digital. Molaison murió en el 2008.
Victor Leborgne (“Tan”)
El hecho de que, en la mayoría de las personas, la función del lenguaje es servida predominantemente por la corteza prefrontal izquierda hoy es casi de conocimiento general, al menos entre estudiantes de psicología. Sin embargo, a principios del siglo XIX la perspectiva consensuada era que el lenguaje (como la memoria) estaba distribuido por todo el cerebro. Pero un paciente del siglo XVIII ayudó a cambiar esa creencia: Victor Leborgne, un hombre francés apodado “Tan” porque era el único sonido que podía pronunciar (aparte de la frase “sacre nom de Dieu”).
En 1861, a la edad de 51 años, Leborgne fue referido al renombrado neurólogo Paul Broca. Este examinó su cerebro y notó una lesión en el lóbulo frontal izquierdo – un segmento de tejido conocido hoy como el área de Broca. Dado que Leborgne presentaba la ya nombrada discapacidad en el lenguaje, pero su comprensión del mismo estaba intacta, Broca concluyó que éste área del cerebro era responsable de la producción del discurso. Luego trató de persuadir a sus pares de ello – ahora reconocido como un momento clave en la historia de la psicología.
Por décadas, poco se supo sobre Leborgne, a parte de su importante contribución a la ciencia. Sin embargo, en un paper publicado en 2013, Cezary Domanski de la Universidad Maria Curie-Sklodowska en Polonia, descubrió nuevos detalles biográficos. Uno de esos detalles es la posibilidad de que Leborgne murmurara la palabra “Tan” porque su lugar de nacimiento Moret, era hogar de muchas curtiembres (tanneries).
Kim Peek
Peek, quien falleció en 2010, a la edad de 58 años, fue la inspiración para el personaje de Dustin Hoffman, un hombre con síndrome del genio (savant) en la película Rain Man. Antes de esa película, que fue estrenada en 1988, pocas personas habían escuchado sobre el autismo, así que puede dársele crédito a Peek a través de la película por ayudar a aumentar la conciencia sobre esta condición. Sin embargo, el film también ayudó a diseminar la idea popular y equivocada de que el talento es el sello del autismo.
Peek mismo era un genio no autista, nacido con anomalías cerebrales que incluían un cerebelo malformado y un cuerpo calloso ausente (es decir, el extenso haz de fibras nerviosas que conecta ambos hemisferios). Sus habilidades de genio eran asombrosas e incluían cálculo del calendario, conocimiento enciclopédico de historia, literatura, música clásica, códigos postales de EE.UU. y rutas de viaje. Se estima que leyó más de 12.000 libros en su vida. Su memoria era impecable. Aunque sociable y extrovertido, Peek tenía problemas de coordinación y el pensamiento abstracto y conceptual eran todo un desafío para él.
Anna O.
Este era el pseudónimo de Bertha Pappenheim, una pionera judía alemana feminista y trabajadora social, quien murió en 1936 a la edad de 77 años. Anna O. es conocida como una de las primeras pacientes en someterse al psicoanálisis. Su caso inspiró gran parte del pensamiento de Freud sobre los trastornos mentales. El caso de Pappenheim se presentó primero a otro psicoanalista, Joseph Breuer, en 1880 cuando se lo llamó a su casa en Viena donde ella yacía en la cama, casi enteramente paralizada. Sus otros síntomas incluían alucinaciones, cambios de personalidad y discurso confuso, pero los médicos no pudieron encontrar causas físicas.
Por 18 meses, Breuer la visitó casi a diario y habló con ella sobre sus pensamientos y sentimientos, incluído el duelo por su padre. Mientras más hablaba ella, más parecían aliviarse los síntomas– esta fue aparentemente una de las primeras instancias del psicoanálisis. No obstante, el grado de éxito de Breuer ha sido debatido y algunos historiadores creen que Pappenheim sí tenía una enfermedad orgánica (epilepsia).
Aunque Freud nunca conoció a Pappenheim, escribió sobre su caso, incluyendo la noción de que ella tenía un embarazo histérico, no obstante esto también es debatido. La última parte de la vida de Pappenheim en Alemania luego de 1888, es tan extraordinaria como la historia de Anna O. Se convirtió en una escritora prolífica y pionera social: escribió historias, obras de teatro y tradujo textos de seminarios, también fundó clubes sociales para mujeres judías, trabajó en orfanatos y fundó la Federación Alemana para Mujeres Judías.
Kitty Genovese
Tristemente, no es realmente Kitty Genovese la persona que se convirtió en uno de los estudios de caso clásicos de la psicología, sino más bien el terrible hecho del que fue protagonista. En el año 1964, en Nueva York, Genovese volvía a casa de su trabajo como camarera cuando fue atacada y eventualmente asesinada por Winston Mosely. Lo que hizo a esta tragedia tan importante en psicología fue que inspiró investigaciones sobre lo que se conoció como el Fenómeno del Espectador. Es decir, el ahora bien establecido descubrimiento de que nuestro sentido de responsabilidad individual se diluye por la presencia de otras personas.
De acuerdo a la historia, 38 personas observaron el fallecimiento de Genovese pero ninguno hizo nada para ayudarla. Sin embargo, la cuestión no termina allí, ya que los historiadores han determinado que la realidad era mucho más complicada. Al menos dos personas trataron de ayudar y solo hubo un testigo en el segundo y fatal ataque.
Aunque el principio clave del efecto del espectador ha pasado la prueba del tiempo, la comprensión de la psicología moderna sobre cómo funciona se ha vuelto más matizada. Por ejemplo, hay evidencia de que en algunas situaciones las personas son más propensas a actuar cuando son parte de un grupo más grande, como cuando ellos y los otros miembros pertenecen a la misma categoría que la víctima (por ejemplo, son todas mujeres).
Chris Sizemore
Chris Costner Sizemore es una de las pacientes más famosas a las que se les ha dado el controversial diagnóstico de Trastorno de Personalidad Múltiple. Dicha condición se conoce hoy como Trastorno de Identidad Disociativo. Los alteregos de Sizemore aparentemente incluían a Eve White, Eve Black, Jane y muchos otros.
De acuerdo a algunos reportes, Sizemore expresaba éstas personalidades como un mecanismo de afrontamiento debido a traumas experimentados en la niñez (ver a su madre seriamente herida y a un hombre cortado por la mitad en una serrería). En años recientes, Sizemore ha descrito cómo sus alteregos se han combinado en una sola personalidad durante décadas, pero todavía ve diferentes aspectos de su vida como pertenecientes a diferentes personalidades. Por ejemplo, ha declarado que su esposo estaba casado con Eve White (no con ella) y que Eve White es la madre de su primera hija.
Su historia se ha volcado en una película de 1957 llamada The Three Faces of Eve(Las tres caras de Eve, basada en un libro del mismo nombre, escrito por su psiquiatra). Sizemore publicó su autobiografía en 1977 llamada I’m Eve (Yo soy Eve).
Creo que una de las cosas que podemos aprender de estos 10 intrigantes casos es la importancia de la investigación ética y bien hecha para el avance de nuestra ciencia. Sin duda ha sido clave para comprender más sobre debates clásicos en psicología, como los de personalidad e identidad, natura y nurtura y el vínculo entre la mente y el cuerpo.
Alejandra Alonso, Psicología: 10 clásicos estudios de casos, Psyciencia 15/06/2016Fuente: Research Digest -

0:02
Autoengany.
» La pitxa un lio
Nadie se halla libre del autoengaño, esa estrategia mental que permite esquivar la realidad refugiándose en una inconsciencia más o menos deliberada. Se recurre al autoengaño para evitar asumir las consecuencias de los propios actos al no ver ciertos aspectos personales o del entorno que resultan desagradables, al fingir y ocultar lo que se siente o al justificarse para salir airoso de una situación.
Pero ¿cómo es posible engañarse a uno mismo? Según Francisco J. Rubia, catedrático de Medicina e investigador en neurociencia, incluso el propio cerebro nos engaña. La misión principal de este órgano es garantizar la supervivencia del organismo, y para tal fin elabora pero también deforma la información que recibe de los sentidos.
Existe, por una parte, el autoengaño que opera de manera consciente. Una persona sabe que tiene que realizar algo, pero se convence a sí misma para dejarlo para mañana. Alguien reconoce que tiene un problema y se autoengaña pensando que el tiempo lo solucionará. Sin embargo, en ocasiones la mentira está tan bien armada que ni siquiera se es consciente de ella. Así, una persona puede descubrir que ha borrado de su memoria hechos importantes o que se ha mantenido ciega ante las evidencias claras de que su vida de pareja naufragaba. El autoengaño es el más escurridizo de los mecanismos mentales, porque resulta difícil darse cuenta de lo que se prefiere ignorar.
En su libro El punto ciego, Daniel Goleman relaciona esta estrategia con un hecho fisiológico. En la parte posterior del ojo existe una zona donde confluyen las neuronas del nervio óptico que carece de terminaciones nerviosas. Esta zona constituye un punto ciego. Habitualmente no se percibe su existencia porque se compensa con la visión superpuesta de ambos ojos. Pero incluso cuando se emplea un único ojo resulta difícil distinguirlo, pues ante la falta de información visual el cerebro rellena virtualmente esa pequeña área en relación con el entorno.
Algo parecido sucede a nivel psicológico. Todas las personas tienen puntos ciegos, zonas de su experiencia personal en las que son proclives a bloquear su atención y autoengañarse. Estas lagunas mentales tienden a ser rellenadas con fantasías, explicaciones racionales o imaginaciones. Se trata de un hecho comprobado que no percibimos la realidad tal y como es, sino que elaboramos nuestra interpretación particular a partir de lo que captan los sentidos. Incluso la memoria resulta altamente engañosa, pues contiene una serie de filtros que seleccionan la información que llega a la conciencia.
Cuando algo supone una amenaza, la atención suele recurrir a dos tipos de soluciones: la intrusión, en la que la persona se mantiene centrada en lo que le preocupa, pensando continuamente sobre ello, o la negación, que supone desviar la atención y desconectarse del problema.
La tendencia a cerrar los ojos ante lo que inquieta surte un evidente efecto calmante, pues permite poner fin al estrés que genera una posible amenaza, una responsabilidad o un recuerdo traumático... El autoengaño, por tanto, ayuda a protegerse de la ansiedad o el malestar disminuyendo el grado de conciencia.
Ante una enfermedad grave, algunas personas recurren a la negación: rechazan el diagnóstico o minimizan su seriedad, evitando reflexionar o hablar sobre ello. Esta estrategia tiene su función y puede resultar, por tanto, beneficiosa. Es sabido que las personas con cáncer que niegan su enfermedad pueden sufrir menos ansiedad y depresión.
La negación, por tanto, implica un rechazo a aceptar las cosas tal y como son, y suele ser una de las primeras respuestas ante una pérdida o cambio importante. Supone una escapatoria momentánea antes de enfrentarse con la realidad. Sin embargo, así como en algunos momentos puede resultar útil, si se mantiene en el tiempo de manera rígida puede generar dificultades, tales como no tomar una actitud responsable para realizar los controles o tratamientos que precisa una enfermedad o no posibilitar la elaboración emocional de la situación. Lo decía Ortega y Gasset: "La negación es útil, noble y piadosa cuando sirve de tránsito hacia una nueva afirmación".
Los seres humanos disponen de infinidad de trucos para mantenerse ajenos a la realidad. Además de la negación, se utilizan mecanismos de defensa como la racionalización, que permite ocultar los verdaderos motivos bajo una explicación lógica, o la atención selectiva, mediante la cual se percibe lo que interesa mientras se ignora el resto.
Estos mecanismos de defensa brindan un refugio y son en cierto modo necesarios, pero al mismo tiempo condicionan nuestra manera de percibir y reaccionar frente al mundo. Como individuos, somos recopiladores y observadores de nuestra propia realidad y, a pesar de desearlo, rara vez somos imparciales. La mayoría solemos atribuirnos con mayor facilidad los éxitos que los fracasos, exculparnos y ver la mota en el ojo ajeno. Aunque otras personas tienden a interpretar que el fallo siempre está en su lado.
Robert Trivers, un biólogo evolutivo norteamericano, opina que el autoengaño es una sofisticación de la mentira, ya que ocultarse algo a uno mismo lo hace más invisible y difícil de descubrir para el resto. Mentir conscientemente, además, crea una contradicción en el cerebro y requiere un mayor esfuerzo. En eso se basa el polígrafo (la máquina de la verdad), pues al falsear la respuesta aparecen señales de estrés a veces imperceptibles, como sudor, cambios en la presión cardiaca o la respiración...
La capacidad para mirar hacia otro lado también se ha mostrado fundamental para forjar las relaciones humanas. Se necesita cierta dosis de engaño para mantener la discreción, encubrir cuestiones embarazosas o proteger la integridad de otra persona. Sin embargo, también nos servimos del autoengaño para fines menos honorables, como embaucar a los demás, ocultar aspectos indeseables de uno mismo, lograr un objetivo a toda costa...
Llegamos al meollo: ¿existe un equilibrio óptimo entre autoengaño y verdad? Sabemos que en ocasiones evitar la realidad nos procura una sensación de alivio, pero también conlleva un coste importante. Lo que no se afronta tiende a repetirse.
Un concepto útil es el de la verdad soportable. Se puede apostar por reconocer la realidad, pero dándose tiempo para digerir poco a poco la información que resulta difícil. La mentira y la simulación terminan creando una terrible desconexión, ignorando quiénes somos y qué deseamos. Por eso, lo más importante quizá sea mantener un pacto de honestidad con uno mismo. A ese pacto ayudará reconocer que la realidad es mucho más amplia de lo que se cree. Sin embargo, puesto que siempre resulta difícil detectar los propios trucos, se necesita el espejo de los demás. Con sus comentarios, sus críticas y elogios, y su visión distinta, las otras personas contribuyen a iluminar rincones que hasta entonces permanecían ocultos.
Cristina Llagostera, El truco del autoengaño, El País semanal 10/07/2011LA SUGESTIÓN COLECTIVA
Detrás de los pequeños o grandes conflictos suele haber una parte de autoengaño. Es la que proyecta en la otra parte toda la maldad, la desconsideración o el error, defendiendo obcecadamente el propio punto de vista. Eso constituye precisamente uno de los peligros de esta estrategia mental: justificar los propios actos bajo el amparo de la mentira que uno mismo se ha creado. No hay que olvidar, además, que las ilusiones colectivas son un gran instrumento de manipulación. La mejor forma de ganar adeptos es haciéndoles creer en cierta realidad. Una muestra de ello son los colaboradores de un régimen opresivo como el del Tercer Reich, que reconocen con la perspectiva del tiempo hasta qué punto su conciencia estaba manipulada y eran incapaces de enjuiciar lo que ocurría. Según palabras de Milan Kundera, "delante había una mentira comprensible, y detrás, una verdad incomprensible". -

23:54
Desinfoxicació.
» La pitxa un lio
by Erlich
Recuerden cuando el mundo era (un poco) más tranquilo. Solo había un par de canales de televisión. Las cartas postales cuidadosamente manuscritas tardaban días o semanas en ir de una mano a otra. Los periódicos contaban lo que había pasado ayer. Y a los amigos los veíamos de tarde en tarde alrededor de la mesa de algún bar. Ahora, en cambio, vivimos en mitad de una avalancha. El acelerón de la tecnología ha provocado que la información nos bombardeé a discreción, sin piedad y en todas direcciones, y que el contacto con el prójimo se haga constante e instantáneo gracias al teléfono móvil, el e-mail y las redes sociales. Si antes mirábamos el mundo a través de la ventana, ahora miles de ventanas que se abren simultáneas y meten el mundo en nuestro ordenador. Esta nueva forma de existencia, hiperconectada e instantánea, tiene sus ventajas, claro está, pero también sus desventajas. El estrés, la ansiedad informativa, la confusión, la superficialidad o la falta de atención son algunos de ellos. "Infoxicación" lo llama el físico Alfons Cornellá, fundador de la consultora sobre nuevas tendencias Infonomía, un neologismo que mezcla la información y la intoxicación. Se produce cuando la información recibida es mucho mayor que la que somos capaces de procesar, con consecuencias negativas.
"En el momento en que aun no has acabado de digerir algo, ya te está llegando otra cosa", dice Cornellá, "la entrada constante de información, en un mundo always on (siempre encendido), te lleva a no tratar ninguna información en profundidad. Cuando la información es demasiada todo es lectura interruptus. El fenómeno se desboca cuando todos pasamos a ser productores de información, y cuando los instrumentos para producirla son mejores que los instrumentos para organizarla y buscarla. Todos sabemos usar un procesador de texto, pero pocos saben buscar información de calidad con criterio". En efecto, hoy día la actividad es frenética: "Se calcula que entre el nacimiento de la escritura y el año 2003 se crearon cinco exabytes (billones de megabytes de información). Pues bien, esa cantidad de información se crea ahora cada dos días", informa el especialista en redes David de Ugarte. "La posibilidad de emitir información codificada se ha ido democratizando: primero como escritura, luego como imagen, etcétera. Piensa cuánta gente podía escribir un texto a principios del siglo XIX, o cuanta hacer una foto a principios del XX... Y compáralo con hoy".
Una información que, además, salta de un lugar a otro como pulgas en una sábana: en España se envían 563 millones de correos al día, según la consultora Contactlab, y cada español recibe, de media, unos 23 correos diarios que debe gestionar (en algunos casos llegan a cientos), y que ahora, además de en el ordenador, también recibimos en nuestros smartphones (teléfonos inteligentes). Y eso sin contar lo que se cuela a través de redes sociales como Facebook y Twitter. Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), el 37% de los españoles se conecta entre 10 y 30 horas semanales. El 9% lo hace más de sesenta horas. Cada vez pasamos más tiempo en este mundo de los unos y ceros y menos en el de la carne y los huesos: "Las horas dedicadas diariamente al uso de aparatos electrónicos prácticamente se ha duplicado desde 1987, mientas que la interacción cara a cara caía desde unas seis horas a poco más de dos", según explica José Antonio Redondo en su libro sobre redes sociales Socialnets (Península).
Y todo esto cansa a la mente. El psicólogo David Lewis creó el concepto de Síndrome de Fatiga Informativa, en su informe Dying for information? (¿Muriendo por la información?) elaborado para la agencia Reuters. Se da en personas que tienen que lidiar con toneladas de información procedente de libros, periódicos, faxes, correos electrónicos, etcétera, y que, según Lewis, provoca la parálisis de la capacidad analítica, ansiedad y dudas, y conduce a malas decisiones y conclusiones erróneas. Dos tercios de los 1.300 profesionales entrevistados por Reuters achacaron al estrés producido por manejar altos flujos de información daños en sus relaciones personales, baja satisfacción laboral y tensión con sus colegas. "El exceso es más perjudicial que provechoso", opina Jorge Franganillo, profesor de Información y Documentación de la Universidad de Barcelona.
"Durante siglos hemos asociado más información a más libertad. Sin embargo, hoy día, no por tener más donde elegir tenemos más libertad ni estamos más satisfechos. La información es imprescindible en la vida moderna, pero en exceso es asfixiante y resulta difícil de procesar. Al final, más es menos". Nos puede incluso hacer menos productivos, como observó el psicólogo británico Amir Khaki, de AK Consulting, estudiando el comportamiento de un grupo de ejecutivos: la consulta continua de la BlackBerry aumenta el estrés y reduce la productividad. Uno de los sujetos del estudio tardaba el triple de tiempo en rellenar impresos comunes por la constante distracción de su teléfono inteligente. "La presión que provoca la sobrecarga informativa retrasa decisiones importantes o hace que se tomen medidas sin la suficiente reflexión. Y causa también una fricción informativa que dispersa la atención y aumenta la fatiga. La energía física e intelectual que consumimos para obtener la información correcta se desperdicia si no hacemos algo útil con ella", dice Franganillo. Y, por mucho tiempo que invirtamos, siempre tenemos la impresión de que se nos está escapando algo. "Esta sobreabundancia hace que pocos elementos de entre todo ese mar resalten y queden fijados a nuestra memoria, que hoy se encuentra medio perdida al no poder atar datos con situaciones y lugares concretos.Muchas cosas pasan desapercibidas, miradas sin ser vista", dice Roberto Balaguer, psicólogo especialista en Internet.
Superficialidad
La superficialidad es otra de las posibles consecuencias del maremagno actual, como señala el autor Nicholas Carr en su libro Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? (Taurus), de reciente aparición. Carr, licenciado en Literatura, advirtió que su capacidad de concentración en la lectura de textos largos era cada vez menor. La causa: su actividad multitarea, atento a la vez a la web, el Twitter, el teléfono, el Skype, el Facebook... "Internet nos incita a buscar lo breve y lo rápido y nos aleja de la posibilidad de concentrarnos en una sola cosa", declaró en una entrevista a Bárbara Celis en EL PAÍS. "La multitarea, instigada por el uso de Internet, nos aleja de formas de pensamiento que requieren reflexión y contemplación, nos convierte en seres más eficientes procesando información pero menos capaces para profundizar en esa información y al hacerlo no solo nos deshumanizan un poco sino que nos uniformizan". Por supuesto, Carr cerró sus perfiles en las redes sociales.
No todos son tan pesimistas. "Mi hijo juega mucho al Call of Duty (un frenético videojuego bélico). Puedo pensar que está perdiendo el tiempo, o incluso que está enganchado, o pensar que se está preparando para un nuevo mundo donde los estímulos serán mayores, y la información más cambiante. El mundo que viene probablemente sea más parecido a Call of Duty que a Guerra y paz", opina Xabier Carbonell, profesor de Psicología en la Universidad Ramón Llull. "No creo que sea un problema, sino cuestión de aprendizaje. Fíjate, mi madre me decía '¿cómo puedes estudiar con la radio puesta?'. Y compáralo con todo lo que hay ahora... La tecnología está produciendo un cambio cognitivo importante". Cada vez somos más multitarea y esto es irreversible. "Son las habilidades que, por otro lado, cada vez valora más el mercado laboral: empleados que tengan esa habilidad de gestionar en contextos de saturación de información", coincide Fernando Garrido, del Observatorio para la Cibersociedad. ¿Cómo gestionar esta cantidad ingente de información? La respuesta es obvia: tomándonoslo con calma. Desconectándonos un rato: apagar el ordenador, la televisión, silenciar el teléfono.
Ahondar en el trato humano y pausado. Adoptar un hobby alejado de los gadgets tecnológicos. Salir a la calle. "Algunos médicos han indicado las siestas como una manera de contrarrestar la neblina digital de la sobreinformación", sugiere Balaguer. "No dedicarse a leer y contestar el correo en cualquier momento, sino solo a determinadas horas de la jornada laboral, de manera que sea una parte de tu agenda y no te interrumpa constantemente", recomienda Redondo. Y eligiendo solo lo provechoso. "La avalancha de información que se puede gestionar mejor si establecemos prioridades. Hemos de tener claro qué temas nos interesan, centrar la atención en pocas áreas y procurar que sean lo bastante concretas. No se puede pretender estar al día de muchos temas o de temas demasiado amplios: ya en 1550 el teólogo Juan Calvino se quejaba de que había tantos libros que ni siquiera tenía tiempo de leer los títulos", dice Franganillo. Como apunta Cornellá: "Hay que escoger muy bien las fuentes de información. Dedicar parte del mejor tiempo del día a la información de calidad. Cuanta más de esta manejas, más capaz eres de discriminar que lo que tienes delante es pura basura. La buena información, la relevante, desinfoxica".
Sergio Fanjul, Atentos a todo... y a nada, El País 12/05/2011
AISLARSE EN EL ORDENADORCuando uno está trabajando en el ordenador y comienzan a saltar (a veces constantemente) los avisos de correos recibidos, de nuevos tuits o mensajes de Facebook es fácil perder la concentración y hasta la paciencia. Para resolver este nuevo problema, la agencia española Herraiz & Soto ha creado el software Ommwriter. Como ellos mismos explican, se trata de un programa que recrea la nada. No desactiva el correo ni las redes sociales, pero, al activarlo, dejan de saltar las notificaciones.Además, para mejorar la concentración y la relajación, Ommwriter permite elegir un color de fondo de pantalla suave e, incluso, una música de fondo agradable que puede ir desde el sonido de los grillos hasta el de un bebé en el útero materno. -

23:58
7è aniversari La pitxa un lio.
» La pitxa un lio -

23:55
Mapa interactiu i gràfics de l'Índex de pau global (esglobal).
» La pitxa un lio
El mapa interactivo del Índice de paz global 2016 analiza 163 Estados independientes y territorios, cubriendo el 99,7 de la población mundial, a través de 23 indicadores. La edición de este año incluye Palestina por primera vez. El Índice mide la paz global teniendo en cuenta tres grandes áreas: el grado de seguridad en la sociedad, el alcance de conflictos domésticos o internacionales y el grado de militarización.
[www.esglobal.org] 
En las últimas décadas el mundo es menos pacífico, ha sufrido un deterioro del 2,44%. En la actualidad, 85 países han empeorado su situación frente a los 77 que la han mejorado. Las zonas más afectadas son Oriente Medio y Norte de África, la región norte de África subsahariana, América Central y los países del espacio postsoviético, particularmente Ucrania.
El impacto económico de la violencia en la economía mundial fue de 13,6 billones de dólares en 2015 en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA). Ha bajado en un 2% debido principalmente a una disminución de los homicidios y los gastos en seguridad interna y militar en los países industrializados.
El número de incidentes terroristas casi se ha triplicado desde 2011. El nivel total de actividad terrorista se incrementó un 80% desde 2013 a 2014, convirtiéndose en el mayor aumento en los últimos años. Los países donde se concentran la mayoría de los atentados son Irak, Nigeria, Afganistán, Pakistán y Siria.
El número de muertes por conflictos internos ha aumentado considerablemente en la última década, en gran parte a causa de la guerra en Siria. Sri Lanka, India, Chad y Colombia son los países que han experimentado una relevante reducción de muertes por conflicto interno. Por el contrario, Siria, México, Irak, Nigeria y Afganistán son los que han sufrido un mayor incremento.
El aumento del conflicto en la última década se ha traducido en un fuerte incremento de refugiados y desplazados internos, el número de refugiados pasó de 9,8 millones de personas en 2006 a más de 15 millones en 2015 y la cifra de desplazados internos aumentó de 12,8 millones en 2006 a 34 millones en 2015, una subida del 166%.
Mapa interactivo y gráficos del Índice de paz global 201615 junio 2016 Institute for Economics and PeaceCategoría: Índice de paz global 2016 -

17:49
Desafia tu mente (programa TVE nº 1).
» La pitxa un lio -

6:58
Régis Debray: "Siguem patriotes però no tribals".
» La pitxa un lio
La extensa obra literaria y de pensamiento de Régis Debray (París, 1940) se remonta a la publicación en 1967 de Revolución en la revolución, de algún modo el fruto intelectual de su participación en la Revolución cubana y de sus andanzas con el Che Guevara por Bolivia, que como se sabe terminaron con la captura y muerte del líder guerrillero.
A aquel libro han seguido varias decenas de obras, bastantes de ellas sobre América Latina, muchas de teoría política y algunas acerca de la mediología, que viene a ser una teoría general, sistematizada por el propio Debray, sobre la transmisión cultural y los medios de comunicación. El filósofo y escritor ha publicado también novela y ensayos, el último de los cuales, Elogio de las fronteras (Gedisa), lo ha traído de visita a la Feria del Libro de Madrid.
Resulta chocante defender las fronteras en una época donde impera más bien lo 'sans frontières'.
Sé que se han desacreditado mucho en los últimos 40 años, que han sido los del sueño de un gobierno mundial, o europeo. Lo que yo expongo es la ambivalencia de las fronteras, que pueden ser mal utilizadas pero también suponen una defensa del débil frente al fuerte, reconocen la soberanía de un pueblo frente a una soberanía imperial o capitalista. El mundo actual, cuanto más se unifica en términos económicos y tecnológicos, más se divide en términos culturales y políticos. La globalización no se impone a las idiosincrasias culturales: si una gran empresa tecnológica me globaliza, me convierte en un mero cliente o consumidor, algo dentro de mí se rebela porque yo no soy sólo eso. Soy también mi identidad, mi lengua, mi territorio, no el no man's landansiado por las grandes corporaciones.
Una frontera viene a ser entonces como la piel humana...
Sí, porque la piel no es un muro sino un filtro que regula los intercambios entre lo de dentro y lo de fuera; un mundo sin dentro y sin fuera es abstracto, no colma los anhelos de un ser humano, que necesita tener un orgullo, una estima de sí. La frontera es, por tanto, la piel de las sociedades. No va a ser borrada por los intercambios comerciales; el dinero no tiene fronteras, pero el ser humano sí, por mucho que vivamos en una religión o superstición economicista.
¿No contribuyen precisamente las fronteras a los conflictos y a exacerbar los nacionalismos?
Todo lo contrario. Una frontera no es un muro, sino un pasaje regulado, que permite ir y volver, es el reconocimiento mutuo de una soberanía. Son los imperios los que no quieren fronteras, pretenden estar como en su casa en cualquier lugar del mundo, y con imperios me refiero tanto a los capitales financieros como al fanatismo religioso, que no reconocen al otro como ser diferente. La frontera es la civilización, la igualdad. Si yo soy débil y mi vecino es fuerte, una frontera reconoce nuestra igualdad de derechos y consagra el respeto mutuo. Es, al mismo tiempo, puente y puerta (cerrada). En sí misma, una puerta no está mal: si tienes un apartamento sin puertas, para no quedar expuesto a la ley del más fuerte no te queda más remedio que convertirlo en una fortaleza. Yo abogo por las puertas entreabiertas, con sentimiento por ambas partes.
Más que entreabrir puertas, Europa se las ha cerrado en las narices a una multitud de refugiados.
Sí, ha cerrado las puertas de manera bastante vergonzosa. Alemania las abrió totalmente al principio, pero llegó tanta gente y hubo tantos disturbios que Merkel las cerró. Yo creo que debemos regular esa entrada para que no se produzca de manera indiscriminada, porque eso nos lleva de vuelta al sentimiento tribal, a tomar las armas contra los invasores. Hay que buscar una fórmula de compromiso, hacer -digamos- de la puerta un arte.
Ya que hablamos de Europa, ¿qué diagnóstico hace del proyecto común, si merece tal nombre?
Lo quieran o no, el proyecto europeo, como entidad político-cultural con una pretendida identidad frente al resto del mundo, está falleciendo, lo cual crea un enorme desencanto y alienta la vuelta del nacionalismo, y éste no es sino un efecto bumerán del sinfronterismo descarnado, sin nada existencial, sin memoria, que es incapaz de llenar los corazones ni las vísceras. Es entonces cuando uno vuelve los ojos a la religión de sus antepasados o al nacionalismo, para llenar ese vacío afectivo.
Volvamos al asunto de las supuestas bondades del multiculturalismo. Entiendo de sus palabras que no es la panacea.
Hay un hecho antropológico, casi biológico, que no conviene olvidar aunque nos resulte incómodo. Cuando juntas en un espacio muy reducido, por ejemplo en los campos de refugiados de Calais, a personas de diferentes tradiciones, son inevitables los enfrentamientos, no pueden soportarse. Entre el monoculturalismo, que es tribal, y un multiculturalismo sin un Estado central que establezca derechos y deberes, debe haber una fórmula intermedia, y la frontera es la mejor que conocemos.
¿Cómo cree un reconocido defensor de la dialéctica hegeliana como usted que se concilian los dos fenómenos que citaba al principio: globalización tecnológica y económica 'vs.' fragmentación cultural?
Es la convivencia entre el supermercado y la tribu. Lo que yo propongo es que seamos patriotas, pero no tribales. Yo me reclamo patriota -eso sí, republicano- toda vez que quiero una nación construida no sobre una base étnica, una comunidad de sangre, sino sobre una comunidad de derechos y de leyes, una nación cívica.
En un mundo donde, de tanto usarlas, hemos vaciado de significado palabras como 'marxismo', ¿alguien puede defender esa ideología?
Yo no puedo negar que el marxismo forma parte de mi bagaje. No reniego de él y, aunque en el fondo no me considero un marxista, me gusta decir que sí para provocar, para picar (se ríe). También creo que hay que ser un poco marxista para entender el mundo. ¡Un poco de dialéctica, por favor!
¿Cuál fue la gran falta del marxismo?
No haber tomado en serio la cultura, esto es, la religión, el idioma, las identidades culturales, las costumbres... Yo creo que el marxismo económico, que hizo grandes aportaciones, se puede compatibilizar con el respeto de la cultura. Digamos que el marxismo es necesario, pero no suficiente. Mi referencia a este respecto es Walter Benjamin, quien pretendía reconciliar el marxismo económico y la tradición cultural. Benjamin, Pasolini y Orwell, entre otros, eran hombres que no escupían sobre el pasado y que sintieron como suyo el deber de asumir cierta tradición pero quedando del lado de los más débiles.
P. Unamuno, entrevista con Régis Debray: "Si soy débil y mi vecino fuerte, una frontera reconoce nuestra igualdad de derechos", el mundo.es 14/06/2016
vegeu més en [cultura.elpais.com]
-

6:45
Quan la massa es dissol en l'individu.
» La pitxa un lio
Los principios que formuló Goebbels acerca de la propaganda siguen pesando sobre nosotros, en parte porque son errores absolutos, y pertenecemos a una cultura que insiste en sus errores con una necedad angustiosa.
Uno de los tópicos que más se corean a ese respecto es el de que “la capacidad receptiva de las masas es limitada”, pero ocurre que las masas están compuestas de individuos. ¿La capacidad receptiva de los individuos es limitada? Hasta cierto punto, y en cualquier caso, no tan limitada como decían los nazis y todos los que siguen sus enseñanzas a ese respecto, y que son muchos, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.
¿Si la capacidad de las masas y sus individuos era tan limitada para los nazis por qué se dedicaron a quemar libros que no se distinguían precisamente por su simpleza? ¿Tenían miedo de que las masas, presuntamente tan limitadas, los asimilaran mejor que el mismo Goebbels?
¿Cuando las masas escuchan obras capitales de Händel o Beethoven podemos decir que su capacidad de comprensión es limitada o más bien alcanza límites que sobrepasan la propia masa?
Los políticos que sólo se dedican a trasmitir mensajes simples (de una simpleza próxima a la deficiencia mental) siguen evidentemente los principios de Goebbels. Trasmiten a las masas su propia simpleza mental. Arrojan sal sobre la tierra, y sal sobre las cabezas de quienes les escuchan. Al parecer ignoran que las masas están compuestas de individuos llenos de vida y de conciencia.
El buen orador puede dirigirse a masas muy amplias sin recurrir a los mensajes simples y simplificadores. El buen orador se dirige a cada individuo de la masa más que a la masa en sí. Por eso evita los lugares comunes, las ideas recibidas, las simplezas y las bajezas de toda índole. Y sabe pasar del lenguaje confidencial a las ideas generales con naturalidad y delicadeza. Sabe que el susurro puede ser mucho más eficaz que el ladrido.
Desde mi agnosticismo recuerdo el sermón de la montana del Evangelio según San Mateo. Se trata del discurso más masivo de Jesucristo, y curiosamente también el más contradictorio y el más complejo. Todas las formas de persecución y desdicha se dan cita en él, y cada individuo de la masa que escucha siente las palabras del orador atravesando su mente y su corazón. El hombre de Nazaret habla a cada individuo en particular.
Gracias a esa forma de hablar, no es el individuo el que se disuelve en la masa, es más bien la masa la que se disuelve en el individuo y en él desaparece. Queda la palabra llegando a cada ser en toda su pureza y en toda su complejidad. Desaparecen las simplezas fuera de lugar: desaparece la odiosa y esterilizadora propaganda: esa técnica que convierte el verbo en excremento y las palabras en monedas baratas sin cruz y sin cara. Alabanzas al vacío que el buen orador evita como la peste para así llegar de verdad a las almas vinculadas a la masa, y a la masa vinculada a las almas.
Jesús Ferrero, Es una falsedad asegurar que las masas sólo aceptan mensajes simples, El Boomeran(g) 13/06/2016 -

6:37
Diàlegs sobre l'existència de Déu.
» La pitxa un lio
Madriguero.- ¿¡Qué, Covadonga!, hoy te ha debido de encantar la clase de filosofía, no?
Covandoga.- Bueno…
Felisa (casi interrumpiendo).- ¿Por qué? ¿Qué me he perdido?
Madriguero.- ¡Es verdad, que a esa hora es cuando te has marchado al médico! Pues Víctor nos ha explicado un argumento de un tal San Anselmo, que pretende demostrar que Dios existe.
Espelunca.- Sí, ha sido muy interesante.
Madriguero.- ¿¡Interesante!? ¿Ves?: esas son las cosas por las que la Filosofía está tan pasada. ¡Hasta el propio Víctor apenas podía disimular la sonrisa!
Espelunca.- A mí no me ha parecido eso: me ha dado la impresión de que él mismo estaba extrañado del argumento mientras lo explicaba… extrañado en el buen sentido.
Felisa.- Bueno, pero ¿de qué iba? O mejor: ¿lo va a preguntar y evaluar?
Madriguero.- No creo. Pues mira, es muy sencillo: Dios tiene que existir porque es un ser perfecto, y si no existiese no sería perfecto. ¡tachánnn! ¿Qué te parece? O sea, que, por las mismas, mis vacaciones en Suecia tienen que existir, porque tengo pensado que sean perfectas. Y, por supuesto, el plato de tallarines a la carbonara perfecto, existe, porque es perfecto. Concretamente, es el que hace mi abuela… (sonríen)
Felisa.- (con voz de incredulidad).- ¿Eso habéis hecho hoy en clase? ¡Qué rayadas se marcan los filósofos!... ¡Y al Víctor le gustan, en eso tiene razón Espelunca!
Espelunca.- Pues a mí me ha dejado pensando. Es que, Madriguero, no has contado lo que podría contestarte Anselmo: no son lo mismo unas vacaciones perfectas o un plato a la carbonara perfecto que un ser totalmente perfecto. Si digo que esas vacaciones no existen no me contradigo, porque el que sean perfectas como vacaciones no significa que sean perfectas en todos los sentidos. En cambio…
Madriguero.- (interrumpiendo)… en cambio solo porque yo tenga una idea de un ser supuestamente perfecto (¡que a saber qué significa eso!), o sea, que solo porque yo me invente esa idea, tiene que existir. ¡Esa es la definición del timo!
Espelunca.- A mí me ha recordado al Principito, cuando dice que el cordero tenía que existir porque era bello.
Madriguero.- ¡Exacto, es como los cuentos de hadas!
Espelunca.- Pues tomadme por loca, pero yo a veces pienso, como el Principito, que lo que es bello tiene que existir.
Madriguero.- (burlón) ¡Claro, y lo malo no tendría que existir, porque es malo! Eso es lo que me decía mi amigo imaginario… De todas maneras ¡ojala tengas razón, porque eso significa… que yo soy inmortal! ¡Y tú, por supuesto! (con tono meloso) ¡Y los dos! (ríen las otras) Bueno, Covadonga, no me has contestado: a ti te ha debido de chiflar ese (con tono de entrecomillar) “argumento”…
Covadonga.- La verdad es que ni lo he entendido. Pero yo no necesito ningún argumento para creer, porque tengo fe. Y no creo que quien no tenga fe vaya a creer porque en clase de filosofía o donde sea le cuenten un argumento.
Madriguero.- ¡Tú tienes tu propia versión del argumento, Cova: puesto que yo creo, existe!
Espelunca.- Es lo mismo que te pasa a ti, Madriguero, con las cosas que tú crees.
Una de las piezas más interesantes de la filosofía es el llamado “argumento ontológico” de san Anselmo, según el cual, un ser mayor que sea tal que no podamos pensar en otro mayor o más perfecto, tiene que existir por necesidad, porque si pensamos que ese ser sumamente perfecto no existe, nos estamos contradiciendo, ya que existir es una perfección, así que estaríamos diciendo, en realidad, que el ser sumamente perfecto no es sumamente perfecto.
Muchos filósofos y teólogos lo consideran una falacia: del simple hecho de que yo tenga una idea en mi mente no se deduce que eso exista. Sin embargo, también muy importantes filósofos (tales como Descartes, Leibniz, Hegel o Alvin Plantinga, creen que ese argumento es o puede ser válido, si lo pensamos con cuidado.
Preguntémonos: si no es suficiente con tener una idea en mi cabeza para deducir que eso existe, ¿qué más hace falta? Desde luego, podemos decir que hace falta poder comprobarlo con nuestros ojos. Pero ¿acaso no podemos dudar, con Descartes, de si todo lo que creemos ver no está solo en nuestra cabeza, como están los sueños?
¿Qué piensas tú? ¿Es válido el argumento ontológico de San Anselmo?...
Diálogos de la Caverna, 14/06/2016
Guión: Juan Antonio Negrete . Actores: Jonathan González, Eva Romero, Laura Casado, María Ruíz-Funes. Voces: Chus García, Víctor Bermúdez. Producción: Antonio Blazquez. Música sintonía: Bobby McFerrin. Dibujos: Marién Sauceda. Idea original para Radio 5: Víctor Bermúdez y Juan Antonio Negrete.


