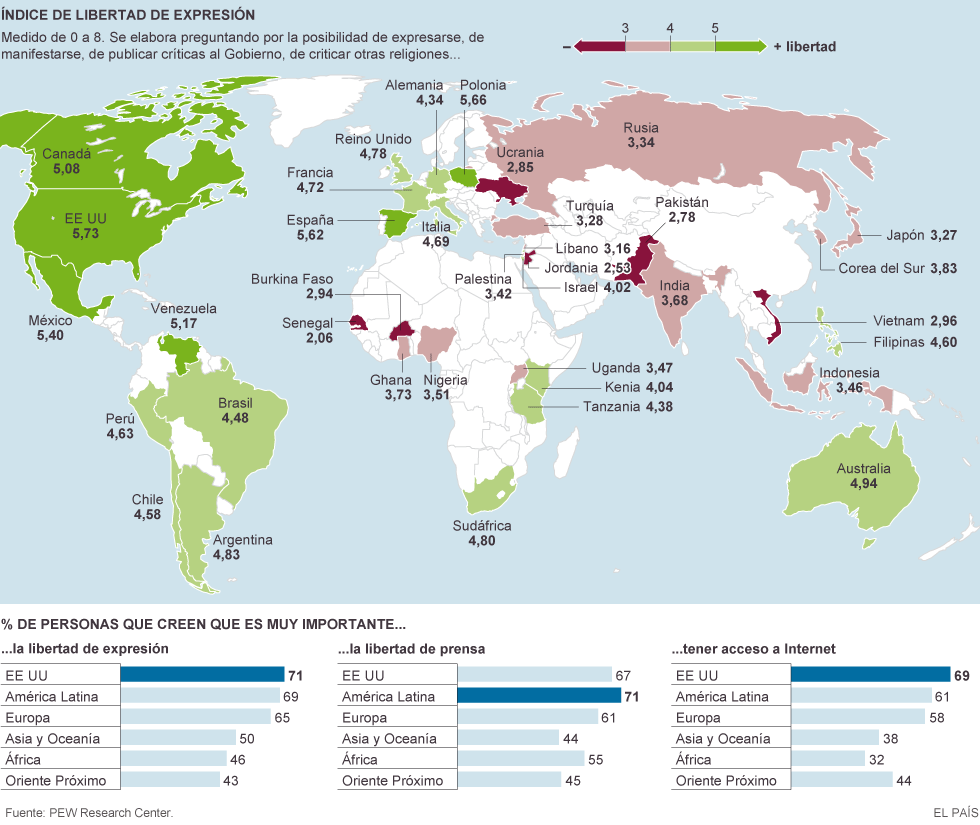Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

La mort. Amb filosofia (vídeo).
Archivado: diciembre 17, 2015, 11:30pm CET por Manel Villar
La mort. Amb filosofia (vídeo). -

La melancolia. Amb filosofia (vídeo).
Archivado: diciembre 17, 2015, 11:29pm CET por Manel Villar
La melancolia. Amb filosofia (vídeo). -

La identitat. Amb filosofia (vídeo).
Archivado: diciembre 17, 2015, 11:28pm CET por Manel Villar
La identitat. Amb filosofia (vídeo). -

El paisatge. Amb filosofia (vídeo).
Archivado: diciembre 17, 2015, 11:27pm CET por Manel Villar
El paisatge. Amb filosofia (vídeo). -

La llibertat.Amb filosofia (vídeo).
Archivado: diciembre 17, 2015, 11:26pm CET por Manel Villar
La llibertat.Amb filosofia (vídeo). -

La veritat. Amb filosofia (vídeo).
Archivado: diciembre 17, 2015, 11:24pm CET por Manel Villar
La veritat. Amb filosofia (vídeo). -

La justícia. Amb filosofia (vídeo).
Archivado: diciembre 17, 2015, 11:23pm CET por Manel Villar
La justícia. Amb filosofia (vídeo). -

Controvèrsia paganisme vs cristianisme.
Archivado: diciembre 17, 2015, 7:29pm CET por Manel Villar
Celso contra los cristianos
Con frecuencia los estudiantes de filosofía preguntan por las razones del éxito del cristianismo sustituyendo al paganismo entre los romanos, y plantean también si hubo críticos intelectualmente potentes que le hicieran frente.La primera cuestión es larga y difícil. La segunda es más concreta. El más representativo de estos críticos paganos fue Celso.
Quizás originario de la parte oriental del Imperio, o quizás romano con conocimientos de la cultura egipcia y del judaísmo, vivió durante el reinado de Marco Aurelio, Su actividad literaria cae entre los años 175 a 180, y escribió una obra titulada alethès lógos (La Verdadera Palabra, o El Verdadero Discurso) contra la religión cristiana.
El texto arranca con este párrafo:
"Hay una raza nueva de hombres nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, asociados entre sí contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, universalmente cubiertos de infamia, pero autoglorificándose con la común execración: son los Cristianos".
El texto de Celso es un todo en uno que incluye, un ataque al cristianismo desde el punto de vista del judaísmo, un ataque al cristianismo desde el punto de vista de la filosofía, una refutación de la doctrina cristiana en detalle, y un llamamiento a los cristianos a adoptar el paganismo.
Celso acusa a los cristianos de arrogarse una sabiduría superior, mientras que en realidad, sus ideas sobre el origen del universo, por ejemplo,, son comunes a todos los pueblos y están en los sabios de la antigüedad. En la segunda parte, Celso sostiene que Cristo no cumplía las expectativas mesiánicas del pueblo hebreo. Cristo, dice, reclamaba provenir de nacimiento virginal; en realidad, era el hijo de una aldeana judía, la esposa de un carpintero.
Para demostrar que Cristo no es el Mesías utiliza argumentos como la huida a Egipto, la ausencia de cualquier intervención divina en favor de la Madre de Jesús, quien fue desterrada junto con su marido y otros. Durante el curso de su ministerio público Cristo no pudo convencer a sus compatriotas que su misión era divina. Tenía como seguidores a diez o doce "publicanos y pescadores infames", los cuales no son la compañía apropiada para un dios.
En cuanto a los milagros atribuidos a Cristo, algunos, dijo Celso, eran narraciones meramente ficticias, los otros, si realmente se realizaron, no son más maravillosos que las obras de los egipcios y de otros adeptos a las artes mágicas.
Reprende a aquellos judíos que “abandonando la ley de sus padres”, se dejaron engañar por uno a quien su nación había condenado, y cambiaron su nombre de judíos a cristianos. Jesús no cumplió sus promesas a los judíos; en lugar de triunfar, como ellos hubiesen esperado que triunfara el Mesías, Él falló incluso en mantener la confianza y la lealtad de sus seguidores elegidos. Su alegada predicción de su muerte es una invención de sus discípulos, y la fábula de su Resurrección no es nada nuevo para los que recuerdan las historias similares narradas sobre Zamolxis, Pitágoras y Rhampsinit. Si Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué se apareció sólo a sus discípulos, y no a sus perseguidores y a aquellos que se burlaron de Él?
En la tercera parte Celso reprende tanto a judíos como a cristianos por su ridículo desacuerdo en materia de religión, mientras que, de hecho, ambas religiones descansan sobre los mismos principios: los judíos se rebelaron contra los egipcios y los cristianos contra los judíos; en ambos casos, la verdadera causa de la separación fue la sedición. A continuación, les reprocha a los cristianos por la falta de unidad entre ellos; hay tantas y tan diferentes sectas que no tienen nada en común excepto el nombre de cristianos. Como casi todos los adversarios paganos del cristianismo, censura a los cristianos por excluir de su sociedad a los "sabios y buenos", y por asociarse sólo con los ignorantes y pecadores.
En la cuarta parte recoge en detalle las enseñanzas de los cristianos y las refuta desde el punto de vista de la historia de la filosofía. Lo que es verdadero en las doctrinas de los cristianos fue tomado, afirma, de los griegos, y los cristianos no añadieron nada salvo su propia interpretación perversa de las doctrinas de Platón, Heráclito, Sócrates y otros. "Los griegos", dice él, "nos dicen claramente lo que es la sabiduría y lo que es mera apariencia; los cristianos desde el principio nos piden que creamos lo que no entendemos, que invoquemos la autoridad de uno que estaba desacreditado incluso entre sus propios seguidores ". De igual manera, la enseñanza cristiana sobre el Reino de Dios no es más que una corrupción de la doctrina de Platón; cuando los cristianos nos dicen que Dios es un espíritu, están meramente repitiendo el dicho de los estoicos de que Dios es "un espíritu que penetra todo y que abarca todo”. Por último, la idea cristiana de la vida futura fue tomada de los poetas y filósofos griegos; la doctrina de la resurrección del cuerpo es simplemente una corrupción de la antiquísima idea de la transmigración de las almas.
Como consecuencia de todo lo anterior, en la quinta y última, parte Celso invita a los cristianos a abandonar su "culto" y a unirse a la religión de la mayoría, así como a abandonar su "vana esperanza" de establecer el imperio del cristianismo sobre toda la tierra; les invita a renunciar a su "vida aparte", y a ocupar su lugar entre los que de palabra, obra y servicio activo contribuyen al bienestar del imperio.
Dos actitudes: Tertuliano y Orígenes.
Frente a un ataque como el que hizo Celso a los cristianos, pueden adoptarse diferentes actitudes. Se puede no entrar en los argumentos concretos, o bien, se puede intentar desmontar los argumentos del atacante, punto por punto.
Tertuliano es un representante bastante claro de la primera actitud. su posición se califica en los manuales de filosofía como antirracionalista, fideista, defendiendo que todo es un problema de fe: creo porque es todo tan extraño, tan absurdo, que no puede ser inventado.
Se acusa a Tertuliano de estar contra toda filosofía (aunque quizás su oposición al pensamiento filosófico no sea tan rotunda en tanto que podría estar en la línea de la retórica de Aristóteles, cuando afirma que algunas historias son tan improbables que es razonable creer en ellas., como defiende Robert D. Sider)
En todo caso, su actitud es muy diferente de la que seguirá Orígenes.
Sobre la actitud de Tertuliano: CREDO QUIA ABSURDUM?
Orígenes contra Celso
Orígenes (185-254) Perteneciente a una familia cristiana (su padre murió martirizado en el 202), sucedió a Clemente de Alejandría al frente de la escuela cristiana de esa ciudad, que convirtió en un prestigioso centro de teología.
Su rivalidad con el obispo Demetrio, que le reprochó haberse hecho ordenar sacerdote sin su consentimiento, lo llevó a exiliarse en Palestina (231). Es autor de numerosos tratados ascéticos, dogmáticos (De principiis), obras exegéticas y escritos polémicos como el que nos ocupa (Contra Celso).
Orígenes no es contemporáneo de Celso. Escribe su polémica contra él unos cincuenta años después. l escribe además, no por iniciativa propia sino por encargo).
Orígenes no es un autor cristiano cualquiera, es uno de los tres grandes, junto con Agustín y Tomás. Aunque la principio parce que se tomó el trabajo de refutar a Celso más a la ligera, acaba componiendo un argumento completo que trata de desmontar la acusaciones de Celso sin dejar nada por responder.
La mejor forma de comprobar la potencia argumental de Orígenes es leer algunos de sus contrargumetos contra Celso. Quizás lo que más llama la atención, visto en retrospectiva, es que Orígenes no deprecia en general la filosofía, realmente considera a Celso, al que identifica como epicúreo, un falso filósofo. Mientras que los estoicos, Sócrates, Aristóteles, Platón o Pitágoras, sí merecían ese calificativo.
Las claves del debate entre Celso y Orígenes
Celso se opone a la idea cristiana de un origen divino directo del hombre con la teoría de que los hombres y los animales tienen un origen natural común, y que el alma humana surge del alma animal. el alma no es inmortal y todo lo que le puede pasar a los humanos termina con la muerte. Los dioses puede que existan, pero si existen no se ocupan de los humanos, que por lo tanto no tienen que temerlos, como tampoco tienen que temer a las represalias de éstos una vez muertos.
Orígenes reconoce su teología vinculada con el judaísmo, su Dios es el Dios de Abraham, pero su antropología, en particular la psicología, en tanto que teoría del alma, es la antropología que comparten todas las escuelas de filosofía griegas en lo fundamental, salvo los epicúreos, que en eso están solos. Algo que Orígenes se encarga de remarcar constantemente.
Leer a Celso:El discurso verdadero contra los cristianos
Celsus the PlatonistTurner, William. "Celsus the Platonist." The Catholic Encyclopedia. Vol. 3. New York: Robert Appleton Company, 1908. 10 Dec. 2015.
Leer a Orígenes: Origenes contra Celso
Leo Monfor, Celso contra los cristianos y Orígenes contra Celso, Ciencia, tecnología, poder y cambio climático 15/12/2015 -

"Intento generar un clic" (Roger-Pol Droit).
Archivado: diciembre 17, 2015, 7:13pm CET por Manel Villar
Vegeu vídeo [www.rtve.es]
Roger-Pol Droit es un filósofo atípico que reniega de los intelectuales, medio en broma, medio en serio. Hace tiempo que llegó a la conclusión de que hay que fiarse menos de la cabeza y más del corazón. Que reflexionar está muy bien, sí; pero que lo importante es sentir.
Destacado pensador, su obra abarca ambiciosos ensayos; sesudos trabajos de investigación sobre las tradiciones filosóficas chinas, indias y tibetanas, así como obras divulgativas. Apuesta por experimentos como proponer al lector una serie de ejercicios insólitos que lo descoloquen y lo conduzcan a una reflexión.
El asombro, defiende con ahínco, conduce a la filosofía. Correr por un cementerio. Llamarnos por teléfono a nosotros mismos. Beber y orinar al mismo tiempo. Éstos son algunos de los experimentos que propone al lector para despertar un cuestionamiento de lo establecido. Lo hizo en 101 experiencias de filosofía cotidiana, libro de fitnessfilosófico -cosas del marketing editorial- con el que vendió 100.000 ejemplares en Francia y que acaba de salir en España. Y en su nueva obra, Si sólo me quedara una hora de vida (Paidós), se somete a sí mismo a uno de sus experimentos: imaginar qué haría si sólo le quedara una hora de vida para descubrir qué es lo esencial. La vocación experimental no lo abandona y factura una obra con querencia poética a caballo entre el ensayo, la filosofía y una literatura que denomina jazzy, es decir, en la que improvisa y se deja llevar. "Es un juego serio", afirma Droit (París, 1949), que fue consejero de actividades filosóficas en la Unesco entre 1993 y 1999, en una sala del Instituto Francés de Madrid.
Roger-Pol Droit
-Es usted un filósofo que recurre al humor y a lo insólito. ¿No hay necesidad de ser serio para construir argumentos de peso?
-Uno de los errores en los que incurrimos es confundir lo serio con lo aburrido. Se pueden decir cosas importantes con un tono ligero, incluso divertido. Creo que en lo insólito hay un valor filosófico al descolocar la mirada. El asombro es el punto de partida de la filosofía. Nos falta asombro.
- En Si sólo me quedara una hora de vida elige usted el momento final para hablar sobre lo que es importante en la vida.
-Opté por esta aproximación para intentar llegar a un momento de verdad. Imaginemos que nos quedan 3600 segundos por delante. Es una ficción que nos pone frente a lo que no queremos ver: el carácter finito de nuestra existencia. Si nos queda una hora, ¿qué decidimos hacer de esencial? Uso este dispositivo para exponer lo que me parece más importante de lo que he comprendido de la vida.
-¿Y qué comprendió de la vida?
-Lo primero, que hay que elegirla. No la podemos ver desde afuera, estamos inmersos en ella. No sabemos exactamente de qué se trata, pero lo que podemos decir es lo que nos enseñan nuestras sensaciones. ¿Qué me ha enseñado la vida? La duda, la ignorancia y la confianza en las sensaciones físicas.
-Parece que la gente busca cada vez más respuestas en los filósofos en una especie de búsqueda de la felicidad.
-Hay una especie de imperativo de ser feliz, en todas partes, todo el tiempo. Resulta sospechoso: cuando te lo repiten tantas veces es que algo no funciona. En la obsesión actual por la felicidad, hay un síntoma del deseo de eliminar lo negativo. Pero no hay vida sin aspectos negativos, y positivos. La idea de una felicidad sostenida, sin estrés, sin angustias, no me parece muy humana ni interesante. Es algo con lo que se sueña en una época que es, efectivamente, angustiada, fragmentada. Hay que ser feliz en casa, con la pareja, en el trabajo, en la cama, en las vacaciones... ese imperativo permanente me parece un imperativo de control social.
-En 101 experiencias... recurre a puntos de partida insólitos para desencadenar experiencias filosóficas. ¿Es eso una extravagancia?
-No, no lo creo. Intento suscitar asombro, generar un clic.
-¿Hay una voluntad de provocación?
-A veces sí, a veces no. No obligatoriamente. Hubo una que suscitó muchos comentarios que fue la de beber mientras meas. ¿Es eso filosofía? Por supuesto que no, no estoy loco. Pero si se proponen cosas asombrosas, insólitas, que hacen que uno reflexione sobre una cuestión, no es filosofía propiamente dicha, pero es una puesta en marcha hacia la filosofía.
Joseba Elola, entrevista con Roger-Pol Droit: "No podemos ver la vida desde afuera", La Nación 28/02/2015
-

Filmosofia. Cinema i filosofia.
Archivado: diciembre 17, 2015, 6:56pm CET

ORDET (Carl Theodor Dreyer)
Tertúlia a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu
Dia i Hora: 18 de desembre del 2015, a les 19h.
Conductor: Joan Méndez
Entrada lliure
-

Classe 35
Archivado: diciembre 17, 2015, 4:28pm CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 35 d’introducció al pensament de Descartes. classe 35
-

Si je n'avais plus qu'une heure à vivre (Roger-Pol Droit-vídeo)
Archivado: diciembre 17, 2015, 4:12pm CET por Manel Villar
Si je n'avais plus qu'une heure à vivre (Roger-Pol Droit-vídeo)
-

La última e inquietante pregunta de un examen
Archivado: diciembre 17, 2015, 2:49pm CET por Gregorio Luri
-

Rote learning: the pantomime villain in education
Archivado: diciembre 17, 2015, 10:51am CET por Gregorio Luri
Interesante artículo de Charlie Stripp, director del National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics (NCETM): Él también está en contra del maniqueísmo educativo imperante.
AQUÍ
Y esto es lo que dice el gran Daniel T. Willingham:
-

Voltaire a Anglaterra.
Archivado: diciembre 16, 2015, 11:45pm CET por Manel Villar

Al hablar de Emilie du Châtelet evocaba su resistencia ante las normas y costumbres que sobre todo en el caso de la mujer hacían imposible la expansión tanto de la potencialidad amatoria como de la potencialidad de pensamiento. No es de extrañar que Voltaire se entusiasmara con quien mostraba tal actitud dada lo que proclamaba respecto a su propio nacimiento: ni la fecha (21 de noviembre de 1694) ni el lugar (París) oficiales coincidían a su juicio con la fecha (20 de febrero de 1694) y lugar (Chatenay- Malabry) reales. La razón estribaría en que su madre, casada con un burgués sin cualidades, se había conferido la libertad de frecuentar en todos los sentidos a un hombre que destacaba por su ingenio, modales y apertura de pensamiento, Guérin de Roqubrune, que Voltaire admiraba y consideraba su padre biológico.Se ha escrito de todo sobre este asunto, en ocasiones a fin de sostener que el filósofo era en realidad un ser acomplejado lo que le habría conducido a una auténtica obsesión no ya por atribuirse una inexistente filiación, sino también por rodearse de miembros de la sociedad distinguida. No tengo criterio alguno que me permita posicionarme en estos asuntos y de hecho las razones por las que en estas notas traigo a colación a Voltaire van por otro lado.Voltaire conoció la cárcel en más de una ocasión. La primera vez en 1717 víctima de un chivato al que había confiado ser el autor de una sátira contra el Regente, permanece allí once meses. Volverá a La Bastille un tiempo más tarde y ello en razón de una circunstancia que se halla vinculada a lo arriba evocado sobre su origen familiar.Voltaire es en realidad un pseudónimo inventado por el pensador, siendo su nombre oficial François-Marie Arouet. Guy Auguste de Rohan un joven perteneciente a la aristocracia más elevada, y que al parecer estaría celoso tanto por la celebridad de Voltaire como por sus éxitos ante la gran actriz trágica Adrienne Lecouvreur, le interpela públicamente, preguntando si Arouet y no Voltaire es su nombre verdadero. Hay de hecho diferentes versiones sobre el incidente que en todo caso marcaría la vida del pensador. Como para el trasfondo poco cambia, retengo aquí la que sitúa los hechos en casa de un "amigo", el Duc de Sully (que de hecho se negó a protegerle contra la persecución que acarreó el incidente). "¿Quiénes este joven que osa hablarme con tono elevado?" pregunta: "Se trata, de alguien que no es portador de un gran nombre pero que responde con honor al mismo"Guy Auguste de Rohan se vengaría sórdidamente haciendo que sus lacayos golpeen a bastonazos al filósofo mientras el aristócrata contempla la escena desde su carroza. Como decía, lo único que está documentado son las consecuencias. El conflicto acabó con Voltaire abandonado y en la cárcel, en razón en parte de una cabezonería del pensador: tras la paliza recibida exige explicaciones en el campo de honor. Lo que no hubiera podido ser rechazado tratándose de un inter-par lo es dada la diferencia social. Se presenta su insistencia como inmoral tentativa de buscar la justicia por su mano... Enterado el prefecto de que Voltaire está buscando armas con las que medirse, un informe policíaco dirigido al ministro considera el hecho mismo como una tentativa de ofender a Rohan ("médite d'insulter incessamment et avec éclat M. le chevalier de Rohan"). Voltaire es detenido. Hay diferentes versiones sobre cuánto tiempo duró esta segunda estancia en la Bastilla. En cualquier caso, se le ofrece como alternativa el exilio. Voltaire accede, proponiendo dirigirse a Inglaterra, no sin incluir en su carta de aceptación estas frases: "golpeado por seis esbirros tras los que Rohan se apostaba he intentado desde entonces reponer, no mi honor, sino el suyo, lo cual es harto difícil". El filósofo embarca en el puerto de Calais en mayo de 1726.La estancia de dos años en Inglaterra marca radicalmente el destino de Voltaire. El pensador tiene entonces 32 años, allí escribe una gran parte de las Cartas filosóficas que ocho años más tarde tendrán enorme repercusión en Francia y por las cuales será de nuevo perseguido.Un azar afortunado es que durante su estancia se celebran obsequias solemnes en honor de Newton en la Abadía de Westminster. El lector de estas columnas recordará los míseros artilugios con los que se evitó que los restos de Descartes recibieran honores en su país. Voltaire, al igual que Emilie du Châtelet, es profundamente crítico con parte de la obra de su gran predecesor francés. Sin embargo se lamenta de la diferencia de trato que Newton y Descartes reciben y reprocha a los responsables del retraso cultural y social de su patria el que no fueran capaces de ofrecer al autor del Discurso del Método un lugar en la basílica de Saint Denis. Y más tarde Voltaire ampliará su denuncia a otras personas injustamente tratadas, en virtud sobre todo de la intolerancia eclesiástica:Como hemos visto, Voltaire fue amado por Emilie du Châtelet, pero, al menos, también por otra mujer admirable, la evocada Adrienne Lecouvreur, intérprete de Racine, que se involucró en sus proyectos literarios. La gran actriz trágica estaba llamada a ser la Yocasta en el Edipo del filósofo, pero la muerte interrumpió el proyecto. Perseguida como Emilie por la envidia y la maledicencia, lo fue también por la iglesia, que (en razón simplemente de su condición de actriz) la excomulgó. Voltaire mostró su repugnancia en estos versos: Et dans un champ prophane on jette à l'aventure/ De ce corps si chéri les restes immortels ! / Dieux ! Pourquoi mon pays n' est-il pas la patrie/ Et de la gloire et des talents ? (Y en terreno profano se arrojan al azar/ De este cuerpo tan amado los restos inmortales/ ¡Dioses! ¿Por qué mi país no es la patria/ A la vez de la gloria y del talento de la gloria ni del talento?)Último apunte: en Inglaterra Voltaire no sólo brilla intelectualmente sino que modestamente aprende, aprende concretamente disciplinas en las que en absoluto era experto, entre ellas las Matemáticas necesarias para adentrarse en la filosofía natural newtoniana, ese cálculo infinitesimal cuya paternidad Newton comparte con... Leibnitz, el mismo pensador a quien se dirigen acerbos reproches (Philosophes trompés qui criez : « Tout est bien » ) en razón de su optimismo ontológico, que sonaría a mofa en los oídos de las víctimas del terremoto de Lisboa.Hay, como indicaba, acuerdo para decir que la estancia de Voltaire en Inglaterra marcó tanto sus posicionamientos en materia de sociedad y educación como sus intereses teoréticos. Sin la firme voluntad de Voltaire de pedir explicaciones a Guy Auguste de Rohan por su ofensa, y sin las cobardes excusas del aristócrata, Voltaire no se hubiera visto confrontado a elegir entre la prisión y el exilio, no hubiera tenido la ocasión de frecuentar los círculos newtonianos, adentrarse en la filosofía natural del británico, proyectar un libro sobre la misma... compartir la reflexión con Emilie du Châtelet: "Dix ans à nous aimer et à philosopher".
Víctor Gómez Pin, Los exilios de Voltaire, El Boomern(g) 15/12/2015
-

VERDAD Y DELIRIO
Archivado: diciembre 16, 2015, 9:03pm CET por Luis Roca Jusmet: La actualidad de la filosofia
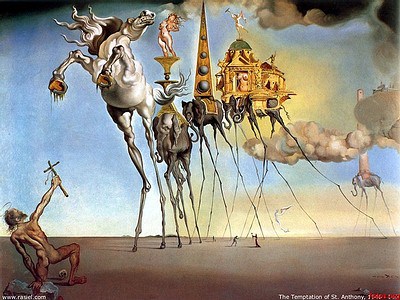
Escrito por Luis Roca Jusmet
Si la alucinación se da en el terreno perceptivo, entonces podemos considerar que, por definición, es falsa. ¿ Qué es en realidad una alucinación ? Tanto Merleau-Ponty cuestionan la definición de que es una percepción sin objeto. Este planteamiento no es correcto justamente porque el sujeto que alucina tiene una percepción de un objeto diferente de la de los otros. Entonces podemos afirmar que la percepción común es la que se corresponde con el sistema sensorial humano. Y aunque esta sea parcial, de alguna manera se corresponde con el mundo, es decir se adecua a él porque si fuera de otra manera no podríamos sobrevivir en él, puesto que la información que recibiríamos nos impediría adaptarnos al medio. Diríamos entonces que cualquier especie tiene un sistema sensorial que parcialmente capta el entorno en el que se mueve. Pero la percepción se da, como la alucinación, en el terreno de lo iamginario, al igual que el mimetismo que nos permite adaptarnos al entorno. Lo compartimos con los animales.
En el caso humano tenemos otro registro, que es el simbólico. Es el que nos convierte en un ser parlante y es por tanto el que convierte su percepción en una proposición. Una proposición que en la que afirma o niega algo, es decir en la que se formula un juicio. Esta es la concepción de verdad que heredamos de Aristóteles, o como mínimo de sus intérpretes, que van de la escolástica al positivismo. Y esta proposición, para considerarse verdad, la comparamos con la percepción común. Percepción común que quiere decir la percepción de cualquiera, no de un grupo concreto que podría estar atrapado en una alucinación colectiva. El que alucina, aunque su sistema sensorial le da la misma información que a los otros, sustituye este objeto por otra imagen que produce su mente y que colocaría en el lugar del objeto de la percepción. Por lo tanto la alucinación no sería un error, porque para hablar de error deberíamos considerar coordenadas comunes. Tampoco una falsedad porque no hay una intención de engañar. La alucinación es una locura perceptiva, por decirlo así.
Cerramos entonces el circulo sobre la verdad. Lo cerramos porque como decía Frege la idea de verdad es axiomática. Planteamos la verdad como adecuación porque consideramos que aquello de lo que tenemos percepción, es decir experiencia, es verdadero. Pero es que no tenemos otra salida.
No la tenemos porque el camino opuesto sería el de Nietzsche, que es el de considerar toda verdad como ficción.
El delirio opera en el registro simbólico. En el del discurso.
Un discurso es un encadenamiento de proposiciones que sigue unas determinadas reglas si es un discurso argumentativo y ninguna si es un discurso informativo, en el que se van encadenando juicios de hecho de manera mecánica. pero esto solo es así superficialmente. Porque como dice Giorgio Agamben recogiendo la sugerencia de Émile Beneviste y el último Saussure, no hay un puente natural entre el signo y la palabra, Porque un signo se identifica pero una palabra se interpreta. Con ello entramos en el terreno semántico y por tanto en el de la interpretación. Un discurso argumentativo o informativo tiene sentido en función de lo que decimos, de su significado. Las reglas del silogismo o d ela lógica formal funcionan para muy pocos argumentos en la vida real.
Podemos recurrir también al hablar de discurso foucaultiano de enunciado. Sería la función que posibilita una proposición y que dependería de la episteme de un discurso. Es decir, que no hemos de entender que pasamos de una percepción a una palabra-concepto y de aquí a una proposición y de la proposición al discurso. No se trata del paso de la percepción al concepto y de éste a la proposición. Se trata de que esto es posible porque hay una lengua y esta es una estructura a partir de la cual es posible decir-pensar cosas de una determinada manera. Es decir que partimos de un significante, que como dice Lacan, no es un signo de la cosa sino, en cierta manera, su asesinato. Porque un significante se define por otros significantes. Pero un significante es un signo que tiene un significado, no un signo que representa algo. Y este querer decir nos conduce a la interpretación.Y desde un discurso hay una episteme, es decir una determinada manera de saber sobra el mundo, que define lo que hemos llamado enunciados.
Dicho todo esto podemos considerar que, en cierta manera, como planteará Lacan al final de sus escritos "Todos los hombres deliran" porque todos reconstruimos la realidad a partir de un lenguaje simbólico. Y lo que es un discurso verdadero o delirante depende, en cierta manera, de cada episteme, que aceptará uno determinados enunciados y excluirá otros.
Lo que acabo plantear implica, si lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, que no podamos hablar de definir un delirio en términos clínicos ni tan como un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Freud diferencia el error, la ilusión y el delirio. El error es técnico, la ilusión hace referencia a un proyecto deseable, aunque sea improbable. Pero está orientado al futuro. Freud decía que el delirio debe romper el principio de realidad en su constatación del presente. Es decir que un delirio formula un discurso que no es real. Pero para hablar de que un discurso no es real hemos de volver a la teoría de la verdad como adecuación.Si esto es posible podemos establecer algún criterio para diferenciar un discurso delirante ( en el sentido clínico) de otro no delirante. En todos caso señalo algunos de los posibles:
- La certeza del delirio frente al margen de duda posible.
- El delirio no se refiere solamente al futuro sino al presente-pasado.
- El delirio tiene un carácter individual. Se opone a las percepciones de los otros.
- El delirio atrapa totalmente al sujeto, lo domina totalmente.
Pero vale la pena constatar que podemos hablar de delirios colectivos y en estos caso es una patología social. Estos son los realmente peligrosos porque detrás de todo totalitarismo hay siempre un delirio.
En este sentido la única terapia contra los delirios colectivos es siempre la distancia crítica y el abrirse al diálogo de los otros. Esta es, por tanto, mi conclusión.
-

Leer
Archivado: diciembre 16, 2015, 8:26pm CET por Gregorio Luri
Me han invitado de un centro a dar una charla sobre la importancia de la lectura. Les he contestado que de acuerdo, siempre que entiendan que no tengo ni idea de cómo crear un habito lector que vaya más allá de los 11 años en los niños (en las niñas es más fácil). Es relativamente sencillo entretener a los niños con las historias de los libros infantiles. Lo que es difícil es transformar ese entretenimiento en un hábito de lectura asentado. Yo sospecho que si la lectura sirve para entretener, los libros no pueden competir con otros entretenimientos que están al alcance de los adolescentes. Para que se convierta en hábito ha de ser entretenimiento más otra cosa. Entender bien esa otra cosa es la clave para construir una auténtica didáctica de la lectura.
-

¿Para qué sirve un amigo?
Archivado: diciembre 16, 2015, 4:54pm CET por Gregorio Luri
Me imagino que algún purista dirá que la amistad no sirve, que cada uno ha de servir a la amistad, o algo así, aparentemente sublime, pero falso. Yo quiero que mis amigos me sirvan. Quiero incluso que sean la medida de mi valor. Quiero conocerme a mí conociéndolos a ellos y quiero, sobre todo, confirmar en ellos que, puesto que me conceden su amistad, algo bueno deben ver en mí. Pues bien, entre los amigos que más me valen está el entrañable Javier Sánchez Menéndez.
Javier está construyendo una obra literaria a espaldas de las modas y las literaturas oficiales porque tiene la valentía de atreverse mirar directamente a la naturaleza en vez de contentarse con admirar sus reflejos en los libros ajenos y lo que nos ofrece no es el mapa de su laberinto, sino algo más precioso: el laberinto mismo. En los libros de Javier debería figurar esta advertencia: "Que nadie entre aquí que no esté dispuesto a perderse".
¡Cómo añoro, querido Javier, nuestras conversaciones sobre el ser y la nada por las calles de Madrid o sobre lo divino de lo humano y lo humano de lo divino por las de Sevilla. Si alguna vez nos olvidamos de que somos amigos, encontraré en nuestro olvido una señal inequívoca de mi pérdida de valor.
-

Por als robots.
Archivado: diciembre 16, 2015, 7:56am CET por Manel Villar
Desde Terminator hasta el supercomputador concebido por Isaac Asimov —que tarda 10.000 millones de años en resolver el problema de la entropía y al final dice “Hágase la luz”—, los escritores de ciencia ficción han derrochado talento para imaginar los negros futuros que nos puede deparar la inteligencia de las máquinas. Ejércitos de arañas robóticas rastreando hasta el último refugio de una ciudad sitiada, drones que deciden por su cuenta cuál será su próxima escabechina, robots soldados y robots generales, robots candidatos y robots votantes que se hacen con el desgobierno de todos los futuros horribles que cabe pensar. Y los peores de todos son los que ni siquiera podemos imaginar, triste pulpa de carne y neuronas como estamos condenados a ser por los tiempos de los tiempos.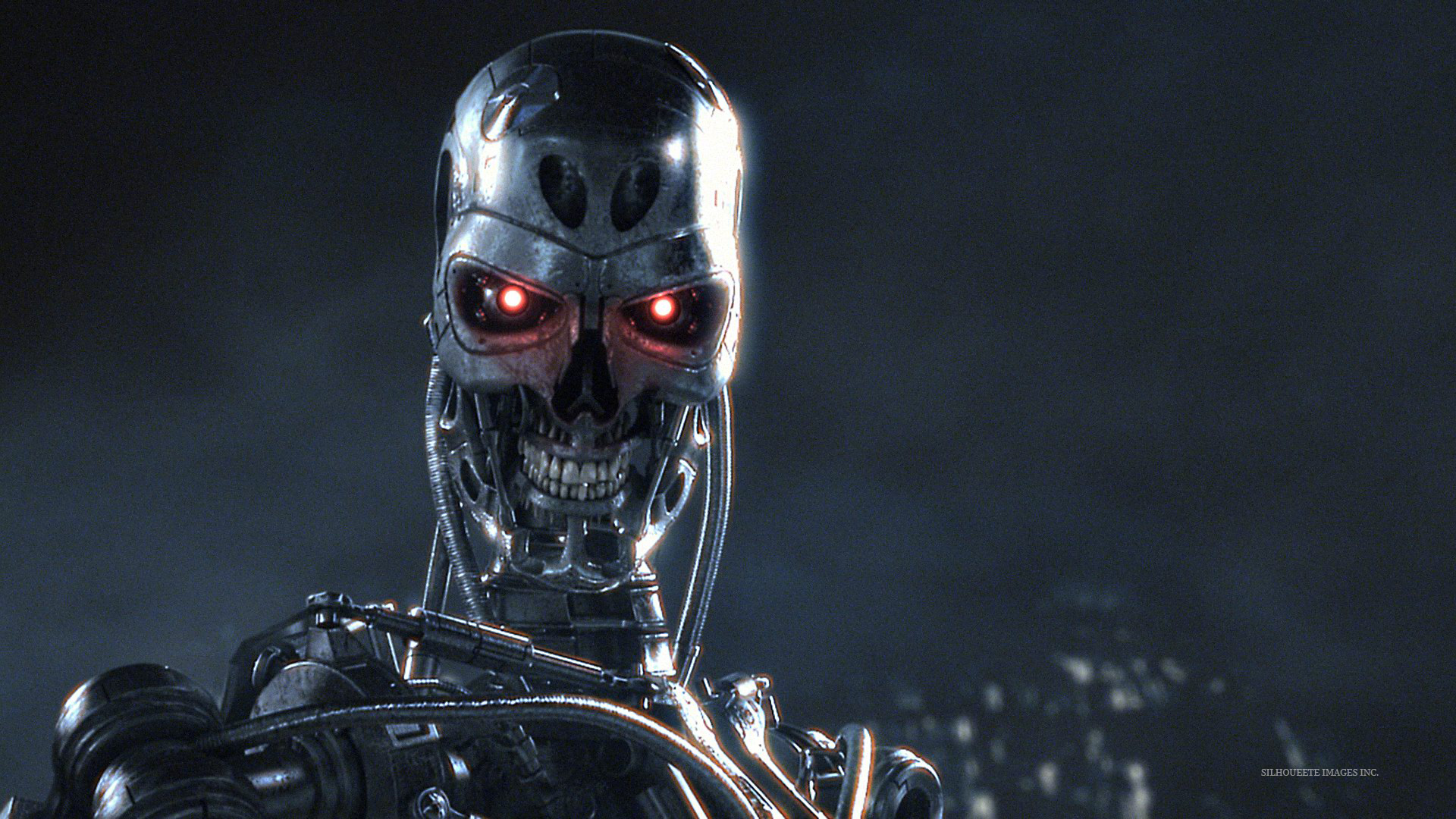
Pero, como suele ocurrir, el futuro ya está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial resulta verdaderamente sobrecogedor en nuestros tiempos. El último es un algoritmo, o un modelo computacional, capaz de aprender nuevos conceptos a partir de uno o unos pocos ejemplos reales, una habilidad que hasta ahora nos estaba reservada a nosotros, los pensadores biológicos. El sistema se ha probado con un caso muy concreto, el del aprendizaje de la escritura manual en 50 lenguajes, incluido el sánscrito, el gujarati, el glagolítico y hasta algunos recién inventados por los científicos. Pero el concepto es aplicable a casi cualquier otra cosa, como aprender un paso de baile, manejar un nuevo artilugio electrónico o enfrentarse creativamente a una clase imprevista de problemas. Un comportamiento al que rara vez tildamos de “robótico”, pero que los robots manejarán pronto con soltura.
El ingeniero y neurocientífico Jeff Hawkins citaba hace 10 años una alegoría, o experimento mental sobre la conducción automática, que viene ahora muy al caso. Imaginemos un coche automático que está a punto de adelantar a otro conducido por un humano cuando, de repente, el de delante enciende el intermitente izquierdo. Con la tecnología actual, no supone un gran problema que el coche automático vea el intermitente, interprete que el coche de delante va a doblar a la izquierda y aborte su plan de adelantamiento. Lo que no está al alcance de la inteligencia artificial actual, decía Hawkins, es que, cinco minutos después, el coche automático se dé cuenta de que al humano de delante se le ha olvidado apagar el intermitente, y que hace mucho que renunció a doblar a la izquierda. Esa clase deinspiración ajá era hasta ahora patrimonio humano. Pero es obvio que esto está a punto de cambiar.
¿Miedo? Es fácil sentirlo ante cualquier avance científico o tecnológico y, en este caso, la ciencia ficción ha contribuido a atizarlo. Pero no olvidemos que, desde la invención del hacha de piedra, toda tecnología tiene un doble filo: puede usarse para aliviar el sufrimiento humano o para intensificarlo. Los robots están entre nosotros para quedarse, y pronto empezarán a pensar por su cuenta. Intentemos que lo hagan bien.
Javier Sampedro, Un futuro robótico, El País 13/12/2015 -

El mapa de la llibertat d'expressió en el món.
Archivado: diciembre 16, 2015, 7:50am CET por Manel Villar
-

Barbara Ehrenreich: Somriu o mor" (vídeo).
Archivado: diciembre 16, 2015, 7:47am CET por Manel Villar
Barbara Ehrenreich: Somriu o mor" (vídeo).
-

¿Se puede conseguir que los niños pobres tengan mejores resultados que los ricos?
Archivado: diciembre 16, 2015, 12:27am CET por Gregorio Luri
Sí. Aquí está la receta:1. más horas de clase.2. una educación centrada en los contenidos.3. una buena estructura curricular.4. una cultura de disciplina y altas expectativas.5. cada profesor tiene claro el sentido de lo que hace.
El ejemplo: La Success Academy
Entre nosotros no habría nadie con suficientes... narices para ponerle este nombre a un colegio, pero Eva Moskowitz, una pedagoga que dignifica la profesión con lo que ella llama el "joyful rigor" tiene lo que hay que tener.
Ahora mismo (17 diciembre) acabo de leer ESTO sobre la Success Academy. -

Los ricos
Archivado: diciembre 15, 2015, 8:46pm CET por Gregorio Luri
-

Manifest contra les pseudociències.
Archivado: diciembre 15, 2015, 8:32pm CET por Manel Villar

En los últimos años existe un auge de las pseudociencias y de las terapias mágicas, más comúnmente conocidas como terapias alternativas o terapias complementarias. La proliferación de estas mal llamadas terapias está poniendo en riesgo médico a un grupo de población especialmente vulnerable, aparte de estar esquilmando los recursos económicos de sus adeptos.
Entre las terapias mágicas y pseudociencias que queremos denunciar en este comunicado se encuentran la oposición al uso de las vacunas, la homeopatía, las terapias que ponen a las emociones como origen de cualquier enfermedad (bioneuroemoción, biodescodificación…), dietas milagro como la alimentación anti-cáncer, la sustitución de fármacos por plantas medicinales, el reiki, y cualquier otra pseudoterapia no fundamentada en la ciencia y en la investigación biomédica.
De especial preocupación es el tratamiento que están haciendo algunos medios de comunicación sobre la validez de las pseudociencias mediante la publicación de artículos y noticias que equiparan el uso de estas pseudoterapias a los tratamientos basados en la ciencia y en la medicina.
Hemos detectado, además, una falta de proactividad en las agencias reguladoras y en los colegios de profesionales para luchar contra esta lacra de curaciones milagrosas que pone en serio riesgo la salud y la vida de miles de enfermos en nuestro país. De igual forma nos preocupa la intromisión y promoción de este tipo de pseudoterapias en los organismos públicos tales como universidades, institutos o ayuntamientos que, de forma recurrente, dan voz y amplifican los mensajes de las pseudociencias mediante la organización de charlas y cursos.
El uso de las terapias mágicas puede suponer el abandono de las terapias médicas establecidas, y puede poner en riesgo la salud de los individuos, agravando el curso de las enfermedades que padecen, e incluso pudiendo causar la muerte a los enfermos que deciden abandonar los tratamientos médicos contrastados por el uso de este tipo de curaciones milagrosas.
Por estos motivos, el grupo de científicos y especialistas abajo firmante quiere denunciar la promoción de las terapias mágicas y de las pseudociencias, y solicita:
A los medios de comunicación:un tratamiento adecuado y serio de las noticias referentes a las cuestiones de salud, denunciando explícitamente el uso de las pseudociencias, y sin establecer equidistancias con la ciencia y la medicina desarrolladas tras siglos de investigación. Solicitamos que las informaciones a publicar sean validadas por expertos en el campo, con el objetivo de hacer llegar a la población general, y a los enfermos en particular, una información seria y veraz.
A las agencias reguladoras y colegios de profesionales: que persigan activamente la promoción y el uso de terapias mágicas y pseudociencias que ponen en peligro la salud de la población, y que tomen las medidas adecuadas y recogidas en sus códigos deontológicos para perseguir la intromisión en sus actividades profesionales y pongan en conocimiento de las autoridades la mala práctica que conlleva el uso de las pseudoterapias.A los organismos públicos: que no se hagan eco y no fomenten la promoción de las terapias mágicas mediante la organización o apoyo a actividades docentes relacionadas en sus instalaciones o mediante el uso de los medios e infraestructuras de los que disponen.
La carta puede ser firmada en Change.org y está suscrita por los siguientes autores:
Javier S. Burgos Muñoz, Doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid
Javier Fernández Díaz, Investigador Predoctoral en la Universidad de las Islas Baleares
Francisco R. Villatoro Machuca, Doctor en Matemáticas por la Universidad de Málaga
Daniel Manzano Diosdado, Doctor en Física por la Universidad de Granada
José Ramón Alonso Peña, Catedrático de la Universidad de Salamanca
Guillermo Peris Ripollés, Profesor Titular de la Universitat Jaume I
Óscar Huertas Rosales, Investigador Predoctoral en la Estación Experimental del Zaidín
José Manuel López Nicolás, Profesor Titular de la Universidad de Murcia
Moisés García Arencibia, Doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid
Rosa Porcel Roldán, Doctora por la Universidad de Granada e Investigadora en el CSIC
Helena Matute Greño, Catedrática de la Universidad de Deusto
Juan José Gómez Cadenas, Profesor de Investigación del CSIC y Catedrático Excedente de la Universidad de Valencia
Aurelio Gómez Cadenas, Catedrático de la Universitat Jaume I y Presidente de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal
Clara Isabel Grima Ruíz, Profesora Titular de la Universidad de Sevilla
José Miguel Mulet Salort, Profesor Titular en la Universidad Politécnica de Valencia
Luis María Escudero Cuadrado, Investigador Principal de la Universidad de Sevilla
Carmen Agustín Pavón, Profesora Ayudante Doctora de la Universitat Jaume I
Ferrán Martínez-García, Catedrático de la Universitat Jaume I
Amanda Sierra Saavedra, Profesora de Investigación en el Achucarro Basque Center for Neuroscience
Vicent Arbona Mengual, Profesor Ayudante Doctor de la Universitat Jaume I
Vicent Moliner Ibañez, Catedrático de la Universitat Jaume I
Silvia Gomez Sebastian, Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid
Francisco Ros Bernal, Profesor Ayudante Doctor de la Universitat Jaume I
Marina Sánchez Albaneda, Doctora en Física por la Universidad de Kaiserslautern (Alemania)
Álvaro Peralta Conde, Doctor en Física por la Universidad de Kaiserslautern (Alemania)
Juan José Peña Deuder, Profesor Doctor Universidad Alfonso X el Sabio
Carlos Romá Mateo, Investigador postdoctoral en la Universitat de València
Fernando Cervera Rodríguez, Biólogo, Máster en Aproximaciones Moleculares y empresario en Biotecnología
Carlos Ramírez Moreno, Doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid
Marta Iglesias Julios, Estudiante de doctorado del Programa de Neurociencias de la Fundación Champalimaud
Álvaro Bayón Medrano, Investigador predoctoral en la Estación Biológica de Doñana-CSIC
David Aguado Llera, Doctor en Biología por la Universidad de Alcalá de Henares
Sergio Alonso Utrilla, Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid
Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray, Profesor Contratado Doctor en la Universidad de La Rioja
Javier Terriente Félix, Director Científico de ZeClinics
Natalia Ruiz Zelmanovitch, Responsable de comunicación en el grupo ASTROMOL del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC)
Juan Junoy Pintos, Profesor Titular de la Universidad de Alcalá de Henares
Helena González Burón, Doctora en Biomedicina por la Universidad de Barcelona
Santiago Cavero Martínez, Doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid
Enrique Fernández Borja, Doctor en Física por la Universidad de Valencia
César Tomé López, Editor de medios online de la Cátedra de Cultura Científica UPV/EHU
Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra
Antonio José Osuna Mascaró, Doctor en Biología por la Universidad de Granada
Isabel López Calderón, Catedrática de Genética de la Universidad de Sevilla
Manuel Tardáguila Sancho, Investigador postdoctoral en la Unidad de Genética de la Universidad de Florida
Ángel Martín Pendás, Catedrático de Química Física de la Universidad de Oviedo
José B. Parra Soto, Investigador Científico del CSIC en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo
Teresa Valdés-Solís Iglesias, Científico Titular del CSIC en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo
Joaquín Sevilla Moróder, Profesor Titular de la Universidad de Navarra
María Angeles Gómez Borrego, Investigador Científico del CSIC en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo
M. Rosa Martínez Tarazona, Investigador Científico del CSIC en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo
Carmen Blanco Delgado, Catedrática de Química Inorgánica Universidad de Cantabria
Ana Beatriz García Suárez, Investigador Científico del CSIC en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo
[elpais.com] 262_842340.html -

"Jane, haurem de canviar la definició d'ésser humà".
Archivado: diciembre 15, 2015, 8:27pm CET por Manel Villar

Jane Goodall
L' expressió baula perduda es refereix en general a un fòssil d'una espècie que representa una transició entre altres dues espècies ja conegudes. Als mitjans de comunicació els encanta seduir amb això els ciutadans. La veritat és que va molt bé per a titulars de premsa (S'ha trobat la baula perduda) o per titular una pel·lícula d'aventures (A la recerca de la baula perduda). No obstant, la ciència no utilitza el terme, potser perquè no pot descartar que entre dues espècies diferents n'hi càpiga encara una altra. Ho hem viscut fa poques setmanes quan es va divulgar que investigadors de l'ICP (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont) havien trobat un petit hominoide que va viure fa més d'11 milions d'anys en el que es creu que és l'arrel de l'arbre de la carrera cap a la humanitat. Li van posar el nom de Laia (batejar afectuosament holotips sí que és, curiosament, un costum de paleoantropòlegs) i una gran part de la premsa la va vendre com la (una) baula perduda.
L'arbre es va completant i arribarà el dia en què coneixerem bé la nostra història, d'on venim i per on hem arribat fins on ara estem. Filòsofs i científics fa segles que es fan la pregunta: ¿què és la humanitat? La paleontologia és una disciplina que pot ajudar molt a trobar-hi una bona resposta o a millorar la pregunta. En la nomenclatura de Lineus l'ésser humà és de l'espècie Homo sapiens, del gènere Homo, de la subfamília dels hominins, de la família dels homínids i de la superfamília dels hominoides. Per tot plegat, la pregunta és una mica més complexa. En efecte, abans de preguntar-nos sobre què és la humanitat, potser ens hem de preguntar per l'homitat, per l'homininitat, per l'hominidat o per l'hominoitat. Uf, uf (per no parlar de tribu i subtribu, que encara se solen distingir entre els conceptes de subfamília i gènere). ¿Què és un ésser humà?
Als anys 70 hi havia un fort consens general que l'eina (la seva fabricació i el seu ús) marcava la presumpta línia vermella que separa l'ésser humà de qualsevol altre animal. La definició comunament acceptada era de Kenneth P. Oakley i es va publicar en un llibre de l'any 1949 titulat ni més ni menys que Man, the tool-maker (Home, el faedor d'estris): «L'humà es defineix com l'animal capaç de fabricar eines».
Però el 1958, Jane Goodall havia viatjat a Kenya amb una idea molt clara: als seus 24 anys volia submergir-se en la naturalesa de l'Àfrica per estudiar i escriure sobre la seva fauna salvatge. Allà va conèixer el gran paleoantropòleg Louis Leakey, pioner d'una autèntica saga de prehistoriadors, antropòlegs i conservacionistes apassionats per rastrejar els orígens de la humanitat. Als Leakey (Louis i Mary) són deguts molts descobriments històrics en paleoantropologia; per exemple, l'Homo habilis, l'inventor (se suposava llavors) ni més ni menys que del concepte eina, l'extrapolació exosomàtica de la mà, el regal de l'evolució que ens permet passar de la teoria a la pràctica. A Mary Leakey li devem el descobriment del bipedisme de l'Australopithecus aferensis amb les celebèrrimes empremtes de Laetoli a Tanzània. I el segon fill de tots dos, Richard Leakey, també arqueòleg i paleontòleg, va ser a més a més un pioner decisiu de la conservació de la naturalesa a l'Àfrica. En aquesta atmosfera, en aquell moment i en aquell lloc, s'entén perfectament l'encàrrec que va fer Louis Leakey a Jane Goodall: «¿Per què no vas a Gombe, a Tanzània, i estudies el comportament dels ximpanzés salvatges?».
Jane, com a bona naturalista, es va passar mesos al bosc observant aquests grans simis. Però un dia es va quedar atònita amb el que estava passant al davant dels seus ulls: un individu adult de ximpanzé s'havia fabricat un palet tallant-ne exquisidament les branquetes perpendiculars i totes les fulles. A continuació va introduir l'eina pel forat d'un termiter i, quan va estar ple d'insectes, va fer lliscar la cullera que s'havia acabat d'inventar per la boca per menjar-se el botí aconseguit. Jane Goodall acabava de ser testimoni de com un animal es fabricava un estri per, tot seguit, utilitzar-lo segons dues funcions ben diferents. La reacció de Louis Leakey davant el que li estava explicant la jove Jane Goodall es pot trobar en els annals de l'anecdotari de la història de la ciència: «Jane, haurem de canviar la definició d'ésser humà».
El treball de Jane Goodall, Premi Internacional Catalunya en la seva 27 edició, va acabar d'una revolada amb la veritat científica vigent. El dilema era canviar la definició d'humà o passar a considerar els ximpanzés com a humans. Un dels científics més universals de la Universitat de Barcelona, Jordi Sabater Pi, va arribar a la mateixa conclusió de manera independent observant els ximpanzés a l'Àfrica Equatorial. El seu llegat està a la Universitat de Barcelona.
Jorge Wagensberg, ¿Què és la humanitat?, El periodico.cat 14/11/2014 -

religió i democràcia (diccionari Reyes Mate)
Archivado: diciembre 15, 2015, 8:20pm CET por Manel Villar

El Roto
Per no incriminar l’islam en els recents atemptats de París, tota declaració políticament correcta havia de separar la violència de la creença islàmica. Una cosa és el fanatisme gihadista, i una altra, la fe en Mahoma. Era una mesura prudent, tenint en compte la islamofòbia regnant, però tan discutible en si mateixa que no ajuda a resoldre o dissoldre el vell assumpte de la violència religiosa. Perquè la veritat és que les tres religions monoteistes tenen una ànima violenta. Només s’ha de fer un cop d’ull per les terres mediterrànies poblades de guerres santes. La tolerància només va arribar a Europa quan la política es va desentendre de la religió.
Sols es va arribar a aquest punt quan les ments més clarividents de la Il·lustració van reconèixer que les guerres seculars del nostre entorn tenien una arrel teològica que s’havia d’ aclarir d’una vegada per sempre. El dramaturg Efraim Lessing la va plantejar genialment a la seva obra Natan el Savi al preguntar-se: «¿Com pot ser que tres religions diferents, amb pretensions de veritat absoluta, siguin alhora verdaderes?» Aquí la guerra està servida perquè cadascuna voldrà fer valer la seva veritat excloent «per la via civil o la militar». La sortida l’ofereix el protagonista de l’obra, el savi Natan, quan diu que tots «abans que diferents som iguals». Abans que jueus, moros o cristians, som éssers humans. La tolerància va començar el dia que la política va deixar d’inspirar-se en la religió i va acceptar basar-se en la humanitat que ens uneix.
Al catolicisme li va costar entendre-ho. L’església va condemnar la modernitat i va anatematitzar la llibertat fent servir armes espirituals i materials. Fins i tot es va prohibir als catòlics llegir diaris liberals (exceptuant, això sí, «la informació sobre cotització de la borsa»). Encara avui la jerarquia catòlica espanyola més que compartir la democràcia, la suporta.
El que ara ens preguntem és si l’islam pot fer el mateix camí, si la seva ànima hospitalària i convivencial és compatible amb una cultura política no excloent com la laica. No hi ha res que ho impedeixi ja que estructuralment l’islam és molt menys excloent que el cristianisme o el judaisme. Per Maria i Jesús a l’islam hi ha un respecte que no es dóna entre els cristians per Mahoma, per exemple. I en la seva història hi ha teòrics de la tolerància com Averroes sense comparació en el cristianisme de l’època.
El problema no és la seva capacitat de cohabitació amb la democràcia, com a sistema polític, sinó la laïcitat. És propi d’aquesta tractar la religió no en clau confessional sinó des de la raó crítica. Ho explicava bé el filòsof Jürgen Habermas en el debat que va sostenir amb l’anterior Papa, Joseph Ratzinger. El vell Habermas, que havia presumit en la seva joventut de tenir «poca oïda per a la religió», reconeixia ara la importància de valors religiosos per a la construcció d’una democràcia millor, però a condició que «parlessin el mateix llenguatge que els ciutadans». Les religions tenen el seu lloc en la democràcia a condició que els creients aprenguin a presentar els seus valors laicament. No estava defensant una cosa tan òbvia com que sense cultura religiosa ens costaria entendre la pintura d’El Greco, la grandesa de les catedrals medievals o els secrets dels nostres millors escriptors, sinó una altra cosa molt més subtil. Demanava als creients que s’esforcessin a presentar els seus valors o propostes no en el llenguatge de la fe, sinó en el de la raó. Per exemple, que si s’oposaven a la llei de l’avortament no fos perquè ho diu el Papa o l’Alcorà sinó perquè tenen arguments científics o morals. Aquesta invitació a parlar del que és religiós amb el llenguatge dels homes tenia dos grans avantatges; per un costat, incitar el creient a fer servir arguments que poden ser compartits o rebatuts pels altres. I, per un altre, educar el mateix creient en l’ús d’una raó crítica que li permetria distingir dins de la seva religió el que és acceptable del que és inacceptable. El creient no ha de renunciar al seu llenguatge, sinó esforçar-se a traduir-lo. I això no s’aprèn a les mesquites o a les esglésies, sinó a les escoles quan s’aborden aquests temes des de la història o la filosofia de les religions.
Aquesta tasca de passar la creença pel sedàs del llenguatge secular és una cosa que afecta l’islam però també les altres religions, perquè no oblidem que encara a Espanya i a aquestes altures de la història, les Corts ens han aprovat la llei Wert, que eleva la catequesi a l’escola a assignatura de primer ordre. ¡Aquesta llei seria el somni dels gihadistes! És urgent per tant portar a l’escola l’estudi de les grans tradicions religioses però fet amb la mirada crítica i universal de l’ensenyament laic i no amb la corporativa de les respectives religions. Això enriquiria la democràcia però també els mateixos creients perquè els ajudaria a no combregar amb rodes de molins.
Reyes Mate, De la mesquita a l'escola, El periodico.cat, 12/12/2014
-

Conocimientos y emociones
Archivado: diciembre 15, 2015, 3:18pm CET por Gregorio Luri
IMe dan pánico los que piden menos conceptos en el curriculum y más emociones, porque teniendo en cuenta el maniqueísmo con que plantean la cuestión, me temo el tipo de persona que tienen en mente y, sobre todo, cuál puede ser su relación con los conocimientos.
IIEn la edad posmetafísica, la pedagogía habla sin complejos de "crecer como personas". Siempre que me encuentro con esta expresión, me pregunto: ¿cuáles serán las personas de referencia, las personas crecidas? Dado que, por lo visto, crecer como personas es factible, no estaría mal que nos las presentasen.
IIIEn realidad lo que se está diciendo es: los conocimientos nos amargan la vida, queremos hacer cosas amenas, dando por supuesto que las matemáticas no pueden ser amenas o que no se puede "crecer como persona" y ser capaz al mismo tiempo de entender las relaciones matemáticas que nos rodean.
IVCuando alguien te hable del mundo, piensa si te gustaría saber lo que él sabe, pero si te habla de emociones, piensa si te gustaría ser como él es.
VFrente a Platón, que puso a la entrada de su Academia "Que nadie entre aquí sin saber geometría", los lechuguinos pedagógicos creen que para domesticar el thymós lo que sobra es la geometría.
Por cierto, "lechuguino": Persona joven que se compone mucho y sigue rigurosamente la moda.
-

Fanatismo y civilización
Archivado: diciembre 15, 2015, 2:19pm CET por Miguel
Circula entre los que gustan de la filosofía una frase de Walter Benjamin, en la que se nos recuerda que no hay un solo documento sobre la civilización que no lo sea a la vez sobre la barbarie. El tema se nos ha puesto de actualidad, otra vez, a raíz de los atentados del pasado mes de noviembre. El debate está en la calle, por aquello de la campaña electoral, pero se podría decir que estamos ante una de esas pocas veces en las que el problema alcanza dimensiones globales. Sin distinción de ricos o pobres, de primeros o terceros mundos, ha habido un pronunciamiento internacional sobre cómo luchar contra el fanatismo religioso. Algo por otro lado impensable hace unas décadas, quizás porque Internet esté haciendo el mundo cada vez más pequeño, o quizás porque los atentados se extienden por muchos países, afectando a países de terceros en un (des)orden internacional que día a día genera más interdependencias. Y como tendemos muy poco a la polarización, el debate está servido: civilización o fanatismo.
Curiosamente, puede que no sea descabellado trasponer la frase de Benjamin: no hay signo de civilización que no lo sea también de barbarie. Cruzados los ha habido de muchos tipos a lo largo de la historia. Muchos de ellos por motivos religiosos, pero tampoco faltan los cruzados de la economía o la política. No se ha logrado la democracia por medio de la civilización, la cultura o la educación: nuestro pasado está lleno de momentos en los que el motor del cambio no ha sido otro que el fanatismo o la barbarie. Valores como la libertad, la igualdad o los derechos sociales, tienen una buena cantidad de muertos a sus espaldas. Con esto, nos pretendo equiparar un sistema democrático con una teocracia fanática e intolerante, pero sí rebajar las expectativas que cualquier ciudadano occidental puede tener sobre sí mismo. Viendo nuestro pasado es más que dudoso que podamos convertirnos en modelos a imitar, pues también en él encontramos momentos en los que la sinrazón y la barbarie se han puesto al servicio de valores pretendidamente democráticos o “civilizadores”.
A partir de aquí, toca introducir una sana y necesaria autocrítica, y elaborar un nuevo discurso, que no es fácil de encontrar en las últimas décadas. No es aceptable la imposición de nuestros criterios, valores o instituciones si no somos capaces de pasarlos por el filtro del pensamiento crítico. Pero tampoco podemos caer en una especie de confusión total, y situar la democracia al mismo nivel que los actos de terrorismo, buscando justificaciones extravagantes o reflexiones que terminan haciendo más daño que beneficio. La violencia y el terror no se pueden aplacar solo con palabras o ideas utópicas, pero esto no convierte a ningún país occidental o a cualquier alianza militar en el gallo del corral o el “sherif” del poblado. Un enfoque complejo e inteligente nos exige diferenciar los atentados de la religión la cultura que los reclama y a la par requiere que seamos conscientes de que nuestra civilización es también producto de la barbarie. Sólo de esta manera, sin buenos y malos, es posible dar una respuesta adecuada al fanatismo y la barbarie. Algo muy difícil de conseguir, pues implicaría una respuesta política acompañada por los medios de comunicación e incluso diversas instancias culturales. Lo fácil, y más en tiempos de campaña, es jugar al pim pam pum. Pero eso no quiere decir que sea la respuesta más adecuada. Darnos cuenta de la barbarie ajena precisa también de una toma de conciencia de nuestra propia barbarie.
-

Fanatismo y civilización
Archivado: diciembre 15, 2015, 2:19pm CET por Miguel
Fanatismo y civilización
-

La filosofia, un saber de primer grau (II).
Archivado: diciembre 15, 2015, 7:30am CET por Manel Villar
Haremos a continuación algunas precisiones sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber que completan, en un doble sentido, lo publicado ayer.
Respecto de las ciencias, el papel de la filosofía hoy en día tiene que ser el que comenzó siendo desde el principio (y también su papel con respecto al mundo político, pero de eso ya me he ocupado en otro sitio). Para que nacieran las ciencias fue preciso librar una batalla muy dura. Y esa batalla la libró la filosofía. Para empezar, contra el poder de los poetas y el mundo de la mitología y la religión (hay que recordar que fueron los poetas los que pidieron la pena de muerte contra Sócrates y que Platón nos dice en La República que “la enemistad entre la filosofía y la poesía viene de antigua data”). Los poetas eran los guardianes de la tradición. Ellos poseían “palabras antiguas” que, de alguna manera, explicaban todo lo que había que explicar. Su decir excelente explicaba cómo se conduce una cuádriga o cómo se reza a los dioses, como se puede ser valiente como Aquiles o astuto como Ulises, cómo hay que dar órdenes y cómo hay que obedecer, cómo se entierra a los muertos o, en general, cómo se habita en este mundo. Imbricado con el saber de los poetas, había todo un tejido de expertos especializados en diversas técnicas. Artesanos que saben hacer un zapato o fabricar cerámica, forjar herraduras para los caballos o arar la tierra. Y había incluso un concepto de ‘virtud’ ligado a este universo: hacer todo eso que se sabe hacer, pero, además, hacerlo bien.
Y también había, en los tiempos de Sócrates, una suerte de ‘expertos en todo’ a los que se llamaba sofistas y que entraron en competencia frontal con la autoridad de los poetas, precisamente en el terreno de la educación de los ciudadanos. Rivalizaron con ellos en el dominio del inmenso poder de la palabra, que fascinaba a los griegos. Lo hacían ya en una sociedad democrática empeñada en vivir bajo lo que hoy llamaríamos el ‘imperio de la Ley’, y que honraba por ello, como sabios, a Solón o a Pericles. Los sofistas prometían fabricar ‘ciudadanos’ como los médicos fabricaban la salud o los zapateros los zapatos. Enseñaban la virtud en general (y enseñaban a aprenderla). Y en su calidad de ‘expertos” cobraban consecuentemente por ello, no sólo a ricos ciudadanos particulares, sino a los Estados que requerían sus servicios y les encargaban los correspondientes ‘libros blancos’. Era un mundo muy parecido al actual, poblado de expertos y de especialistas. Algo así como lo que hoy en día sería Jose Antonio Marina para la enseñanza secundaria o Francisco Michavila para la universidad.
En general, el panorama no es tan distinto al nuestro. Todo el mundo sabía muchas cosas. Era un mundo de sabios que sabían de todo y de sabios que sabían de su especialidad. La intervención de Sócrates, por eso, resultó muy impertinente, porque venía a demostrar que en realidad todo el mundo pretendía saber, pero no sabía. Que todo el mundo era, de alguna forma, insuficientemente virtuoso e insuficientemente ciudadano. Sócrates y sus herederos de la historia de la filosofía abrieron un hueco en este tejido de especialistas y expertos, hicieron un agujero en el centro de la ciudad y en ese nuevo ágora inesperado fue donde germinó la teoría. Para saber ponerse con elegancia ‘la túnica de los hombres libres’ no bastaba con repetir palabras muy antiguas. Había que decir cosas verdaderas, justas y bellas. Y frente a los sofistas expertos en retórica había que demostrar que “solo la verdad convence de verdad”. Fue muy difícil, por lo tanto, hacer hueco al pensamiento teórico en el seno de la ciudad. Había que contravenir la autoridad de los poetas, el saber especializado de los expertos en técnicas y artesanías, el juego retórico de los sofistas y de los cocineros del saber. Eran muchos enemigos para la filosofía, pero, pese a ello, Platón primero y Aristóteles después lograron abrirse un hueco. En ese ‘claro del bosque’ nacieron las ciencias.
Ese ‘hueco’ (o esa ‘distancia’) consistió en introducir en la ciudad una posibilidad desconcertante, la posibilidad de saber por amor al saber. La definición de filosofía como ‘saber por saber’ (es decir, simplemente “para huir de la ignorancia”) no es una cursilada utópica, sino una verdadera labor de albañilería trascendental que sentó los cimientos ciudadanos para el saber científico. Se trataba de construir la posibilidad para que las cosas se mostraran en su objetividad con independencia de nuestro abigarrado entramado de intereses sociales, políticos y económicos. A partir de ahí, lo absolutamente desinteresado (y por lo tanto, enteramente desempotrado de los intereses de la ciudad) comenzó a resultar interesante. Ahí fue donde germinó el saber científico en sentido estricto, un saber enamorado de las cosas, dispuesto a darles a ellas la palabra aun a costa de interrumpir drásticamente la algarabía ciudadana de los políticos, los especialistas que los asesoraban, los técnicos y los poetas.
Que no se malentienda lo que acabo de decir. Tenía mucha razón Gustavo Bueno cuando insistía en que las ciencias no surgieron de una ‘madre’ llamada filosofía (sólo quienes sostienen semejante cosa pueden decir después eso de que, según las ‘hijas’ se han ido independizando, la filosofía deviene perfectamente superflua). En un orden genético de consideración, las ciencias nacieron, sin duda, de las técnicas, y éstas de la experiencia. La filosofía llega en todo caso después. Pero una cosa es una anterioridad genética y otra una anterioridad estructural. La filosofía no es una madre genética, pero sí es una condición estructural sin la cual las ciencias son incapaces de despegar de las técnicas o se degradan en ellas sin remedio. Las ciencias se acomodaron en su esencia propia sólo cuando se insertaron en el proyecto filosófico del saber por el saber. Y si pierden este suelo de la filosofía, regresan sin remedio al tinglado de los expertos y los especialistas en la fabricación de artilugios demandados socialmente (y hoy mercantilmente).
Es una tontería pensar que ese ‘claro’ que la historia de la filosofía despejó para la teoría en la espesura del bosque de la ciudad no se va a volver a cerrar al menor descuido. No por eso desaparecerán las ‘ciencias’, por supuesto, pero sí que les ocurrirá algo que tendrá que ver con que dejarán de ser ‘científicas’ o, mejor dicho, ‘filosóficas’, es decir, dejarán de ser saberes desinteresados que dicen lo que dicen en función de la verdad o la justicia y empezarán a ser saberes instrumentales que preguntarán qué conviene decir a los que en cada caso tengan en sus manos el control de la ciudad. En el menos malo de los casos, la física, la matemática o el derecho se convertirán en un saber especializado para operar matemática o jurídicamente, produciendo los efectos oportunos. Los matemáticos, los físicos o los juristas se convertirán así en lo que ya están empezando a ser: especialistas que saben reparar cacharros matemáticos o jurídicos, lo mismo que hacen los zapateros con los zapatos o los reparadores informáticos con los ordenadores. Con toda su dignidad, desde luego, pero la enseñanza superior se convertirá en una inmensa escuela de formación profesional. Lo cual está muy bien, pero, sencillamente, no tiene nada que ver con lo que se llaman estudios superiores.
Habrá desde luego a quien esto le parezca de perlas, porque todo lo ‘superior’ le suene sospechoso, pero, para entendernos, ‘superior’ no significa aquí otra cosa que ‘teórico’. No se trata aquí de defender la superioridad de una casta aristocrática en la que los científicos hablarían ex cátedra (como los expertos de las tertulias), sino de todo lo contrario: de defender ese increíble ejercicio de modestia al que llamamos ciencia, un ejercicio gracias al cual el ser humano logra a veces cerrar la boca para dejar la palabra a las cosas, cultivando eso tan difícil y poco habitual a lo que llamamos ‘experiencia’. Dicho bien claro: sin teoría no hay experiencia. Como bien dijo Hegel, la experiencia ha sido, para la humanidad, lo más difícil de conquistar. Hizo falta mucho trabajo teórico para arrancar al ser humano de sus digestiones vitales, que siempre han sido más bien religiosas, poéticas, instrumentales y políticas. Bien es verdad que no hay por qué respetar la teoría. Pero lo que estamos diciendo es que si los filósofos no hubieran logrado hacerla respetar −a veces con el saldo de perder su vidas− las ciencias no habrían nacido jamás.
Frente a los poetas y los sofistas, la filosofía insistió en que no se trataba de fabricar ciudadanos exitosos o ciudadanos integrados, ni siquiera ciudadanos rebeldes o geniales, sino de someter a la ciudad a la prueba de la verdad, la justicia y la belleza. Se trataba de cultivar una posibilidad que hoy parece que mueve a risa, pero sin la cual la filosofía pierde, sencillamente, toda su razón de ser (cosa que a muchos tampoco parece que les moleste lo más mínimo). Se trata de la posibilidad de decir esto o lo otro no porque encaje muy bien con ciertas demandas y requerimientos propios de los tiempos, sino porque sencillamente es verdad (o por lo menos es menos falso que otras cosas que también se pretenden verdaderas). Y, en el mismo sentido, se trataba de la posibilidad de decidir esto o lo otro no por sus rentabilidades vitales, psicológicas, sociológicas o históricas, sino porque sencillamente es justo (o se pretende tal). El escepticismo y el relativismo postmoderno no es que amenace con liquidar el sentido filosófico de la ciencia o el derecho, es que está a punto ya de acabar hasta con los guiones del Hollywood más elementales, de tal modo que ya no se permita a ningún protagonista decir que ha hecho lo que ha hecho, sencillamente porque es justo, o que ha dicho lo que ha dicho, sencillamente porque es verdad.Gregory Peck en Matar un ruiseñor, por ejemplo, se convierte, así, en un personaje imposible (y por cierto, Jesús, en los Evangelios, tres cuartos de lo mismo). Se promete materialismo y se produce nihilismo. En nombre de los hechos, se niega que haya hechos de la razón y de la libertad.
Sin embargo, hay otro tipo de materialismo que G. K. Chesterton resumió perfectamente con estas palabras: “era tan materialista que prefería un hecho, incluso al materialismo”. Hay hechos de la razón, y de eso se ha ocupado la filosofía en toda su historia. Por eso, cuando se ataca la filosofía no sólo se ataca la filosofía, también se cercenan nuestras vidas. Algo que también Chesterton dignosticó perfectamente, diciendo: “lo que nos hace padecer el presente es la modestia mal ubicada. La modestia se ha mudado del órgano de la ambición y se ha instalado en el órgano de la convicción, al que no estaba destinada. El hombre estaba destinado a dudar de sí, pero no de la verdad; ha sucedido precisamente lo contrario. Estamos en camino de producir una raza de hombres mentalmente demasiado modestos para creer en la tabla de multiplicar”.
La filosofía irrumpió en la ciudad como una verdadera ofensiva contracultural. Se enfrentó así al orgullo de todos los que pretendían saber, al orgullo de los especialistas y los expertos que sabían fabricar esto o lo otro sin preguntarse por la verdad de lo que sabían, pero también al orgullo democrático de los herederos de Pericles, que pretendían ser ciudadanos por el mero hecho de ser griegos, en lugar de por el hecho de ser justos. Por eso los filósofos se ganaron tantos enemigos. Pero, como decía antes, gracias a ellos pudieron germinar lo que hoy llamamos las ciencias y lo que llamamos el derecho. Por lo mismo, insisto, si las ciencias pierden su suelo filosófico se convertirán en lo que de hecho se están convirtiendo, en un mercado de especialistas y expertos que fabrican ingeniosas piruetas técnicas, produciendo mucho, pero pensando poco. A día de hoy, y sin perjuicio de la indigencia de unas y otra, es mucho más lo que necesitan las ciencias de la filosofía que lo que necesita la filosofía de las ciencias. Desde el punto de vista de la política y de lo que llamamos el Estado de Derecho, la cosa es mucho más grave aún, pero de eso ya me he ocupado por extenso en muchos sitios.
Ahora bien, todavía en otro sentido, algo distinto, conviene decir una palabra más sobre la importancia que tiene la filosofía en el conjunto de saber. Afirmo que es desde la filosofía desde donde mejor se observa lo que está ocurriendo en España con la enseñanza. Y pienso que, como lo que está ocurriendo es muy grave, convendría levantar cuanto antes un sólido ‘observatorio filosófico’. Me explico:
Fue la reflexión filosófica (he sostenido hasta aquí) la que modificó la naturaleza de saberes técnicos y políticos previamente existentes en la ciudad, y que hoy relacionamos con las ciencias y el derecho. Pues Ciencia y Derecho son lo que son hoy para nosotros gracias al corte epistemológico, y gracias a la insólita recreación de aquellos saberes preexistentes, que debemos a la invención griega de la teoría, tardía en el tiempo y sin embargo inaugural en el orden ‘trascendental’ de la fundamentación. Y algo análogo ocurrió (añado ahora) con la recreaciónmoderna e ilustrada de la vieja institución medieval llamada Universidad. Pienso, sí, con admiración, en la acción teórica y política de Humboldt, pero también ─con consternación─ en el actual llamamiento de los expertos en Educación Superior a olvidarse de ese concepto de Universidad. Fue la Ilustración la que otorgó al cultivo del saber teórico y moral la dignidad de estudio “superior”, en el seno de un Estado (y favor de una sociedad) que se quería, al menos de palabra (pero esto ya es mucho, no está claro que hoy tengamos todavía siquiera esto), constituido por la libertad y el respeto al “derecho sagrado de los hombres”.
Y por eso pienso que es desde ahí, desde la filosofía ─y no desde el chiringuito de los autodenominados ‘expertos en educación’─, desde donde hay que diagnosticar, en el presente, la catástrofe que se cierne sobre el ‘derecho a la educación’ y el mundo de la enseñanza en general, el cual, con todos los defectos e insuficiencias, hasta hace relativamente poco todavía se medía a sí mismo por medio de los conceptos heredados de aquella tradición clásica europea. Por eso da tanta pena ver a profesores de filosofía contribuyendo en nombre de las “exigencias y complejidades del presente” al desprestigio del sistema de instrucción pública, en lugar de comprometerse en su defensa a ultranza. Ante la sucesión de planes de reforma y programas de sedicente ‘mejora de la calidad’, la filosofía debería ser, ante todo, un observatorio desde el que localizar, diagnosticar y denunciar la malversación del sentido mismo del problema de la educación de los ciudadanos, y las amenazas y agresiones a las que se está sometiendo el sistema de instituciones públicas que la garantiza. Parece mentira que los profesores de filosofía no hayan alzado últimamente la voz ante lo que está ocurriendo, en lugar de dejar sumisamente que los ‘expertos en educación’ tomen la palabra.
Hay cosas que, en efecto, sólo (o casi sólo) se ven desde la filosofía. Todo el mundo se tragó por ejemplo, eso de que la Universidad debía estar ‘al servicio de la sociedad’, un lema con el que se perpetró toda la reconversión de la Universidad que se ocultaba tras el llamado Plan Bolonia (un plan que supuestamente no era más que un sistema de homologación de títulos europeos). Sólo (o casi sólo) desde la filosofía se veía que ahí había algo sospechosamente invertido: pues la Universidad no debe estar al servicio de la sociedad, sino al servicio de la verdad. Y, precisamente por eso mismo, la sociedad ha de estar muy orgullosa de tener una Universidad y debe hacer lo posible por que la Universidad no deje de ser lo que tiene que ser. No es el derecho el que debe estar en estado de sociedad, sino la sociedad en estado de derecho. No son la verdad y la justicia las que deben acomodarse a la sociedad, preguntando a los periodistas e ideólogos (léase: ‘formadores de la opinión pública’) qué conviene reconocer y proclamar como real y relevante en el presente, y a los magnates, empleadores y poderosos en general (léase: ‘sustentos efectivos del orden y de la sociedad misma’) qué leyes y qué sentencias judiciales conviene dictar para promoverlo, sino que es la sociedad democrática la que tiene que abrir espacios institucionales independientes de ella, es decir, del juego de necesidades e intereses que la recorre, y consagrados exclusivamente al cultivo del saber (no menos que a la legislación o a su aplicación), a fin de darse un patrón de medida con el que medirse como sociedad, y evaluarse (y en su caso autocorregirse y reformarse) respecto del siquiera un poco de verdad y un poco justicia (o del ‘un poco menos’ de ignorancia y de superstición, y también de mentira y de injusticia) que haya logrado hacer real en ella.
Ciertamente, en la lucha contra la mercantilización de la Universidad encubierta tras la tapadera del ‘Plan Bolonia’, las Facultades de Filosofía llevaron hace unos años y por un tiempo la iniciativa: hicieron saber a la sociedad, mediante un documento público, su preocupación por el rumbo que estaba adoptando el entonces denominado proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Con el respaldo de autoridades académicas como Juan Manuel Navarro Cordón (a la sazón Decano de la Facultad de Filosofía de la UCM y Presidente de la Conferencia de Decanos de Filosofía) dichas Facultades habían albergado desde el comienzo del ‘proceso’ los primeros impulsos críticos, que (ya desde la época del informe Bricall) procedieron de sus estudiantes. La subsiguiente discusión dio lugar, además, a un conjunto de artículos e intervenciones públicas de su profesorado (pienso en escritos, de muy distinta naturaleza, de José Luis Pardo, Antonio Valdecantos, Ana Rioja, Juan Bautista Fuentes o Fernando Savater, entre tantos otros), que cuestionaban la dudosa modernización de las enseñanzas a la que aspiraban las reformas en curso y elevaron, finalmente, una solicitud de moratoria de la aplicación del Plan Bolonia. Esa dinámica promovió, en fin, incluso un movimiento de profesores universitarios, que se llamó Profesores por el conocimiento, al que se sumaron prestigiosos colegas de todas las especialidades (pienso ahora, por ejemplo, en la profesora Julia Téllez, profesora de Física o en Andrés de la Oliva Santos, Catedrático de Derecho Procesal) Pues bien, la obligación de las Facultades de Filosofía con la comunidad científica debería ser hoy, pese a todas las derrotas, continuar en ese sentido, defendiendo públicamente la autonomía del conocimiento y el amor por el saber, frente a cualquier chantaje mercantil, tribal o cultural. Y esto es precisamente lo contrario de limitarse a asumir, con más o menos estoicismo, la tarea de sobrevivir en los nuevos escenarios, o de atreverse a afrontar ‘audazmente’ los llamados ‘retos’ del presente, para convertirse oportunistamente en vanguardia de la administración de LO-NUEVO-INEVITABLE.
Para ello, el punto de partida debería ser quizá todavía más modesto, modestísimo en realidad. Y, sin embargo, imprescindible estratégicamente, y de estricta justicia en todo caso. La filosofía debería tener el coraje de empezar por recordar que, contra lo que se está repitiendo sin cesar en los medios de comunicación desde hace tantos años (desde que se dio el pistoletazo de salida a la ofensiva para desmantelar la enseñanza estatal en general), la enseñanza pública no está ni muchísimo menos tan mal como se suele decir. Y recordarlo, en primer lugar, a propósito de la enseñanza primaria y secundaria, y por supuesto también acerca de la Universidad. La ‘campaña de desprestigio’ (es decir, la difamación sistemática e impunemente desplegada) del entero sistema de instrucción pública (como me gusta seguir llamándolo) ha sido masiva, y se ha estructurado según la conocida receta neoliberal de desprestigiar primero y recortar en consecuencia, en un bucle performativo que acaba demostrando que los servicios públicos no funcionan y que, por lo tanto, deben ser aún más recortados y finalmente externalizados y privatizados. Es repugnante ver a otros universitarios muy prestigiosos haciendo el juego a esta campaña.
Leyendo, por ejemplo, a Félix de Azúa y a algún que otro catedrático de su ralea, cualquiera diría que en la Universidad todo es mediocridad, corrupción, nepotismo, endogamia e incesto (todo menos el proceso que los llevó a la cátedra, claro). Permítaseme discrepar desde mi propia experiencia (sólo será un parrafito). Llevo toda mi vida en la enseñanza, primero como alumno, luego como profesor de secundaria y después (desde hace casi treinta años) en la Universidad; y, francamente, no es eso lo que yo he visto. Soy además padre de tres hijos que también han estudiado y estudian. He visto y veo, sí, algunas ignominias, pero no me han parecido nada definitorias. En la Enseñanza Primaria he visto más bien maestras y maestros heroicos, que ejercen su profesión con verdadera vocación y desinterés en unas condiciones a veces terribles, ahogados por los recortes, la falta de recursos y la ratio disparatada de alumnos por clase. Lo mismo y todavía más se puede decir de la Enseñanza Secundaria en el ámbito estatal, que ha sufrido toda la presión de unas políticas educativas que han hecho todo lo posible por convertir los institutos en unos ghettos de marginación social impracticables. Sin el heroísmo vocacional de millares y millares de profesores que se empeñan en nadar a contracorriente y seguir, pese a todo, enseñando algo, haría mucho tiempo que el sistema se habría convertido en una red asistencial de reformatorios, cárceles y manicomios. Y ni mucho menos es cierto que se esté produciendo un rebaño de adolescentes disciplinados, sumisos y castrados para cualquier interés científico o artístico. Aunque a algunos les sorprenda, no es imposible encontrar casos como el de Anatolio Alonso, un alumno del I.B. Juan de la Cierva de Madrid, que sacó la mejor nota entre bachillerato y selectividad en el año 2013. Tiempo atrás había sido seleccionado para ser becado en el programa de Bachillerato de Excelencia creado por Esperanza Aguirre, pero lo rechazó, explicando en televisión, con una camiseta verde sobre el pecho, que todo se lo debía a los profesores y compañeros del Juan de la Cierva y que por eso se había negado a abandonarlo. Pues bien, yo doy clase en primer curso del grado de Filosofía y tengo que decir que este caso no es ni mucho menos una excepción. Todos los cursos llegan a mis clases alumnos y alumnas impresionantes, con verdadero deseo de aprender y muy comprometidos con el sistema de instrucción pública en el que se han formado. Y no es que quiera ponerme sentimental, es sólo por intentar compensar un poco, desde mi humilde experiencia, tanta calumnia y tanto desprecio por el mundo de la enseñanza.
Y como no es cosa de que sólo Félix de Azúa o Antonio Elorza puedan dar su opinión sobre el estado de las Universidades españolas, diré que desde la Facultad de Filosofía de la UCM, yo veo las cosas muy distintas. Para empezar porque, como estudié en esa misma Facultad, hace ya muchísimos años, puedo ejerecer como testigo de lo muchísimo que se ha progresado hacia lo mejor. No se trata de eludir la autocrítica y la autoexigencia, que es deber principal de todo ciudadano decente y, desde luego, condición a priori de la inteligibilidad misma de la Facultad a la que pertenezco. Cuando quieran puedo exponer, con verdadero conocimiento de causa y todo el detalle que se me exija, mis inmensas deficiencias, las de mi Departamento, mi Facultad y mi Universidad. Pero precisamente por eso me asombra y me asombra un hecho incontrovertible (en el que no dejan de insistir, dicho sea de paso, los alumnos y colegas que nos visitan en el marco del Programa Erasmus y de otros programas universitarios de movilidad, y si me apuran ¡hasta la mismísima ANECA!): el resultado no es ni mucho menos tan malo como se pretende y, en ocasiones, se diría que es, incluso, excelente. La existencia de un puñado de excelentes profesores y excelentes alumnos puede con toda la miseria, y es más fuerte que la indignidad y la mentira (lo es en la Universidad, pero también, por cierto, en cualquier otra institución pública o privada). Por eso, aunque la penuria sigue siendo mucha, contra todo pronóstico el edificio no se hunde, sino que sigue introduciendo, lenta y esforzadamente, un poco de razón y dignidad en nuestra vida ciudadana, un poco de lo que Platón llamaría ‘Bien’. Nos lo dicen a menudo los estudiantes que se despidieron un día de nosotros y que vuelven, no sin melancolía, a visitarnos. En la Facultad de Filosofía, al menos, tendemos a pensar que hay en general cosas buenas a secas: por ejemplo, que a jóvenes, cuyo destino laboral será seguramente incierto y penoso, les sea concedido un tiempo de libertad para consagrarse al estudio, para hacerse hombres más cultos y mejores, y para tener algo ‘sin condición’ que recordar y desde lo que juzgar después, ya en el lugar (o el no-lugar) que la sociedad les tenga destinado. A propósito de ese puñado de buenos profesores que hay en mi Facultad aprovecho para decir, además, que yo mismo daría cualquier cosa por poder asistir como oyente a sus clases. Una práctica, por cierto, que podría institucionalizarse, en sustitución de toda esa cultura profesional de la formación continua del profesorado, con la que los pedagogos suelen mostrarse tan entusiastas. Es una idea tan simple como un cubo y que podría extenderse a todos los niveles de enseñanza. En las Facultades bastaría con implantar la norma de que los profesores tuvieran cada año que cursar una asignatura de algún otro profesor. No creo que ningún cursillo de expertos en educación pudiera ‘enseñar a enseñar’ mejor que la experiencia de escuchar y aprender de los propios compañeros. (Respecto a qué podría hacerse con los profesores incompetentes o maleantes, a mí mismo no me faltan ideas −que, desde luego, no pasan por las Agencias Externas de Evaluación, ni por la eliminación del sistema de oposiciones─, aunque quizá sí por la recuperación de la institución de la Inspección de Servicios. Intentaré ocuparme del asunto en un libro que estoy preparando, porque no es este el momento de abordar la cuestión).
Y, por último: lo que es más indignante de todo ese desprecio por la Universidad que se destila a diario en los medios de comunicación, y desde algunas atalayas intelectuales, es la falta de respeto hacia el trabajo bien hecho de tantos y tantos estudiantes que hacen las cosas no bien, sino, en ocasiones, impresionantemente bien. Todos los años veo alumnos y alumnas que terminan la carrera y que me hacen sentirme orgulloso de haber compartido con ellos años de estudio, de clases y de proyectos académicos. Alumnos que son de una inteligencia prodigiosa pero que, al mismo tiempo, y aunque no sé muy bien a qué se debe, suelen ser de una modestia chocante y de una honestidad poco corriente. Muchos de ellos (muchos) son los que ahora han estado trabajando a brazo partido en la creación de Podemos. Y la mayor parte lo han hecho sin cobrar, trabajando de forma desinteresada y aportando con humildad su bagaje intelectual a este proyecto que ha unido a tanta gente. Nadie duda de que entre todos han logrado cambiar el panorama político de este país. No sé si ello es suficiente para recuperar en su sentido, y hacer efectivos en la realidad de la vida nacional, los principios de la Constitución que sigue siendo la suya. Pero, gracias a ellos, nunca habremos estado tan cerca de conseguirlo.
Carlos Fernández Liria, La importancia de la filosofía (II), cuartopoder.es 13/12/2015 -

La filosofia, un saber de primer grau (I).
Archivado: diciembre 14, 2015, 11:28pm CET por Manel Villar
No pude participar en las jornadas del pasado 28 de noviembre en defensa de la asignatura de Filosofía. Bajo el lema “Si la quitan de las aulas #FilosofíaEnLaCalle #28N”, se impartieron durante todo el día clases en la calle para llamar la atención sobre el daño que la LOMCE hace a esta asignatura. Con retraso, presento aquí la primera parte (I) de la clase que me habría gustado impartir. Mañana se publicará la segunda parte (II) en esta misma web.
Lo primero que hay que decir es que el tema es mucho más grave de lo que podría parecer si atendemos tan solo al descalabro de la asignatura en los planes de estudio. Cuando una sociedad olvida lo que significa la filosofía está perdiendo algo que, desdichadamente, sólo la filosofía misma es capaz de explicar. Se puede resumir en las palabras que Sócrates dirige al tribunal que acaba de condenarle a muerte.“No estoy enfadado –les viene a decir Sócrates– porque me hayáis condenado. ¿Quién sabe si la muerte es algo bueno? ¿Quién sabe si, como suelen decir, iré a parar al Hades, donde me encontraré con Ulises, con Agamenón, con Aquiles, con muchos hombres célebres que murieron hace tanto tiempo? Será maravilloso aprovechar entonces para dialogar con ellos. En todo caso, los de ahí no podrán matarme por eso, pues ya estaré muerto. O quizás la muerte sea sólo la nada, como esas noches en que uno duerme sin soñar un solo sueño. Eso tampoco me parece muy malo. En cambio hay una cosa que seguro que sí que es mala: cometer injusticia y desobedecer al que es mejor, tanto dios como hombre, y hacer cosas impropias de un hombre libre. Es absurdo aferrarse a la vida si se pierde aquello porlo que merece la pena estar vivo. Ahora, yo tan sólo voy a perder la vida; vosotros, vais a perder aquello que hace a la vida digna de ser vivida. Así pues, ¡venga, atenienses!, aquí nos despedimos. Yo a morir y vosotros a vivir. Quién de nosotros se dirige a un destino mejor es algo desconocido para todos, excepto para el dios”.
Con esto quiero decir que la filosofía no es sólo una asignatura entre otras. Más bien es el testigo en el sistema de instrucción pública de que el resto de las asignaturas, e incluso la vida misma, pueden merecer la pena. Que son de esas cosas que tienen dignidad y no precio. Si no se entiende esto, es que ya se ha perdido lo esencial y es como si la asignatura misma ya hubiera desaparecido de facto.
Lo que más me ha sorprendido en algunas de las defensas de la asignatura que se han planteado en estos días es que los abogados eran a menudo más dañinos que los fiscales. O por decirlo de otra manera, semejantes “defensores” me han recordado a los amigos de Job que se proponen reconfortarlo haciendo de abogados de Dios y diciéndole, “algo habrás hecho para que te esté pasando todo esto”. Lo mismo ha pasado aquí con el ministro Wert. Es una manera extraña esta de defender la filosofía diciendo que si la filosofía ha desaparecido…, por algo será, algo habrá hecho para que se le haga justicia de este modo. Job responde a sus amigos: “¿Defenderéis la causa de Dios con mentiras?”. Ciertamente, la causa de Dios no se defiende con mentiras, pero la del ministro Wert, sí. Se ha llegado a decir que la asignatura de Filosofía fue ¡“un invento del franquismo”! (igual podría decirse que lo fue la vacuna contra la polio, felicitarse en consecuencia por su eliminación y divertirse con las paradojas de su retirada). La cosa viene de lo que yo creo que fue un debate muy sobrevalorado (y a la postre también muy mal entendido), el debate entre Manuel Sacristán y Gustavo Bueno sobre “el lugar de la filosofía en los estudios superiores” y, más aún, sobre “el papel de la filosofía en el conjunto del saber”, debate que tuvo lugar entre 1967 y 1970 (Gustavo Bueno lo reabrió en 1995 con una intervención sobre “el lugar de la filosofía en la educación”). Esta polémica tuvo un sentido relativo y discutible ya en su época, muy determinado en todo caso por un contexto político de oposición al franquismo, en el que la enseñanza reglada de la filosofía cumplía un papel apologético abominable. Pero nunca he comprendido que lo que entonces se dijo haya podido llegar a servir de pauta para juzgar sobre el asunto en general.
La herencia de este debate, desdichadamente convertido en clásico, ha sido nefasta desde todos los puntos de vista si atendemos a la historia de los efectos. El resultado en general puede resumirse en una perversa e inesperadamente novedosa reconciliación de las posiciones de Sacristán y de Bueno, que aúna a ministros y enfants terribles de la escena cultural española. La filosofía, se dice, es “un saber de segundo grado” y, por lo tanto, no tiene sentido su estudio si previamente no se han estudiado matemáticas, física o, en fin, alguno de esos saberes “de primer grado” a los que consideramos ciencias. Y en consecuencia, pretendiendo defender a Job, inesperadamente, resulta que acaba defendiéndose a Dios (a Wert, en este caso): progresiva supresión fáctica de las asignaturas de Filosofía en el bachillerato y (poco a poco) de las Facultades de Filosofía en la Universidad. Incluso es habitual decir cosas tales como que no otro es el sentido del famoso friso de la Academia de Platón: “No entre aquí quien no sepa geometría”, en virtud del cual, por lo visto, la necesaria supresión de las Facultades de Filosofía, y de la correspondiente licenciatura (hoy “grado”), debería complementarse con la creación de una especie de segundo ciclo asignado (como pedía Sacristán) a un “Instituto central o general de Filosofía” en el que los doctores “científicos”, pero también “profesionales”, “técnólogos” y “artistas” (“miembros”, que no “profesores”, de la susodicha institución) pudieran dialogar e intercambiar impresiones y ocurrencias (“reflexiones”, decía él) “filosóficas”, realizar pertinentes labores de “asistencia” a la investigación y, por supuesto, formar a los futuros “doctores” en filosofía (en ningún caso “licenciados”, pues como hemos dicho, la licenciatura no existiría y para acceder al Instituto ─como estudiante─ habría que ser ya licenciado en alguna especialidad universitaria).
La postura de Gustavo Bueno fue, desde luego, mucho menos despectiva respecto a la sustancialidad de la filosofía, pero sus efectos, a la postre, no han sido muy distintos (por eso hablo de reconciliación de hecho) y los que hemos sido profesores en la Facultad de Filosofía en estos últimos treinta años así lo hemos comprobado y lamentado. La idea de que la filosofía viene “después” ha llevado de hecho a muchos excelentes alumnos convertidos al “Buenismo” a abandonar la carrera para emprender estudios de matemáticas o de física. Y el caso es que, la mayoría de las veces, no ha habido camino de vuelta, sino que más bien se ha cultivado un altanero desprecio por la filosofía (a excepción de los textos sagrados del maestro Bueno) y, desde luego, por la Facultad de Filosofía (en la cual, obviamente, siempre hay mucho que despreciar, pero ni mucho menos tanto como se pretende, porque también ocurren ahí cosas inmensamente bellas y de increíble dignidad epistemológica, como demuestran todos los años decenas de profesores, becarios y alumnos admirables).
Desde luego que lo ideal sería que los matemáticos y los físicos supieran filosofía y los filósofos supieran matemáticas o física, y ya de paso, por qué no, historia, lingüística, griego, latín, biología, antropología, economía y, por supuesto, derecho constitucional y procesal. Pero como en la finitud de nuestra pobre existencia mortal no cabe todo, pues, al final, no veo yo que por ese camino se haya logrado evitar que, así en general, los matemáticos y los físicos no digan más que tonterías cuando hablan de Descartes, de Kant o de Hegel y que, al mismo tiempo, los profesores de filosofía no vivan como una enorme limitación eso de no saber una palabra de termodinámica o de física cuántica (aunque esta situación, al ser más modesta, es menos nociva para el “conjunto del saber”).
En cambio, hay otros perfiles de alumnos muy interesantes y que no avalan precisamente la tesis esa de que la filosofía sea un “saber de segundo grado” (al menos, si se entiende esto como se suele entender, aunque hay que decir que la postura original de Gustavo Bueno era mucho más precisa y compleja). En primer lugar, muchos alumnos llegan a la Facultad de Filosofía “rebotados” de Exactas, Física, Derecho o, incluso, muchos, de Bellas Artes. Y vienen a Filosofía porque estaban hartos, según dicen, de no tener ni idea de qué carajo estaban haciendo ahí, hartos de aprender matemáticas o física como quien aprende una herramienta para hacer operaciones hipercomplicadas que sirven de respuestas y respuestas a preguntas que jamás han sido planteadas. Vienen a Filosofía con la esperanza de enterarse de algo respecto a lo que ahí, en Exactas, Física o Bellas Artes, habían estado practicando. Y hay, además, otro perfil de alumno muy interesante. Suelen ser estudiantes que terminan la carrera de Filosofía con un enamoramiento tan intenso por el saber que, inmediatamente, emprenden (a veces en condiciones económicas y vitales muy precarias) la carrera de Matemáticas, Física o Derecho. Para ninguno de estos dos perfiles la filosofía ha sido, en absoluto, un saber “de segundo grado”.
Y es que la filosofía no es un saber de segundo grado. Respecto a los saberes científicos y positivos de su época tiene un papel de primerísimo grado, en el sentido de que no es posterior, sino más bien, anterior. Aunque con una anterioridad no cronológico-empírica. Desde luego, eso hace que la filosofía “levante el vuelo al atardecer” y que, en cierta forma, tenga que venir después, pues no se puede ser anterior a algo sin que haya algo. Lo que ahora me interesa dejar bien sentado es que pretender sacar de esta “posterioridad de lo anterior” (un asunto filosóficamente muy interesante, sin duda; de hecho, y sin ir más lejos, todo el concepto kantiano de “lo trascendental” consiste en ello) una receta temporal para elegir carreras o colocar asignaturas en un plan de estudios es comprar todas las papeletas para meter la pata con seguridad. Yo, al menos, estoy hasta las narices de escuchar tonterías al respecto. Y, por cierto, creo que precisamente Gustavo Bueno, que en esta polémica sostuvo el que la filosofía “trabaja en un plano trascendental” (y justamente por ello defendió la existencia institucional de la filosofía académica) no estaría del todo en desacuerdo conmigo. En todo caso, estoy seguro de que le horrorizaría la versión “habermasiana” de esta tesis que muchos de sus discípulos han difundido por ahí.
Carlos Fernández Liria, La importancia de la filosofía (I), cuartopoder.es 12/12/2015
1) Empecemos por el asunto de la enseñanza secundaria y el bachillerato. Puestos a pedir la luna, en estos tiempos en los que (desde la derecha y desde la izquierda) todo el mundo parece que aboga por los eclipses, pienso que el papel de la filosofía debería ser tan absolutamente anterior respecto del resto de las asignaturas que lo que habría que hacer es subordinar todos los departamentos al departamento de Filosofía. Lo que no se puede admitir es que los alumnos no paren de aprender respuestas a preguntas que no saben plantear. Cuando estudié matemáticas y física en el antiguo COU (curso de orientación universitaria) me adiestré, como todos mis compañeros, en resolver las más enrevesadas integrales y derivadas sin tener ni la menor idea de lo que era el cálculo infinitesimal. Tuve que esperar a tercero de mi carrera de Filosofía para que, estudiando a Leibniz y Newton, comprendiera un poco lo que había estado haciendo. Me desespera recordar el año de primaria en que se nos obligó a resolver raíces cuadradas kilométricas, cuando obviamente habría bastado con entender el concepto y que las calculadoras se ocuparan del resto. Porque, en efecto, lo desesperante en estos casos no es -como tantas veces se dice- que se enseñen cosas que no se sabe “para qué sirven”, sino que se enseñen cosas que no se sabe lo que son, que te enseñen a hacer piruetas para resolver operaciones sin haber entendido el concepto teórico de lo que estás haciendo.
Pese a lo que tantos expertos en pedagogía tienden a decir, lo que falta en la enseñanza secundaria y primaria no son prácticas, lo que falta es teoría. Hay, sí, una desquiciante acumulación de contenidos, que tiende a aprenderse disparatadamente de memoria. Pero esa sobreacumulación no es mala porque sean contenidos, sino porque, precisamente, no lo son. Se aprenden recetas para resolver problemas, se adiestra a los muchachos en una especie de gimnasia agotadora y desproporcionada, sin dejarles ni tiempo ni ganas para pensar un rato en lo que están haciendo. Lo peor ha sido el diagnóstico de los pedagogos. Según ellos sobran contenidos y faltan métodos prácticos de aprendizaje. Es todo lo contrario: sobra aprendizaje (de prácticas ciegas y mecánicas) y faltan verdaderos contenidos. La lista de los reyes godos no es un contenido conceptual, es un listado que se puede llevar escrito en el móvil o en cualquier otra chuleta. Pero, por lo mismo, la resolución de integrales o derivadas no es un contenido, sino un ejercicio gimnástico sin sentido que te quita el tiempo y las ganas de comprender lo que es el cálculo infinitesimal. En el bachillerato y la secundaria habría que centrarse en los conceptos, que no son tantos. No pasaría nada, en efecto, porque, por una vez, se confiara un poco en eso que dijo Aristóteles de que todos los seres humanos desean por naturaleza saber y, en lugar de buscar motivaciones lúdicas, psicológicas y heterónomas para el conocimiento, se apostara por aquello que tiene de atractivo el conocimiento en sí mismo. En lugar de aprender jugando (lo que en el mejor de los casos sirve para jugar en lugar de aprender), no pasaría nada por apostar un poco por el juego del conocimiento.
Y este sería, para empezar, un buen papel que la filosofía debería cumplir en la enseñanza secundaria y el bachillerato. Cuidar de que no se aprendan técnicas sin sentido para la resolución de problemas que nadie sabe plantear; y recordar, respecto del resto de las asignaturas, que lo fundamental es comprender lo que se está estudiando. En definitiva, contrarrestar mediante el conocimiento de la historia de la filosofía y la reflexión sobre los problemas fundamentales de la lógica, la metafísica y la ética, la inexorable tendencia a reducir la instrucción de los alumnos en las llamadas materias “científicas” a un adiestramiento operatorio. Todo lo que se encarga a las oficinas de la Pedagogía debería estar en manos de los Departamentos de Filosofía. Y el resultado, estoy seguro, sería mucho mejor desde un punto de vista pedagógico. Ya digo que soy muy consciente de que esto es pedir la luna, pero por pedir que no quede. La filosofía debería ser la columna vertebral de la enseñanza secundaria y el bachillerato. El resto de los departamentos deberían estar subordinados al de filosofía. En cuanto a las asignaturas mismas de Filosofía e Historia de la Filosofía, debería contar con mucho más peso docente y, por supuesto, liberarse de la dictadura delirante a la que la somete el examen de selectividad, que obliga al alumno a aprenderse de memoria una lista absurda de disparates que supuestamente han dicho unas supuestas escuelas filosóficas que, en realidad, jamás han existido.
2) Pasando al asunto de los estudios superiores: puestos a decir que la filosofía es un saber de segundo grado y que debería estudiarse otra carrera previamente para poder estudiar filosofía (y cosas de este estilo que suelen repetirse), yo diría que hay que proponer lo contrario, es decir, que nadie cursara un estudio superior sin antes haber cursado un grado de Filosofía muy exigente. Al menos para los estudios más teóricos como las Matemáticas, la Física, la Sociología o el Derecho. No hace falta que se me diga que esto es inviable, que ya lo sé. Y que no se trata de esto, ya lo sé. Pero sería muy razonable. Porque lo que no se puede hacer es cursar estudios superiores sin comprender lo que significa que sean “superiores”. Y eso solo se puede comprender desde la filosofía (no necesariamente, es verdad, cursando la carrera). Es muy terrible, por ejemplo, escuchar hablar a los sociólogos o a los juristas de Kant, de Locke o de Hegel o de Descartes. Y lo malo es que no estoy muy seguro de que desde esa indigencia se pueda entender muy bien a Max Weber, a Hans Kelsen o a Carl Schmitt. Y lo mismo, aunque no tanto (porque hablan menos de eso), ocurre con los físicos o los matemáticos.
De paso, conviene resaltar (ya que el tema también salió en las referidas Jornadas #FilosofíaEnLaCalle #28N), que si se aplicara hoy en día el famoso y ya citado lema de Platón –“no entre aquí quien no sepa geometrizar”–, no es cierto que sirviera para restringir drásticamente el ingreso en la Facultad de Filosofía, sino que lo haría, más bien, precisamente, respecto a la Facultad de Matemáticas (y todas las facultades teóricas). Para entrar en la Academia no se exigía saber el teorema de Pitágoras, la tabla de multiplicar o el cálculo de matrices. Lo que se exigía era saber distinguir lo que era un estudio superior, es decir, saber distinguir lo que era el saberteórico respecto a todo el entramado de los saberes prácticos, míticos, religiosos, artesanales, etc., en los que los ciudadanos eran ya siempre, de una u otra manera, expertos o especialistas. Por eso Platón insiste una y otra vez en que la aritmética, la geometría, etc. (las llamadas ciencias matemáticas) son “enteramente distintas de lo que de palabra dicen de ellas quienes las practican” (Rep. 527a), es decir, quienes intentan satisfacer las demandas de “los comerciantes y mercachifles” (525c). Si no se plantea en qué sentido la matemática está enteramente anclada en el “giro” del alma desde “el mar de la generación” hacia “la verdad y la esencia” (ibid.), giro en el que consiste la filosofía y cuya dramática autoconciencia es la historia de la filosofía , los matemáticos se convierten en unos especialistas o expertos entre los especialistas y expertos (frente a los cuales surgió precisamente la filosofía) poseedores de técnicas para resolver crucigramas y acertijos muy complicados, que quizás luego son útiles para que los ingenieros construyan puentes y los inversores apuesten calculadamente por su construcción. Ese saber de especialista podrá ser muy complicado y meritorio, pero no tiene nada de “superior”, porque no tiene nada de teórico. Insisto en que no estoy haciendo ninguna propuesta, no soy tan ingenuo. Intento tan solo dejar de escuchar tonterías que denigran a la filosofía y malentienden lo que es un saber científico. Puestos a decir cosas tales como que primero habría que estudiar una ciencia para luego poder estudiar filosofía, es más adecuado plantearlo al revés y decir que la carrera de filosofía debería ser una puerta obligatoria para las facultades teóricas. Pues, de lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos sin filosofía y de paso, sin ciencias, convirtiendo la Universidad en lo que, de hecho, ya se está convirtiendo: una escuela de especialistas en técnicas demandadas por el mercado. -

Els 15 punts essencials del `Mein Kampf´.
Archivado: diciembre 14, 2015, 11:01pm CET por Manel Villar
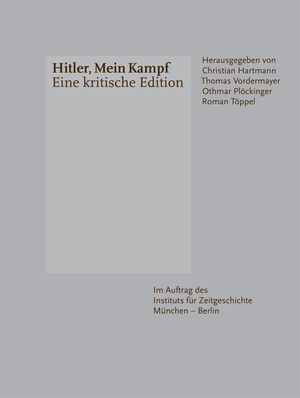
Alemania rompe uno de sus tabúes y vuelve a editar Mein Kampf. El libro que escribió Adolf Hitler, del que durante el nazismo se imprimieron 12 millones de ejemplares, reaparece en una edición crítica con más de 3.500 comentarios a cargo de expertos del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich-Berlín, que pretenden poner de manifiesto las mentiras y manipulaciones del líder nazi. El Mein Kampf original se publicó en dos volúmenes en 1925 y 1928. En sus 700 páginas en alemán (las ediciones en español no ocupan más de 400) se incluye una autobiografía de Hitler, un análisis de la situación de Alemania tras la Primera Guerra Mundial y una detallada -a menudo tediosa- exposición del ideario nazi. El hombre que destruyó Europa trata en el libro de dar un barniz histórico o científico a sus mensajes de odio. Esos son 15 puntos esenciales de esta obra:
La conspiración judía. El judaísmo, según afirma Adolf Hitler en Mein Kampf, no es una religión sino un intento de imponer una “dictadura mundial” a través del marxismo y del capitalismo, que ve como una misma cosa. El judaísmo “azuza al obrero contra el burgués” para destruir la economía y que sobre sus ruinas “triunfe la Bolsa”. Cita como prueba el Protocolo de los Sabios de Sion, una burda falsificación aparecida en Rusia a principios de siglo. “Si los judíos fueran los habitantes exclusivos del mundo, no solo morirían ahogados en suciedad y porquería sino que intentarían exterminarse mutuamente, teniendo en cuenta su indiscutible falta de espíritu de sacrificio, reflejado en su cobardía”. Añade que no serían capaces de gestionar un territorio. “Su inteligencia nunca construirá ninguna cosa”.
La raza. “Es un deber para con lo más sagrado velar por la pureza racial”, proclama. Confunde raza y especie al explicar que en la naturaleza “todo animal se apareja con un congénere: la abeja con la abeja, el pinzón con el pinzón...”. Y en su obsesión por la superioridad aria llega a decir: “Seguramente la primera etapa de la cultura humana se basó menos en el empleo del animal que en los servicios prestados por hombres de raza inferior”. A los negros los llama “medio-monos”, “hotentotes” y “cafres”. Darles educación es una pérdida de recursos en “un adiestramiento como el del perro”. Francia, “presa de la bastardizacion negroide”, es una “amenaza para la raza blanca”. Los hijos mestizos son “monstruos, mitad hombre, mitad mono”. Alerta: “Millares de nuestros conciudadanos se hallan ciegos ante el envenenamiento de nuestra raza, sistemáticamente practicado por el judío”. Y se plantea crear comunidades de “elite racial”, colonias con los individuos de sangre mas pura y mejor capacidad. “Será el más preciado tesoro de la nación”, dice.
Primera Guerra Mundial. Hitler dedica muchas páginas a explicar que el Ejército alemán no fue derrotado en el frente sino por la “puñalada en la espalda” de la revolución “judía-bolchevique” de noviembre de 1918 en Alemania (“el más miserable y vil acto de la Historia alemana, la más baja traición a la Patria”). Para el historiador Antony Beevor, es una falsedad manifiesta: la derrota alemana se precipitó tras la batalla de Amiens (el 8 de agosto) y la Ofensiva de los Cien Días. Al narrar su participación en la guerra, Hitler da a entender que combatía en primera línea, cuando sirvió de correo.
Expansión territorial. Hitler cree prioritario expandir el suelo alemán hacia el Este. “Solo un territorio suficientemente amplio puede garantizar a un pueblo la libertad y su vida”. La idea de una conquista económica, en vez de militar, le parece “ridícula”. Ignora deliberadamente el potencial de mejora de la productividad agraria, como subrayó el historiador Timothy Snyder, para justificar las invasiones de otros países. Dice el Mein Kampf: “La política exterior del Estado racista tiene que asegurarle a la raza que constituye ese Estado los medios de subsistencia sobre este planeta, estableciendo una relación natural, vital y sana entre la densidad y el aumento de la población por un lado, y la extensión y la calidad del suelo en que se habita por otro”. Como escribe Martin Amis, es “un anacronismo ridículo” cuya argumentación es “preindustrial”. Y plantearse la ganancia territorial a costa de Rusia era una insensatez desde el punto de vista geográfico y demográfico.
Alianzas. Dos descartes y una preferencia: “El enemigo mortal inexorable del pueblo alemán es y será siempre Francia”. “Rusia no puede ser aliado. No puede haber dos potencias continentales en Europa”. “Solo nos queda un entendimiento posible y ese es con Inglaterra”. Hitler imagina un pacto que permita a Alemania expandirse en el Continente dejando a los británicos el dominio marítimo y colonial (que aparentemente no le interesan). Años después, Rudolf Hess, trascriptor del libro, viajó a Reino Unido buscando un acuerdo antes de la invasión de Rusia. Fracasó y fue detenido.
Ciudadanía. Hitler plantea clasificar a los habitantes en ciudadanos, súbditos y extranjeros. Por nacer en Alemania solo se es súbdito. Para obtener la carta de ciudadanía —”el título más valioso de su vida terrenal”— se exigiría pureza racial y cumplir el servicio militar; las mujeres accederían con el matrimonio o en función del “ejercicio autorizado de una profesión”.
Discapacidad. Lamenta el coste de la asistencia a enfermos o discapacitados, a quienes ve como un peligro para la raza. Considera un deber del Estado evitar “un oprobio único: engendrar estando enfermo o siendo defectuoso”. Así que apuesta por la esterilización forzosa. “Sólo una prohibición, durante seis siglos, de procreación de los degenerados físicos y mentales no sólo liberaría a la Humanidad de esa inmensa desgracia sino que produciría una situación de higiene y de salubridad que hoy parece casi imposible”.
Educación.En su empeño por mejorar la raza aria, Hitler quiere aumentar a un mínimo dos horas diarias la educación física de los escolares. Quiere además promover el boxeo: “No existe deporte alguno que fomente como éste el espíritu de ataque y la facultad de rápida decisión”. Y las demás materias, salvo el adoctrinamiento ideológico, le interesan poco. Apuesta textualmente por “sintetizar la enseñanza intelectual reduciéndola a lo esencial”.
Cultura. Detesta las tendencias artísticas de principios de siglo: cubismo, dadaísmo y futurismo. “Es un deber de las autoridades prohibir que el pueblo caiga bajo la influencia de tales locuras. Un tan deplorable estado de cosas debería un día recibir un golpe fatal, decisivo”. Así que fija como objetivo perseguir “todas las tendencias artísticas y literarias pertenecientes a un género capaz de contribuir a la disgregación de nuestra vida como nación”.
Sexualidad. Alarmado por la sífilis, y para evitar el “oprobio” de la prostitución, Hitler apuesta por facilitar las bodas a edad temprana. De esta forma, los jóvenes dejarían de acudir a burdeles. “Nos referimos sobre todo a los hombres, pues en esos asuntos la mujer es siempre pasiva”.
Religión. Hitler hace abundantes menciones a Dios, a menudo como “el creador”, “la divinidad” o “la “providencia”. Y dice que “solo los locos o los crimínales podrían atreverse a demoler la existencia de la religión”. Apuesta por un “cristianismo positivo” del que no da detalles. Promete libertad para practicar las religiones mientras no perjudiquen los intereses nacionales, por supuesto no para el “materialismo judío”. Algunos historiadores, como Alan Bullock, sostienen que Hitler expresó más adelante su desprecio por los valores del cristianismo, una religión “apta para esclavos”, pero al escribir el Mein Kampf se cuida mucho de no ofender a los católicos ni a los protestantes.
Darwin. Hitler no cita a este científico por su nombre pero utiliza las ideas de evolución y de selección natural para dar un barniz científico a sus teorías racistas. Beevor cree que Hitler está más influido por Herbert Spencer y el llamado darwinismo social cuando escribe que “el exterminio del más débil representa la vida del más fuerte” o que "las leyes eternas de la vida en este mundo son y serán siempre una lucha a muerte por la misma vida".
Marx. Hitler admite que ha leído a fondo El capital de Karl Marx: “Llegué a penetrar el contenido de la obra del judío Karl Marx. Su libro El capital empezó a hacérseme comprensible y, asimismo, la lucha de la socialdemocracia contra la economía nacional, lucha que no persigue otro objetivo que preparar el terreno para la hegemonía del capitalismo internacional”. Y concluye: “Karl Marx fue, entre millones, realmente el único que con visión de profeta descubriera en el fango de una Humanidad paulatinamente envilecida, los gérmenes del veneno social, agrupándolos, cual un genio de la magia negra, en una solución concentrada, para poder destruir así, con mayor celeridad, la vida independiente de las naciones soberanas del orbe. Y todo esto sólo al servicio de su propia raza”. Eso sí, considera al pensador socialista un ejemplo de uso de la propaganda: “Lo que al marxismo le dio el asombroso poder sobre las muchedumbres no fue de ningún modo la obra escrita, de carácter judío, sino más bien la enorme avalancha de propaganda oratoria que en el transcurso de los años se apoderó de las masas”. Una conclusión chocante: “El mundo burgués es ‘marxístico”.
Democracia. Rechaza el parlamentarismo, que hace del Gobierno “mendigo de la mayoría ocasional”. En ese régimen “la responsabilidad prácticamente deja de existir”. “Es insensato imaginar que, con los recursos de la democracia liberal, es posible resistir a la conquista judaica del mundo”.
Genocidio. Uno de los 25 puntos del programa nazi: “Exigimos la persecución despiadada de aquellos cuyas actividades sean perjudiciales para el interés común”. Otro objetivo explícito en el libro: “que el Estado aniquile tanto al judío como su obra”. Y apunta cómo hacerlo: “Si en el comienzo y durante la guerra se hubiera sometido a la prueba de los gases asfixiantes a unos 12.000 o 15.000 de esos judíos (…), no se habría cumplido el sacrificio de millones de nuestros compatriotas en las líneas del frente”.
Ricardo de Querol, Adolf Hitler en 15 ideas perversas, Babelia. El País 14/12/2015 -

La duda de Darwin (pel.lícula).
Archivado: diciembre 14, 2015, 10:46pm CET por Manel Villar
La duda de Darwin (pel.lícula).
-

MÁS MADERA SOBRE LA CREMA CATALANA
Archivado: diciembre 14, 2015, 8:28pm CET por Luis Roca Jusmet: La actualidad de la filosofia


Escrito por Luis Roca Jusmet
El poder y la corrupción en Cataluña. Conversaciones con Rafael BurgosEntrevistas sobre Crema catalana, amiguismo, corrupción y otras miserias.Salvador López ArnalMálaga: Ediciones del Genal, 2015
Este libro es el resultado de un rico e interesante diálogo entre Salvador López Arnal y Rafael Burgos. Aunque su formato sea el de entrevista es mucho más que esto. Porque López Arnal sabe sacar el jugo a cada uno de los capítulos del libro que escribió, no hace mucho, Rafael Burgos bajo el título de Crema catalana, amiguismo, corrupción y otras miserias. Si este último era un libro absolutamente imprescindible, el que nos ocupa aquí y ahora es su perfecto complemento para sacarle todo el jugo posible, para ir atando los cabos que podían quedar sueltos.. Quien lea este libro y no haya leído el anterior tiene una excelente introducción para hacerlo. Y quien hay leído Crema catalana está invitado a continuar el trayecto con el libro que ahora nos ocupa. Rafael Burgos, nacido en Santa Coloma de Gramanet el año 1972, es un historiador y periodista que se pasó tres duros años recogiendo toda la información que recoge sintéticamente este libro. Toda una investigación periodística difícil y paciente que encontró más dificultades que facilidades, por motivos evidentes. Hace un recorrido sobre la casta catalana y sus complejas redes de influencia y de corrupción. Sigue diferentes itinerarios que todos conducen a lo mismo : el dominio de poderes económicos, las puertas giratorias, el amiguismo y los favores, las 100 0 400 familias que controlan estas Salvador López Arnal es un viejo amigo, que como yo, pertenece a una generación anterior ( 1954). Es un luchador incansable por la justicia social y un crítico radical del nacionalismo. Tiene una gran capacidad para escribir artículos y realizar entrevistas. La página web Rebelión y la revista El Viejo Topo son los canales más habituales para apreciar sus aportaciones. En este libro López Arnal va desgranando capítulo por capítulo lo más sustancioso del libro. Es un diálogo en el que Salvador López Arnal sabe condensar toda su capacidad de análisis y llevar a Rafael Burgos a reflexionar sobre las cuestiones que ha investigado. Con nombres y apellidos se van tejiendo redes de poder e influencia de lo que podemos llamar la casta catalana.
Pero Salvador López Arnal sabe dar, como siempre, un toque muy personal al libro. Una presentación que es un muy buena introducción a la entrevista ( y por tanto también al libro), unos anexos que plantean desde una crítica seria a la propuesta soberanista-independentistas hasta una anotación sobre los enterrados en el Campo de la Bota al acabar la Guerra Civil. Todo ello para denunciar la infamia de la supuesta confrontación Cataluña/España para ocultar la lucha de clases o la de los demócratas contra el fascismo. El libro acaba con unos emotivos poemas de Daniel Salgado, Xosé Luis Méndez Ferrín y Gonzalo Adrio Barreiro. Y, como no, con un pequeño homenaje a su siempre admirado Manuel Sacristán. Es, en resumiendo, un libro muy recomendable para enterarse de lo quienes son los auténticos adversarios del pueblo trabajador catalán. Una vacuna más contra la ilusión del sueño independentista.
-

L'odi. Amb filosofia.
Archivado: diciembre 14, 2015, 6:47pm CET por Manel Villar
L'odi. Amb filosofia. -

Emprenedors a l'ESO. Curs 2015-2016.
Archivado: diciembre 14, 2015, 3:59pm CET por Manel Villar
-

El esplendor de la luz blanca y el filosofar
Archivado: diciembre 14, 2015, 12:38pm CET
"Sean, por ejemplo, todos los matices del arco iris, los del violeta y del azul, los del verde, del amarillo y del rojo. No creemos traicionar la idea matriz del señor Ravaisson diciendo que habría dos formas de determinar lo que todos ellos tienen en común y, por tanto, de filosofar sobre ellas. La primera consistiría simplemente en decir que son colores. La idea abstracta y general de color se convierte así en la unidad en que la diversidad de los matices se reúne. Pero no obtenemos esta idea general de color más que borrando del rojo lo que lo hace rojo, de azul lo que lo hace azul, del verde lo que lo hace verde; no podemos definirla más que diciendo que no representa ni al rojo, ni al azul ni al verde; es una afirmación hecha de negaciones, una forma que circunscribe el vacío. A ella se atiene el filósofo que permanece en lo abstracto. Por medio de generalización creciente cree encaminarse hacia la unificación de las cosas: y es que procede por extinción gradual de la luz que hacía resaltar las diferencias entre los matices, y termina confundiéndolos juntos en una oscuridad común. Muy distinto es el método de unificación verdadera. Consistiría en tomar los mil matices del azul, del violeta, del verde, del amarillo, del rojo, y, haciéndolos pasar por una lente convergente, reunirlos en un mismo punto. Entonces aparecería en todo su esplendor la pura luz blanca, la cual, percibida aquí abajo en los matices que la dispersan, encerraría allá arriba, en su unidad indivisa, la diversidad indefinida de los rayos multicolores. Entonces se revelaría también, hasta en cada matiz cogido aisladamente, lo que el ojo no notaba al principio, la luz blanca de que participa, la iluminación común de donde saca su coloración propia. Tal es, sin duda, según el señor Ravaisson, la clase de visión que tenemos que exigir a la metafísica. De la contemplación de un mármol antiguo podrá salir, para los ojos del verdadero filósofo, más verdad concentrada de la que hay, en estado difuso, en todo un tratado de filosofía. El objeto de la metafísica consiste en aprehender en las existencias individuales, y en perseguir, hasta la fuente de donde emana, el rayo particular que, confiriendo a cada una de ellas su matiz propio, lo relaciona de ese modo con la luz universal".
Prisma
Pensamiento y movimiento, en Memoria y vida. Textos de Bergson escogidos por Gilles Deleuze, Alianza, Madrid 1977, p. 37-38.
-

Qué es el control
Archivado: diciembre 14, 2015, 11:29am CET por Jorge Sánchez-Manjavacas
Para un momento y pregúntate cómo te sentirías si tuvieras el poder controlar, formar o informar cada aspecto de tu vida ¿No crees que sería una experiencia de gran poder? Controlar[1] las horas que trabajas, el dinero que recibes, la persona (o personas) con las que compartir cama, romance o aventura o los hijos y el carácter que ellos van a tener
¿Y qué tal poder controlar también a otros y sus vidas? Puesto a imaginar, ¿qué tal controlar a todo el mundo? Tener un poder de nivel: dios.Uno se siente bien imaginándose así, ¿no? Pues bien, ¿qué te parecería que fueran otros los que llevaran controlándote cómo pensar, qué comer, qué beber durante mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas conectado a Internet? ¿Cuántas páginas ves y qué cantidad de tiempo le dedicas a cada una de ellas?
Esta sensación ya no es tan buena, ¿verdad?
Pues este es el punto en el que hoy nos basamos para anunciar que vivimos, como ya anunció Michelle Foucault en una sociedad de control, este sistema es el pilar fundamental de cualquier sociedad o comunidad. Dicha sociedad es perfecta porque no hay divisiones, todo funciona al estar interconectados: Yo controlo a mis hijos, mi jefe me controla a mí, mi jefe es controlado por algunas leyes [2]y así sucesivamente.
Pero este control, ya no es lineal, si alguna vez lo fue. Este control es múltiple: tus amigos pueden controlar qué dices (Y regañarse si no están a favor) en redes sociales, tú puedes controlar a la persona que te gusta para saber si ésta tiene interés por otra persona, yo leo los mensajes de texto en la aplicación móvil de mi hija para qué tipo de lenguaje usa con sus “amigos”. Y todo esto no estalla, porque de ser así, convertiríamos el control en caos y ya nos educado fantásticamente para temer el caos, porque es nocivo para una “sociedad de bien”[3]Ya no encerramos a los sujetos que queremos controlar, ahora les dejamos “libres”, porque podemos controlarles telemáticamente, e incluso, gracias a algunas aplicaciones de smartphones, controlar donde están en cada momento.
¿Miedo? Bienvenido a la vida real.
[1] Escrito inspirado en el libro de M. Foucault, “El sujeto y el poder”. Rf.: [www.philosophia.cl] (Última visita, 7/12/14)
[2] Otras leyes, según que jefes, se las pueden saltar.
[3] O “Sociedad como Dios manda” que dirían otros.
La entrada Qué es el control aparece primero en Blog de Filosofía - Filosóficamente.
-

¿Hay que desarrollar todas las potencialidades del niño?
Archivado: diciembre 14, 2015, 1:35am CET por Gregorio Luri
-

Política d'idiotes.
Archivado: diciembre 13, 2015, 9:08pm CET por Manel Villar
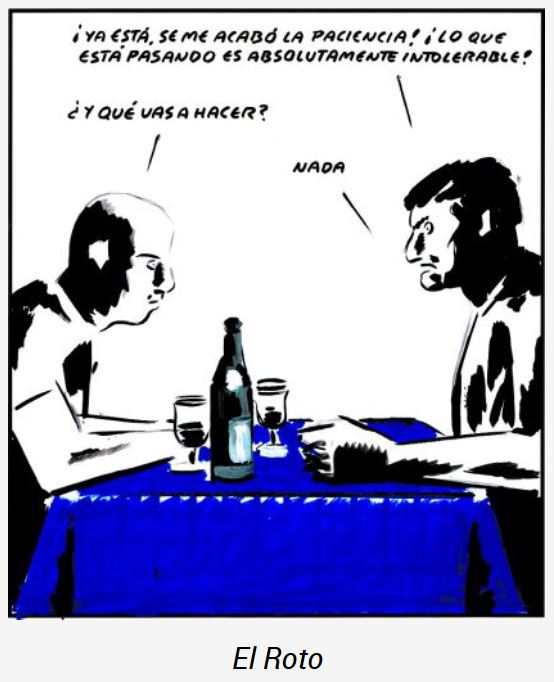
En la Grecia clásica el idiotés era quien no participaba en los asuntos públicos y prefería dedicarse únicamente a sus intereses privados. Pericles deploraba que hubiera en Atenas indiferentes, idiotas, que no se preocupaban por aquello que a todos nos debe concernir. Hay algunos libros excelentes que han examinado la plausibilidad actual de este calificativo (Jáuregui 2013; Ovejero 2013; Brugué 2014). No se por qué extraña asociación esta palabra ha terminado por calificar hoy a las personas de escaso talento, cuando parece ocurrir más bien lo contrario: que los mas listos son quienes van a lo suyo e incluso tratan de destruir lo público, mientras que el sistema político se ha llenado de gente cuya inteligencia no valoramos especialmente, con mayor o menor razón según los casos.
Si hiciéramos hoy una apresurada taxonomía de la idiotez en política deberíamos comenzar, sin duda, por aquellos que quieren destruirla (o capturarla, según el vocablo más en boga). Se desmantela lo público, los mercados tienen más poder que los electorados, las decisiones que nos afectan son adoptadas sin criterios democráticos, no hay instituciones que articulen la responsabilidad política... Poderosos agentes económicos o los embaucadores de los medios de comunicación están muy interesados, por razones obvias, en que la política no funcione bien o no funcione en absoluto (y encuentran, por cierto, políticos muy predispuestos a colaborar en la demolición). Esta es la amenaza más grosera contra la posibilidad de que los seres humanos vivamos una vida políticamente organizada, es decir, con los criterios que la política trata de introducir en una sociedad que de otro modo estaría en manos de los más poderosos: democracia, legitimidad, igualdad, justicia.
Existe un segundo tipo de idiotas políticos en el que se encuentran todos aquellos que tienen una actitud indiferente hacia la política. Por supuesto que los pasivos tienen todo el derecho a serlo (y yo a considerar que su vida es menos lograda). No ser molestado es una de las libertades más importantes y cualquier supresión de una libertad tiene que ser justificada con buenas razones. Me gustaría únicamente recordarles que si quieren que les dejen en paz no han elegido el mejor camino para lograrlo. “La persona que desea que le dejen en paz y no tener que preocuparse de la política acaba siendo el aliado inconsciente de quienes consideran que la política es un espinoso obstáculo para sus sacrosantas intenciones de no dejar nada en paz” (Crick 1962, 16). Es muy frecuente que se produzca una alianza implícita entre quienes se desinteresan por la política y quienes aspiran al poder pero rechazan las incómodas formalidades de la política. Al final, lo que tenemos es lo de siempre pero camuflado: personas que ejercen el poder, pero que actúan como si no lo tuvieran, asegurando que no son políticos. Hay quien debe su fuerza política al rechazo de la política. En 1958 muchos franceses apoyaban a De Gaulle porque estaban convencidos de que libraría a Francia de los políticos; el poder de Berlusconi se debió en buena medida a que supo atraer a quienes detestaban a los políticos; los ejemplos de esta singular operación seguirán aumentando en la medida en que haya gente dispuesta a ceder a los encantos de la antipolítica.
Hay una tercera acepción del término, tal vez menos evidente pero muy contemporánea, y sobre la que estoy especialmente interesado en llamar la atención porque suele pasar inadvertida. Me refiero a quienes se interesan por la política pero lo hacen con una lógica que no es la de ciudadanos responsables sino más bien la de observadores externos o clientes enfurecidos que termina destruyendo las condiciones en las cuales puede desarrollarse una vida verdaderamente política. Al menos desde que la crisis económica hiciera visibles los graves defectos de nuestros sistemas políticos y más insoportables las injusticias que causaba, vivimos en tiempos de indignación. No voy a perder el tiempo en darle la razón a este sentimiento y en recorrer el listado de circunstancias que justifican nuestro profundo malestar. Considero más productivo en este momento señalar hasta qué punto ciertas expresiones de nuestra indignación pueden llevarnos a conclusiones que representan lo contrario de aquello que queremos defender. Como advierte José Andrés Torres Mora, puede que estemos haciendo un diagnóstico equivocado de la situación como si el origen de nuestros males fuera el poder de la política y no su debilidad. La regeneración democrática debe llevarse a cabo de manera muy distinta cuando nuestro problema es que nos tenemos que defender frente al excesivo poder de la política o cuando el problema es que otros poderes no democráticos están sistemáticamente interesados en hacerla irrelevante. Y tengo la impresión de que no acertamos en la terapia porque nos hemos equivocado de diagnóstico.
Comparto en principio todas aquellas medidas que se proponen para limitar la arbitrariedad del poder, pero no estoy de acuerdo con quienes consideran que este es el problema central de nuestras democracias en unos momentos en los que nuestra mayor amenaza consiste en que la política se convierta en algo prescindible. Con esta amenaza me refiero a poderes bien concretos que tratan de neutralizarla, pero también a la disolución de la lógica política frente a otras lógicas invasivas, como la económica o la mediática, que tratan de colonizar el espacio público. Debemos resistirnos a que las decisiones políticas se adopten con criterios económicos o de celebridad mediática porque en ello nos jugamos la imparcialidad que debe presidir el combate democrático. Y me refiero también al idiota involuntario que despolitiza sin saberlo, probablemente contra sus propias intenciones.
Puede que los tiempos de indignación sean también momentos de especial desorientación y por eso prestamos más atención a la corrupción que a la mala política; exigimos la mayor transparencia y no nos preguntamos si estamos mirando donde hay que mirar o en lo que nos dejan, de paso que nos convertimos en meros espectadores; criticamos el aforamiento de los políticos (seguramente excesivo) sin darnos cuenta de que es un procedimiento para proteger a nuestros representantes frente a otras presiones distintas de la de representarnos; endurecemos las incompatibilidades y dificultamos las llamadas "puertas giratorias" y de este modo contribuimos a llenar el sistema político de funcionarios; celebramos el carácter abierto y participativo de la red, pero luego nos quejamos de que eso no hay quien lo controle; muchas formas de protesta pueden agrandar la desconexión existente entre los ciudadanos y la política, hacer más rígidas las posturas de la ciudadanía, aumentar el malestar y la desilusión de la gente y simplificar los asuntos políticos o la naturaleza de las responsabilidades buscando eslóganes simples y chivos expiatorios... No se cuánto podemos hacer frente a la crisis que tanto nos irrita; tratemos al menos de que no nos distraigan.
La indignación lo pone todo perdido de lugares comunes: nuestro mayor problema es la clase política, son demasiados, se acabaron los partidos, que dimitan todos, da igual quien lo haga, no toman las decisiones correctas o lo hacen demasiado tarde, se pasan todo el día hablando, no juguemos con las emociones, ya no existen la izquierda y la derecha, son incapaces de ponerse de acuerdo, se puede pero no se quiere, no nos representan, no nos hacen caso, cuanta más transparencia mejor, todo se debe a la falta de ética… El problema de estos reproches es que no son completamente falsos, pero tampoco del todo verdaderos. Este libro trata de calibrar lo que tienen de ciertos de manera que nos ayuden a comprender la naturaleza de la política y criticar sus debilidades de la manera más certera posible.
La pretensión de "explicar" la política —según se declara en el título de esta introducción— tiene que hacer frente a dos posibles objecciones. En primer lugar, no recompone una relación de verticalidad, como si hubiera quien sabe de esto y quien no. En las páginas que siguen defiendo apasionadamente que la política es un asunto de todos y que en una democracia no hay expertos incontestables (lo cual no es incompatible con que nos ayudemos mutuamente a combatir la perplejidad desde nuestra competencia particular). Y, en segundo lugar, que explicar no es un sinónimo de disculpar. Solo quien ha entendido bien su lógica y lo que la política está en condiciones de proporcionarnos puede evitar las falsas expectativas y, al mismo tiempo, formular sus críticas con toda radicalidad. Me gustaría contribuir a que entendiéramos mejor la política porque creo que sólo así podemos juzgarla con toda la severidad que se merece.
Algo serio está pasando en la política y el término "indignación" con que últimamente viene asociada lo refleja con dramatismo. Nunca en la historia ha habido tantas posibilidades de acceder, vigilar y desafiar a la autoridad, pero nunca se ha sentido la gente tan frustrada en relación con su capacidad de hacer que la política sea algo diferente. Seguramente la crisis que estamos viviendo sea un proceso complejo y que discurre con tal aceleración que todavía no hemos tenido tiempo suficiente para entenderla en toda su magnitud. Tal vez por ello los tiempos de la indignación sean también, y principalmente, tiempos de confusión. Quien diga que lo tiene todo claro podría ser alguien mucho más inteligente que nosotros, pero lo más probable es que sea un peligro público. No es posible que todas las soluciones que se proponen para superar nuestras crisis políticas tengan razón, simplemente porque son diferentes e incluso contrapuestas. Las hay razonables, pero también frívolas y peregrinas.
Para agravar un poco las cosas, si somos sinceros, deberíamos reconocer que tampoco es que la gente sepa exactamente lo que la política debería hacer; la incertidumbre se ha apoderado de los gobernantes pero también de los gobernados, que podemos indignarnos e incluso sustituirles por otros, ya que tenemos la última palabra, pero no siempre tenemos la razón ni disfrutamos de ninguna inmunidad frente a los desconciertos que a todos provoca el mundo actual. Si es malo el elitismo aristocrático también lo es el elitismo popular. Por eso la crisis política en la que nos encontramos no se arregla poniendo a la gente en el lugar de los gobernantes, suprimiendo la dimensión representativa de la democracia. Se trata de que unos y otros, sociedad y sistema político, gestionemos juntos la misma incertidumbre.
Aseguraba Hannah Arendt, en un contexto muy distinto del actual, que "quien quiera hoy hablar acerca de la política ha de comenzar con todos los prejuicios que se tienen contra ella" (Arendt 1993, 13). Es esta tarea de renovación de las categorías políticas, que trata de apuntalar unas y transformar otras, algo que me ha ocupado durante algunos años (Innerarity 2002) y del que este libro pretende ser una síntesis. En una época de indignación, que cuestiona y critica muchas cosas que dábamos por pacíficamente compartidas, este libro trata de darle un repaso a nuestra idea de la política preguntándose si hemos acertado a la hora de definir su naturaleza, a quién corresponde hacerla, cuáles son sus posibilidades y sus límites, si siguen siendo válidos algunos de nuestros lugares comunes y qué podemos esperar de ella. Desearía contribuir a que esa indignación no se quede en un desahogo improductivo, sino que se convierta en una fuerza que fortalezca la política y mejore nuestras democracias.
Daniel Innerarity, La política explicada a los idiotas, El País 28/08/2015 -

"El incendio y la palabra", una exposició al voltant del pensament de Hannah Arendt.
Archivado: diciembre 13, 2015, 8:55pm CET por Manel Villar
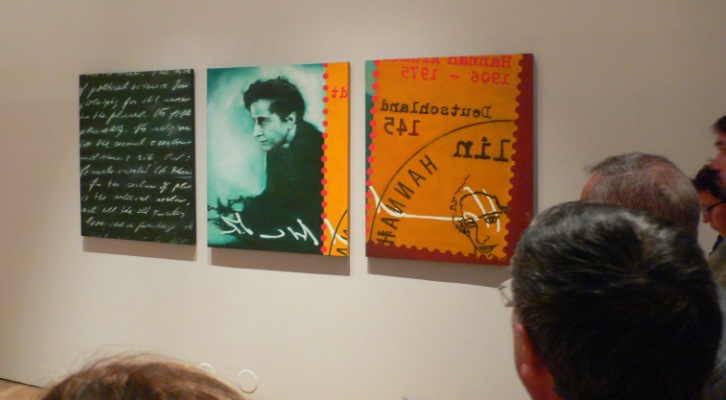
El incendio y la palabra de Mery Sales
La filosófa judeo-alemana Hannah Arendt cubrió como periodista en 1961 el juicio al genocida nazi Adolf Eichmann en Jerusalén. Publicó las crónicas en “The New Yorker” y después en el libro Eichmann en Jerusalén, subtitulado Un estudio sobre la banalidad del mal (1963). Los textos de la pensadora política, exiliada a París y Nueva York tras el ascenso del nazismo, provocaron una enorme polémica, de la que da cuenta la película Hannah Arendt, realizada por la directora, guionista y actriz alemana Margarethe Von Trotta en 2012. Un acto del Frente Cívico-Valencia y la exposición El incendio y la palabra, de la artista plástica y doctora en Bellas Artes Mery Sales, ahondan en la figura de la filósofa. La muestra pictórica puede visitarse en la Universitat de València hasta el 27 de enero.
Algunos pasajes biográficos de Hannah Arendt explican el itinerario y el trasfondo de sus reflexiones. Uno de ellos es el incendio del Reichstag (Parlamento alemán) en febrero de 1933, al que siguieron masivas detenciones ilegales y el uso de la “custodia preventiva”. En una conversación con el periodista y diplomático alemán Günter Gaus (1967), Arendt recuerda que debido a la conmoción por las persecuciones a los judíos en Alemania, se sintió “responsable” y renunció a la idea de ser una simple “espectadora” de los hechos. Ya tenía la intención de emigrar de Berlín debido al peligro en el que vivía la población judía, pero finalmente fue arrestada y huyó de manera ilegal. El razonamiento sobre la partida al exilio tiene una profunda carga moral: “Me produjo una satisfacción inmediata”; “¡Al menos he hecho alguna cosa!”, pensó. “¡Al menos no soy inocente! ¡Eso nadie me lo podrá reprochar!”.
En los artículos sobre el juicio a Eichmann, capturado por el Mossad en Buenos Aires y condenado a muerte en Israel, Hannah Arendt pone de manifiesto la importancia del individuo y su responsabilidad personal. Tan es así que la filósofa protesta porque en lugar de juzgarse la culpabilidad o inocencia de un individuo “concreto y determinado” (Eichmann), el objeto de la causa judicial sea el pueblo alemán, el antisemitismo e incluso la humanidad. Rechaza este juicio global, entre otras razones, porque el teniente coronel de las SS y responsable de la “solución final” contra los judíos, no era sino un hombre “extraordinariamente diligente para su progreso personal”, es más, hubiera sido incapaz de asesinar a su superior. “No supo jamás lo que se hacía”, apunta Hannah Arendt. Fue “la pura y simple irreflexión lo que le llevó a convertirse en el mayor criminal de su tiempo”, de ahí la banalidad del mal. No era el militar germano un personaje de una “diabólica profundidad”. No era un Yago ni un Macbeth. La filósofa extrae del juicio celebrado en Jerusalén una lección trascendental: la irreflexión y el distanciamiento de la realidad pueden generar un daño mayor que los malos instintos inherentes, tal vez, al ser humano.
Ciertamente los actos criminales de Eichmann no se habrían podido cometer sin un descomunal aparato burocrático ni el apoyo gubernamental a la escabechina, pero ello no exculpa al militar nazi. Exonerarlo sería como afirmar que Adolf Eichmann no tenía posibilidad de actuar de otro modo, y que todas las piezas de la infernal maquinaria estatal se convierten en seres humanos a los que habría que juzgar y condenar. De nuevo la argumentación de la pensadora judeo-alemana termina en un punto de capital importancia: la libertad individual indisociable de la responsabilidad (capacidad de respuesta) por los actos realizados.
En la exposición de la pintora Mery Sales en la Universitat de València pueden contemplarse, junto a sus cuadros, píldoras que compendian el pensamiento filosófico de Arendt. Al lado de la serie de siete cuadros denominada Hervideros, figura un adagio del Diario Filosófico de la autora: “Alzar desde lo profundo es la tarea de la poesía y de todo el arte”. Ilustrando otra de las representaciones pictóricas, aparece una reflexión extraída del libro Los orígenes del totalitarismo: “El poder total sólo puede ser logrado y salvaguardado en un mundo de reflejos condicionados, de marionetas sin el más ligero rasgo de espontaneidad”.
Hay una frase de la pensadora, oportunamente seleccionada, que resume su actitud ante el trabajo filosófico: “El pensamiento no sólo requiere inteligencia y profundidad, sino sobre todo coraje”. En otros casos, Hannah Arendt se adentra en honduras existenciales en las que encuentra oportunidades para enriquecer la Filosofía, y encontrar así una salida al naufragio. “Sólo necesitamos mirar a nuestro alrededor para ver que estamos en medio de una montaña de escombros de aquellos pilares. Ahora bien, en cierto sentido esto podría ser una ventaja, podría promover un nuevo tipo de pensamiento que no necesite ni pilares ni soportes ni normas ni tradiciones para moverse libremente sin muletas en terreno desconocido”.
En Los orígenes del totalitarismo la pensadora apunta una máxima de la que colgaron muchas de sus crónicas sobre el juicio a Eichmann. Sostener esta idea le supuso aceradas críticas y amenazas muy directas: “Comprender no significa justificar lo injustificable, dar razón a lo que nunca puede tener razón, comprender es examinar y soportar conscientemente la carga que nuestro siglo ha colocado sobre nosotros (…)”. Un parágrafo de Conferencias sobre la filosofía política de Kant, que Mery Sales coloca pegado a su cuadro Limbos, sirve de guía para ubicarse en un mundo como el actual, saturado de ruido y lleno de confusión: “Sólo la imaginación nos permite ver las cosas con su verdadero aspecto, poner aquello que está demasiado cerca a una determinada distancia de tal forma que podamos verlo y comprenderlo sin parcialidad ni prejuicio, colmar el abismo que nos separa de aquello que está demasiado lejos, y verlo como si nos fuera familiar”, escribía Hannah Arendt.
En la película de 113 minutos dedicada a la filósofa, protagonizada por Barbara Sukowa y dirigida por Margarethe Von Trotta, aparecen imágenes documentales del proceso a Eichmann en Jerusalén, en las que se muestra al criminal en una “jaula” de vidrio. Una de sus primeras declaraciones son escuchadas con admiración por Hannah Arendt al inicio de la película: “Yo recibía órdenes; hubo que cumplirlas de acuerdo con los procedimientos administrativos”. El filme proyectado por el Frente Cívico-València recoge la evolución en las elucubraciones de Hannah Arendt, quien poco a poco va perfilando en su cabeza el arquetipo que representa un personaje como Adolf Eichmann.
Necesita tiempo para elaborar sus ideas, pese a los apremios de sus jefes en “The New Yorker”. “No es para nada como me lo imaginaba”, afirma respecto al genocida mientras hace el seguimiento periodístico del juicio. “No da ningún miedo y utiliza un lenguaje burocrático espantoso”. Y se lamenta: “Muchas de las acusaciones no tienen que ver con Eichmann como persona”, pues señalan a grandes entes que lo trascienden. Los mayores males del mundo pueden ser cometidos por cualquiera, y el ex teniente coronel de las SS no fue sino un burócrata que no se sentía responsable de sus actos. Finalmente, en medio de una reacción desaforada ante sus artículos, se pregunta por qué su amor ha de estar con los judíos. “Mi único amor está con mis amigos, es el único del que soy capaz”.
Arendt constata, en definitiva, la disparidad “entre la brutalidad de los hechos y la mediocridad de quien los cometió”. Al negarse a ser persona, renuncia el militar nazi a ejercitar una de las principales facultades del ser humano, pensar. El profesor de Historia y Arte, y crítico de Cine, Honorato J. Ruiz destaca que la película de Von Trotta, realizadora adscrita al “nuevo cine alemán” de los años 70, contiene “grandes palabras y textos”; además es un filme que requiere conocimientos historiográficos previos, por las referencias a Ben Gurion o al filósofo de afinidades nazis y amante de la joven Hannah Arendt, Martin Heidegger. Arendt no se definía como filósofa –ello implicaría distancia respecto al objeto de reflexión- sino como teórica política. “De ese modo no se podía situar al margen”, remata el coordinador de los Seminarios del Frente Cívico-Valencia, Jorge Negro.
Enric Llopis, El holocausto y la banalidad del mal, Rebelión 11/12/2015 -

hitlerisme (diccionari Reyes Mate).
Archivado: diciembre 13, 2015, 8:41pm CET por Manel Villar
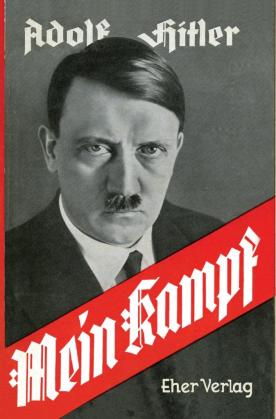
Hitler vuelve a las librerías, pero ¿vale la pena leer Mein Kampf? Quien asocie al autor con el payaso del que hablaba Karl Kraus, podrá tener interés por una libro que cuente lo que hizo pero no lo que pensaba. Se equivocará, sin embargo, dice George Steiner, porque el libro habla “de la cosa más poderosa del mundo, la palabra”. El mendigo que empezó vociferando tópicos, sin que nadie le hiciera caso, acabó seduciendo, con su sola palabra, sin armas ni dinero, a todo un pueblo. El propio Steiner coloca este libro hablado junto a otros, como el Espíritu de la Utopía de Bloch, La Carta a los Romanos de Barth o Ser y Tiempo de Heidegger, para decir que llevan el lenguaje hasta los confines de la violencia, que, como los agujeros negros, “devoran la materia y también la luz que les circunda”.
Un libro, pues, a tener en cuenta. Levinas, ya en 1934, hablaba de filosofía del hitlerismo: “La filosofía de Hitler es primaria, pero convoca fuerzas primitivas que incendian el mundo con su miserable fraseología, consiguiendo activar la frustración más íntima del alma alemán. Más que locura o contagio, el hitlerismo es el despertar de sentimientos elementales (...)que predeterminan la aventura del alma en la vida”. Esos sentimientos elementales se llevaron por delante las conquistas civilizatorias del pueblo de “los poetas y pensadores”, como decía Heidegger, en un santiamén. Este mismo autor veía en Hitler “el cauce de nuestro pensamiento”. No consta que el autor del Discurso del Rectorado leyera Mein Kampf, pero el antiguo cabo, Hitler, y el filósofo más celebrado del siglo XX, Heidegger, captaron perfectamente la desazón de su tiempo y le dieron una respuesta que en los años treinta fue la misma y, luego, cuando se separaron, nunca se enfrentaron.
Y una sugerencia de Víctor Klemperer para quien hojee el libro. Verá que hay palabras sospechosas entrecomilladas, tales como “humanidad”, “culpa”, “perdón”, “persona”, “universalidad”... Son palabras que recuerdan la aportación del judaísmo a la cultura mundial que hay que extirpar junto al exterminio físico. Un libro performativo como ningún otro de ahí el desconsolado comentario de Wiesel: “Hitler merece más confianza que cualquier otro. Ha sido el único que ha mantenido sus promesas con el pueblo judío”.
Reyes Mate, `Mein Kampf', el poder de la palabra, Babelia. El País 09/12/2015 -

L'ésser humà, entre l'individual i el col.lectiu.
Archivado: diciembre 13, 2015, 8:30pm CET por Manel Villar
L'evolució és una història de supervivència. I heus aquí un dels seus trucs més recurrents: diferents individus s'organitzen per formar una nova individualitat més eficaç i més ben dotada a l'hora de lidiar amb la incertesa de l'entorn. En un principi, el preu a pagar pot semblar molt alt, perquè els individus renuncien a gran part de la seva identitat i es cohesionen entre si per definir una nova identitat col·lectiva que ajudi a sobreviure. El que és col·lectiu li discuteix llavors la prioritat al que és individual. És un fenomen omnipresent des dels primers agregats de bacteris fins als col·lectius humans.
Les individualitats col·lectives es poden classificar segons la intensitat de la interacció que amalgama els individus. En ordre d'interacció creixent es poden citar, per exemple, la manada, la societat d'insectes i el mateix organisme pluricel·lular. L'individu viu mínim és la cèl·lula, i durant milers de milions d'anys només va existir vida en forma de cèl·lules soltes. Però qualsevol organisme pluricel·lular és una individualitat formada per un nombre astronòmic de cèl·lules. El cos humà, per exemple, és una individualitat de 37 bilions de cèl·lules i conté uns 100 bilions de microorganismes, gairebé tots bacteris. És a dir, un ésser humà és una individualitat formada per més individus que estrelles té una galàxia, encara que, això sí, en íntima interacció mútua.
L'evolució natural mostra, doncs, una forta tendència que va del que és individual al que és col·lectiu. Curiosament, en l'evolució tecnològica apareix la tendència oposada, la que va del que és col·lectiu al que és individual. El rellotge, per exemple, va passar de no existir a existir per a l'ús col·lectiu (a dalt de la torre d'una església i al centre del poble o del barri…). Després, la mesura del que és col·lectiu s'ha anat reduint, i així apareix després el rellotge domèstic d'ús familiar i, finalment, el rellotge individual de polsera. Per consultar l'hora primer s'havia de fer un passeig, després només uns passos i ara amb prou feines un gest.
Sona contradictori, però la higiene individual va començar sent col·lectiva, com els banys o les latrines públiques a Roma. També aquí la mesura del que és col·lectiu s'ha anat reduint. Els serveis per a tota una localitat van passar a ser per a un conjunt de vivendes pròximes, i d'aquí, per a l'ús unifamiliar. L'habitació d'hotel amb bany privat ja fa temps que no és un luxe sinó una exigència innegociable, fins i tot als hotels més modestos.
El cine, la televisió i les comunicacions serveixen com a tercer exemple. De la gran pantalla col·lectiva de les primeres sales es passa a la pantalla mitjana dels multicines, i d'aquesta a la minipantalla de la tauleta individual. D'anar al bar o al teleclub per veure la televisió es passa al sofà davant del televisor familiar o a veure-la en un aparell personal a la pròpia habitació. ¿I el telèfon? De la centraleta del barri es passa al telèfon fix domèstic, i d'aquest al telèfon personal que tots portem a la butxaca. El telèfon fix agonitza humiliat en un racó de la casa. Per començar, ja ha canviat la forma de conversar. En un fix s'arrenca amb la pregunta «hola, ¿hi és el tal?», mentre que en un mòbil el que és habitual és dir «hola, ¿on ets?». El telèfon fix s'utilitza cada vegada menys per trucar, però sobretot s'utilitza cada vegada menys per contestar. Passa que el número del telèfon domèstic és molt més fàcil de descobrir que el d'un mòbil. Pel fix gairebé només truquen desconeguts que proposen gangues. I compte a demostrar impaciència, no fos cas que el desconegut interlocutor s'enfadi i ens critiqui les nostres excuses com a poc racionals. El telèfon fix no es dóna per vençut. Si ens queixem que estem ocupats, llavors la pregunta següent és: «¿I quan li anirà bé que li truqui llavors?». La resposta «per favor, no em truqui mai» sona grollera, però és l'única amb possibilitats d'enllestir la qüestió.
La veritat és que tot això ja està començant a passar també amb el telèfon mòbil, però en general es pot dir que els amics truquen pel mòbil i que pel fix truquen els intrusos. En una conversa pel telèfon mòbil hi poden estar interessats els dos interlocutors. En una conversa pel telèfon fix només hi sol estar interessat el que ha trucat, mentre que el que ha despenjat es penedeix fastiguejat d'haver-ho fet.
Un ésser humà és un animal social que es debat també, permanentment, entre una única identitat individual i diverses identitats col·lectives: de barri, ciutat, club, tribu, clan, nació, religió… Pensar, el que es diu pensar, és una facultat d'una ment, no de mitja ment ni d'una ment i mitja. Però la bona harmonia entre el que és individual i el que és col·lectiu segueix sent la clau, mai resolta, per a la convivència humana.
Jorge Wagensberg, Identitat individual, identitat col.lectiva, El periodico.cat 12/12/2015 -

Canvi climàtic, capgirament dels valors.
Archivado: diciembre 13, 2015, 8:25pm CET por Manel Villar
La actualidad nos alerta no sólo del cambio climático sino del climaterio humanista. Del miedo a la Naturaleza se ha pasado al miedo al hombre y hasta los huracanes o las inundaciones no parecen ya efecto exclusivo de la Naturaleza sino también de sus perversos habitantes. Desde un integral punto de vista, no debería importarnos esta inversión puesto que, en todo caso, queda preservado el miedo, máximo motor de la evolución, pero es llamativo que al pavor de la vida salvaje haya sucedido el temor a nuestra civilización.
En La genealogía de la moral, Nietzsche hace ver que lo bueno o lo noble son conceptos nacidos significativamente de la aristocracia y la nobleza. El pueblo era vulgar, rastrero, malo mientras los príncipes serían como una abreviada edición de la divinidad.
En los pretéritos de la Humanidad, el sufrimiento se tuvo como una virtud, la crueldad una virtud, la venganza una virtud y la negación de la razón otra virtud. Esta secuencia imitaba, punto a punto, el terminante proceder de la Naturaleza. Sólo el ser humano, a través de sucesivas acciones profanas, introdujo correcciones artificiales sobre el salvajismo creacional. En “tiempos anteriores a la historia universal”, dice Nietzsche, se consideraba al bienestar como un peligro, a la paz como un peligro, al deseo de saber un grave riesgo y tanto compadecer como ser compadecido un error y un ultraje, respectivamente.
El ser humano se encargó de enderezar parcialmente el inclemente repertorio y convertir aquellas supuestas virtudes en vicios y los “peligros” en dulces deseos.
Con ello, la Naturaleza fue quedando desacreditada y los hijos “naturales”, por ejemplo, se consideraron un baldón. Lo natural se tuvo por malo mientras la mano del hombre y sus máquinas un bien que controlaba la demente espontaneidad del mundo desnudo.
Las grandes utopías del siglo XIX tuvieron como designio central al hombre y casi ninguna a la Naturaleza. Ahora, sin embargo, primero en Río, después en Kioto y estos días en París, ha quedado sentenciado que el Hombre es el culpable y la Naturaleza su víctima. El primero representaría la extrema avaricia y la segunda la ingenuidad.
Poco a poco, “lo natural” ha recuperado pues un rango superior. La cultura es naturista, animalista o ecologista mientras los bárbaros somos nosotros que propagamos, mediante oscuras emisiones y artificios, un veneno criminal.
En los años cincuenta, se esperaba que un producto fuera mejor porque estaba “hecho a máquina” pero hoy, la cima de lo bueno es el artículo natural. No importa si se trata de fibras, hortalizas, carnes o personas. La “naturalidad” es el gran paradigma cultural para políticos, actores, amistades, comestibles o muestras mediáticas.
¿Quién podría dudar, en consecuencia, que lo insigne se encuentra hoy en lo “bio” y lo ominoso en casi todo lo demás? O bien, ¿cómo iba a ser la Convención de París, precisamente, quien diera la espalda a esta hipermoda mundial?
Vicente Verdú, Éxito de la cultura salvaje, El País 13/12/2015
-

Para mí, el disco del año
Archivado: diciembre 13, 2015, 8:23pm CET por Gregorio Luri
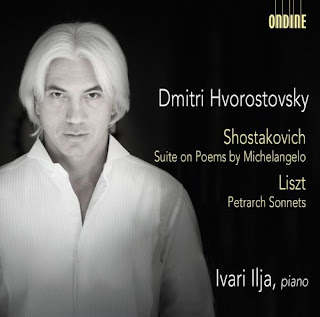 Más AQUÍ
Más AQUÍ
Ustedes ya saben que yo oigo "Shostakovich" y saco el reclinatorio. Pero nunca les he contado que un mes de marzo, camino de Soria, se me apareció Dios. Estaba ascendiendo a la meseta y dejaba el Moncayo a mi izquierda, completamente nevado. El cielo era de un azul homogéneo, luminoso y próximo. Parecía que si uno se pusiera de puntillas podría sacar la mano del mundo y saludar al cosmos entero. Y de repente, en la radio comenzaron a sonar los Sonetos de Petrarca de Liszt. No seguiré por no parecer cursi. Pero les aseguro que aquel fue uno de los momentos más intensos de mi vida. Y sólo por ese momento estoy en deuda permanente con el Círculo Filosófico Soriano. Bueno... por ese momento y porque al recibirme uno de sus componentes me advirtió: "¡A ver de qué vienes a hablarnos, porque aquí sólo nos interesa lo eterno!".
-

Sant Agustí i Sant Anselm (vídeo).
Archivado: diciembre 13, 2015, 4:58pm CET por Manel Villar
Sant Agustí i Sant Anselm (vídeo).
-

Mostra de Fotofilosofia 2015
Archivado: diciembre 13, 2015, 2:23pm CET por Jordi Beltran
Vers la desena convocatòria from jbeltran
Aquestes han estat les fotofilosofies que he seleccionat per comentar en l'acte final de la Mostra.La 3 i la 4 em serveixen per resumir allò que no s'ha de fer.3: el got mig ple i mig buit: a banda de ser una pregunta tòpica -que potser es justifica perquè l'alumne l'acaba de descobrir-, no és pròpiament una bona pregunta, a no ser que es reformuli, com han fet altres alumnes: "Perquè sempre el veiem mig ple?". Però el problema fonamental és que qui l'ha presentada ni s'ha molestat en fer una foto, sinó que l'ha copiada. Recordem que qui copia sense citar la font s'atribueix el mèrit o el treball d'un altre, enganya sobre qui realment és i competeix en desigualtat.4: Una molt bona foto, una noia encaparrada per una pregunta. Però aquesta pregunta resulta que no és original. El cercador ens en dóna 53000 resultats. Caldria haver donat indicis que no era una pregunta de l'autora, per exemple: "Per què em fa pensar el llegir "Si em pego i em faig mal, sóc fort o dèbil?"".La resta, una meravella, com altres anys. Triades, entre moltes meravelles, per tal de destacar:La varietat de temes: La vida, la llibertat, l'escollir, la identitat, l'amistat, la realitat, el desig, la finitud, el subjecte i l'objecte d'amor, el límit, la mort, el temps, les entitats, els animals, la felicitat, la democràcia, la justícia, la filosofia, el determinisme, l'existència ...La diversitat en les formes de preguntar:Per què? És millor? Podríem? En quin moment? És el mateix si? A qui? Com sabem que? Faríes? Podem estar segurs? Només? Com pot ser? Què significa vertaderament? ...Les fotografies:Cada vegada més personals, més cuidades, oblidant tant la retòrica fotoperiodística com la dels acudits de les xarxes socials i construint una nova retòrica que podem anomenar fotofilosòfica.Les fotofilosofies en conjunt:Per què demostren una altra vegada que les pomposament anomenades "grans preguntes" o "preguntes radicals" o "preguntes profundes" s'imbriquen en l'existència dels i de les adolescents del segle XXI i per això mateix, en fan pensar.
-

Les propongo un juego político
Archivado: diciembre 12, 2015, 9:21pm CET por Gregorio Luri
¿Qué partidos o coaliciones políticas creen ustedes que podrían suscribir el siguiente texto?De aquí a unos días -si no lo aciertan ustedes antes- les diré quién es su autor:
¿Qué son los derechos individuales?
Imaginemos a un obrero (...). Ese obrero, desde hace varios años, trabaja en una linotipia. Le pagan bien, eso sí, pero el hombre vive sujeto a la linotipia varias horas cada jornada. Junto a la linotipia corre su edad madura. Una mañana, cuando alborea, el obrero –que ha pasado la madrugada frente al teclado de la linotipia– nota que le corre por la frente un sudor frío. Sus ojos comienzan a ver turbio. De pronto se le tuerce la boca en un rictus. Pesadamente cae al suelo. Lo recogen, sobresaltados, varios compañeros de tarea. Está sin sentido. Le mana de la boca tenue hilillo de sangre. Se ha muerto.
El obrero deja viuda y seis hijos, ninguno de edad de trabajar. La viuda recibe un subsidio, más crecido por generosidad de la empresa que por imposición de la ley. Vive unos meses; acaso un año o dos. Pero llega una fecha en que resbala entre los dedos el último duro del subsidio. Ya no hay para comer en la casa. Los chicos palidecen por días. Pronto serán presa propia para la, anemia o la tuberculosis. Y para el odio.
¿Y entonces? Entonces, si la viuda del obrero tiene la fortuna de vivir en un Estado liberal, se encontrará con una Constitución magnífica, que le asegurará todos los derechos. Los famosos “derechos individuales’ ‘. La viuda tendrá libertad para elegir la profesión que le plazca. Nadie le podrá impedir, por ejemplo, que establezca una joyería, o un Banco. También tendrá libertad para escoger su residencia. Podrá morar en Niza, en Deauville o en un palacio en las afueras de Bilbao. Antes se abrirá la tierra que permitir que se le ponga coto a la libre emisión del pensamiento. La viuda será muy dueña de lanzar un rotativo como aquel en que su marido trabajaba. Y como, además, las leyes protegen la libertad religiosa, le estará permitido fundar una secta y abrir una capilla.
Toda esa riqueza jurídica, ¿no conforta a cualquiera? Claro está que la viuda acaso no sienta la comezón urgente de escribir artículos políticos o fundar religiones. Tal vez, por otra parte, tropiece con algún pequeño obstáculo para establecer una fábrica o un gran rotativo, por ejemplo. Pudiera ocurrir que su mayor apremio consistiera en hallar sustento para sí y para sus hijos. Pero eso es, cabalmente, lo que no le proporciona el Estado liberal. Derecho a comer, sí, sin duda alguna. Pero ¿comida?
La pobre viuda tendrá que capitular en la dura pelea. Aceptará lo que le den por coser diez horas a domicilio. Ayunará para que sus hijos se forjen la ilusión de que comen algo. Y mientras, por las noches, en la buhardilla tenebrosa, se queme los ojos sobre las puntadas, no faltarán oradores liberales que preparen párrafos como éste: “Ya no existe la esclavitud. Gracias a nuestras leyes, nadie puede ser forzado a trabajar sino en el oficio que libremente elija.”
He aquí cómo el Estado liberal, mero declamador de fórmulas, no sirve para nada cuando más se le necesita. Las leyes lo permiten todo; pero la organización económica, social, no se cuida de que tales permisos puedan concretarse en realidades.
Lector: si vive usted en un Estado liberal procure ser millonario, y guapo, y listo y fuerte. Entonces, sí, lanzados todos a la libre concurrencia, la vida es suya. Tendrá usted rotativa en que ejercitar la libertad de pensamiento, automóviles en que poner en práctica su libertad de locomoción … ; cuanto usted quiera. ¡Pero ay de los millones y millones de seres mal dotados! Para esos, el Estado liberal es feroz. De todos ellos hará carne de batalla en la implacable pugna económica. Para ellos –sujetos de los derechos más sonoros y más irrealizables– serán el hambre y la miseria.
Eso ya lo ha visto la Humanidad. Por eso, para juzgar los sucesos políticos, exige medidas más profundas que las del rotativo de la mañana. Quiere Estados que no se limiten a decirnos lo que podemos hacer. sino que nos pongan a todos, protegiendo a los débiles, exigiendo sin rencor sacrificios a los poderosos, en condiciones de poder hacerlo.
-

L'Alcorà = Bíblia?
Archivado: diciembre 12, 2015, 3:23pm CET por Manel Villar
"Una mujer debe aprender en silencio y total sumisión", gustan sentenciar los fieles al autodenominado Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés). "No permitas que la mujer enseñe... Tendrás que cortarle la mano... ¡No la perdones!", clamarían, a modo de orden, alegando que así lo recomienda el Corán a los buenos musulmanes.
Sin embargo, estos pasajes no corresponden al libro sagrado del Islam, sino a la Biblia. Hoy, nadie lo diría; no, al menos, las personas que los han leído en una calle de La Haya (Países Bajos). Lo han descubierto Sacha Harland y Alexander Spoor, dos jóvenes holandeses que han decidido llevar a cabo un experimento con la intención de averiguar si la gente de a pie tiene prejuicios contra los musulmanes (aunque sea inconscientemente).
Para ello, han cambiado la tapa de una Biblia por la de un Corán y, cámara y micrófono en mano, han leído algunas de sus consignas a personas elegidas al azar que se encontraban por esta ciudad holandesa. "Tras los ataques de París percibimos que aumentaba la tensión entre la gente en sus conversaciones del día a día -comentan a EL MUNDO los autores del experimento- Facebook parecía estar lleno de mensajes de odio hacia los musulmanes".
Con la intención de probar su teoría, han mostrado a los viandantes consignas tales como "Si dos hombres se acuestan juntos, a los dos tendrá que dárseles muerte". Como esperaban, todos sus 'sujetos' las han condenado y algunos han llegado incluso a justificar que "ellos (los musulmanes) son así".
"Está en la naturaleza de las personas buscar una vía de escape cuando surge un problema, especialmente cuando nadie parece capaz de asumir responsabilidades -explican Harland y Spoor-. En el caso del Estado Islámico, los musulmanes son un blanco fácil porque los leales a él han propagado la idea de que son musulmanes que hacen realidad la voluntad de Alá".
"Nadie se dio cuenta de que estaban leyendo la Biblia antes de que se lo revelásemos", cuentan. De ahí la sorpresa de todos y sus reflexiones varias al conocer que, efectivamente, existen prejuicios a la hora de hablar del Islam. "Tiene mucho que ver con los medios", se defendía una mujer.
En vistas de los resultados del experimento, sus autores coinciden en que "todos somos parte del 'problema de los prejuicios'. Esto suena mal, pero si es cierto significa que también podemos ser parte de la solución". Ponen de relevancia, para poner en práctica esta solución, el papel de los medios de comunicación: "Es muy importante mantener vivo este debate, así como que los medios ofrezcan al público suficiente material para avanzar en la discusión y para que pueda sacar sus propias conclusiones".
Berta Herrero, Abre el Corán y leerás la Biblia, el mundo.es 11/12/2015 -

Crear idees.
Archivado: diciembre 12, 2015, 3:08pm CET por Manel Villar
El mètode de la ciència serveix per tractar idees, no tant per capturar idees noves. ¿D'on ve llavors una idea nova? Jo diria que hi ha tres grans maneres: per una intuïció del món, per una comprensió del món o per una concepció ètica, fins i tot a vegades estètica, del món.
Tenir una intuïció significa partir d'una idea prèvia. Intuir és precisament això: un lleu contacte entre el que s'observa i el que queda per observar, entre el que es comprèn i el que queda per comprendre. L'analogia és un potent (re)generador d'idees. Quan una idea travessa una frontera té una alta probabilitat de generar-ne una altra per pura fecundació. Llegeixo al llibre impagable de Juli Capella Así nacen las cosas (Electa, 2010) el cas commovedor de l'inventor del bolígraf. Va ser l'hongarès László Biró que va arribar a l'Argentina a principi dels anys 40 fugint del nazisme. Allà va patentar una de les idees més difoses del segle. ¿Com hi va arribar?
El mateix Biró explica que agafava moltes enrabiades amb les plomes que s'assecaven, s'encallaven o tacaven la camisa en els moments més inoportuns. Però un dia que estava entretingut mirant uns nens que jugaven a les bales, es va fixar en una bala que travessava un bassal deixant, al sortir-ne, un rastre nítid d'humitat sobre la superfície seca. I l'analogia no s'atura aquí. El mateix Biróva proposar després un dosificador de perfums i desodorants amb el mateix principi de la bola que recull un líquid per dins i el diposita per fora, suaument, contínuament. Biró era un gran intrús intel·lectual. Tot, fins i tot un joc infantil, mereixia la seva atenció.
Una altra manera de crear idees noves consisteix a combinar tot el que és combinable. La gastronomia n'és un gran exemple. Els productes són gairebé sempre els mateixos però la invenció de plats nous creix exponencialment. El secret està en el concepte d'interacció segons el qual el Tot pot ser més que la suma de les Parts. En la diferència està justament la novetat. Ferran Adrià ho ha demostrat per exemple amb la seva desconstrucció de la truita espanyola. En efecte, hi ha alguna cosa en la truita que no està en l'ou, ni en la patata, ni en la ceba ni en l'oli d'oliva... Un bon xef també és un intrús vocacional.
I encara queda una manera notòria d'accedir al que és nou amb el que ja no ho és. Una petita anècdota es pot convertir en una gran teoria simplement adonant-se que és molt més universal del que sembla a simple vista. És el cas de Benoît Mandelbrot i de la seva celebrada geometria fractal de la naturalesa. Tot va començar amb una discrepància entre la longitud de la frontera comuna de dos països, segons si la dada es donava a un o a l'altre costat de tal frontera quan, òbviament la frontera a mesurar era la mateixa. La solució al misteri estava en la unitat que es triava per mesurar la longitud d'una línia tan irregular. No és el mateix recórrer-la amb pas de ratolí que fer-ho amb pas de girafa. Sobre aquella solució tan banal Mandelbrot, un altre perfecte dispers, va aixecar una teoria gloriosa sobre la manera més simple de crear complexitat.
Però les idees noves no broten només d'idees antigues. A més a més de la intuïció del món hi ha la comprensió del món. Darwin va viatjar cinc anys amb el Beagle mirant, observant i anotant fins que, elevant-se sobre tota aquella informació va buscar el que hi havia en comú entre tanta diversitat d'individus i espècies vives. Wallace va fer una cosa molt semblant. I de buscar la mínima expressió del màxim compartit, és a dir, d'aquest exercici de comprensió, va sorgir una de les idees científiques que més han influït dins i fora de la ciència: la selecció natural.
Una altra idea grandiosa i bellíssima que sorgeix de la comprensió del món és la de la simbiogènesi, una vella idea que finalment va aconseguir demostrar la gran Lynn Margulis: durant milers d'anys només hi va haver bacteris, però tota la resta, inclòs l'ésser humà, és el resultat d'una simbiosi de bacteris especialitzats en funcions diferents. Comprendre el món constitueix la millor estratègia per anticipar la incertesa, però, cada dia més, comprendre el món significa mirar per sobre de l'espatlla, de la frontera i de l'horitzó.
I finalment, es pot accedir a una idea per una concepció estètica o ètica del món. Aquest any es compleix un segle de la publicació de la teoria general de la relativitat d'Albert Einstein. Es basa en la idea anomenada principi d'equivalència, potser la idea més sublim de tota la història de la ciència. Einstein es va avançar cent anys al seu temps, ¡cent! Cap experiment ni contradicció obligava a buscar una teoria nova. La idea procedeix directament d'una concepció estètica del món: la naturalesa està governada per una sèrie de lleis que no poden dependre de qui estigui mirant-les. La relativitat és la menys relativa de totes les teories. A aquesta conclusió només hi arriba un gran intrús.
Jorge Wagensberg, ¿D'on vénen les idees?, El periodico.cat 17/10/2015