 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

Deberes
Archivado: septiembre 23, 2013, 8:53pm CEST por Gregorio Luri
En los Estados Unidos los niños negros dedican 6,3 horas semanales a los deberes escolares. Los latinos, 6,4; los blancos, 6,8 y los asiáticos, 10,3. Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman";}
-

¿ QUÉ DEMOCRACIA QUEREMOS ?
Archivado: septiembre 23, 2013, 8:51pm CEST por Luis Roca Jusmet

Reseña de
La democracia y su contrario. Representación, separación de poderes y opinión pública.
Andrea Greppi
Madrid: Trotta, 2012
Escrito por Luis Roca Jusmet
Lo primero que quiero decir es que me parece que el libro que me ocupa es, sin reservas, un buen libro. Es un análisis muy riguroso, preciso y claro de los desafíos que tiene hoy planteada la democracia contemporánea. Es además, una apuesta clara por la democracia como el único sistema basado en la soberanía de los ciudadanos, como la única realización posible de la igualdad política. Las críticas a la democracia que tenemos, dice el autor del libro, no deben cuestionar la democracia desde alternativas no democráticas ni favorecer su contrario.
El tema, ya lo sabemos, está muy vivo. Las últimas movilizaciones ciudadanas en el mundo de carácter emancipatorio se han hecho en nombre de la democracia. Algunas de ellas, también lo sabemos, se han dado en países cuyos gobiernos se presentan como democráticos. Hay, por tanto, una escisión entre esta demanda democrática y lo que funciona realmente en su nombre. El análisis de esta escisión pasa por una crítica de la democracia realmente existente. Esta crítica, cuando mantiene la exigencia democrática, puede plantearse en dos registros. Un registro sería el del cuestionamento radical. Este camino nos llevaría a decir que no estamos en una democracia sino en una oligarquía liberal ( que contiene, eso sí, algún elemento democrático). Era la postura que mantenía, por ejemplo, Cornelius Castoriadis ( al que el autor solo cita puntualmente y como referencia de otro pensador). Para Castoriadis una sociedad democrática es autogestionaria. Es la que sostiene, por ejemplo, Jacques Rancière, que dirá que estamos en una sociedad policíaca ( con todos los matices que queramos). El problema es que Castoriadis señala un listón tan alto en su concepción de la democracia que choca con cualquier exigencia posibilista. El caso de Rancière es aún más extremo : cualquier forma de gobierno acaba siendo no democrática en cuanto que estructura un orden nuevo en el que aparecerán nuevos excluidos. Pero hay otros planteamientos republicanos socialistas, como el de Gerardo Pisarello por ejemplo, que me parecen más interesantes porque son más concretos, más realistas a pesar de su radicalidad. Pisarello desarrolla su planteamiento en un libro que va muy bien para contrastar con el de Greppi y que se llama Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático ( Trotta, 2011). Para Pisarello lo que él llama tradición republicana defiende una constitución democrática y social y lo que él llama la tradición liberal defiende un constitución oligárquica. Es, para él,de alguna manera, un reflejo de la lucha de clases.
El punto de vista de Greppi es diferente porque él no habla de estas dos tradiciones como antagónicas, sino que defiende la existencia de una democracia liberal. La crisis de lo que llama el constitucionalismo democrático ( que defiende como Pisarello) no se plantea en los términos de conflictos de clases sociales, sino como una lógica más compleja producido por muchos condicionantes. Greppi no utiliza nunca la palabra oligarquía para referirse a los gobiernos actuales. Cuando se refiere a los poderes que para Castoriadis, Rancière o Pisarello son los oligárquicos ( que serían el poder económicos de las multinacionales, por ejemplo, o de las élites de los partidos políticos) para Greppi es un poder difuso que cuestiona la separación de poderes. Sin necesidad de pronunciarse de una manera drástica la polémica que he citado, sí me parece que Greppi diluye excesivamente la intervención de estos poderes y el contexto que los produce, que es el Sistema-Mundo Capitalista. Hay que reconocer, de todas maneras, que Greppi, entra con un gran rigor en las cuestiones concretas de la democracia representativa. Para él no hay opción posible y descarta considerar, por ejemplo, formas de democracia más directa o posibles opciones históricas alternativas a la elección de representantes como el sorteo, que hoy plantean considerar en nuestros país filósofos como José Luis Moreno Pestaña. Centrado en la defensa inevitable de la representación el problema es, para Greppi, como transformar lo que hoy es una ficción en algo vivo. Por una parte se trata de eliminar la distancia entre representantes y representados. Esto es difícil porque, entre otras cosas, los ciudadanos son cada vez más heterogéneos y cada vez menos un grupo compacto ( en el sentido que sea : social, ideológico..). Pero sobre todo, se trata, para Greppi, de introducir la deliberación. Deliberación, dice, mediada por las instituciones democráticos. La verdad es que no me queda demasiado claro como se concretaría esta propuesta, lo cual no quiere decir que no sea, de entrada, una buena propuesta. De salida lo será si encontramos los medios para llevarla a la práctica.
Todo esto nos lleva a la cuestión de la opinión pública. La opinión pública debe existir y esto implica ciudadanos informados y formados políticamente. Greppi ya señala que los medios de comunicación de masas no están por la labor, pero quizás aquí haría falta entrar más a fondo y más radicalmente en el tema. Greppi señala certeramente la influencia progresiva y nefasta de lo que podríamos llamar el poder de la imagen : la publicidad, los nuevos comunicadores, la publicidad.
Andrea Greppi señala la deriva de nuestra democracia a partir de la confusión de poderes, el vaciado de la opinión pública crítica y como consecuencia de la ruptura entre representantes y representados. Señala también el efecto negativo del neoliberalismo, sobre todo por su cuestionamiento del constitucionalismo democrático, es decir de la necesidad de unas leyes o normas básicas claras sino más bien como un entramado complejo que se puede manejar de diferentes maneras. Este es un punto sobre el que valdría la pena profundizar y que evidentemente tiene que ver con la llamada sociedad líquida y sociedad del riesgo. Es un gobierno indirecto con muchas ramificaciones, como muy bien nos muestran los estudios de Nikolás Rose actualmente. Pero los sistemas de control, aunque no tengan una cabeza visible, a mí me parecen, al contrario que a Greppi, claros. Él mantiene que hay una especie de lógica de decisiones irresponsable en la que ni se preven ni se valoran sus consecuencias. Yo no lo tengo tan claro, más bien me parece que lo que hay es una lógica estructural del capitalismo en la que lo que se potencia es la acumulación sin límite del gran capital. El tema es, desde luego, complejo.
Otro debate interesante que aparece en el libro es el de la relación entre democracia y verdad, como actualización del debate entre Sócrates y Protágoras sobre si la política necesita una formación específica o es una capacidad universal innata en el ser humano. El debate, en definitiva, sobre si hay un saber en política o e simplemente un contraste de opiniones. Y las consecuencias de cada una de las dos posiciones. También la cuestión, relacionada con esta, de la educación política en una sociedad democrática.
Andrea Greppi, Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, señala muy bien quién es el contrario de la democracia : la combinación de populismo y tecnocracia. Ciertamente es mucho más grande este peligro que el del resurgir de los totalitarismo, porque es resultado de la propia inercia del sistema. Greppi hace un buen repaso de las teorías democráticas más actuales, con una posición crítica interesante frente a pesos pesados como Habermas o Rawls. Lo que acaba apuntando es la necesidad de responder a esta red ambigua de poderes con un nuevo impulso del constitucionalismo democrático en la línea de filósofos políticos como David Held, que pretenden potenciar una salida cosmopolita y democrática frente a esta degradación actual de la democracia. Hay que definir unas reglas de juego claras y transparentes para todos y saber mantenerlas.
El libro, como he dicho al principio, vale la pena leerlo y trabajarlo, aunque quizás necesitaría una estructura algo más sintética en un desarrolló, que es, para mi gusto, demasiado academicista para el lector no especializado.
Luis Roca Jusmet
-

Te’l dedico, avi
Archivado: septiembre 23, 2013, 8:46pm CEST por marinaboguna
Encara me’n faig creus que ja no estiguis entre nosaltres. Tot ha sigut molt ràpid i sobtat. Te’n vas anar a dormir dient: “bona nit i fins demà”, però l’endemà no va arribar mai per a tu perquè ja no … Continua llegint → -

La vida misma
Archivado: septiembre 23, 2013, 8:37pm CEST por martaalvarez
Sé que el color verde representa la vida y que el color rojo representa la pasión. También sé que las nubes son inalcanzables y que la primavera desprende un olor peculiar. Que contar las estrellas del universo es imposible, pero … Continua llegint →
-

L'univers del cervell (documental)
Archivado: septiembre 23, 2013, 7:49pm CEST por Manel Villar
-

El crit
Archivado: septiembre 23, 2013, 7:20pm CEST por mireiaauset
La setmana passada, estava asseguda a la taula que hi ha a la meva terrassa, que, casualment dona a peu de carrer. Tinc la sort o desgràcia de viure en una zona molt cèntrica de Cabrils on hi passa molta … Continua llegint →
-

Alain Badiou, un filòsof en un temps de revoltes.
Archivado: septiembre 23, 2013, 7:01pm CEST por Manel Villar
Primero fue Túnez, Egipto, la “primavera árabe”. Luego, la indignación en España, Grecia, Estados Unidos, Portugal. Más recientemente, los movimientos en Brasil, Turquía o Bulgaria. ¿Qué tipo de revueltas son estas? ¿Cómo resuenan entre sí? ¿Tienen algo en común? ¿Qué lugar ocupan en la larga historia de la política de emancipación? ¿Comparten problemas o desafíos?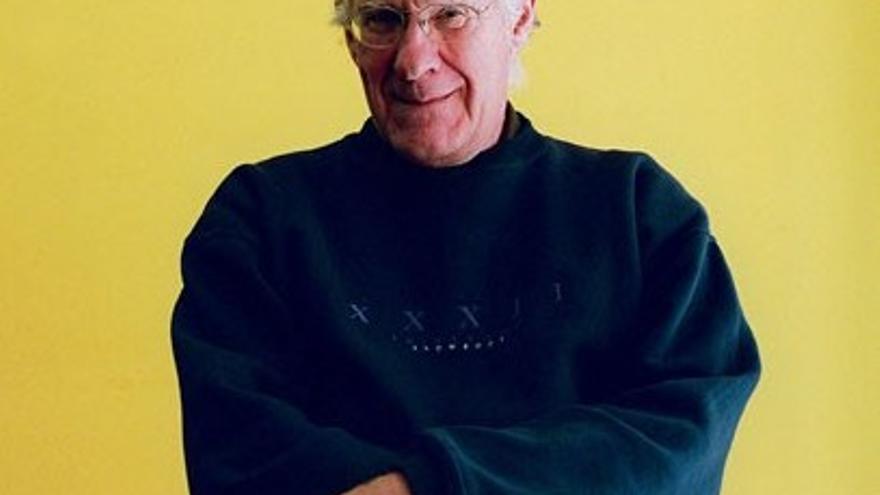
Alain Badiou
El filósofo francés Alain Badiou se atreve con estas preguntas enormes. En su libro El despertar de la Historia, ensaya una interpretación a un tiempo filosófica, histórica y política de la onda de rebelión que se propaga un poco por todas partes desde 2011.
Badiou es, en palabras de uno de sus comentaristas, “un gran sistematizador y un excelente periodizador”. Es verdad. Acostumbrados al presente que construyen los medios de comunicación, un presente confuso y sin memoria donde nada parece relacionado con nada y todo se evapora rápidamente, impresiona mucho la claridad y el alcance histórico de su reflexión. El tipo piensa en siglos y épocas, un timeline muy diferente del habitual.
Creo que su relato histórico puede tener varios efectos positivos entre quienes nos sentimos concernidos por el porvenir de todo lo que se abrió con la ocupación de las plazas en mayo de 2011. En primer lugar, mitiga la sensación de urgencia y ansiedad que nos mueve a exigirle a los procesos resultados inmediatos, recordándonos el tiempo largo de las transformaciones reales y su carácter no lineal, sino más bien con mareas altas y bajas. En segundo lugar, atempera el afán de novedades que nos hace saltar constantemente de una cosa a otra y vuelve imposibles los diálogos entre pasado y presente, insistiendo en que lo nuevo es sobre todo una manera inédita de mirar problemas muy, muy antiguos (qué queremos, cómo nos organizamos, etc.).
Por último, puede tal vez ayudarnos a elaborar una noción menos angustiada y angustiosa de responsabilidad hacia lo que sucede, porque muestra cómo la transformación social está y a la vez no está en nuestra mano, depende y a la vez no depende de nuestra voluntad (y nuestro voluntarismo). Es decir, no es un “producto” que se diseña y se ejecuta según un plan maestro, aunque tampoco es un “milagro” que debamos simplemente esperar. Depende de acontecimientos: rupturas en el orden de cosas, imprevisibles y sin autor, que proponen nuevas posibilidades de acción y existencia. Pero sobre todo depende de lo que sepamos hacer con ellos: la política consiste en dar sentido y duración a estos acontecimientos, en cuidar y prolongar algo que no hemos decidido o decretado nosotros, algo que siempre es una sorpresa. Es lo que Badiou llama "fidelidad".
En el texto que puedes leer a continuación, presento de manera resumida (espero que no demasiado inexacta) las tesis del filósofo, usando para ello muchas veces sus propias palabras, salpicando la exposición de algún comentario al hilo y apuntando al final alguna duda.
Revuelta inmediata y revuelta históricaNuestro tiempo está marcado por las revueltas, ¿pero de qué tipo son? Badiou propone una distinción aclaratoria entre “revuelta inmediata” y “revuelta histórica”. La revuelta inmediata es muy breve (una semana a lo sumo), está circunscrita espacialmente a los lugares donde viven los manifestantes, se extiende por imitación entre lugares y sujetos idénticos, ella misma es internamente muy homogénea y por lo general carece de palabras, declaraciones u objetivos. Badiou está pensando por ejemplo en la revuelta de las periferias francesas de 2005 o en los episodios de pillaje en Londres durante el verano de 2011 (ambos casos provocados por muertes vinculadas a actuaciones policiales más que dudosas). La revuelta inmediata es más nihilista que política. Se consume en el rechazo y en la ausencia de perspectivas. Es incapaz de abrir un porvenir.
Por su lado, la revuelta histórica se desarrolla en un tiempo más largo (semanas, incluso meses), se localiza en un espacio central y significativo de las ciudades, se extiende incluyendo a distintos sujetos, su composición interna no es homogénea sino un mosaico de la población (un poco de todo) y en ella la palabra circula, hay objetivos y demandas (aunque no programas). Badiou está pensando sobre todo en la primavera árabe, pero también incluye aquí al 15-M, Occupy, etc. La revuelta histórica es capaz de unir lo que normalmente está dividido (personas con distintos intereses, identidades, ideologías). Hace presente lo que estaba ausente (o “dormido”, según la metáfora de Sol). No se agota en sí misma, sino que desencadena nuevos procesos.
Las revueltas históricas reabren el juego de la Historia. Por un lado, sacuden la visión establecida del mundo. En nuestro caso, el relato del “fin de la Historia” (la idea de que el matrimonio feliz entre capitalismo y democracia representativa constituye la única forma de organización social viable) y la reducción de la vida a vida privada y búsqueda del propio interés. Por otro, activan la capacidad colectiva de transformación de la realidad. Es decir, descongelan la historia poniendo en marcha otra secuencia de la política de emancipación. En el caso de las revueltas actuales, sería la tercera.
Las tres secuencias de la política de emancipaciónLa historia de la política de emancipación está organizada en secuencias o fases. Las secuencias se abren por acontecimientos (que generan nuevas posibilidades para la acción colectiva) y se cierran por problemas (puntos de detención y finalmente de parálisis de las prácticas políticas). Entre secuencia y secuencia existen “periodos de intervalo” en los que, como dice la frase célebre, “lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”.
Entre 1789 (año de la Revolución Francesa) y 1871 (la Comuna de París) se desarrolla la primera secuencia en torno a la idea-fuerza de la revolución entendida como derrocamiento insurreccional del orden establecido. Es la secuencia de formación del movimiento obrero, de las discusiones entre Marx, Bakunin, Proudhon y Blanqui, del socialismo utópico, de las minorías conspiradoras y las barricadas. El problema que agota finalmente esta secuencia es que las insurrecciones, sin concepto fuerte ni organización duradera, son reprimidas y masacradas una y otra vez. La secuencia se sella definitivamente con la sangre de los comuneros en el París revolucionario de 1871.
La segunda secuencia, entre 1917 y 1976, se organiza en torno a la idea de la revolución como conquista (fundamentalmente militar) del poder. El “cerebro” de esta secuencia es, naturalmente, Lenin. Su balance de la primera secuencia es el siguiente: la cuestión principal que deja pendiente es la de la victoria, cómo ganar y cómo hacer que la victoria dure. (Se dice que Lenin, no especialmente dado a las exteriorizaciones físicas de alegría, llegó a bailar en la nieve cuando la Revolución Rusa superó los setenta y dos días que duró la Comuna de París). Y la respuesta es el Partido: una capacidad centralizada y disciplinada, dirigida a tomar el poder y construir un Estado nuevo. A la lógica insurreccional le sucede por tanto una lógica de toma del poder. (A un español le vendrá a la cabeza probablemente como objeción la experiencia anarquista, pero Badiou parece considerar el anarquismo como un “pariente pobre” del marxismo-leninismo que nunca ha organizado realmente una sociedad más allá de algún episodio puntual y excepcional).
La segunda secuencia es la del comunismo estatal, la ciencia de la conquista del Estado, Lenin, Trotsky, Mao... pero también la del terror como herramienta de gobierno. El problema que agota esta secuencia es la identificación absoluta entre política y poder. La relación entre las tres instancias de la política (acción colectiva, organizaciones y Estado) se articula bajo la forma de la representación sin fisuras (“las masas tienen partidos y los partidos tienen jefes”, dirá Lenin). Y el Estado revolucionario se convierte finalmente en un aparato autoritario y separado de la gente que se relaciona con todo lo que no es él mediante una lógica de guerra: el otro como enemigo que se trata de neutralizar por todos los medios al alcance. La revuelta antiautoritaria de Mayo del 68, con su rechazo de la representación, de la división entre los que saben (y mandan) y los que no (y obedecen), de la política como un asunto exclusivo de partidos y especialistas, marcará el final de esta secuencia.
IntervalosComo decíamos antes, entre secuencias existen “periodos de intervalo” donde lo viejo está agotado (aunque pesa como inercia) pero no sabemos aún qué es lo nuevo. No hay figuras compartidas y practicables de la emancipación: dispositivos replicables, imágenes comunes del porvenir, “linguas francas”. En los periodos de intervalo, como se puede suponer, el estado de cosas aparece como inevitable y necesario, incuestionable. La hegemonía de las ideas dominantes es muy vigorosa: “las cosas son así”, “siempre habrá ricos y pobres”. Y la rebelión se expresa a menudo teñida de nihilismo y desesperación (“no hay nada qué hacer, pero aún así...”). El periodo entre 1871 y 1917 fue un intervalo. Desde 1976 vivimos en otro. La secuencia organizada en torno a la idea-fuerza de la toma del poder se cierra (sin que prospere la renovación apuntada durante algunos años por Mayo del 68) y se impone la lectura conservadora de que toda revolución está abocada a la masacre y es mejor asumir por tanto el “mal menor” de la democracia representativa.
Pero algunas experiencias colectivas (como el propio Mayo del 68, el movimiento polaco Solidaridad, el zapatismo o la primavera árabe) empiezan a dibujar una hipótesis bien distinta: no es la idea de transformación del mundo la que ha quedado definitivamente impugnada en las checas y los gulags, sino la respuesta del Partido y la toma del poder. Estos acontecimientos pueden ser leídos por tanto como señales de que se está abriendo paso, lenta y fragmentariamente, una nueva secuencia donde el desafío es inventar una política a distancia del Estado. Esa es la revolución mental y cultural que proponen estos movimientos: concebir la política como creación (de posibilidades) y no como representación (de sujetos o demandas). Una política que exista por ella misma y no subordinada al poder y su conquista.
¿Significa esto que la política por venir debe desentenderse de los problemas del poder y el Estado (como en algunas tentativas de construir una sociedad paralela o en los márgenes de la oficial)? La respuesta es negativa. La política no debe confundirse con el poder, pero tampoco desentenderse de él, sino inventar modos de imponerle cuestiones sin colocarse en su lugar. Obligar al Estado sin ser Estado. Afectar y alterar el poder sin ocuparlo (ni desearlo). El desafío es pensar la articulación entre los tres términos de la política (recordemos: acción colectiva, organizaciones y Estado), no bajo la forma de la representación, sino más bien según un arte de las distancias (es decir, de conflictos y conversaciones entre instancias que no se confunden ni se “traducen” simplemente unas a otras).
Por todo ello, Badiou es muy crítico en general con la izquierda (también la alternativa) que sigue pensando con el cerebro de la secuencia anterior: “traducir” al plano institucional las demandas sociales, cuando los movimientos no se reducen a pedir cosas, sino que son también instancias creadoras de nueva realidad (nuevos valores, nuevas relaciones sociales, nueva humanidad); poner en el centro de toda actividad las elecciones, cuando el procedimiento electoral convierte en número, inercia y separación lo que en la calle se expresa como voluntad colectiva y transformadora (con las enormes decepciones consiguientes: después de Mayo del 68, De Gaulle; después de Plaza Tahrir, los Hermanos Musulmanes); proponer formas delegativas de la política que nos prometen cambiar el mundo sin tener que cambiar un ápice nosotros, etc.
Las formas de pensar de la secuencia anterior (representación, delegación, etc.) mantendrán su relativa vitalidad mientras no se inventen las figuras conceptuales y organizativas de la tercera secuencia. El problema es que aún estamos en un periodo de intervalo: las revueltas no son revoluciones. No saben qué poner en lugar de lo que derriban, ni qué nueva relación instituir entre los tres términos de la política. En eso consiste la “indecisión” (con trágicas consecuencias) de los manifestantes de Plaza Tahrir: “tiramos gobiernos, ¿y luego qué?” La misma idea de revolución está en crisis. Antes cada grupo o tribu política tenía la suya, pero la referencia era compartida. Ahora ya nadie sabe muy bien qué significa y usamos la palabra en forma lúdica (como la spanish revolution, un guiño al famoso gag de los Monthy Python).
Falta la Idea (escrito por Badiou así, en mayúsculas), es decir, una nueva visión de la vida en común, lo suficientemente clara como para presentarse como alternativa a esta sociedad (la idea comunista jugó ese papel en el pasado). Y una nueva articulación entre los tres términos de la política.
Pero podemos ser optimistas. Las revueltas abren de nuevo lo posible. Eso explica que el texto más entusiasta de la historia de la política de emancipación (El Manifiesto Comunista) se escribiese después de la derrota del levantamiento de 1848. Esa insurrección había abierto una brecha importantísima en la restauración del orden de 1815 tras los desórdenes revolucionarios de 1789. Hay fracasos y fracasos. Hay derrotas muy fecundas.
En un periodo de intervalo el mayor enemigo somos nosotros mismos: nuestra impaciencia, nuestra inconstancia, nuestro miedo a lo desconocido. Se requiere mucho coraje y tenacidad para no recaer las viejas respuestas ni tampoco desalentarse. ¿Cómo orientarnos sin recurrir a las viejas brújulas? No hay recetas ni atajos. La clave está sobre todo en la capacidad de invención de las prácticas reales, que no nos ofrece soluciones (que aplaquen nuestra angustia), pero sí las posibilidades para encontrar esas soluciones.
Por una promiscuidad teóricaHasta aquí Badiou (o al menos mi resumen). Me gustaría señalar ahora para terminar un riesgo que me parece inherente a los grandes relatos (incluso si están tan bien construidos y hablan tan directamente a nuestro presente como el suyo). Lo haré a partir de los comentarios críticos de Badiou sobre el 15-M que se pueden encontrar en El despertar de la Historia y desperdigados por otras intervenciones posteriores.
A Badiou el 15-M le parece interesante (la toma de las plazas, el “no nos representan”, la creatividad, etc.), pero lo considera finalmente una “imitación débil de la primavera árabe”. Le critica sobre todo tres cosas: 1) no tiene ninguna idea precisa de victoria (como sí tenía la primavera árabe: “fuera Mubarak”, “fuera Ben Alí”), lo cual hace muy incierto su futuro; 2) es esencialmente un movimiento juvenil que no consigue involucrar a las clases populares, lo que explica que la derecha ganase holgadamente las elecciones posteriores; y 3) reclama “democracia real ya”, cuando la democracia es la pantalla de legitimación del poder financiero y por tanto reivindicarla no puede llevarnos muy lejos.
Ninguna de las críticas me convence plenamente. Ciertamente, el 15-M de las plazas no tenía una idea clara y compartida de lo que es una victoria, pero ¿no fue también eso lo que permitió el encuentro entre tanta gente distinta y desconocida entre sí? La energía generada en ese encuentro se ha ido organizando luego en direcciones y hacia objetivos concretos (PAH, mareas) y se mantiene viva, de forma latente y manifiesta. Es verdad que los egipcios y los tunecinos tenían un objetivo claro y eso catalizó las voluntades en un solo sentido, pero ¿y después? Una vez caídos Mubarak y Ben Alí, ¿no están los egipcios y los tunecinos tan perdidos/en búsqueda como nosotros?
Aceptemos que el 15-M de las plazas era fundamentalmente juvenil (aunque pocos espacios más plurales pueden encontrarse en la historia política española reciente). Pero ¿y luego? ¿No se diversificó enormemente el 15-M cuando aterrizó en los barrios o hizo alianza con la PAH? Muchos inmigrantes completamente ajenos a lo que sucedía en las plazas entraron en contacto con el 15-M por ahí. Un acontecimiento no es sólo el evento que lo inaugura, sino el proceso que abre. El rasgo incluyente del 15-M apareció ya en las plazas pero siguió produciendo efectos de apertura después. Y si es el déficit de heterogeneidad lo que explica que el PP ganase las elecciones, ¿no podríamos decir lo mismo de Mayo del 68 y la victoria posterior de De Gaulle?
Por último, la democracia que se reclamaba (y practicaba) en las plazas, ¿es equivalente de algún modo a la política parlamentaria? El significado de las palabras depende de quién las dice, dónde las dice y cómo las dice. En el contexto del 15-M, la palabra democracia remite más bien a la aspiración de una política ciudadana, no troceada en partidos peleados por el poder, capaz de hacerse cargo de los asuntos comunes (o al menos de tener algo qué decir sobre ellos). Y hay mucho trabajo experimental en marcha para concretar esa aspiración.
En definitiva, el 15-M de Badiou es demasiado un paisaje a vista de pájaro (también me lo parecieron sus comentarios sobre la revuelta turca). Pero, ¿no hay en todo gran relato un punto de distancia y abstracción que tiende a recortar la riqueza (y la complejidad y la heterogeneidad) de las situaciones singulares? Por ese motivo es muy importante que sean los propios habitantes de las situaciones los que generen sus nombres y las categorías para pensarlas. Y su propio sentido de la orientación. Sin descartar desde luego ninguna aportación externa, pero sin asumir tampoco ninguna como dogma. El amor que nos reclaman muchas veces los grandes filósofos es demasiado excluyente y posesivo. O uno u otro. O Badiou o Negri. O Agamben o Butler. Etc. Es mejor el amor libre o una cierta promiscuidad teórica. Es decir, con cariño y respeto (leyéndoles con atención y tratándoles con cuidado), poder estar con varios a la vez, tocar sin miedo y reapropiarnos de sus cacharros conceptuales, hacer combinaciones inéditas y, sobre todo, pensar siempre desde nuestras propias necesidades, desde nuestra propia biografía y trayectoria, desde las preguntas que nos ponen las situaciones de vida que atravesamos.
Amador Fernández-Savater, Un tiempo de revueltas (lectura de Alain Badiou), el diario.es, 20/09/2013 * Gracias a Pepe por su atenta lectura previa, observaciones y amables críticas!
Lecturas utilizadas para este artículo: El despertar de la Historia, A. Badiou, Clave Intelectual (2012) La Hipótesis Comunista, sobre la Comuna de París, Mayo del 68, la Revolución Cultural China... (extractos en castellano) Controverse, un libro-conversación entre Badiou y Jean-Claude Milner (en francés) Éloge du théâtre, Badiou sobre el teatro (en francés) “Acontecimiento y subjetividad política”, conferencia de Badiou en 2012 “La figura del revolucionario de Estado. Igualdad y terror”, artículo de A. Badiou “Lógicas del cambio: de la potencialidad a lo inexistente”, un texto de Bruno Bosteels sobre Badiou
-

PRIMER TRABAJO PARA EL PROYECTO INTEGRADO SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Archivado: septiembre 23, 2013, 6:51pm CEST
-

Llibres d'autoajuda: somriu o mor.
Archivado: septiembre 23, 2013, 6:42pm CEST por Manel Villar
Los libros de autoayuda se han convertido en el contexto actual de crisis social en uno de los sectores editoriales más relevantes, poseyendo una enorme influencia sobre la vida de millones de personas que atraviesan momentos difíciles. Sin embargo, no es infrecuente que sirvan de vehículo de transmisión de los valores más rancios de las ideologías dominantes, o que se hallen vinculados a intereses comerciales (como por ejemplo las publicaciones del “Instituto Cocacola de la Felicidad”). Así, junto a libros muy interesantes es frecuente encontrar títulos como “ Conquistar el mundo es fácil’. “Gestiona tu vida como una empresa”, “ Los guerreros de la mente”, etc.
Barbara Ehrenreich
Sorprendentemente, el contenido, el análisis de los valores que transmiten estos libros, queda con frecuencia muy al margen del debate social y científico. Por supuesto, no es que abogue por ningún tipo de regulación –la libertad es fundamental, aunque se ha de diferenciar de la publicidad engañosa- pero sí que abogo por una actitud crítica, incluso radicalmente crítica hacia este surtido inagotable de oferta de autoayuda del mundo de hoy.
Pero, cuáles serían los valores claramente cuestionables que transmiten los libros de autoayuda de baja calidad, a millones de lectores ávidos de encontrar soluciones a sus angustias y dificultades? Al menos, los siguientes:
1. Negación de la realidad social: ya puedes estar en paro, haber sido desahuciado de tu vivienda, estar enfermo sin derecho a atención sanitaria…siempre has de sonreír y sentirte plenamente feliz. La vida es maravillosa. Repítelo hasta que te convenzas. Como señala Barbara Ehrenreich “sonríe o muere”.
2. Autoculpabilización: son tus limitaciones las que te impiden ser feliz. El mundo está lleno de oportunidades a tu alcance, lleno de cosas estupendas que no sabes aprovechar, y todos tenemos las mismas oportunidades. El lema vendría a ser algo así como “eres un zoquete por ser tan afortunado de vivir, de existir, y encima tomarte las cosas así”. Pero aquí se tendría que señalar que también el psicoanálisis o el cognitivismo, por citar dos grandes paradigmas de la psicología, también han sido criticados por centrar excesivamente el foco de atención en los problemas personales del sujeto, desvalorizando con frecuencia la influencia de la realidad externa, de las injusticias y desigualdades sociales que marcan en gran medida la vida de las personas.
3. Promueven la acomodación al modelo social dominante: transmiten la idea de que las cosas son como son, “esto es lo que hay”. El sujeto debe esforzarse, pero siempre dentro del sistema, sin cuestionarlo, sin cambiar las reglas de juego. Se abusa del la psicología del sentido común, que con frecuencia es muy acomodaticia y sirve más para la resolución práctica de determinadas situaciones cotidianas que para el funcionamiento adaptativo general del sujeto.
4. Hipersimplificación de la realidad psíquica: se tienden a plantear soluciones muy simples tanto para todo tipo de problemas como para todo tipo de personas. Pero se ha de tener en cuenta que existe una gran psicodiversidad y que lo que para una persona puede ser bueno, puede no serlo para otra. Por ejemplo, la incesante recomendación del optimismo, un auténtico mantra en muchos libros de autoayuda, puede ser claramente perjudicial para personas que ya son optimistas, personas con tendencia a la acción, que pueden ser inducidas a conductas temerarias
5. Presentación de libros con un marketing tipo “producto milagro”: siga Vd. estas sencillas instrucciones y todo cambiará. Y se ha de tener en cuenta que cuando una persona muy angustiada busca ayuda y ésta le fracasa, aún se hunde más. Es decir los efectos pueden ser opuestos a los buscados.
Insisto en que los libros de autoayuda constituyen un género muy amplio en el que hay libros muy interesantes, pero que dada su creciente influencia social, es importante ser críticos con aquellos otros que se escriben al dictado del marketing o que sirven de mera correa de transmisión de las ideologías y valores sociales dominantes. Así pues, este tipo de libros ¡¡¡” más que echarnos una mano, nos ponen la mano encima”!!!!
Joseba Achotegui, Autoayuda. ¿Tópicos y sumisión?, Público, 22/09/2013 -

L'absència de dolor no és cap benedicció.
Archivado: septiembre 23, 2013, 6:32pm CEST por Manel Villar

Una niña alemana es incapaz de sentir el dolor. Porta una mutación genética de la que apenas hay casos documentados en el mundo. Lejos de ser una bendición, esta analgesia natural impide que se dé cuenta de que se está quemando la piel, cortando un dedo o fracturando un brazo. Pero el estudio de su sufrimiento puede servir para combatir el dolor de los demás.
El dolor es uno de los principales mecanismos de defensa de un ser vivo. Un golpe o una quemadura más allá del umbral que el tejido celular puede soportar sin ser dañado activan un tipo de neuronas, los nociceptores, que envían la señal de alerta hasta la espina dorsal. Esta señal viaja en forma de impulsos eléctricos a través de los llamados canales iónicos que, aprovechando diferencias de polaridad, transportan iones, en este caso de sodio (Na), a través de la red neuronal.
Los investigadores se fijaron en una niña alemana diagnosticada con una incapacidad congénita para sentir el dolor. Sus padres no sufren esa alteración. Tras secuenciar su exoma (la parte codificante del genoma) comprobaron que la chica tenía una mutación en el gen SCN11A, que codifica uno de estos canales de sodio.
Para asegurarse el rol de este gen y que no se trataba de alguna enfermedad neurodegenerativa, los científicos lo cotejaron con el de otros 58 individuos que, desde niños, también presentaban una severa pérdida sensorial. Sólo uno de ellos, un joven sueco, tenía la misma mutación en el SCN11A.
Aunque los investigadores ya tenían claro que esta mutación era la causa de que la pequeña no supiera lo que es el dolor, decidieron hacer un último experimento. Tal como cuentan en Nature Genetics, mediante recombinación genética, reprodujeron la mutación de este gen en ratones. Vieron que la décima parte de los ratones nacidos de progenitores mutantes mostraban severas heridas en la piel y eso que los habían tenido aislados. Se autolesionaban sin darse cuenta.
También comprobaron que su umbral de reacción ante quemaduras o pinchazos era mucho mayor que el de los ratones sin el gen mutado. Por ejemplo, los mutantes tardaban más del doble de tiempo en reaccionar que los otros roedores cuando los científicos quemaban su cola con un haz de intensa luz.
“Se desconoce la prevalencia real de esta afección, pero estamos hablando de un desorden muy raro. No creo que haya más de un puñado de personas con esta enfermedad”, dice Ingo Kurth, del Instituto de Genética Humana de la Universidad Clínica de Jena (Alemania) y principal autor de una investigación que no sólo puede ayudar a la niña alemana.
Para Kurth, “es importante entender estas enfermedades raras, también para sensibilizar a la población general de este tipo de trastornos”. Pero el estudio de enfermedades raras “ayuda a entender los mecanismos generales de la biología como la percepción del dolor y este conocimiento puede ser transferido a trastornos comunes para, por ejemplo, aliviar el dolor en la población general”, añade.
Aunque aún no hay cura para el caso de esta niña, “ahora sabemos que el bloqueo selectivo del SCN11A podría ser una opción de tratamiento”, sostiene el científico alemán. De la misma forma, se podrían desarrollar antagonistas que frenaran la hiperactivación que muestra uno de sus canales de iones de sodio. Algo que podría servir para cualquier persona independientemente de que porte la mutación o no.
El caso de la joven alemana y también del niño sueco no son los primeros humanos analgésicos en llamar la atención de la ciencia. En 2006, investigadores británicos supieron que en el norte de Pakistán había seis miembros de tres familias (emparentadas también entre ellas) que tampoco sentían el dolor. Como los niños europeos, presentaban severas lesiones y un largo historial de roturas de extremidades. Y es que la ausencia de dolor no es una bendición. Para ellos, morderse el labio, saltar o el simple gesto de llevarse algo a la boca pueden ser muy peligrosos.
Tras secuenciar su genoma, comprobaron que todos portaban la misma mutación. Pero en esta ocasión el gen mutado era otro, el SCN9A, que codifica otro de los nueve canales de iones de sodio que tienen todos los mamíferos. Además, aquí la actividad en el canal iónico en vez de aumentar, disminuía.
“El canal iónico codificado por el SCN9A juega un papel crucial en la generación de potenciales de acción, es decir, en la activación de la neurona para enviar señales de dolor al cerebro”, recuerda Kurth. Pero añade: “parece que el SCN11A funciona más en un segundo plano, pero actúa como un regulador principal para controlar la excitabilidad y activación neuronal”, sostiene.
Cuando se le pregunta si esta mutación también podría afectar al dolor emocional, al que se siente cuando se pierde a un ser querido, por ejemplo, el investigador recuerda que el gen SCN11A trabaja en la periferia corporal y detecta el dolor físico. Sin embargo y advirtiendo que es una mera especulación dice: “en la medida en que el dolor psicológico y el físico comparten las mismas áreas cerebrales, uno podría imaginar que pudiera haber algún tipo de interferencia”.
Miguel Ángel Criado, La nña que no sentía dolor, El Huffington Post, 22/09/2013 -

L'independentisme: el valor polític de la il.lusió.
Archivado: septiembre 23, 2013, 6:23pm CEST por Manel Villar
.
.. el nacionalismo ya ha dado el paso que faltaba y ha decidido transitar desde un soberanismo que todavía dejaba margen a una cierta ambigüedad (si no hubiera entre qué escoger, no habría decisión posible) al secesionismo más inequívoco. La consecuencia ha sido que el espacio político catalán se ha ido achicando de manera vertiginosa. Y de la misma forma que, durante años, solo cabía ser catalanista o nacionalista, el mensaje con el que ahora se nos bombardea desde los medios de comunicación públicos catalanes es que no hay vida política fuera del secesionismo. Tal vez fuera más propio decir que en las tinieblas exteriores al independentismo solo habitan la irrelevancia pública o, peor aún, el españolismo más rancio y casposo. Que nadie considere estas últimas palabras como una exageración. Era precisamente el actual conseller de cultura (sí, de cultura, han leído bien) del gobierno catalán el que hace pocos días dejaba caer, en un discurso que por cierto llevaba escrito, la afirmación de que solo se pueden oponer a la creación del Estado catalán "los autoritarios, los jerárquicos y los predemócratas o los que confunden España con su finca particular". .Este secesionismo independentista, pretendiendo presentarse como algo prepolítico (o suprapolítico), lo que en realidad reedita es la vieja tesis conservadora de la obsolescencia de las ideologías, de la superación del antagonismo entre derechas e izquierdas, en este caso por apelación a una instancia superior jerárquicamente en la escala de los valores como es la nación (ya saben: "ni derecha ni izquierda: ¡Cataluña!"). Este genuino vaciado de política no es en absoluto inocente: gracias a él, el gobierno catalán está consiguiendo rehuir todas las críticas que se le plantean (por ejemplo, a sus políticas sociales) a base de aplazar al día después de la independencia, identificada con la plenitud nacional catalana (Artur Mas dixit), la solución taumatúrgica de todos los problemas. De ahí que resulte preocupante el ruinoso seguidismo practicado por los partidos de izquierda catalanes en relación con el nacionalismo no solo durante todos estos años sino, muy en especial, en los últimos tiempos. Sin que sea de recibo argumentar, para intentar maquillar o neutralizar este carácter conservador del programa independentista, el valor político que representa el hecho de que dicha corriente haya conseguido movilizar, insuflando ilusión, a amplios sectores de la sociedad catalana.
Entiéndaseme bien: sin duda ha sido así, pero resulta obligado plantearse el valor político de dicha movilización o, si se prefiere, el contenido de la ilusión en cuanto tal. Quienes tanto se complacen en señalar el carácter histórico de cuanto está ocurriendo, o dibujan analogías extravagantes con determinados momentos del pasado (por ejemplo, con los procesos de descolonización del Imperio Español), no deberían ser tan hipersensibles cuando se les advierte de paralelismos históricos mucho más pertinentes. Cualesquiera intransigentes, fanáticos e intolerantes (de los cruzados medievales a los jóvenes españoles que se alistaban voluntarios en la División Azul, pasando por todos los ejemplos que se les puedan ocurrir) se sienten ilusionadísimos ante la expectativa de alcanzar sus objetivos, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría sumarse a su causa solo por ello.
Con otras palabras, ni la ilusión es un valor en sí mismo ni, menos aún, constituye la instancia última con la que dirimir entre diversas opciones programáticas. La política es discusión racional sobre fines colectivos en la plaza pública. No cabe, sin contradicción, apelar constantemente a la necesidad de la política y, al mismo tiempo, optar por la irracionalidad de la ilusión sin más. Porque si la indiferencia es mala, el unanimismo acrítico es, sin el menor género de dudas, mucho peor.
Manuel Cruz, Cataluña: unanimismo versus plutalismo, El País, 23/09/2013 [elpais.com]
-

ALGUNAS IMPRESIONES SOBRE LAS ELECCIONES ALEMANAS
Archivado: septiembre 23, 2013, 5:57pm CEST por Luis Roca Jusmet

Escrito por Luis Roca Jusmet
Alemania tiene una larga historia, que conozco superficialmente. Conozco algo la situación de lo que algunos han llamado "la Quinta Alemania", aparecida tras la reunificación. Suficiente como para opinar con una mínima base.
Por un lado, de Alemania podemos decir que es un país que funciona. Funciona según las reglas del capitalismo : crece, produce, se consume. No comparto la idea de que "cuanto peor, mejor" porque aunque no simpatizo con el capitalismo considero que hay que dar una alternativa mejor ( posible y deseable) para desea su fin. Decía que Alemania funciona, mientras que España no lo hace. Funciona además con las recetas del neoliberalismo : austeridad en el gasto público, reducción de impuestos ( sobre todo a los que tiene más), y prioridad de lo privado sobre lo público. Teatcher y Reagan fueron sus apóstoles pero lo continuaron los propios socialdemócratas, como Tony Blair en el Reino Unido o Gerard Schroeder en Alemania. Teatcher y Reagan eran neoliberales económicos y neoconservadores sociales. Blair y Schroeder no eran neoconservadores : en este sentido se transformaron en neoliberales más puros, como el sociólogo ideológoc de Blair : Anthony Giddens.
En la República Federal Alemana se aplicó el pacto social y fue un Estado socialdemócrata. Las clases trabajadoras alemanas, y por supuesto la clase media, vivía en unas condiciones aceptables o más que aceptables.
El sindicalismo, como aliado del SPD, hizo mucho para facilitarlo. El precio era, por supuesto, la paz social. Cuando la República Federal se unificó con la República "Democrática" y además la crisis empezaba a agolear, el gobierno de coalición de soicaldemócratas y verdes aplicó el neoliberalismo con el programa "Agenda 21". Pudo hacerlo, en parte, por el apoyo de los fuertes sindicatos alemanes. Se redujeron los servicios públicos, se bajaron los salarios, se redujeron los impuestos a los ricos, se disminuyó el deficil público, se privatizó. Cuando Angela Merkel, representante de la derecha de CDU, se encontró unas perfectas condiciones para aplicar el neoliberalismo. Es un neoliberalismo blando, que no se pasa a nivel interno, tanto en lo económico como en lo social. La ideología del emprendedor, del "hagáselo usted mismo", de pensar que las ayudas sociales crean parásitos y aprovechados, que las burocracias políticas y sindicales son las que chupan del Estado. Medias verdades transformadas en ideología falsa. Los socialdemócratas del SPD a la defensiva, porque habían enterrado su propio proyecto. Los Verdes, cada vez más aburguesados, ponían una nota progre y verde a la cuestión. Los liberales veían como era el CDU el que aplicaba a la perfección su programa liberal. Todos venían a ser como matices de la política de Merkel. porque ella parecía ser, además, la imagen de la mujer emprendedora, austera que sabía salir adelante, con los inconvenientes de ser mujer y venir del Este.
En Alemania hay mucho trabajo precario, muchas desigualdades e injusticias. Pero lo que aquí no tienen trabajo allí tienen trabajo precario y los que aquí tienen trabajo precario allí tienen trabajos en mejores condiciones. Los parados que allí cobran aquí no lo hacen y aunque los servicios públicos y las ayudas sociales han disminuido son mucho más decentes que aquí.
Las clases altas, medias y muchos trabajadores han votado a Merkel. Porque no hay alternativa. O solo hay una : el Die Linke ( Partido d ela Izquierda). pero es un partido dividido, Sus orígenes son política y culturalmente muy heterogéneos. Por una parte es un resto del Partido Comunista de la RDA, lo cual le crea raíces en los alemanes nostálgicos del Este pero mucha desconfianza en los del Oeste. El núcleo que viene de aquí, por otra parte, es muy pragmático y posibilista, aspira a gobernar en municipios y lands con el SPD. Otros sectores vienen de descontentos de este partido del SPD. Descontentos quiere decir que saben más lo que no quieren que lo que quieren. Y un tercer sector que son gente que viene de la extrema izquierda ( maoistas, troskistas). Su campaña electoral está centrada en reivindicaciones sociales y laborales concretas pero nadie cree que pueda gobernar el país. Otra cosa es que le voten como "voz crítica" en el Parlamento o para gestionar poderes locales.
Las consecuencias para los alemanes serán "más de lo mismo", en principio. Para los europeos continuarán siendo igual de nefastas, pero no nos engañemos. Los únicos que planteaban una alternativa eran Die Linke. Otra cuestión es si esta alternativa, más allá de las simpatías empocionales, era reales.
El CDU es, por lo menos, una derecha inteligente. La única alternativa era una izquierda inteligente. Pero inteligente no quiere decir que tenga un brillante discursos sino una estrategia de gobierno diferente pero posible. Otra cosa es que lo posible no debe reducirse a lo que sectores conservadores presentan como tal.
En todo caso la previsión e sun gobierno entre CDU y el SPD, o en su defecto el Partido Verde., porque como he dicho al principio no hay diferencias esenciales entre ellos.
-

I+D: Tales y la esclava tracia
Archivado: septiembre 23, 2013, 3:53pm CEST por Miguel
Los mal llamados presocráticos son filósofos bien peculiares. Por las ideas que defendieron, pero también por las leyendas que suelen acompañarles. Una de las más conocidas es la que le ocurrió a Tales de Mileto, que debía ser un tipo bastante inteligente ya que su nombre aparece en esa lista que circulan por ahí bajo el impresionantes título de “los siete sabios de Grecia”. Si nos fiamos de la tradición, andaba un día por ahí, de paseo, el bueno de Tales, observando algún detalle del cielo. Distraído en sus cosas, encerrado en abstrusos razonamientos. Hasta que la realidad le despertó de la ensoñación intelectual: no se dio cuenta de que tenía pozo ante sí, y como no podía ser de otra manera se llevó un buen costalazo. Una esclava tracia, que pasaba por allí, no pudo evitar soltar una buena carcajada, y reirse del pobre Tales. Importa bien poco si esto ocurrió realmente o no. Lo sustancial es que recoge algunas actitudes que después se han convertido en tópicos de la actividad científica. El primero de ellos: la distracción del científico. Y luego el segundo: la distancia que existe entre una sociedad que se beneficia de la actividad científica, pero que no es capaz de reconocerla.
Si damos un largo salto en la historia nos encontramos con una situación no muy distinta. Los Tales de Mileto de nuestros días malviven en laboratorios, institutos de investigación y departamentos universitarios. Algunos con sueldos de becarios, otros con algo más de comodidad y la gran mayoría de ellos amenazados por la precariedad. El papel de la esclava tracia es representado, con ciertos matices, por la clase política: los duros recortes en investigación y desarrollo están echando de nuestro país a aquellos que mejor se han formado a lo largo de los años. No hace mucho podíamos leer una carta de despedida de una de las víctimas de estos recortes. En los diarios se puede leer la agonía del CSIC. Los institutos de investigación especializados en tal o cual enfermedad, algunos de ellos implantados con financiación autonómica, se han ido desmantelando poco a poco. La estampida investigadora desola los laboratorios, en los que por una vez reinarán las ratas, alegres por lo que para su bienestar personal puede suponer la imposibilidad de investigar en España.
La política expulsa a la ciencia. Pero no solo queda ahí: la actividad científica no cuenta tampoco con un importante respaldo social. Basta un dato: las movilizaciones sociales por otras causas es significativamente superior a la que ha despertado el varapalo que se ha llevado la ciencia. Habrá quien se preocupe, es indudable, si el cierre afecta a un proyecto de investigación que afecta a la enfermedad que sufre un familiar cercano. Pero nuestra sensibilidad hacia la actividad investigadora no va mucho más allá. No nos damos cuenta de que no es sólo un asunto de salud: afecta a todos los órdenes de la sociedad. También, por cierto, al económico. Hoy la economía da la espalda a la ciencia. Mañana será la ciencia la que dé la espalda a la economía española que una vez más se verá obligada a pasar por caja para aplicar los descubrimientos y avances científicos, algunos de ellos quizás impulsados por estos científicos emigrados. Una vez más ese terrible “que inventen ellos”, una estupidez que cuesta entender ligada a la talla de un pensador como Unamuno. Así le ocurrió también a Tales: humillado por la esclava tracia, no tardó en enriquecerse anticipando una gran cosecha de aceitunas, e invirtiendo su dinero en el alquiler de los molinos en los que después tendrían que exprimir las olivas. La conclusión parece inevitable: nunca en la historia ha gozado la ciencia de un gran reconocimiento político, económico y social. El científico ha de asumir el rechazo como una de las condiciones de su trabajo. Rematemos hoy en plan idealista: el impulso vital de la ciencia no es otro que el amor a la sabiduría en que consiste también la filosofía. Y como amor que es, bien se le podŕian aplicar estas conocidas lineas del banquete:
“Así pues, como hijo de Poro y Penía, el Amor quedó de esta suerte: en primer lugar es siempre pobre y mucho le falta para ser delicado y bello como el vulgo cree; por el contrario, es seco y miserable, y descalzo y sin morada, duerme siempre en el suelo y carece de lecho, se acuesta al aire libre ante las puertas y los caminos, todo ello porque tiene la naturaleza de su madre, compañero siempre de la carencia. Pero, con arreglo a su padre, está siempre al acecho de lo bello y bueno, y es valeroso, resuelto y diligente, temible cazador, que siempre urde alguna trama, y deseoso de comprender y poseedor de recursos, durante toda su vida aspira al saber, es terrible hechicero y mago y sofista; y su modo de ser no es ni “inmortal” ni “mortal”, sino que en el mismo día tan pronto florece y vive -cuando tiene abundancia de recursos- como muere, y de nuevo revive gracias a la naturaleza de su padre, y lo que se procura siempre se le escapa de las manos, de modo que ni Amor carece nunca de recursos ni es rico, y está en medio entre la sabiduría y la ignorancia. Pues la cosa es así: de los dioses, ninguno aspira a la sabiduría ni desea ser sabio -pues lo son ya- , y si algún otro hay que sea sabio, ese tal no aspira a la sabiduría; ni tampoco los ignorantes aspiran a la sabiduría ni desean llegar a ser sabios; pues en eso precísamente es lamentable la ignorancia: en, no siendo bello ni bueno ni sensato, parecer a sí mismo que se es todo lo que se tiene que ser. En modo alguno desea el que no cree carecer aquello de lo que no cree carecer. “
P.D: si alguien quiere leer las anécdotas de Tales en boca de Platón y Aristóteles, los textos aparecen recogidos aquí, en una anotación que pronto cumplirá diez años.
-

How the Brain and the Vagina Conspire in Consciousness
Archivado: septiembre 23, 2013, 1:25pm CEST por Gregorio Luri
“To understand the vagina properly is to realize that it is not only coextensive with the female brain, but is also, essentially, part of the female soul.”
Vía
-

Classe 3
Archivado: septiembre 23, 2013, 11:27am CEST por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 3 sobre el problema de la naturalesa i del coneixement en els inicis de la reflexió filosòfica. Classe 3
-

Adivinanza de la polilla
Archivado: septiembre 23, 2013, 9:49am CEST
-

El pitagorisme, segons Antonio Escohotado.
Archivado: septiembre 23, 2013, 6:14am CEST por Manel Villar

1. «Fuera un dios, un demonio o un hombre divino», como sugiere el neoplatónico Jámblico en su biografía, Pitágoras nació hacia el 580 a.C. —dos o tres décadas después que Anaximandro—, en Samos, hijo de una familia aristocrática, y viajó mucho durante su juventud, hasta Fenicia y Egipto sin duda, quizá hasta el interior de Asia también. A su regreso congregó a su alrededor un grupo de discípulos –la Hermandad-, con quienes acabaría emigrando a Crotona, en el sur de Italia. Allí fundó una comuna, hacia el 530, que subsistió algo menos de un siglo hasta desaparecer aniquilada por los nativos. No dejó escritos, y es imposible separar sus conceptos de los descubiertos por algunos de los “hermanos” más brillantes (Filolao, Lisias, Alcmeón, Hipaso, Arquitas, etc.).
Olvidando por un momento su vertiente de religión, mística y ética, el pitagorismo puede considerarse la escuela de pensamiento más influyente de la historia universal. Pitágoras pasa por ser el introductor de los pesos y medidas, el descubridor de la teoría musical (que de paso fue la primera formulación matemática de una ley física); el padre de la geometría y la aritmética teórica; el primero en declarar la forma esférica de la tierra, en postular el vacío, y en considerar que el universo obedece a proporciones matemáticas. Cuenta Cicerón que cuando alguien le preguntó por qué se llamaba a sí mismo filósofo -de filía (“amor”) y sofía (“saber”)-, repuso:
Sin embargo, Pitágoras no sólo examina cuidadosamente la naturaleza de las cosas, sino que prosigue las reflexiones iniciadas por Anaximandro. El paso que da es presentar el mundo como armonía de lo determinado y lo indeterminado (ápeiron). En vez de igualar o diferir, la armonía concuerda, y fundando el primer colegio de matemáticos Pitágoras inaugura una manera nueva de buscar, que se apoya precisamente sobre concordancias o armonías. Imaginamos el asombro con el cual la Hermandad iría descubriendo reglas y operaciones sin depender para nada de lo externo. Y el asombro mayor aún de comprobar cómo esos productos de la pura inteligencia resultaban aplicables a la realidad circundante. La tradición dice, por ejemplo, que Pitágoras descubrió los acordes musicales (1:2, 2:3, 3:4...) sometiendo una misma cuerda lira a distintos pesos y pulsándola.«Que la vida de los hombres se parecía a un festival con los mejores juegos de Grecia, donde unos ejercitaban sus cuerpos aspirando a la gloria y a la distinción de una corona, otros eran atraídos por el provecho en comprar y vender, mientras otros acudían para ver y observar cuidadosamente qué se hacia y cómo. Así también nosotros, como si hubiésemos llegado a un festival desde otra ciudad, venimos a esta vida desde otra vida y naturaleza; algunos para servir a la gloria, otros a las riquezas. Pocos son los que, teniendo en nada a lo demás, examinan cuidadosamente la naturaleza de las cosas. Y éstos se llaman amantes de la sabiduría, filósofos».
En Pitágoras se encuentra el origen del criterio científico más duradero: el mundo obedece a un sistema de proporciones exactas, donde las cualidades sensibles son un ropaje circunstancial y engañoso, que sólo el cálculo puede desnudar. Aligerada de todo lo extrínseco, cada cosa puede reconducirse a alguna proporción. Habrá opinión (dóxa) cuando juzguemos cualitativamente. Habrá “teoría” (theoreia), cuando llevemos algún fenómeno a sus cantidades o «números».
1.1 Mientras en Asia siguen recitando epopeyas teogónicas, y en Europa occidental predomina el totemismo ágrafo, en Grecia el par de décadas que hay entre milesios y pitagóricos basta para borrar como por ensalmo alegorías y suposiciones mágicas. Ahora se discute si la esencia o estructura de las cosas consiste en números, descubriendo para ello una lógica deductiva que examina los ladrillos del edificio llamado intelecto:
Primero es la unidad. Que una cosa sea depende de que sea una, y ese es el principio del 1: que cada algo sea de una cierta manera el todo de sí o un punto. Pura unidad es lo más afín a pura diversidad, pues el «uno» de cada cosa no se distingue del «uno» de otra cualquiera. Pero lo uno reiterado es ya lo otro, no igualdad sino diferencia, que representa lo segundo o 2. La serie indefinida de «unos» diverge en par e impar, el punto se convierte (“fluye”) en línea. De que la línea esté formada por puntos se deriva lo tercero o 3, que es la relación o el nexo de lo uno y lo otro, donde la línea “fluye” en superficie. Lo trino es «una» cosa que contiene a la vez lo «doble», por lo cual no es simple unidad sino unidad y diferencia unidas, esto es, un «todo».
Sin embargo, esa totalidad consolida el uno pasando a lo doble y volviendo desde allí, sin desarrollar paralelamente lo doble, y ese desarrollo de la diferencia es el 4, tránsito de la superficie a la solidez que representa la pluralidad. La unidad deviene diferencia, la diferencia deviene relación y la relación deviene pluralidad sintética. La suma de 1, 2, 3 y 4 es la década o tetraktis, que representa la armonía, desde la cual se reinicia todo el movimiento.
Como proporción, la armonía constituye lo regular en el sentido de la que retiene la identidad en la diversidad, y asegura el equilibrio; así, la hipotenusa aparece como parte más extensa de un triángulo y los catetos como partes menos extensas, lo cual lleva consigo un desequilibrio. Pero el cuadrado de la hipotenusa y los cuadrados de los catetos son ya lo mismo o un número idéntico, como ejemplarmente muestra el triángulo llamado pitagórico, cuyos lados son 3, 4 y 5 respectivamente. La misma armonía, aunque ya puramente física, vinculada a longitud y tensión de una cuerda, se descubre en notas musicales; identidad en la diversidad son los acordes de cuarta, quinta y octava.
Todo esto suena a invasión de la Tierra por extraterrestres, como sucedía ya con la perspectiva de Anaximandro, aunque en grado mayor aún. De que la gran vaca engendrase al gran río, o viceversa, y fuese o no malo comer manzanas de cierto árbol, hemos pasado a analizar cosas de generalidad y sutileza infinita. Rara vez, sin embargo, se explican con pulcritud y ecuanimidad los cambios recurriendo a mutaciones bruscas, que suelen alegarse cuando el narrador no ha seguido de cerca y a la vez globalmente un asunto. El fogonazo intelectual no puede negarse, pero sigue habiendo ritos y mitos en última instancia rupestres.
1.2. En la secta pitagórica ocupan un lugar tan destacado como la teoría del número las creencias órficas, que se apoyaban sobre la mitología dionisíaca y su escenificación en los Misterios báquicos, donde el mystes o peregrino ingería vino cargado con una potente mezcla de otras substancias psicoactivas para provocarse trances de fusión con lo divino, y sus hierofantes ofrecen descubrir así el subsuelo eterno de la vida. Hijo de Zeus, Dionisos fue desmembrado y devorado por los titanes. Sólo el corazón, recobrado por Atenea, fue devuelto a su padre, que a partir de él hizo surgir al nuevo Dionisos-Zagreo. Zeus fulminó a los titanes con el rayo, y de sus cenizas creó al ser humano.
De ahí que éstos tengan una doble naturaleza: por una parte, el elemento titánico que se aloja en el cuerpo y, por otra, el principio divino dionisíaco que habita en el alma. El cuerpo es mortal y el alma eterna. Tumba y cárcel (sema) para el alma, el cuerpo (soma) representa el castigo de una envoltura terrenal que sólo se desprenderá tras una larga serie de reencarnaciones. Sema-soma, esta doctrina de la transmigración, vinculada desde el comienzo con una teología monoteísta, determina la necesidad de una vida “pura” (abstinente de carne y otros alimentos, como las habas, llevando siempre ropa blanca y practicando la castidad), orientada a acortar el lapso de encarcelamiento en lo corpóreo.
Sutileza matemática y profundidad filosófica acompañan a la certeza religiosa del renunciante oriental, tanto da brahmánico como budista, jainista o incluso taoísta. Aunque se haya revelado la más sublime armonía en cada cosa, el mundo no vale nada: es engaño, ilusión, mero dolor a fin de cuentas. Desde nuestra perspectiva, quizá el contraste más llamativo sea combinar culto báquico, con ocasionales trances orgiásticos de ebriedad sagrada, y una existencia de extrema sencillez y severidad, monacal.
1.2.1. Interesa deslindar, en la medida de lo posible, la parte que puede atribuirse a Oriente de la propiamente helénica. La teoría en sentido estricto, despojada de edificación y conveniencias políticas, aparece primero entre los milesios, casi un siglo antes del florecimiento chino (Confucio, Lao-Tsé) y más de medio siglo anterior al Gautama Buda. Sin embargo, la «espiritualidad» es indiscutiblemente hindú, y desde los himnos del Rig-Veda (hacia el 900 a.C.) hasta la predicación del pitagorismo (hacia el 530 a.C.) tiene cuatro siglos para llegar a las polis griegas desde Asia. El influjo “oriental” - tanto persa como hindú y egipcio- se manifiesta claramente desde los siglos VIII al VII en templos como el de Hera en Samos o el de Zeus en Atenas. Samos, la patria natal de Pitágoras, contrae en el año 537 una alianza con el faraón Amasis —reinando el tirano Polícrates (cuyo régimen motiva la emigración de Pitágoras y su Hermandad al sur de Italia, por cierto)— ante la amenaza de una hegemonía persa. El viaje de Pitágoras a Egipto, y su aprendizaje de los mathémata, no tiene nada de hipotético. Y es precisamente Pitágoras quien acoge sin reservas la doctrina del alma inmortal expuesta a sucesivas reencarnaciones, cuya primera expresión escrita aparece en los himnos védicos, introduciendo en el mundo griego el mismo culto ascético que difunde desde el siglo vi para la India el místico Vardhamana (también llamado Mahavira, «alma grande» y Jina, «victorioso»), basada en considerar que todo sufrimiento se origina en la fusión del alma con la materia, y sólo se cura mediante mortificación ascética.
Lo que no aparece ni en China ni en India ni en Mesopotamia ni en Egipto es el proyecto de la ciencia. En el siglo V a.C, por ejemplo, época de Sócrates, el filósofo chino Mo-Ti predica el amor universal —como los socráticos—, pero no aparece en él nada semejante a la teoría de la definición (como en Sócrates). De alguna manera colegimos que el cambio no obedece a tal o cual inclinación individual, sino en gran medida a las diferentes instituciones que corresponden a ciudadanos y súbditos.
1. 3. Constituida la Hermandad como secta encargada de velar por los misterios revelados a Pitágoras, y dividida en miembros parcialmente iniciados (los «acusmáticos») y totalmente iniciados (los «matemáticos»), el cuerpo de conocimientos científicos de esta escuela se mezcla con supersticiones inmemoriales sobre magia numérica. Así, revelar cómo construir geométricamente el dodecaedro constituye blasfemia; el 7 encarna la cohesión, el 4 la justicia, el 3 el matrimonio, etc. Ya al deducir las transiciones lógicas implícitas en la progresión de la serie ordinal [véase 1.1.], que puede considerarse la primera lógica estricta, se observan confusiones entre lo esencial y lo arbitrario. Las analogías entre lo aritmético y lo espacial (1=punto, 2=línea, etc.) indican que la cifra en sí tiende a ser lo básico, dejando en segundo término la categoría (unidad, diferencia, relación, pluralidad) ejemplificada. El símbolo pasa entonces por lo simbolizado, en línea con el rasgo más característico del pensamiento prefilosófico, que lleva milenios hablando de números sagrados tanto en Egipto como en otras civilizaciones y que, por lo mismo, no ha desarrollado matemática teórica alguna.
Ahora hay en Pitágoras ese tomar el número como «explicación» que permite inventar la aritmética y la geometría teórica, pero subsiste todavía —o quizá mejor reaparece— el número como «significación» y ente original, dotado de personalidad y poder. Este tratamiento litúrgico o ceremonial informa el famoso espanto pitagórico ante números reales e imaginarios, como pi o raíz cuadrada de menos dos. Pero prácticamente todos los números descubiertos por cálculo tienen infinitos decimales, y -en palabras de un pitagórico tan convencido como Johannes Kepler, que vivió dos mil años más tarde – “rompen la belleza mental por carecer de límite preciso.» La mera presencia de números no enteros sugiere una falta de precisión y racionalidad en la naturaleza, y esa repugnancia desviará las investigaciones de matemáticos excelsos (como Euclides, Arquímedes y Apolonio), frenando el arranque fulgurante en la matematización del mundo.
De hecho, quizá el hallazgo pitagórico más importante en términos científicos sea la inconmensurabilidad, descubierta tanto en los acordes musicales como en la estructura del simple cuadrado. El lado y la diagonal no admiten una función expresada en números enteros, e Hipaso de Metaponto (circa 450 a.C.) pudo ser muerto por demostrarlo, según cuentan, pues el hallazgo escindió irreparablemente a la Hermandad. En un bando quedaron quienes seguían teniendo fe en lo conmensurable de toda figura regular, y en el otro los matemáticos propiamente dichos, dispuestos a aceptar semejante revés como una verdad memorable. La ambigüedad pitagórica se trasluce en atragantársele su principal descubrimiento, que es como atragantársele su teoría al teórico. Si hay irregularidad en el mundo, dirán ciertos pitagóricos, no hay armonía y la teoría falla. Sin embargo, la teoría sólo fallará –y esto por sistema- cuando en vez de investigar (regularidades e irregularidades) intente justificar prejuicios.
Antonio Escohotado, Pitágoras y el pitagorismo [www.escohotado.org]
-

Frau Angela
Archivado: septiembre 23, 2013, 12:13am CEST por Gregorio Luri
Sólo me imagino una cosa peor que el mando en plaza de la Merkel sobre Europa: que no lo quiera ejercer.
-

La resposta sota el braç.
Archivado: septiembre 22, 2013, 10:15pm CEST por Manel Villar
Resulta curiós constatar la distància que hi pot haver entre l'abast i la complexitat d'una pregunta i l'abast i la complexitat de la seva resposta. Hi ha, en efecte, preguntes molt curtes i simples la resposta de les quals no hi cap en un llibre de 500 pàgines. Una d'aquestes preguntes m'arriba de sobte a través d'un nen d'11 anys: ¿Per què existeix alguna cosa en lloc de res? Uf, uf. Pensadors com Aristòtil o Heidegger van dedicar una bona part de la seva vida a buscar una resposta a aquesta mateixa pregunta. La qüestió que Heidegger es formula al principi de L'ésser i el temps (per molts, l'obra màxima de la filosofia del segle XX) només pesa set paraules: ¿quin és el sentit de l'ésser? I, no obstant, encara no s'ha aconseguit aterrar en una resposta finita. L'angoixa existencial és part de la condició humana, i no hi ha pensador, nen o adult, intel·lectual o artesà, creient o ateu, científic o poeta, que no la pateixi encara que només sigui durant uns pocs instants de la seva vida.
És possible que l'angoixa que provoquen preguntes com aquesta procedeixi de la desesperació que produeix la incapacitat per inventar una resposta qualsevol, encara que sigui una resposta falsa. ¿Quina classe de resposta estaria disposat a acceptar un pensador que pregunta per què existeix alguna cosa i no existeix res? Podem dividir les preguntes sobre la comprensió de la realitat en dues grans famílies: les preguntes amb resposta imaginable i la resta de preguntes. Les preguntes que es fa la ciència són de la primera família.
Més encara, quan un científic aconsegueix formular una pregunta correctament, és perquè la pregunta ja està dedicada a una presumpta resposta, és a dir, la porta sota el braç. De fet, les úniques preguntes clares són les que ja tenen resposta. En canvi, la pregunta sense resposta imaginable no sol ser encara una pregunta definitiva, sinó en tot cas una aproximació de pregunta. A aquest grup d'inquietants preguntes pertanyen, entre altres, les que ben bé podrien anomenar-se falses preguntes. ¿Què és una falsa pregunta? No és tan difícil d'identificar. Una falsa pregunta és una pregunta que no té resposta imaginable, però que no la té per una raó: perquè la pregunta conté ja, en si mateixa, alguna classe de contradicció. Als físics ens aborden pel carrer amb preguntes com aquesta: «¿Com era l'univers abans del big bang, eh?».
La resposta que no hi ha resposta per falta de pregunta sol irritar els curiosos de la física. En efecte, els físics reaccionen a la pregunta rebutjant-la. Encara que sembli el contrari, la teva pregunta no és una pregunta verdadera, o sigui, no hi ha pregunta. ¡Com que no hi ha pregunta! Doncs no. Una pregunta no s'aconsegueix només tancant una frase qualsevol amb un signe d'interrogació. En aquest cas, no hi ha pregunta perquè la frase està contaminada per una contradicció. Si s'esmenta el big bang, és que estem dins de la teoria cosmològica segons la qual la realitat té un principi que, a més, és també el principi del temps. El temps neix amb el big bang, de manera que la partícula lingüística abans s'usa il·legítimament en la pregunta, no té el menor sentit. No es pot anomenar res anterior a la creació del temps. O sigui, no és que la pregunta no tingui resposta, el que passa és que no hi ha resposta per la senzilla raó que tampoc hi ha pregunta.
Ara m'enfundo en la meva pròpia pell quan, sent jo aquell nen d'11 anys, em va assaltar una d'aquestes preguntes torbadores. Torbadora, però fresca. Si Déu és etern i va crear el món, ¿en què es va ocupar durant la seva primera semieternitat? ¡Déu meu! La pregunta introdueix, com a mínim, una curiositat teològica. ¿Alguna cosa a comentar abans de recórrer al famós misteri? Potser no farà falta arribar a aquest extrem. La pregunta sobre la passivitat semieterna del Creador s'assembla massa a la pregunta sobre la realitat anterior al big bang. El temps físic es crea en el mateix instant de la creació de la realitat física, però ¿quin és el temps del Creador?
Només dins de la ciència hi ha set o vuit concepcions diferents del concepte temps: el temps prescindible de la física clàssica, el temps irreversible de la termodinàmica, el temps accelerat de la fisiologia del cos, el temps propi de la relativitat, el temps de la incertesa quàntica, el temps de la gravitació, el temps caòtic de les bifurcacions històriques… Endossar el temps humà directament al temps diví és sens dubte una gosadia que especula massa sobre l'agenda, l'horari i el calendari de l'Etern.
En els dos casos aconseguim evitar la recerca d'una resposta pel senzill procediment de triturar la pregunta. I en els dos casos, també és veritat, ens quedem amb una insatisfacció latent que, tard o d'hora, intentarà obrir-se camí per un altre costat. Potser amb una altra pregunta menys falsa.
Jorge Wagensberg, Sense resposta per falta de pregunta, el periodico.cat, 21/09/2013 -

Filosofía, pa qué?
Archivado: septiembre 22, 2013, 9:51pm CEST por Manel Villar
-

Fer de la necessitat preguntes
Archivado: septiembre 22, 2013, 7:39pm CEST por Dolors
Com un company ja ha difos al seu blog, la filosofia segueix patint l'agressió amb què ens amenaçava la LOMCE des de la seva segona versió. Es concreta la pèrdua de l'ètica com a matèria obligatòria i, per tant, accessible per a tot l'alumnat de 4t d'ESO. Es consolida també la de la història de la filosofia a 2n de batxillerat, limitada a ser una optativa de la modalitat de l'humanístic.
No ens ha fet el més mínim bé l'acceptació callada de que la filosofia pertany a l'àmbit de les humanitats, de manera que pateix ara el recés que les humanitats en general ja suporten des de la primera versió de la LOGSE, llei que tenia importants virtuts que renovaven el sistema educatiu i algunes mancances evidents.
No ens ha fet el més mínim bé una resignació fatalista barrejada amb una mena de possibilisme pràctic que acaba sent una espècie de corporativisme encobert: tindrem les hores de la matèria alternativa a la religió de 1r a 4t de l'ESO. Els llocs de treball no perillen, perilla la feina que havíem entès que era la nostra feina fins no fa gaire.
A Catalunya, havent suportat amb silenci i fins i tot complaença identitària, disposar de menys hores de classe que a la resta de l'Estat espanyol tant a l'ètica de 4t d'ESO com a la filosofia de 1r de batxillerat, el futur es presenta més fosc encara. Ens van retallar les hores quan no es retallava res a ningú. Vam ser diluïts en un departament de ciències socials on sovint sembla una provocació demanar que filosofia aparegui al ròtol de la porta compartida per decret, que no per gust ni per convicció, ni molt menys per una divisió dels sabers que tingui sentit.
Entre els tabús amb què hem conviscut els darrers anys, no és el menor el de la crítica a la responsabilitat del professorat de filosofia en la seva situació. Les pilotes, com a tot arreu, sempre fora. L'obsessió de la frontera ha estat i és la pràctica de la trinxera intel.lectual al saló, al petit comité, al grup de professors voluntariós que sempre és el mateix que està a totes les mogudes, o casi. I amb això hem d'anar tirant perquè no tenim res millor, ni signes en el futur proper de cap canvi de tendència, a dir de la meva modesta capacitat d'anàlisi i prospecció.
Llegia a una pàgina de facebook la resposta tòpic d'una professora de filosofia davant la situació amb què ja es veu que es quedarà la filosofia a la secundària. I fora de Catalunya estan de sort comparats amb nosaltres. Aquí perdrem també les hores de l'optativa de psicologia-sociologia a batxillerat, tan profitoses i estimulants sovint. Aquella professora va dir allò de fer de la necessitat, virtut. M'hi esforço en trobar-li virtut a la presència mediocre i marginada de la filosofia, però em costa. La virtut no va ser mai un ideal atractiu per a mi.
Així que em queden les preguntes com fletxes de punxa ben afilada, enverinada si pot ser, que facin mal si cal. Preguntes que cavalquin lleugeres per no poder ser capturades, copsades i respostes en el marc d'alguna doctrina especialitzada més, de les que van substituir la filia de la sofia per un reducte de logia i, per tant, de poder.
Hi ha una filosofia conversa en potència i en acte, que es queda amb la LOMCE, tot i que aquesta li faci canviar el cognom, oblidar l'origen i pagar el preu de les pròpies creences per a sobreviure al sistema educatiu. I hi ha, espero, una altra que fa de les preguntes l'autèntica virtut de la filosofia, sempre i ara tan necessària.
No importa que ens diguin que ja n'hi ha prou.
Ni que ens quedem sols. Sempre pagarà la pena fer preguntes, ni que deixem de fer-les. Així ens ho diu aquest còmic trobat a una pàgina de didàctica de la filosofia a facebook gràcies a W.T.
-

Juan de Ávalos en la URSS
Archivado: septiembre 22, 2013, 6:31pm CEST por Gregorio Luri
"A Juan de Ávalos, en la URSS, le consideraban como una persona 'progresista', el autor de un monumento dedicado a todos los caídos de la Guerra Civil Española, sin diferencia de bandos y siglas políticas. Un monumento a la reconciliación.(...)Durante su visita a la URSS se encontró con el famoso escultor 'monumentalista' soviético Evgueni Vutechich (...) [que] quiso enseñarle a su colega español su obra, la que él consideraba la más importante de lo que había creado, un colosal complejo arquitectónico y escultórico, levantado en la ciudad de Volgogrado (antes Stalingrado) en memoria de los soldados rusos caídos en la histórica batalla de Stalingrado".
Boris Cimorra. La voz que venia del frío. Juan de Ávalos, Valle de los Caídos
Juan de Ávalos, Valle de los Caídos Vutechich, fragmento de La Madre Patria llama (Volgogrado)
Vutechich, fragmento de La Madre Patria llama (Volgogrado)
-

Los chistes que venían del frío
Archivado: septiembre 22, 2013, 11:43am CEST por Gregorio Luri
En La voz que venía del frío, el libro de Boris Cimorra sobre su padre, el periodista comunista Eusebio Cimorra, me he encontrado con estos no sé si chistes o tesis filosóficas sobre el socialismo que me apresuro a transcribir aquí:
ILas seis principales contradicciones del socialismo:1. No hay parados, pero nadie trabaja.2. Nadie trabaja, pero los planes de producción se cumplen.3. Los planes de producción se cumplen, pero en las tiendas no hay nada.4. En las tiendas no hay nada, pero todos tienen de todo.5. Todos tienen de todo, pero todos están descontentos.6. Todos están descontentos, pero todos están "a favor".
IILeonid Illich Brezhnev asistía a una conferencia de prensa en el Kremlin: una pregunta-una respuesta, una pregunta-una respuesta.- Bueno, -dice el secretario de prensa- veo que no hay más preguntas.- ¡Cómo! -se extraña Brezhnev-. Un momento, esto no puede ser. ¡Todavía tengo dos respuestas!.
IIILa KGB organiza un concurso al "Mejor chiste político del año". El primer premio: 25 años de cárcel; el segundo premio: 10 años y dos premios de consolación de 5 años de trabajos forzados, cada uno.
IVEn el desierto del Sáhara empezaron un experimento de construcción del socialismo. En seguida se encontraron con la escasez de arena.
V- ¿Qué significa el término "pluralismo"?- Es cuando a uno le mandan a la mierda..., y el se va a donde le apetezca. -

El espía que engañó a todos
Archivado: septiembre 22, 2013, 12:33am CEST por Gregorio Luri
Al comisario del puebloNikolái Ivánovich Yezhov
Me gustaría explicarle en esta carta cómo, tras diecinueve años de irreprochable servicio al partido y al poder soviético, después de que el partido y el Gobierno me hayan concedido las órdenes de Lenin y de la Bandera Roja por mis esfuerzos durante dos años de completo sacrificio activo y de lucha en condiciones de una guerra cruel, puede ser que les abandone.
Así comienza la carta en la que Alexander Orlov, jefe de la oficina del NKVD en España, anuncia que se pasa a los Estados Unidos.
Termina de esta manera:Si me dejáis tranquilo, jamás me embarcaré en nada que perjudique al partido o a la Unión Soviética. No he hecho ni haré nada perjudicial para el partido y nuestro país.
Juro solemnemente hasta el fin de mis días no decir una palabra que pueda perjudicar al partido que me educó, o al país donde crecí.
P.D. Te ruego que des la orden de no molestar a mi anciana madre. Ahora tiene setenta años, y es inocente. Soy el último de sus cuatro hijos y es una criatura enferma e infeliz.
Durante años, Orlov estuvo declarando ante la CIA. Habló mucho y escribió mucho. Pero nunca confesó nada relevante sobre los planes de la URSS o sobre sus espías en Europa y los Estados Unidos.
Orlov es el espía que engañó a todo el mundo. -

A philosopher at work
Archivado: septiembre 21, 2013, 9:52pm CEST por Gregorio Luri
-

SOS Filosofia
Archivado: septiembre 21, 2013, 6:30pm CEST por Jordi Beltran
Les notícies que ens trasmet la REF fan que disminueixin les esperances que s'esmenin els apartats de la LOMCE que suprimeixen la Història de la Filosofia com a comuna i obligatòria i els que releguen l'EpC i l'Ètica a alternatives a la Religió catòlica. Esmenes promeses per parlamentaris del PP, d'aquí i del Congrés, no s'han presentat. Convergència tampoc sembla haver-ho fet. Seguim pressionant, amb poques esperances.
-

A la luz de una vela...
Archivado: septiembre 21, 2013, 6:26pm CEST por Gregorio Luri
-

¿Qué es filosofía? O, dicho de otro modo, ¿a qué se dedican los filósofos?
Archivado: septiembre 21, 2013, 2:18pm CEST por Santiago Navajas
Hay muchas filosofías. Por su objeto (ética, estética, ontología...), por su metodología (analítica, fenomenología, crítica...), por su origen geográfico (occidental, oriental, anglosajona, continental...), por su origen psicológico (asombro, duda, angustia...) Y no es que todas ellas se pueden resumir en un presunto φιλοσοφία («amor por la sabiduría»), porque hay quienes han negado el amor, los que han rechazado la sabiduría y los que han intentado refutar tanto uno como otra.
Así que procederemos intentando no convertirnos en los ciegos que palpaban, cada uno, una parte del elefante. Toquetereamos el elefante filosófico por diversos lados, a ver si encontramos un aire de familia.
Empezaremos por Gilles Deleuze que en afirmaba:
"Un concept, ce n’est pas du tout quelque chose de donné. Bien plus, un concept ce n’est pas la même chose que la pensée: on peut très bien penser sans concept, et même, tous ceux qui ne font pas de philosophie, je crois qu’ils pensent, qu’ils pensent pleinement, mais qu’ils ne pensent pas par concepts – si vous acceptez l’idée que le concept soit le terme d’une activité ou d’une création originale. Je dirais que le concept, c’est un système de singularités prélevé sur un flux de pensée. Un philosophe, c’est quelqu’un qui fabrique des concepts."
Y con un texto proveniente de Nietzsche y la filosofía:
"La bêtise est une structure de la pensée comme telle : elle n’est pas une manière de se tromper, elle exprime en droit le non-sens dans la pensée. La bêtise n’est pas une erreur ni un tissu d’erreurs. On connaît des pensées imbéciles, des discours imbéciles qui sont faits tout entiers de vérités ; mais ces vérités sont basses, sont celles d’une âme basse, lourde et de plomb. La bêtise et, plus profondément, ce dont elle est symptôme : une manière basse de penser. [...] Lorsque quelqu’un demande à quoi sert la philosophie, la réponse doit être agressive, puisque la question se veut ironique et mordante. La philosophie ne sert pas à l’État ni à l’Église, qui ont d’autres soucis. Elle ne sert aucune puissance établie. La philosophie sert à attrister. Une philosophie qui n’attriste personne et ne contrarie personne n’est pas une philosophie. Elle sert à nuire à la bêtise, elle fait de la bêtise quelque chose de honteux."
PD. Sobre la diferencia entre la deducción y la inducción de conceptos. ¿Qué hace Sherlock Holmes, una deducción o una inducción?
PD. Esta viñeta de Forges tiene mucho que ver con lo que defiende Deleuze, ¿no? PD. Inducción de conceptos a lo Sherlock
PD. Inducción de conceptos a lo Sherlock
-

Comentari de textos
Archivado: septiembre 21, 2013, 1:32pm CEST por Jordi Beltran
Gabriel Celaya: La poesía es un arma cargada de futuro.
Font
-

Filosofia 2 0
Archivado: septiembre 21, 2013, 12:43pm CEST por anna
Filosofia 2 0
-

Filosofia 2 0
Archivado: septiembre 21, 2013, 12:42pm CEST
Filosofia 2 0
-

¿EN QUÉ QUEDAMOS?
Archivado: septiembre 21, 2013, 12:06pm CEST
Si La Razón alababa discurso de la alcaldesa Ana Botella –"la sorpresa agradable provino de Ana Botella, natural, inglés fluido, y relajada"– como vimos en la entrada anterior, podéis ver en el vídeo la opinión sobre el mismo hecho aparecida en otro medio, en este caso el irreverente programa del Gran Wyoming, El intermedio.
-

EJEMPLO DE OCULTACIÓN DE LA REALIDAD EN LA PRENSA
Archivado: septiembre 21, 2013, 11:53am CEST
Os propongo la lectura del artículo de José Cervera en El diario.es que nos servirá de ejemplo para ver la deformación de la realidad y la falta de rigor de muchos medios de comunicación.
La prensa española y Madrid 2020; pecado mortal de omisión
Con escasas pero honrosas excepciones, la prensa no ha contado lo que pasaba, sino lo que quería que pasara: la definición de la propaganda (Pulsa sobre la imagen para agrandarla)
(Pulsa sobre la imagen para agrandarla)
El fracaso de la candidatura olímpica de Madrid 2020 puede leerse como el fracaso del modelo de gobierno español; tal vez la puntilla para una clase dirigente social, política, económica y mediática con orígenes en la Transición. Pero si el que Madrid no haya conseguido ser sede olímpica en su cuarto intento puede poner en cuestión las motivaciones y mecanismos de la élite empresarial y política, en el caso de la prensa la duda es mucho más grave. Porque el desastre afecta a la esencia misma de lo que es el periodismo y el papel social de los medios.
En efecto, ¿para qué sirve la prensa? ¿Debe ser un reflejo fiel de la realidad, o debe recoger y amplificar las esperanzas y sueños de la sociedad a la que sirve? Si los medios se limitan a transmitir lo que ocurre sin voluntad de mejora, pueden caer en la frialdad y el desapego; si se dejan llevar por la pasión y abandonan la realidad por el activismo, dejan de ser testigos para convertirse en activistas, o peor aún; en forofos.
Si esta tercera candidatura democrática de Madrid a los Juegos ha desnudado un modelo de política y de desarrollo económico, a la prensa la ha dejado hecha astillas. Y no hablamos de opinión, ese campo donde cada columnista y cabecera debe aguantar su propia vela y justificar lo que opinó, sino de información: de lo que se supone es el meollo del periodismo, la razón de su existencia.
En general, los medios españoles han funcionado como partidarios y no como críticos, como parte y no como analistas. Se han sumado al discurso oficial y han arrimado el hombro intentando vender un proyecto en lugar de informar sobre el mismo. El resultado ha sido una mezcla tóxica de informaciones sesgadas hacia el discurso oficial con clara intención propagandística y, lo más grave, estratégicos silencios que dejaban de lado los defectos de la candidatura y las realidades de la competencia. Este cóctel torticero ha confundido a la ciudadanía haciendo que la realidad nos pillara por sorpresa. Con escasas pero honrosas excepciones, la prensa no ha contado lo que pasaba, sino lo que quería que pasara: la definición de la propaganda.
Y así hemos visto a los medios dedicarse a repetir las cifras que daba la candidatura oficial, sin cuestionarlas ni comprobarlas: 91% de aprobación por la ciudadanía, 96% fuera de Madrid; 350.000 puestos de trabajo a crear; menos de 1.700 millones de euros de inversión; 80% de las infraestructuras terminadas. Periódicos de uno y otro signo político, los unos por cercanía ideológica, los otros por mal entendido patriotismo, han actuado como propagandistas en el sentido estricto. Muchos medios digitales se han limitado a publicar de modo automático los comunicados de prensa de la candidatura repartidos vía Efe; una abdicación completa de su tarea como localizadores, validadores y jerarquizadores de la información.Lo peor del caso es que algunas pistas permiten sospechar que los medios, o al menos los periodistas, conocían la verdad; que sabían de la falsedad de ciertos datos, que sospechaban de la veracidad de según qué declaraciones. No hablamos de los 50 votos amarrados según El Mundo que para otros pueden haber costado los Juegos a Madrid, sino de las cifras presuntamenteobjetivas. Así en algunos artículos de El País se citaban 50.000 puestos de trabajo a crear, en lugar de los 300.000 oficiales. Pero cuando estas cifras contrarias a la versión oficial aparecían era en el último párrafo de una larga información, y sin ser destacadas, ni respaldadas. Escondidas.
Los ejemplos de flagrante forofismo son demasiados y demasiado obvios, aunque alguno ha rozado el ridículo; las alabanzas de La Razón al discurso de la alcaldesa Ana Botella –"la sorpresa agradable provino de Ana Botella, natural, inglés fluido, y relajada"– están ya en el museo de la infamia informativa. No son estos flagrantes intentos de tergiversación lo más preocupante; tal vez el mayor fallo del sector medios español no haya sido un pecado de acción, sino de omisión. Lo peor no era lo que decían los periódicos, sino lo que no decían.
Como ya hemos comentado, las cifras no se cuestionaban, o cuando se ponían en duda era de modo casi subrepticio; los números se consideraban sagrados. Pero además hubo otras clamorosas ausencias. Así brillaron por su ausencia cuestiones clave como las consecuencias que podía tener la política antidopaje del Gobierno español, y la vinculación de personas relacionadas con casos de doping con candidaturas anteriores y con el partido en el poder; la proximidad personal de algunas de las candidaturas precedentes con implicados en casos de corrupción como el Caso Nóos (y con delegados presentes en Buenos Aires como Rita Barberá); el posible efecto del caso Madrid Arena tanto en las deliberaciones del COI (era una de las sedes olímpicas) como en los costes previstos; la falta de análisis críticos de la oferta propia y de las ventajas de las ofertas competidoras...
Como en otros casos de flagrante fracaso de la función periodística como la Guerra de Irak o la crisis financiera, lo peor no ha sido el fanatismo forofo de algunos, sino el silencio de todos a la hora de hacer preguntas importantes. La propaganda puede equilibrarse con la verdad, pero triunfa si enfrente no hay más que silencio. Algunos medios mantuvieron una posición crítica y cuestionaron las cifras y los mensajes de la candidatura, pero en conjunto la prensa fracasó. Y si malos fueron los mensajes torticeros de algunos, peor ha resultado el silencio de muchos. E insuficiente la crítica del puñado que ha osado ir contracorriente. Ojalá que esto sirva para que descubramos lo mucho que necesitamos a esos pepitos grillos; para que estas cosas no vuelvan a pillarnos por sorpresa.
-

PRUEBA INICIAL PARA EL PROYECTO INTEGRADO SOBRE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Archivado: septiembre 21, 2013, 10:39am CEST
-

NUESTRO PROYECTO INTEGRADO Y LAS NUEVAS CAVERNAS MEDIÁTICAS
Archivado: septiembre 21, 2013, 10:36am CEST
Nuevo curso, y nuevo Proyecto Integrado del Departamento de Filosofía del IES Saltés de Punta Umbría con él que estoy muy ilusionada. El proyecto que queremos desarrollar está referido a los medios de comunicación y a una lectura de estos de forma crítica y reflexiva. Cada trimestre analizaremos distintos medios de comunicación:- Primer trimestre: prensa
- Segundo trimestre: publicidad
- Tercer trimestre: cine
Nunca, como ahora, hemos tenido un acceso tan amplio a la información, y nunca hemos estado tan confundidos ante ella. Nuestra sociedad rumia la información que los medios nos proporcionan y no se cuestiona su veracidad, ni la manipulación social que puede ocultarse tras ella. La televisión se ha convertido en un ídolo mediático que dicta el ser de la realidad, lo que no aparece en ella, deja de existir. La prensa minimiza, cuando no oculta, hechos y pone de relevancia otros en aras a la distracción de la gente que muestre una conformidad social inaudita ante unas circunstancias históricas y económicas que podrían llevar a un cambio drástico de las estructuras de poder.

El mito de la caverna platónico nos muestra de forma alegórica nuestra situación. Los medios de comunicación se han convertido en las viejas cadenas de los prisioneros atados al muro y obligados a ver en una única dirección, obligados a vivir en un mundo de sombras, en una falsa realidad.
Hemos de salir de la caverna, y como nos decía Platón, esta acción sólo puede ser realizada a través de la educación. Por ello la necesidad de este proyecto. Dotemos a nuestro alumnado de los instrumentos necesarios para liberarse de estas cadenas, enseñémosles a mirar de forma crítica y analítica los medios.

El Mito de La Caverna by Marga
-

LA TEORIA POLITICA DE PLATO
Archivado: septiembre 21, 2013, 1:53am CEST por Luis Roca Jusmet
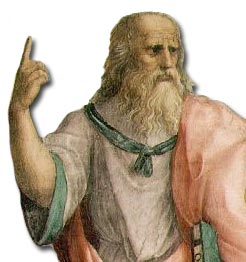
Luis Roca Jusmet
Giorgio Colli és un del grans filòsofs italians més importants de la segona meitat del segle XX. Ha escric llibres molt singulars, com Filosofia de l´expressió. Un llibre imprescindible sobre Nietzsche : Després de Nietzsche. És, conjuntament amb Molinari, autor de l´edició actualment més reconeguda de l´obra de Nietzsche. L´editorial Siruela publica un petit escrit seu que titula Plató polític. El que té de peculiar és que Colli escriu aquest text als 20 anys. Evidentment no es un escrit madur ni tan sols actual: es va escriure l´any 1929. Però de totes maneres té la seva utilitat. Es un llibre que manifesta el rigor de Colli, encara que des de una elaboració molt convencional. Així i tot és una bona articulació entre la biografia del filòsof i el desenvolupament del seu discurs polític. El jove Colli, de totes formes té unes limitacions molt clares. La primera és una formulació poc fecunda de la teoria de les Idees-Formes, que les fa aparèixer com entitats mentals i no como formes ontològiques. La segona és que evita entrar de manera clara en la posició política de Plató davant de la democràcia. De totes formes a nivell descriptiu és útil per seguir el fil conductor de la política a Plató des de la seva biografia.
La democràcia a Atenes és el govern dels ciutadans,i per tant el de la majoria. Aquesta és la invenció grega : que són els ciutadans els que han de governar. És la igualtat política : qualsevol té la capacitat per gestionar la cosa pública. Conseqüències pràctiques : assemblea decisòria i consell polític per sorteig. També s´anomena isonomia. Es el govern dels treballadors lliures pobres que imposen a l´opinió dels rics i dels nobles. Però la seva base és el domini sobre dones, joves, estrangers i , sobre tot esclaus, que no tenen estatut de ciutadans. Em sembla discutible la consideració de Castoriadis que això implica un règim i no un procediment, una autocreació i no una determinació per la tradició. També em sembla més que discutible la concepció de Rosenberg des de la lluita de classes i l´emancipació dels treballadors. Perquè es mantenen formes de domini i perquè la política exterior és molt agressiva. Més aviat la democràcia és el govern d´un grup social, els treballadors lliures, que defensen e imposen els seus interessos. No està clar que haguem d´en-tendre aquest moviment com emancipatori a nivell global, ni tampoc com un moment que la societat s´autodetermina.
Hem de qüestionar igualment el plantejament de Rancière : el desacord dels exclosos, dels que no tenen part. Són un sector que tenia una petita part i que ara té molt més. Però deixa fora als que encara tenien menys.
La proposta de Plató és antidemocrática. Els arguments continua sent els de Sòcrates contra Protàgores. A la República el planteja com un de les quatre formes de govern defectuoses : amb la timocràcia, l´oligarquia i la tirania. A la democràcia domina la anarquia, hi ha una demanda obsessiva de llibertat i de igualtat. No hi ha autoritat ni respecte a les lleis. És interessant veure com al llibre de Gerard Mendel Autoritat i democràcia planteja la incompatibilitat dels termes. A El polític considera que la democràcia es la pitjar de les societats amb lleis i la millor de la societat sense lleis. És una forma molt imperfecta, amb lleis o sense lleis. Finalment a Les lleis Plató acceptarà una forma mixta de democràcia i monarquia, encara que aristocràtica en el sentit que són els millors els que fan les lleis.
Ara bé, parlem d´emancipació. A la societat pensada per Plató tothom és ciutadà. Hi ha una emancipació, encara que relativa si volem, de les dones. I una eliminació dels esclaus. En quest sentit la proposta de Plató implica una certa universalització de drets.
De la mateixa manera podem dir que amb Plató comença la filosofia política i, per tant, la reflexió sobre la política. Però es sobre tot la parresía el que és important, com va manifestat Foucualt en els seus últims seminaris. Significa el coratge de dir la veritat i és tant fonamental com la isegoria o llibertat de palabra. van ser Sócrates y Plató el que van defensar-le davant la utilització de la paraula per adular, per repetir i per manipular. Sense parresia la democràcia és buida. Pot haver parresia en un sistema aristocràtic, com defensava Plató i llavors aquest sistema democràtic porta una dimensió justa. La justícia, ens va ensenyar Plató, no es conseqüència del govern de una persona, de una minoria o una majoria.
-

From the Jean-Paul Sartre Cookbook
Archivado: septiembre 20, 2013, 10:34pm CEST por Gregorio Luri
-

Cómo linkar páginas
Archivado: septiembre 20, 2013, 9:45pm CEST por Gregorio Luri
96 800x600 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
Veo que muchos de vosotros en los comentarios, cuando proponéis una visita a una página, copiáis íntegra la dirección de la misma.
Es mucho más efectivo crear un link que nos llevará directos a la página en cuestión con sólo clicar sobre el mismo.
Para ello basta con seguir estos sencillos pasos:
Imagínense que quiero crear un link que lleve directamente a la dirección de Warner Archive Collection, que es ésta:
http://warnerarchive.tumblr.com/
Escribiremos: Es decir:
Es decir: Al publicar el comentario sólo se verá "Warner Archive Collection" y será suficiente con clicar encima para ir hasta allí.
Al publicar el comentario sólo se verá "Warner Archive Collection" y será suficiente con clicar encima para ir hasta allí.
De nada.
-

No tot és el que sembla
Archivado: septiembre 20, 2013, 8:02pm CEST por alexpassarell
Avui, dijous 19 com qualsevol altre dia de la setmana vaig al gimnàs després d’estudiar i fer els deures. Aquest cop, però, hi vaig caminant, ja que, la meva moto s’ha fet malbé i per desgràcia el meu microcoche també. … Continua llegint → -

Desil·lusió
Archivado: septiembre 20, 2013, 7:59pm CEST por Josep M. Altés Riera
Ahir a migdia vaig arribar a casa amb l’humor força capgirat. M’havia oblidat de fer una classe i estava molt empipat amb mi mateix. Per sort no em passa mai, això de deixar-me les classes, però ara ja no ho … Continua llegint →
-

SOBRE LAS MULTINACIONALES
Archivado: septiembre 20, 2013, 6:34pm CEST por Luis Roca Jusmet

Diccionario crítico de empresas transnacionales
Claves para enfrentar el poder de las grandes corporaciones
Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro ( editores )
Barcelona. Icaria, 2012
Escrito por Luis Roca Jusmet
Tenemos aquí un libro más de una de las colecciones, Antrazyt, con las que Icaria nos ofrece valiosos materiales para nuestra formación crítica como ciudadanos. Este libro, complementado con uno anterior de la colección, La armadura del capitalismo ( de Alejandro Teitelbaum) nos da una panorámica básica para entender lo que son las multinacionales y su papel en la Economía-Mundo Capitalista. Lo digo un poco provocativamente, porque esta noción básica de Immanuel Wallerstein está ausente del libro. Como lo estaba en el libro de Teitelbaum, con el que mantuve una pequeña polémica en torno a este sociólogo, que a mí me parece grande y a él pequeño, por decirle así. Es una lástima porque sigo pensando que es uno de los analistas más lúcidos del sistema capitalista y está ausente totalmente de este libro.
Luchar por la democracia quiere decir hacerlo contra los poderes oligárquicos que hoy la limitan. El más importante de ellos, sin duda, el el poder económico de las multinacionales que se impone al poder político. Quizás esto ya lo sabemos pero es importante precisar como. Las multinacionales tejen redes específicas para hacerlo y este libro nos ayuda a entenderlas. Los mecanismos quedan bien descritos. Uno son las instituciones financieras internacionales con un poder real sobre las políticas económicas de los gobiernos. Son la gran Tríada : El Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Otra es la puerta giratoria que hay entre los ejecutivos y asesores de multinacionales y los gobiernos. Antiguos ejecutivos de multinacionales, por ejemplo, se convierten en Ministro de Economía ( Luis de Guindos) o de Educación ( José Ignacio Wert). Antiguos Presidentes del Gobierno pasan a asesores de multinacionales ( Felipe Gonzalez de Gas Natural y José Maria Aznar de Endesa ) seguidos de multiples ex-ministros, tanto del PSOE ( Solbes) como del PP ( Zaplana). Otro son los lobbies, grupos específicos de presión que trabajan para las multinacionales cuya función es intervenir en las decisiones políticas que les pueden beneficiar o perjudicar. El poder económico de las multinacionales es inmenso y tienen además a su favor los mass media ( falta en el libro referencias a la cuestión), que condicionan una opinión pública a partir del discurso neoliberal. Pero es que hay otro problema añadido que es que al ser los grandes ganadores de la crisis ni siquiera son capaces de pagar lo que les corresponde en una legislación más que favorable a sus intereses. Me refiero aquí a los paraísos fiscales. Parece que los gobiernos van a intervenir mínimamente en el tema, lo cual es lógico. Digo lógico porque es la propia supervivencia de su sistema la que está en juego, no evidentemente porque vayan a gobernar con una racionalidad de fines, poniendo la política al servicio del bien común. Esto ya es otra cuestión y mucho habremos de luchar y de una forma muy coordinada para cambiar los rumbos políticos de los gobiernos. Y en este combate no hay que olvidar a este monstruo con mil cabezas que son las multinacionales, cuyos interés, que no es otro que la lógica del máximo beneficio, está radicalmente en contra de los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos. La lucha será dura pero inevitable. Ellas serán, sin duda, el enemigo principal para una transformación justa de la sociedad y los medios que utilizarán serán despiadados. Como siempre lo han sido y siempre lo serán.
En todo caso éste es un libro útil para entender al enemigo . Sigue un método muy didáctico con respecto a cada uno de los conceptos que trata : formula una definición, un pequeño análisis histórico y una introducción a las problemáticas actuales que plantea. Quizás podrían hacerse unos pequeños retoques formales, como eliminar palabras mayúsculas que aparecen arbitrariamente o una cierta dispersión terminológica inútil, como por ejemplo la de decir a veces multinacionales y otras transnacionales. Encuentro también que algunos términos introducidos no tienen tanta importancia como para ser tratados aquí ( por ejemplo el ecofeminismo) y que otros deberían desarrollarse ( por ejemplo : el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio merecerán por su enorme importancia un tratamiento específico en cada caso).En todo caso nada importante. El trabajo es riguroso, sintético y nos da la información necesaria.
-

Diez meses de cárcel para Omar Khayyam
Archivado: septiembre 20, 2013, 6:33pm CEST por Gregorio Luri
Del diario turco Hürriyet Daily News:World-renowned Turkish pianist Fazıl Say, who was sentenced to 10 months in prison for blasphemy in April, was again sentenced to 10 months by an Istanbul court today in a retrial. Say had received a suspended 10-month prison sentence on charges of “insulting religious beliefs held by a section of the society,” for re-tweeting several lines, which are attributed to poet Omar Khayyam… Say was convicted after tweeting the following lines: “You say its rivers will flow in wine. Is the Garden of Eden a drinking house? You say you will give two houris to each Muslim. Is the Garden of Eden a whorehouse?”
-

La musicoterapia aplicada a la educación
Archivado: septiembre 20, 2013, 2:24pm CEST por Aprender a Pensar
La musicoterapia consiste en el uso de la música para facilitar la comunicación y el aprendizaje. Su aplicación en entornos educativos resulta muy favorable, tanto para niños con necesidades especiales como para cualquier tipo de alumnos.
 Existe una conexión clara entre la música y funciones cerebrales tales como la memoria, la orientación, el equilibro, la movilidad y la coordinación. También conecta directamente con las emociones, las provoca, las evoca y al mismo tiempo ayuda a expresarlas. Por este motivo, constituye una herramienta útil para la educación.
Existe una conexión clara entre la música y funciones cerebrales tales como la memoria, la orientación, el equilibro, la movilidad y la coordinación. También conecta directamente con las emociones, las provoca, las evoca y al mismo tiempo ayuda a expresarlas. Por este motivo, constituye una herramienta útil para la educación.La música en el aula se puede utilizar:
-Como complemento o elemento de fondo, que contribuye a crear un ambiente agradable en el aula, cuando se imparte cualquier asignatura o se desarrolla alguna actividad práctica. En este caso, el alumno la escucha de manera pasiva, algo incosciente, pero repercute de forma directa en su bienestar, en su modo de estar y actuar en el entorno educativo.
-Como herramienta directa de trabajo, bien para aprender música o bien para potenciar habilidades motoras y comunicativas. En este caso, el alumno participa activamente al crearla con instrumentos, moverse a su ritmo o realizar una escucha atenta que despierta sus emociones de manera consciente.
La musicoterapia tiene las siguientes propiedades, según Thayer Gaston y Rolando O. Benenzon:
1- El establecimiento o restablecimiento de las relaciones interpersonales.
2- El logro de la autoestima mediante la autorrealización.
3- El empleo del ritmo para dotar de energía y organizar.
4- La identificación sonora personal, grupal y social que motiva y estimula.
5- El desencadenamiento de un proceso indirecto de cambio, al actuar como objeto intermediario que no despierta miedo, timidez, desconfianza o alarma.
Recursos específicos
- Juegos de musicoterapia
- Musicoterapia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
- Actividades alternativas para integrar a personas con necesidades de apoyo generalizado
Documentos sobre musicoterapia
- Evidencias cerebrales del entrenamiento musical
- La musicoterapia en la educación especial
- Aplicaciones didácticas de la musicoterapia en el aula de Primaria
- La musicoterapia en la reeducación de niños con problemas de lenguaje
Para Todos La 2 – Entrevista: Núria Escudé, musicoterapiaVer vídeo
-

Propines
Archivado: septiembre 20, 2013, 1:04pm CEST por Jordi Beltran
Trobo al blog del Toni Viader aquest Calvin:
Demà, 21 de setembre, és el Dia internacional de la Pau (ONU, 21-9-1981)
-

Azar y felicidad
Archivado: septiembre 20, 2013, 11:53am CEST por Miguel
Hace tan solo unos días, me tocó en la cola del supermercado detrás de un señor de pelo blanco, bastón en mano y grandes gafas. Según iba a pagar su compra la cajera le preguntó por su estado de salud. Y añadió aquello de: “ya me gustaría llegar así a su edad”. Los presentes no tardamos en saber que aquel hombre tenía 103 años. Incluso nos dio las claves para lograr una vida longeva. Defendía el señor, a partir de su experiencia, el “poquismo”: dormir poco y comer poco. En la contrabalanza un solo mucho: recordar mucho, esforzarse por retener en la memoria la mayor cantidad de información posible. No estaba yo muy seguro de que ese estoicismo popular que destilaba la conversación fuera la garantía de una vida sana. Cuantos habrá, pensaba, que hayan vivido según esos preceptos y ni siquiera hayan logrado alcanzar la vejez. Y es que hay en la salud, como en tantos otros ámbitos de la vida, un componente de azar, un factor que se escapa del control humano y que no podemos determinar. Hay quien vive sano y muere joven. Y también conocemos a quien vive insano durante largos años. Azares de la genética y la naturaleza. ¿Ocurrirá acaso lo mismo con la felicidad?
Los griegos utilizaban una palabra para referirse a la felicidad: “eudaimonia”. Tener un buen daimon, tener un buen espíritu diríamos hoy. Agarrándonos a este etimología se hace difícil escribir largos compendios de ética. O se tiene o no se tiene. O has sido “tocado” por los dioses y vives acompañado de ese duende, o por mucho que quieras y hagas el duende conseguirá escapar una y otra vez de tus manos. La idea puede parecer desesperante, pero no por ello resulta falsa. Repasemos mentalmente esa manida fórmula de la felicidad: salud, dinero y amor. ¿No es acaso la salud el producto de un azaroso tejido de genes? Por las mismas, el dinero va y viene y en los últimos años hemos podido ver cómo quienes creían estar seguros de poseerlo lo han perdido. ¿Qué decir del amor? ¿Existe alguna forma de asegurarse el encontrarlo y lograr que perdure, que sea una de esas características que nos hacen “felices”? Se hace difícil pensar de esta manera. Así que cabe la tentación de dejarse llevar del azar, pensar que la felicidad personal no depende de uno mismo, sino de las vicisitudes de la vida.
Existe, por supuesto, una versión moderna de esta idea griega y bien podría venir dada por la genética. Sabemos que la combinación de genes es totalmente azarosa, y que ésta puede llegar a determinar incluso ciertos rasgos de la personalidad. ¿Cómo dar entonces recetas felicitantes y consejos de tipo ético a quien no se haya visto agraciado por los genes? ¿Cómo guiar hacia la contención y el “poquismo” a quien genéticamente está programado para el exceso? Como decía antes, la perspectiva es un tanto desconsoladora: nada quedaría a nuestra mano para alcanzar la felicidad. Por un lado nos evadimos de responsabilidad alguna, siempre cabe la consolación de que “no nos ha tocado” ser felices. Pero por otro lado quedaría ese poso de amargura e insatisfacción, ese interrogante abierto de si realmente hicimos todo lo que pudimos (si es que se puede hacer más de lo que nuestros genes ordenan). Puede que en esta, como en tantas otras cuestiones, el camino del medio sea preferible: hemos de intentarlo todo, de poner todo lo que esté de nuestra parte, y confiar luego en que ese caprichoso espíritu tenga a bien acompañarnos durante un buen trecho de la vida. A ver si resulta que el fantasmilla de la felicidad se va a ir ahora con cualquiera: hemos de ganarnos su amistad. Siguen, de cualquier modo, las preguntas abiertas: ¿Somos responsables de nuestra propia felicidad? ¿Es esta un producto del azar?
-

Contra els heretges del dogma patriòtic.
Archivado: septiembre 20, 2013, 10:46am CEST por Manel Villar
Obligació de caritat filial, el patriotisme no és un sentiment de classe, ni de professió, ni de partit: és una virtut universal com la mateixa caritat de què deriva. S'estima la Pàtria com s'estima la mare, i ha calgut l'aparició d'una secta que tendia a dissoldre la família per topar amb heretges del dogma patriòtic.
Carles Cardó
Però aquesta aroma caritatívola del sentiment de Pàtria s'adiu més amb els qui professem la religió de la caritat, el Cristianisme, que d'aquest sentiment i la idea que el fonamenta n'ha fet una superació que li dóna transcendències eternes. Emprant un mot que tingué voga passatgera, i que avui ja és desuet, podríem dir que la religió cristiana concep la Pàtria sub specie aeternitatis.
L'Església Catòlica ha universalitzat aquella bellíssima idea de l'altra vida dels israelites, segons la qual l'estatge de les ànimes dels difunts era l'Israel etern a què s'incorporaven definitivament en traspassar d'aquesta vida. [...]
La Pàtria és el lloc de la Terra on ens trobem bé, on el paisatge, els aliments, els costums, l'idioma de la gent congenien perfectament amb el nostre caràcter individual, on ens entenem amb tothom i sentim amb tothom una solidaritat d'interessos que fan de tots nosaltres una fosa homogènia. La Pàtria és el regne de l'amor socialitzat, fora del qual ens sentim enyoradissos. [...]
No estimem pas una cosa moridora, una cosa que hagi d'acabar-se amb nosaltres o amb els qui vindran més tard; estimem un esbós imperfecte de la Ciutat de Déu, una Pàtria que s'inicia aquí baix per consumar-se allí dalt, una Pàtria que en certa manera ja comença en aquest món de ser eterna.
Els cristians, que tenim la gran fortuna de concebre així la Pàtria, podem arribar, en virtut d'aquest ideal, als més grans heroismes amb la més absoluta naturalitat. A la fi, morir per la Pàtria no és altra cosa que deixar la iniciació per copsar l'acompliment, eixir triomfalment de l'ombra fugissera a la llum eterna, refondre amb la seva la nostra immortalitat.
Carles Cardó, Patriotisme, La paraula Cristiana, (Abril 1925)
en Ara, 20/09/2013 -

Els desnonaments i la banalitat del mal.
Archivado: septiembre 20, 2013, 8:19am CEST por Manel Villar
Ayer fui a ver la película sobre Hannah Arendt de Margarethe von Trotta. Me supo a poco pero había que verla. A mi juicio, la película se centra en exceso en aspectos personales del personaje y renuncia a dar forma fílmica a la idea de la banalidad del mal que Arendt desarrolló tras asistir al juicio al que fue sometido el teniente coronel de las SS Adolf Eichmann en Israel. Se supone que ésta debía ser la clave de la película pero, por desgracia, el filme se recrea en el escándalo que provocó en los círculos sionistas y en Israel que Arendt señalara una obviedad, a saber, que hubo judíos que colaboraron en su propio exterminio. Cuando los seres humanos son desempoderados y sometidos a la humillación y al miedo, un enorme porcentaje de ellos desarrolla la condición humana más miserable; basta leer a Primo Levi narrando su experiencia en Auschwitz para comprobarlo. El escándalo que provocó y que ha reabierto la película es, además, paradójico, pues el propio Estado de Israel es, en sí mismo, un reconocimiento de la señalada obviedad. La construcción de un Estado armado hasta los dientes, convencido de que sólo la fuerza sin escrúpulos es la garantía de que nadie jamás volverá a humillar a los judíos, no es solo la concreción del proyecto sionista, no es sólo su respuesta al Holocausto, es además la promesa de que los judíos no volverán a ser víctimas, aunque su Estado tenga que convertirse en verdugo y asesino de otros pueblos. Nadie ha dado tanto la razón a Arendt en este aspecto, como el Estado de Israel.
Pero lo importante de la película (y del libro de Arendt sobre el juicio a Eichmann) es otra cosa: la banalidad del mal, la superficialidad moral de los asesinos.
¿Qué tiene esto que ver con un desahucio? Déjenme narrarles una anécdota familiar.
Al tiempo que se celebraban los juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis, Serraño Suñer, ex ministro de exteriores de Franco y conocido germanófilo, declaró que aquel juicio era una barbaridad jurídica; los reos, al fin y al cabo, habían cumplido las leyes de la Alemania nazi y las órdenes de sus superiores. Mi abuelo, socialista y excomandante del cuerpo jurídico del ejército de la República Española, recién salido de la cárcel tras una condena a muerte conmutada, se atrevió a escribir a Serrano. Mi abuelo le preguntaba en su carta cómo apelaba a la irretroactividad de la norma cuando a los republicanos les habían juzgado nada menos que por rebelión militar, cuando no habían hecho sino defender un régimen legal. Con cierta condescendencia, Serrano le respondió diciendo que aquello era distinto; ellos estaban salvando a España e inaugurando un nuevo Estado. ¡Mis cojones! debió de pensar mi abuelo.
De la anécdota se extraen dos conclusiones cruciales para entender la reflexión de Hannah Arendt. La primera es que el Derecho es la voluntad más o menos racionalizada de los vencedores. La segunda es que los mayores crímenes son sólo posibles en la medida en que se amparan en la legalidad y cuentan con un cuerpo disciplinado de funcionarios dispuestos a aplicarla sin pensar. Lo que Arendt descubrió es que los crímenes no son obra de seres extraordinarios ni de dioses del mal, sino que son el resultado de la fría aplicación de dispositivos administrativos. Y eso va mucho más allá del nazismo. La eliminación de 6 millones de judíos no puede ser el resultado de las ensoñaciones racistas de un grupo de fanáticos, sino un proyecto que requiere de una inmensa organización administrativa compuesta por eficientes funcionarios que no son sino gente corriente.
Si creen que voy a comparar a las SS con los policías que ejecutan un desahucio o a Hitler con Rajoy, se equivocan. Llamar nazis al gobierno o a la policía es una estupidez que banaliza el nazismo, del mismo modo que es estúpida la equiparación entre comunismo y fascismo que se permiten ciertos tertulianos. Pero el mecanismo de funcionamiento de las injusticias es exactamente el mismo. Eichmann no daba ningún miedo, dice Arendt, era un mediocre sin muchos escrúpulos (como la mayoría de los mediocres) que cumplía las órdenes que le daban; exactamente igual que cientos de miles de funcionarios que forman parte de ese mecanismo que permite que a una familia le echen de su casa, consumando una injusticia. No busquen un único culpable; la culpabilidad se diluye en un sistema de poder (el de los vencedores) que se concreta en las leyes que permiten privatizar un hospital o ejecutar un desahucio.
Siempre habrá miles de Eichmann dispuestos a obedecer órdenes sin pensar y a cumplir la legalidad vigente; piensen en todos esos policías y militares nazis que fueron después policías y militares en la República Federal de Alemania o en todos esos policías y militares soviéticos que siguieron haciendo lo mismo en la Rusia “democrática” de Yeltsin y Putin.
No lo olviden; siempre habrá más policías dispuestos a ejecutar un desahucio que policías dispuestos a desobedecer. Por eso hay que asumir la lección de Israel: si queremos que haya justicia debemos asumir aspirar al mando de la policía.
Pablo Iglesias, Hannah Arendt para entender un deshaucio, Público, 18/09/2013 -

Arendt i el totalitarisme.
Archivado: septiembre 20, 2013, 6:15am CEST por Manel Villar
 No se sabe qué admirar más en Hannah Arendt, si la penetración de su inteligencia o su libertad de espíritu. Sus capacidades intelectuales son tanto más vigorosas cuanto más próximas se hallan a la evocación poética o literaria, y a la referencia culta inesperada. Nunca es previsible el rumbo de su argumentación. Siempre obliga a reflexionar. Pocas veces se lee a alguien que de manera tan sistemática y constante desafía los grandes tópicos de los estados de opinión. Pero todo ello se conjuga con una capacidad de teledirigir la reflexión siempre hacia grandes unidades, o grandes conjuntos.
No se sabe qué admirar más en Hannah Arendt, si la penetración de su inteligencia o su libertad de espíritu. Sus capacidades intelectuales son tanto más vigorosas cuanto más próximas se hallan a la evocación poética o literaria, y a la referencia culta inesperada. Nunca es previsible el rumbo de su argumentación. Siempre obliga a reflexionar. Pocas veces se lee a alguien que de manera tan sistemática y constante desafía los grandes tópicos de los estados de opinión. Pero todo ello se conjuga con una capacidad de teledirigir la reflexión siempre hacia grandes unidades, o grandes conjuntos.
Su portentoso libro Los orígenes del totalitarismo demuestra esa gran cualidad. Y sin embargo, ese gran fresco se desmenuza en miles de pasajes en los que se van reflexionando, de manera individual, muchos de los más complejos temas de la filosofía política del siglo XX. (...)
La vida de Arendt empieza, hacia finales de los años 30, a sufrir los tiempos terribles del ascenso del nazismo. Sigue su exilio a París y a Norteamérica, y su acomodo, en vísperas de la segunda guerra mundial, al ambiente ideológico y político de Estados Unidos: sus nuevos contactos y amistades, sus relaciones personales, su segundo matrimonio.
Poco después de la guerra escribe su obra magna: Los orígenes del totalitarismo. Una obra así es suficiente para que pensemos en esta mujer como en la figura más sobresaliente de la filosofía política del pasado siglo. En realidad es un peculiar libro: uno y trino, como Dios. Posee una sutil unidad, y no estoy de acuerdo con la opinión de la crítica, incluso de la propia autora, de que se encuentre desequilibrado. Y si lo está, bendito sea ese desequilibrio, el que se descubren en las mejores obras filosóficas o musicales (en todo Mahler, por ejemplo, o los últimos cuartetos de Beethoven).
Es fascinante recorrer esa trilogía o tríptico, en la que se trata el Antijudaísmo, en el primer libro, el Imperialismo, en el segundo, y el Totalitarismo, en el tercero. De hecho los dos primeros van creando las bases de la parte más intensa (y estremecedora) de todo el libro: la reflexión que la autora hace sobre el totalitarismo en su doble versión, alemán y ruso. Sólo Hitler y Stalin alcanzaron este concepto en plenitud. Téngase en cuenta que el libro se publica a principios de los 50. Quizás cuando se disponga de mayor conocimiento será posible evaluar si el experimento maoísta también se corresponde con esta noción. La cual adquiere, en esta pensadora, un nivel de rigor y fuerza de comprensión que la hace insustituible.
La caracterización del totalitarismo por parte de Arendt es extraordinaria, y no es casual que desencadenase una polémica interminable. Hoy, con la distancia que tenemos de esas fechas inmediatamente posteriores al fin de la II guerra mundial, aparece en toda su grandeza la idea de un doble modo totalitario en el que este concepto se realiza en plenitud: el que asoló Alemania con el nacionalsocialismo, y el que practicó el genocidio con la propia población en la URSS durante veinticinco años tenebrosos. La conexión que establece Arendt, (...), entre el totalitarismo y los campos de concentración, o entre el concepto totalitario y la práctica masiva e indiscriminada del terror, constituye una aportación excepcional a lo que, finalmente, constituye el tema y el objeto de todos los desvelos reflexivos, éticos y políticos de esta gran pensadora: la naturaleza del mal. El mal radical, el mal sin paliativos. Un mal que Arendt tuvo el peculiar destino de sufrir.
Las informaciones sobre el exterminio de los judíos se iban conociendo. Como una y otra vez decía en artículos retrospectivos, sucedió lo que jamás hubiera debido suceder. Nunca debió permitirse que sucediera: frase que repite en un texto sobre la Solución Final hitleriana. Una Resolución que sólo desde la locura es posible negar (como sucede a veces desde voces islámicas). Pero Hannah Arendt, a diferencia de quienes, desde ópticas sionistas radicales, piensan ese Mal Absoluto siempre en referencia al Pueblo Elegido, esparce el miasma de su Horror, y lo reparte equitativamente, con buen criterio, entre los dos totalitarismos (de ultraderecha y ultraizquierda). El Gulag soviético encarna ese Mal con los mismos títulos que Dachau o Auschwitz.
Un mal radical que exige una reflexión metafísica, teológica, como la que nunca falta en esta gran judía exiliada, afincada finalmente en Estados Unidos, pero de raíces hondas en la gran cultura alemana, literaria y filosófica, y en toda la cultura occidental, desde sus raíces griegas y cristianas. A diferencia de otros judíos de aquellos tiempos turbulentos jamás creyó que el reencuentro con sus raíces místicas, teológicas, de la tradición judía debería apartarle de la impronta greco-latina de nuestra tradición. De hecho sus coordenadas fueron siempre laicas, y aborrecía la fusión de algunos sionistas entre religión y política.
Su agudeza y, sobre todo, su libertad de juicio dieron lugar a un reguero de críticas. Los sionistas radicales, incluso algunos tan sobresalientes como Gerhard Scholhem, no pudieron aceptar sus ideas acerca del juicio de Eichmann, de lo que dio testimonio en su célebre y escandaloso libro Eichmann en Jerusalén. De hecho le persiguió siempre la polémica, que ella misma provocaba en ocasión de cuestiones conflictivas relacionadas con la política de la guerra fría, con los conflictos raciales en Estados Unidos, o con las tensiones que llevó consigo la consolidación del Estado de Israel. (...)
Es siempre esperanzador que el tiempo termine por dirimir con justicia los valores del pensamiento filosófico, sobre todo cuando no han sido del todo comprendidos en su propia época. La aparición de ese libro excepcional que es Los orígenes del totalitarismo se produjo en pleno ascenso del marxismo en Europa, en medio de la guerra fría, en un clima en el que la palabra totalitarismo era sobre todo usada por la ideología política liberal para designar el régimen de la URSS. En ese tiempo el libro de Arendt fue reconocido y discutido. Ocasionó mucha polémica. Pero la época no estaba mentalmente preparada, todavía, para advertir el inmenso calado de sus principales tesis, la grandeza y potencia de sus análisis filosóficos, y la extraordinaria síntesis creada en ese texto de un espectro tan amplio de asuntos. Hoy se tienden a valorar, así mismo, otros grandes textos suyos, como su obra final La vida del espíritu, o bien su tesis doctoral sobre el amor en San Agustín, o su libro La condición humana.(...)
Eugenio Trías, Hannah Arendt, el cultural.es, 12/10/2006 -

De Tales a Empèdocles.
Archivado: septiembre 19, 2013, 11:26pm CEST por Manel Villar

¿Qué es physis? Hasta que repasemos los conceptos de cada sabio al respecto, físico significa autoconstituido, cosa que es por sí, formada a partir de su propia substancia. Lo físico es principio (arjé) en sentido estricto, como factor que a la vez rige la presencia en su conjunto, y que explica también su diversificación.
Con pocas excepciones, los libros escritos por los primeros filósofos griegos se llaman Peri physeos, una expresión que suele traducirse por «Sobre la naturaleza». También el universo mágico era «naturaleza» o cosa heredada, pero lo que distingue el principio griego es que se trata de una naturaleza precisamente «física». Aunque los griegos fueron un pueblo tan tolerante como escéptico hacia casi todo lo considerado dogma por otras civilizaciones, esa experiencia de lo autoconstituido o por sí tiene para ellos la fuerza de lo evidente. De ahí la frase que abre la Física aristotélica:
El mero hecho de plantear lo «que hay» de ese modo impulsa a los griegos a no quedarse en su representación simbólica —como los primitivos con su tótem—, sino a tratar de precisar ese qué y su cómo, inaugurando así el proyecto de la ciencia. Partir de lo físico les permitía combinar el recién descubierto realismo con su capacidad de abstracción, tan superior a la de otros pueblos antiguos.«Que hay la physis es ridículo intentar ponerlo de manifiesto».
Tales de Mileto, que vivió entre los siglos VII y VI a.C. fue uno de los siete Sabios de Grecia. Viajó a Egipto, donde pudo aprender los fundamentos matemáticos que le permitieron más tarde predecir un eclipse y hacer varias demostraciones geométricas . Estas proezas, y algunas otras que se le atribuyen, son quizá meras leyendas.
Tales es considerado el primer «físico» porque redujo el principio de todo a la humedad. «Principio» (arjé) significa en griego «lo que rige para algo», y ese término constituye lo verdaderamente fundamental de Tales, porque prefigura la noción de causa. Que el arjé sea precisamente agua es ya una tesis que queda algo por detrás de lo presentido. Su principal valor será prescindir de las teogonías vigentes en todas las culturas por entonces. El agua como principio ofrece la ventaja adicional de preparar el concepto del elemento, que es un modo de explicar lo real por causas «inmanentes» y no por factores «trascendentes».
En ese ingenuo camino de identificar la fuente activa del cosmos con un elemento particular, Tales fue seguido por su compatriota Anaxímenes, que en vez del agua atribuyó el principio al aire, y que trató de demostrarlo con una dinámica de rarefacción (donde se convierte en fuego) y condensación (donde se convierte en viento, nubes, agua y finalmente tierra). Anaxímenes fue también el primero en afirmar que la Luna refleja la luz del Sol, considerando que los eclipses solares y lunares se debían a cuerpos semejantes a la Tierra que giraban por el cielo. Al igual que sucede con Tales, lo más importante de Anaxímenes como pensador es seguir atribuyendo al universo una causalidad inmanente, basada en una autoorganización de lo físico.
Entre Tales y Anaxímenes aparece el primer pensador profundo y consecuente. Anaximandro alcanzó prestigio por sus conocimientos astronómicos y geográficos (compuso un mapa de la Tierra, fabricó una esfera, inventó relojes solares), y tuvo notables atisbos de biología evolutiva. Asombra la intuición de que «el hombre fue engendrado por animales de otra especie, y los primeros seres vivos surgieron de las aguas calentadas por el Sol.”.
Pero a Anaximandro principios como el agua o el aire le parecen resultados, y concretamente resultados finitos, incapaces explicar la riqueza y variedad de la presencia. Busca por eso el principio universal en algo libre de cualquier figura exterior determinada, realmente infinito y eterno, a lo que llama ápeiron. Este neologismo está compuesto por una partícula privativa (equivalente a la a de amoral, o al in de invisible) y el término péras, que en griego significa determinación, límite. Cualquier cosa dotada de figura logra su definición sobre la base de precisar dónde termina o acaba, describiendo sus «perfiles». Lo ápeiron, que no se constituye «negativamente» o por contraste, rechaza esa restricción. Como dice el comentarista Simplicio,
El pensamiento especulativo nace cuando esta substancia ilimitada se pone en relación con el reino de los límites. El primer fragmento de Anaximandro, que parece haberse conservado intacto, dice:«Anaximandro (...) no consideró como principio el agua ni ningún otro de los llamados elementos, sino otra substancia ilimitada de la cual proceden todos los cielos y cosmos que hay en ellos».
Si se descarta una interpretación en la línea de los misterios órficos (a los que luego aludiremos), lo que se obtiene es una idea de la materia. Como ápeiron, el principio-elemento de las cosas es algo incorruptible e indestructible, sometido a un movimiento donde alternan cohesión y disgregación. Lo que se distingue de esta materia -como resultado aparente- son las «cosas». Cualquier cosa definida proviene de una generación y —según otro fragmento de Anaximandro— «la generación resulta de la separación de los contrarios». En esa misma medida, las cosas son presencias unilaterales, predominios de unas determinaciones o cualidades sobre otras, que pagan el hecho de alzarse hasta una definición precisa con tener como entidad sus límites, esto es: aquello donde «terminan». Eterno sólo puede ser aquello indiferente a la negación, y cualquier algo distinto del ápeiron se constituye por oposición a otros algos. La «necesidad» física es que esa especie de cera primordial —«principio y elemento»— vaya moldeándose de innumerables modos, para recaer una y otra vez en lo ilimitado.«Principio y elemento de las cosas es lo ápeiron. De donde las cosas tienen origen, hacia allí tiene lugar también su perecer, según la necesidad; pues pagan unas a otras su injusticia conforme al orden del tiempo».
Vertiginosamente denso y abstracto a la vez, este concepto inaugura la filosofía en cuanto tal. El mundo sensible se presenta como suma de determinaciones, cuya base son precisamente tales y cuales límites, sostenidos a su vez sobre una separación de contrarios. Dichos contrarios (grande-pequeño, caliente-frío, sólido-gaseoso, etc.) remiten siempre a un soporte físico que existe por sí, y que invita a la investigación.
Aunque nació aproximadamente un siglo después que Anaximandro, y por edad corresponde al segundo periodo de la especulación presocrática, la orientación de los milesios es proseguida fundamentalmente por Empédocles. Personalidad deslumbrante para sus conciudadanos, príncipe y mago, naturalista y poeta, Empédocles constituye una especie de Fausto antiguo. Como comenta Zeller,
Estudió con atención botánica y zoología, y llegó a la conclusión —presentida ya por Anaximandro— de que en la creación de los seres vivos se observa un progreso sostenido hacia formas cada vez más perfectas. El punto de partida fueron aglomerados informes, que con el transcurso del tiempo acabaron estructurándose en organismos superiores. Añadió a ello que la naturaleza del pensamiento depende de la del cuerpo, al igual que la percepción de los sentidos, y que ambas cosas eran funciones de la estructura orgánica, siendo por lo mismo innecesario postular «almas».«...en él se mezcla una pasión por la investigación científica con el no menos vehemente deseo de elevarse sobre la naturaleza [...]. Su propósito era descubrir qué fuerzas gobernaban en el mundo natural, para ponerlas al servicio de los demás hombres».
La gran influencia ejercida por Empédocles, prácticamente hasta el siglo XVIII, cuando la química y la física descartaron su sistema, proviene de la teoría de los cuatro elementos, que él llamaba «raíces de todas las cosas»: fuego, aire, agua, tierra. Inalterables en sí, eternas y resistentes a cualquier amalgama capaz de crear con ellas cuatro alguna nueva, estas «raíces», se combinan de modo exterior para formar todos los cuerpos del universo. Cada cosa es sólo una cierta proporción de ellas, que si bien se mezclan para constituir esto y aquello permanecen interiormente aisladas, prestas a disgregarse tan pronto como cese por muerte o por otros medios mecánicos la cohesión de la cosa. Para explicar la mezcla y la separación de los elementos, Empédocles recurrió a dos fuerzas cósmicas que llamó Amor y Odio, representante la primera de la tendencia de la unidad y representante la segunda de lo inverso, la separación.
Antonio Escohotado, Los primeros pensadores griegos [www.escohotado.org]
BIBLIOGRAFIAZELLER, E:, Fundamentos de la filosofía griega, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1968.
KIRK, G.S., y RAVEN, J.E., Los filósofos presocráticos (Historia crítica y selección de textos), Gredos, Madrid, 1978 (2 vols.)
HEGEL, G.W.F., Lecciones sobre historia de la filosofía (vol. I), FCE, México, 1955.
ESCOHOTADO, A., De physis a polis. La evolución del pensamiento filosófico griego desde Tales a Sócrates, Barcelona, Anagrama, 1975.
-

El Papa Francisco va de guays
Archivado: septiembre 19, 2013, 11:13pm CEST por Gregorio Luri
Es el ZP del catolicismo.
No ha dicho que la homosexualidad sea moralmente permisible para el catolicismo, ni que el aborto sea aceptable en estas o aquellas circunstancias; tampoco ha modificado la doctrina de Pablo VI sobre la contracepción. Lo que ha dicho es que la iglesia católica tiene que hablar menos de la homosexualidad, del aborto y de la contracepción. ¿Por qué? Pues porque por lo visto hablar de esas tres cosas oculta el "aroma y fragancia del evangelio".
Se trata, por lo que parece, de apartar silenciosamente lo que molesta, sin afrontarlo cara a cara. Se trata de caer bien más que de ser coherente.
Pero el mayor regalo de los dioses no se encuentra en lo que callan, sino en lo que prohiben. 7 de los diez mandamientos de la iglesia católica comienzan con un "no". Los otros son: Amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas y honrarás a tu padre y a tu madre.
Allá donde hay una moral, sea la que sea, se encuentran estos tres elementos: fe (amarás a tu moral por encima de cualquier otra), obediencia (cumpliré los preceptos de esta moral) y prohibición (no haré...). A mi me da la sensación de que el papa Francisco quisiera barrer todos los nos de la moral cristiana, guardarlos bajo la alfombra de San Pedro, y permitir que se manifestara de manera espontánea una moral del sí.
El imperativo "cree y obedece" no es tanto religioso como humanizador. Nos vamos convirtiendo en seres humanos a medida que vamos negando algunas de las posibilidades de ser que traíamos bajo el brazo en nuestro nacimiento. Debemos negarnos el gateo para poder caminar erguidos, creyendo en la invitación de nuestros padres a dirigirnos hacia sus brazos abiertos. Debemos aprender a hablar negándonos cientos de posibilidades fonéticas, etc.
Si analizamos las éticas que dicen fundamentarse en la naturaleza del hombre, lo que observamos de manera inmediata es que nos ofrecen imperativos opuestos (hedonismo, estoicismo, escepticismo...). Y todas tienen razón.
¡Y yo que solía decir de broma que la Iglesia debía sustituir los 10 mandamientos por las 10 sugerencias!





