

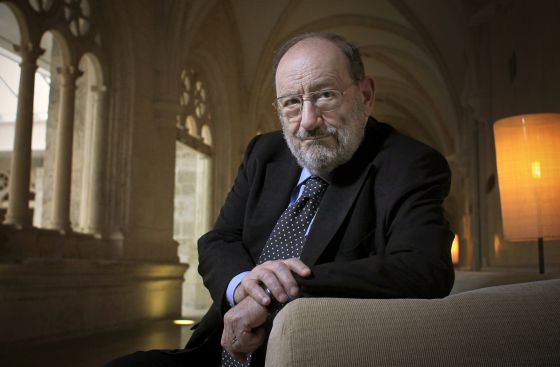 | | Umberto Eco |
“La cultura es una crisis continua. La cultura no está en crisis, es una crisis continua. La crisis es condición necesaria para su desarrollo”. ¿Y la mercantilización del producto cultural, o el riesgo de privatización del patrimonio? Es un fenómeno que en realidad tiene muchos siglos de antigüedad, recuerda Eco, en referencia al patrocinio privado de actividades culturales (la restauración del Coliseo romano por una firma de zapatos, o los palacios venecianos propiedad de grandes fortunas que exhiben su poderío y su logo): “Eso siempre ha existido. Virgilio era pagado por Augusto; Ariosto cobraba de un duque. De alguna manera, si yo hubiese vivido en el siglo XVII habría debido estado al servicio de un señor; hoy no, mi trabajo literario o docente me permite vivir. En este sentido, la cultura es hoy más libre. Todos los textos en el ochocientos se inician con una loa al señor, al rey, es como si hoy tuviese que encabezar todos mis libros con un elogio de Berlusconi (risas)… Es justo que una empresa colabore con fondos para restaurar el Coliseo de Roma…” En sus múltiples escritos Eco ha dejado dicho que la verdadera felicidad es la inquietud por saber, por conocer. “Es lo que Aristóteles llamaba maravillarse, sorprenderse… La filosofía siempre comienza con un gran ohhh!” ¿Y el conocimiento es acaso como el viaje a Ítaca de Kavafis, un recorrido que no debe terminar jamás? “Sí, pero además el placer de conocer no tiene nada de aristocrático, es un campesino que descubre un nuevo modo de hacer un injerto; evidentemente, hay campesinos a los que esos pequeños descubrimientos procuran placer y a otros no. Son dos especies distintas, pero naturalmente depende del ambiente; a mí me inoculó el gusto por los libros de pequeño… Y por eso al cabo de los años soy feliz, y a veces infeliz, pero vivo activamente mientras que muchos viven como vegetales”. Un bibliómano como Eco ha integrado la presencia de Internet en su vida diaria como en su día hiciera con el automóvil o el telefonino (que no suena ni una vez durante el encuentro): como un hecho consumado ni manifiestamente bueno ni todo lo contrario. “Internet es como la vida, donde te encuentras personas inteligentísimas y cretinas. En Internet está todo el saber, pero también todo su contrario, y esta es la tragedia. Y además si fuese todo el saber, ya sería un exceso de información… Si yo comienzo a estudiar en la escuela necesito un libro así [hace un apócope con las manos], no uno enorme, que no entenderé, a nadie se le ocurre darle la [Enciclopedia] Británica a un niño…” Como investigador, Eco utiliza Internet como lo que considera que debe ser, una herramienta, y no un fin en sí mismo. Por tanto, no augura conflictos de intereses -ni de espacios- entre lo virtual y la realidad tangible del papel, bien sea prensa o un volumen de mil páginas. “Se puede leer Guerra y paz en ebook, obviamente, pero si lo has leído hace diez años, y lo retomas, el libro objeto te mostrará los signos del tiempo y de la lectura previa… Releerlo en un ebook es como leerlo por primera vez. Es una relación afectiva, como ver de nuevo la foto de la abuela (risas)… El libro como objeto continuará existiendo, de la misma manera que la bicicleta sigue existiendo pese a la invención del automóvil; es más, hoy hay más bicicletas que hace unos años. Lo mismo podemos decir del fin de la radio por culpa de la televisión…”. “Internet es una cosa y su contraria. Podría remediar la soledad de muchos, pero resulta que la ha multiplicado; Internet ha permitido a muchos trabajar desde casa, y eso ha aumentado su aislamiento. Y genera sus propios remedios para eliminar ese aislamiento, Twitter, Facebook, que acaban incrementándola porque relaciona con figuras muchas veces fantasmagóricas, porque uno cree estar en contacto con una bellísima muchacha que en realidad resulta ser un mariscal de la Guardia Civil… (risas)”. El doctor honoris causa se despide recomendando una lectura de prensa casi con lápiz y papel. “Los periódicos han perdido muchísimas funciones. Por la mañana lo hojeo rápidamente porque las noticias principales ya me las ha contado la televisión, pero continúa siendo importante por los editoriales, por los análisis, y es fundamental no leer uno, sino al menos dos cada día. Se debería enseñar a leer periódicos a la gente, dos o tres, para ver la diferencia entre las opiniones, no para conocer las noticias, eso ya nos lo dice la tele”. La televisión, esa tele vulgarizada hasta el extremo por obra y gracia de ese Berlusconi de quien sigue resistiéndose a hablar más que de pasada, pero que vino a ser, en versión embrionaria, la gran revolución sociocultural que Internet fue después. “La televisión en Italia ha hecho mucho bien a los pobres, les ha enseñado un nivel estándar de idioma, y mal a los ricos, que se quedaban en casa en vez de ir a un concierto. Y no hablamos de ricos o pobres en función del dinero que tengan, sino de ideas, de ganas. La televisión en Italia ha enseñado a hablar a masas de campesinos, obreros, en la Italia unificada. Internet es lo contrario: a los ricos que lo saben usar, les va bien; los pobres, que no lo saben usar, no tienen capacidad para distinguir”. María Antonia Sánchez-Vallejo, "La cultura no está en crisis, es crisis", entrevista con Umberto Eco, El País, 23/05/2013 [cultura.elpais.com]

Archivado: mayo 23, 2013, 11:27pm CEST por Manel Villar
 Un dios que necesita puntuar para la nota media tanto como el Teorema de Pitágoras, es un dios con la autoestima por los suelos. Pero es el dios que el Gobierno de Rajoy acaba de introducir en nuestro sistema educativo, el dios de los siniestros Rouco Varela y Martínez Camino, el dios del recientemente fallecido general Videla, de misa y comunión diarias, el dios que perdona al violador y excomulga a la violada por deshacerse de su semilla, el dios que iluminó a Bush y Aznar, entre otros, para bombardear a la población civil de Irak y poner en marcha los centros de tortura conocidos como cárceles secretas, el dios de Franco, que creíamos olvidado, el de Pinochet y el de su amiga íntima, Margaret Thatcher, un dios neoliberal, ultracapitalista, partidario de las privatizaciones en curso, de la reforma laboral, de las leyes misóginas de Gallardón, de los paraísos fiscales, el dios de Ana Mato, de Bárcenas, de Wert, el dios de Ana Botella… Más que un dios, si lo piensas, parece un tipo con problemas de reconocimiento público. Pues bien, ya lo tenemos en los libros de texto, a la altura de los grandes físicos de la historia, de los más famosos matemáticos, a la altura de los más laureados lingüistas, de los grandes poetas, a la altura de Verlaine o de Rimbaud, con los que se codeará en los exámenes de fin de curso. Puntuará tanto traducir la Eneida como cantar el Venid y vamos todos con flores a María. Quizá esta hazaña legislativa de la Conferencia Episcopal, aliada con un Gobierno meapilas, acabe constituyendo la prueba más palmaria de que dios no existe o que, de existir, es un pobre diablo. En eso lo han convertido al menos quienes se arrogan el monopolio de su representación. Esperamos, ansiosos, las opiniones de quienes, creyendo sinceramente en él, renuncian por eso mismo a hacerle competir con Einstein. Juan José Millás, Dios y Einstein, El País, 24/05/2013


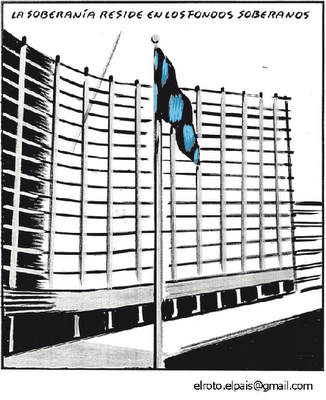 Vivimos con la sensación de ser gobernados por otros. Poderosas presiones exteriores —desde la dudosa autoridad de los mercados hasta el creciente intrusismo de la comunidad internacional, pasando por los actuales desequilibrios de la Unión Europea que han instaurado una hegemonía alemana o el simple hecho de la afectación, el contagio y la mutua exposición que forman parte de nuestra condición global— parecen convertir el ideal de autogobierno democrático en una promesa que las actuales condiciones no permiten cumplir. El mundo de Westfalia (los Estados autosuficientes, la soberanía de los electores) ha sido útil para la construcción de una legitimidad democrática que distinguía entre lo interior y lo exterior, entre las libres decisiones propias y las ilegítimas injerencias externas, pero en un mundo interdependiente —más aún en la Europa integrada— solo se pueden mantener estas categorías políticas si aciertan a transformarse profundamente. Esta nueva constelación obedece a procesos de alcance global y a la propia dinámica de la integración europea, fenómenos ambos que responden a la creciente interdependencia entre las sociedades y a la necesidad de gobernar de algún modo estas realidades. En el plano global se va configurando una opinión pública mundial más vigilante y una comunidad internacional más intrusiva, con errores por exceso (como la invasión de Irak en 2003) o por defecto (las dudas frente Siria en estos momentos, por ejemplo). En lo que se refiere a la Unión Europea, basta un examen del vocabulario dominante para entender que la autodeterminación en el formato habitual es una cosa del pasado: no hacemos otra cosa que hablar de supervisión, coordinación, armonizaciones, riesgos compartidos, intervención, exigencias, vigilancia, pactos vinculantes, créditos, regulación, salvamentos, disciplina, sanciones… ¿Cómo podemos calificar este nuevo escenario? De entrada, deberíamos evitar la generalización que valora toda injerencia como algo negativo y democráticamente inaceptable. Se trata de un fenómeno ambivalente, positivo en unos casos y negativo en otros, como casi todo lo humano. El modo como se impone la austeridad en Europa es un ejemplo de erosión de nuestra comunidad democrática, mientras que la actual vigilancia democrática sobre Hungría constituye un deber para salvaguardar los valores de la Unión Europea. Comencemos por lo positivo. La idea de que hay deberes entre las naciones es un hecho y un valor del que se deducen no pocas instituciones, reglas comunes y derecho vinculante. La realidad de nuestros destinos compartidos nos sitúa frente a nuevas responsabilidades. En la medida en que se intensifica la interdependencia, los deberes de justicia dejan de estar circunscritos al marco único del Estado nacional. .Esta emergencia de nuevos deberes es especialmente intensa en la Unión Europa, cuyos miembros tienen cada vez menos “asuntos interiores”. Los Estados miembros deben abrir sus democracias a los ciudadanos y los intereses de otros Estados miembros. La soberanía, en su momento un medio de configuración de sociedades democráticas, solo transformada y compartida sirve hoy para encontrar ámbitos de decisión que aúnen eficacia y legitimidad democrática. En un mundo interdependiente, hemos de pasar de una soberanía como control a una soberanía como responsabilidad. Con todas las garantías que sean necesarias, el mismo argumento que se ha desarrollado para legitimar la protección de las poblaciones frente a la violencia, debe avanzar también cuando se trata de riesgos económicos que pueden tener efectos catastróficos sobre las personas. La otra cara de la moneda de esta nueva intromisión es que no la hemos situado todavía en un contexto de justa reciprocidad. De ahí que haya mucha asimetría, presión, discrecionalidad sin reglas o simple amenaza. El problema que esto plantea es cómo superar la escasa consideración que prestan los Estados miembros al impacto que sus decisiones tienen sobre los demás, que para respetar la democracia de unos (el respeto, pongamos, al electorado alemán), se desentiendan irresponsablemente de lo que podríamos llamar “daños colaterales de la propia democracia”. Ser responsable únicamente respecto del propio electorado puede ser una forma de irresponsabilidad cuando se dañan intereses de otros que de algún modo forman parte de los nuestros. ¿Actúa conforme a los principios democráticos Angela Merkel cuando pretende asegurarse la reelección a costa de graves daños sociales en los países con los que comparte un proyecto de integración y una larga trayectoria de cooperación? Del mismo modo que ciertas empresas externalizan parte de su trabajo en otros lugares del mundo con salarios mínimos y escasos derechos (de lo que acaba de ser una trágica ilustración el accidente de una fábrica textil en Bangladesh), tampoco es justo que Alemania asegure su Estado de bienestar imponiendo cargas que erosionan el contrato social en otras democracias europeas. .Así pues, el mutuo condicionamiento, el “gobierno de los otros”, es un hecho que plantea oportunidades de democratización, pero también amenazas desde el punto de vista de la justicia. ¿Cuáles son las condiciones para que lo inevitable sea además justo? Fundamentalmente se trata de introducir criterios de reciprocidad en unas relaciones que actualmente están regidas por la asimetría y la unilateralidad. El nuevo lenguaje de la interdependencia, especialmente en el seno de la UE, debería estar articulado por conceptos como deliberación, equilibrio, mutualización, solidaridad, autolimitaciones, confianza, compromisos, responsabilidad… En este sentido, por ejemplo, tiene plena lógica la reivindicación de los países de la periferia europea de que las exigencias de austeridad hacia ellos dirigidas se vean equilibradas por el impulso de Alemania a su demanda interna, de que la responsabilidad vaya de la mano de la solidaridad. La democracia implica una cierta identidad de los que deciden y los que son afectados por esas decisiones. Respetar este criterio significa que son inaceptables los efectos de las decisiones de otras naciones si no hemos tenido la oportunidad de hacer valer nuestros asuntos en “su” proceso de decisión y si no hemos estado dispuestos, recíprocamente, a tomar en consideración a otras ciudadanías en nuestras decisiones. Todos estamos obligados redefinir los propios intereses incluyendo en ellos de alguna manera los de nuestros vecinos, especialmente cuando nos vincula con ellos no solo la cercanía física o la interdependencia general, sino la comunidad institucional, como es el caso de la Unión Europea. Precisamente el fracaso de la Unión a la hora de solucionar la actual crisis económica se debe al desfase entre los instrumentos políticos y la naturaleza de los problemas, a que los Estados han sido incapaces de internalizar las consecuencias de la interdependencia, continúan imponiéndose externalidades unos a otros y son incapaces de regular las formas transnacionales de poder que se escapan de su control. Se acabaron los espacios delimitados de la soberanía: tenemos que irnos acostumbrado a que nos digan lo que tenemos que hacer, lo que únicamente resulta soportable si también nosotros podemos intervenir en las decisiones de los otros. Una cosa es que esas intervenciones hayan de estar justificadas y equilibradas por una lógica de reciprocidad y otra que podamos volver a una relación de sujetos soberanos. ¿Por qué tenemos que pagar las consecuencias del despilfarro de nuestros vecinos? ¿Qué derecho tienen otros a decirnos lo que hemos de hacer? Dos preguntas que sintetizan nuestra actual desorientación porque la distinción entre nosotros y ellos ha dejado de ser evidente y operativa cuando nos beneficiamos y nos perjudicamos unos a otros. Deberíamos aprovechar esta constelación para dar una forma democrática y justa a tales interdependencias, lo que podría quedar formulado en un nuevo derecho a la autodeterminación transnacional en el que el “nosotros” que se gobierna incluya de alguna manera a otros. Daniel Innerarity, El gobierno de los otros, El País, 23/05/2013


 La obra de Nicholas Carr, Superficiales, ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?, pertenece al género de «libros sobre catástrofes medioambientales», solo que en este caso el medio ambiente del que se habla es nuestro cableado neuronal y sus conexiones sinápticas, y el agente tóxico no es un plaguicida ni las emisiones de CO2 a la atmósfera, sino la amigable y servicial Internet. ¿Es acaso Internet tóxica para nuestro cerebro? ¿Está jibarizando nuestras cabezas? ¿Está entonteciéndonos? La respuesta de Carr a todas estas preguntas es un rotundo e inquietante sí, y, tras leer su libro, encuentras que la respuesta es convincente, que lo suyo no es un alarde de alarmismo injustificado ni tampoco un misoneísmo enfermizo y carroza, propio de quien ha nacido en la era analógica y ha tenido que migrar luego, quieras que no, a territorio digital. Es cierto que los textos con recados pesimistas gozan de un prestigio intelectual de entrada que no tienen los de contenido más alegre y jovial, como recientemente ha subrayado Matt Ridley en su realmente espléndido libro El optimista racional. De Hesíodo a Schopenhauer, de Empédocles a Oswald Spengler, los pesimistas se han instalado en un aura de profundidad en medio de la aprobación general. La alta cultura – Robert Southey, T. S. Eliot, James Joyce, Ezra Pound, W. B. Yeats, Aldous Huxley– está hasta los topes de cenizos curtidos y autocomplacientes de nariz altiva. Los optimistas, a su lado, corren siempre el peligro de parecer intelectualmente desahuciados, botarates o ingenuos que no aciertan a olfatear el multicolor piélago de catástrofes que siempre nos acechan 1¿Está por ventura Nicholas Carr en esa nómina de pesimistas profesionales que saben que con la índole lúgubre de su mensaje tienen ganada más de la mitad de la aprobación de cuantos los lean? ¿Está aprovechándose de esa avidez de tragedia, del gusto morboso por el sobresalto, que tanto complace íntimamente a esa especie tan extendida de intelectuales «avisados» y descontentadizos con el estilo de vida occidental, deshumanizado, hipertecnologizado, pero de cuyos gadgets y electroniquerías serían ellos los últimos en querer privarse?
Las ventajas de InternetCarr reconoce, como no podía ser de otro modo, los inmensos beneficios que nos ha traído Internet: un caudal de información y una facilidad de acceso a ella como nunca antes había conocido la humanidad. Además, la descentralización de esa información dificulta considerablemente el control por poderes tiránicos de la producción y circulación de noticias que pudieran resultarles inconvenientes 2. No hay más que pensar en las recientes conmociones políticas en algunos países árabes para darse cuenta del papel positivo que en ellas han desempeñado Internet, la telefonía móvil y las redes sociales virtuales. La causa de las libertades y derechos individuales ha ganado un formidable aliado con las nuevas tecnologías de la información, y esto, por supuesto, son palabras mayores. También anota Carr otras ventajas de menor cuantía derivadas del uso de Internet: se percibe en sus usuarios, al cabo de pocos días, una mejora de la coordinación ojo-mano, mayor rapidez en la respuesta refleja y en el procesamiento de señales visuales y alguna (tenue) ampliación de la memoria a corto plazo (pp. 170-173) 3Los más que elocuentes e incontestables provechos que nos ha traído Internet explican por sí solos el incremento registrado en su consumo durante los últimos años: Hacia 2009, los adultos en América del Norte le dedicaban una media de doce horas semanales, el doble del promedio correspondiente a 2005. Pero si se tiene en cuenta solo a los adultos con acceso a Internet, las horas de conexión a la Red aumentan considerablemente, hasta superar las diecisiete horas a la semana. Para los adultos más jóvenes, la cifra es aún mayor: los veinteañeros pasan más de diecinueve horas a la semana online. Los niños estadounidenses con edades entre los dos y los once años usaron la Red más de once horas a la semana en 2009, un incremento de más del sesenta por ciento respecto a 2004. El adulto europeo se conectó casi ocho horas a la semana en 2009, un treinta por ciento más que en 2005. Entre los europeos de veintitantos años, esta cifra se situaba alrededor de las doce horas semanales. En 2008, un estudio internacional con 27.500 adultos entre dieciocho y cincuenta y cinco años encontró que la gente está pasando un treinta por ciento de su ocio conectada a Internet, el cuarenta y cuatro por ciento en el caso de los chinos (pp. 109-110). Por lo demás, este consumo galopante de Internet ha convivido con un aumento –eso sí, más moderado– del tiempo que pasamos ante el televisor: más de doce horas a la semana entre los europeos en 2009 y unas casi increíbles treinta y ocho horas a la semana entre los estadounidenses en ese mismo año. Lo que significa que un estadounidense medio está mirando alguna pantalla (la de su televisor, la de su ordenador, la del teléfono móvil) no menos de ocho horas y media al día (p. 111). Los grandes perdedores en esta batalla por la caza y captura del tiempo libre de los ciudadanos han sido los suministradores de cedés, deuvedés, periódicos, revistas, tarjetas de felicitación, postales, cartas y libros: en suma, todas las empresas que venden información empaquetada en productos físicos. Curiosamente, el libro está siendo el medio tradicional más duro de roer por Internet. A pesar de ser un viejo dinosaurio, sus ventajas tecnológicas sobre la pantalla del ordenador son difíciles de rebatir: es más transportable y menos frágil, no precisa de baterías para funcionar, la «navegación» por él es más intuitiva y, cuando lo terminas, puedes prestárselo a un amigo. No obstante, el e-book tiene también poderosos argumentos que con casi total seguridad lo harán triunfar a la postre: los e-readers de última generación disponen de pantalla sin retroiluminación (lo que supone un castigo menor para la vista del lector), funcionan con tinta digital de alta resolución, permiten ajustar el tamaño de la letra, subrayar y hacer anotaciones en los márgenes. Las ventajas principales están, sin embargo, y por descontado, en otros sitios: en el menor coste de producción y distribución de los libros digitales frente a sus homólogos físicos y, sobre todo, en su facilidad de almacenamiento. Puedes transportar toda tu biblioteca personal en un dispositivo del tamaño de una tableta de chocolate. La librería virtual Amazon vendía ya en 2010 más libros en formato digital que en tapa dura 4. Es de prever que los libros de bolsillo corran la misma suerte y se vean poco a poco desplazados por sus competidores digitales. Es verdad que el libro ha sobrevivido a profecías en las que se anunciaba que hundiría el pico ante enemigos como el periódico, el fonógrafo, el cine, la radio o la televisión, pero parece que esta vez la cosa va más en serio. En todo caso, la industria editora de libros tendrá que reinventarse a sí misma si no quiere correr la misma suerte que la industria discográfica 5
Atención desparramadaSi estas son las ventajas de Internet, ¿cuáles son sus inconvenientes? Pueden resumirse en estos epígrafes: atención desparramada, memoria a corto plazo hiperactiva, y aprendizaje y memoria a largo plazo quebradizos. Todo lo cual, como veremos, está muy relacionado entre sí. Empecemos por el modo en que Internet pulveriza nuestra atención. No es lo mismo leer una página impresa en papel que una página web. He aquí una vívida descripción de lo que (nos) pasa: Una sola página web puede contener fragmentos de texto, vídeo y audio, una variada gama de herramientas de navegación, diversos anuncios y varias pequeñas aplicaciones de software, o widgets, que se ejecutan en sus propias ventanas. Todos sabemos cómo puede llegar a distraernos esta cacofonía de estímulos… Un nuevo mensaje de correo electrónico anuncia su llegada cuando ojeábamos los titulares más recientes de un periódico digital. Unos segundos más tarde nuestro lector de RSS [ Really Simple Syndication, un dispositivo para recibir información fresca y actualizada de nuestras páginas web favoritas] nos informa de que uno de nuestros blogueros favoritos ha publicado un nuevo post. Unos momentos después nuestro teléfono móvil reproduce la melodía que indica la entrada de un mensaje de texto. Al mismo tiempo, una alerta de Facebook o Twitter parpadea en la pantalla (p. 116). ¿Cómo mantener la atención en algo concreto en medio de este tiroteo cruzado de estímulos? La lectura se torna espasmódica, sincopada, cuando se lleva a cabo ante una pantalla «enriquecida» con tantos elementos «distractores». Pensemos por un momento en los hipervínculos, que constituyen la red arterial que conecta entre sí dos documentos cualesquiera de la Web, tomados al azar de entre los miles de millones que la componen, y separados por unos diecinueve clics de ratón. 6 Lo del ratón, por cierto, viene aquí muy a cuento, pues nuestro comportamiento ante la página web puede llegar a ser no muy distinto al de un ratón en una caja experimental de Skinner. Burrhus F. Skinner fue el famoso psicólogo conductista que conseguía el nada sorprendente logro de que un ratón aumentara la frecuencia con que pulsaba una palanca a base de recompensar ese gesto con la obtención de comida. Cuando pulsamos sobre un hipervínculo somos reforzados al modo conductista (mediante condicionamiento operante o instrumental) con una nueva pantalla repleta de noticias frescas que estalla ante nuestros ojos. Además, esta recompensa es instantánea (basta un clic de ratón), con lo que su efectividad para controlar la conducta es todavía más potente, pues el influjo de una recompensa sobre el comportamiento es tanto mayor cuanto menor sea el intervalo temporal que medie entre la emisión de la respuesta y el logro de la gratificación. La interactividad del medio, su carácter bidireccional, nos convierte en cobayas de las consecuencias de cuanto hacemos ante la pantalla, y a veces en clicadores demenciados en pos de información nueva y, la mayor parte de las veces, no buscada. Cuando entramos en Internet seguramente buscamos algo concreto, pero, mientras estamos en ello, vamos descubriendo nuevas cosas (saltando de enlace en enlace) que no estaban en nuestro plan de búsqueda original y que nos desvían más y más de él, hasta que muchas veces acabamos por olvidarlo. Esto no obsta para que, de vez en cuando, mientras buscamos un dato concreto, demos de manera inopinada y por sorpresa con información más valiosa de la inicialmente perseguida. Estas son agradabilísimas excepciones. Sin embargo, y por lo general, salimos de Internet fatigados, estragados de datos, pero con las alforjas de la comprensión a medio llenar a pesar de las horas pasadas ante el ordenador u otro dispositivo electrónico con conexión a la Red. He aquí lo que cuenta Christine Rosen, del Centro de Ética y Política Pública de Washington, cuando trataba de leer Nicholas Nickleby, la novela de Charles Dickens, en un Kindle: «Aunque al principio me despisté un poco, enseguida me adapté a la pantalla y me hice con los mandos de navegación y paso de página. Pero se me cansaban los ojos y la vista se me iba de un lado a otro, como me pasa siempre que leo algo largo en un ordenador. Me distraía mucho. Busqué a Dickens en la Wikipedia y me metí en el típico jardín de Internet al pinchar en un vínculo que llevaba a un cuento de Dickens: “El cruce de Mugby”. Veinte minutos más tarde aún no había vuelto a mi lectura de Nicholas Nickleby en el Kindle». Es difícil mantener la atención disciplinadamente centrada en algo por mucho tiempo en un medio tan tumultuoso. Carr llega a considerar la Red como una tecnología de la interrupción (p. 162). Las incitaciones para cambiar de pantalla son constantes y difíciles de resistir, como también lo son los esfuerzos por mantener distintos frentes de atención abiertos a la vez, esa multitarea trepidante con que muchos se castigan las meninges cuando están conectados a Internet. En vez de concentrar la atención en el texto, tienes que tomar decisiones constantes sobre si seguir un enlace que aparece en él o no, sobre si consultar en la Wikipedia una palabra que figura en negrita, o sobre si atender un correo electrónico que acaba de entrar. La lectura de un texto online sobrecarga los circuitos de toma de decisión (sitos en la corteza prefrontal dorsolateral) a expensas de los circuitos de la atención y la memoria. El resultado es que entendemos menos lo que leemos en línea y enseguida lo olvidamos. Un cerebro conectado online es un cerebro hiperestimulado, frenético, zarandeado por una plétora de acicates débiles pero continuos, que trabaja mucho y consigue aprender muy poco. De ahí esa desolación inconcreta que nos provoca la conexión prolongada a Internet. Sin pretenderlo realmente, leemos más rápido y de forma desordenada. Nuestros movimientos oculares a lo largo de la página siguen un patrón en forma de F, según descubrió Jacob Nielsen, un veterano diseñador de páginas web, en el año 2006 trabajando con 232 voluntarios en un experimento de lectura online: la mayor parte de ellos echaban una ojeada a las dos o tres primeras líneas de texto, luego bajaban la vista y pasaban a leer líneas a mitad de la pantalla y, por último, iban al final del texto (pp. 165-166). ¿Puede llamarse a esto leer? La Red es una tecnología de la interrupción, y las interrupciones esparcen la atención, la hisopean en múltiples direcciones, provocan tensión y ansiedad. Correos electrónicos, feed readers, agregadores de noticias, alertas sobre los cambios de valores de Bolsa, actualizaciones de software, nuevos vídeos en YouTube: he aquí un arsenal interminable de espasmos que pugnan por copar el espacio limitado de nuestra consciencia. Repárese, por ejemplo, en este dato que deja a uno estupefacto y que habla con elocuencia de una posible causa de fuga en la productividad laboral: «Estudios con oficinistas revelan su tendencia a las constantes interrupciones de su trabajo para responder al correo entrante. No es inhabitual que comprueben su buzón treinta o cuarenta veces por hora (aunque si se les pregunta al respecto, seguramente dirán un número más bajo)» (pp. 162-163). Acabamos deseando que Internet nos interrumpa, nos saque de la tarea en la que estamos, con un pequeño «chute» de novedad trivial. Lo que acaba por producirse es un cuadro muy similar al de la falta de voluntad: nos damos perfecta cuenta de que la tarea que estamos llevando a cabo, y que nos invitó a conectarnos a Internet, es más importante y digna de atención, pero estas distracciones competidoras, aun siendo menos relevantes, tienen el prestigio y el poder de lo nuevo, no una valía intrínseca, y acabamos por ceder a ellas, dedicando nuestros recursos mentales escasos a tareas meticulosamente banales y desviándonos más y más de la labor intelectual de más peso que al principio teníamos entre manos. Ni racionalismo ni empirismoA menudo empleamos expresiones como «cableado cerebral» o «circuitería neuronal», que sugieren que las conexiones entre las células de nuestro cerebro son a modo de conductos rígidos. Pero no es así. Los «cables» cerebrales son en gran medida maleables y dúctiles, se dejan modelar por las experiencias que tenemos y cambian (incluso anatómicamente) a impulsos de tales experiencias. Esto puede hasta interpretarse en clave filosófica. Tras pasarse más de tres décadas estudiando los procesos de aprendizaje y memoria en un invertebrado marino de aspecto más bien insípido, Aplysia californica, una especie de babosa de mar, Eric Kandel, laureado con el Premio Nobel de Medicina en el año 2000 por estos estudios, concluyó que la disputa que se libró en los predios de la filosofía en los siglos xvii y xviii entre racionalistas y empiristas podía reformularse en términos de biología molecular del cerebro y zanjarse con un empate salomónico: Cuando pasé revista a los resultados obtenidos [con Aplysia], no pude sino recordar las dos concepciones filosóficas predominantes en el pensamiento occidental desde el siglo xvii: el empirismo y el racionalismo. El empirista británico John Locke sostenía que no hay conocimiento innato, que la mente es comparable a una tabla rasa en la que se inscriben las experiencias. Según esta doctrina, todo lo que sabemos del mundo es aprendido, de modo que cuantas más ideas acumulemos y cuanto más y más eficazmente se vinculen esas ideas con otras, tanto más duradero será su efecto sobre el espíritu. El filósofo racionalista alemán Immanuel Kant sostenía lo contrario; para él nacemos con ciertos esquemas de conocimiento innatos que él llamó conocimiento a priori, que son los que determinan cómo habrá de percibirse e interpretarse la experiencia sensible 7. Según los racionalistas, como Kant, tenemos unas plantillas a priori (o, dicho en lenguaje actual, los procesos genéticos y de desarrollo, independientes de la experiencia y previos a ella, fijan un amplio repertorio de conexiones sinápticas preexistentes y potenciales) que forman la arquitectura básica del cerebro, y que hacen que un gato sepa maullar pero no pueda aprender a hablar un lenguaje articulado, por más que nos pasemos horas susurrándole palabras al oído. Pero los empiristas, como Locke, también llevan razón en que la experiencia y el aprendizaje modifican la tenacidad o firmeza de las conexiones sinápticas entre neuronas específicas de un circuito cerebral. Ambas posturas son complementarias: los procesos genéticos y de desarrollo fijan las conexiones neurales básicas y genéricas (en concordancia con lo dicho por Kant), pero luego la experiencia va reafirmando algunas conexiones particulares, consiguiendo que cobren vigor o eficacia a largo plazo, mientras que otras se debilitan por falta de uso o resultan podadas sin más, como insinuaban los empiristas. El aprendizaje refuerza de manera discriminativa la firmeza o tenacidad de algunas de las conexiones sinápticas existentes en una red neuronal dada y en algunos casos llega a modificar estructuralmente la red misma 8. Hoy se conoce como «neuroplasticidad» a esta capacidad «empirista» de las células nerviosas para intensificar las comunicaciones entre ellas o incluso para variar su número a tenor de las estimulaciones recibidas. La idea de neuroplasticidad se abrió camino definitivamente en la década de los noventa del siglo pasado (aunque la plasticidad del cerebro infantil era ya conocida desde la década de 1960) al publicarse dos estudios experimentales independientes. El primero lo realizó Michael Merzenich, de la Universidad de California (en San Francisco), que enseñó a unos monos a obtener alimento con los tres dedos centrales de la mano. Al cabo de algunos meses pudo constatarse que el área de la corteza cerebral consagrada a estos tres dedos había aumentado de manera apreciable. El segundo estudio lo llevó a cabo Thomas Elbert en la Universidad de Constanza (Alemania). Ahora los sujetos experimentales eran músicos que empleaban instrumentos de cuerda (violinistas y violonchelistas), que hacían un uso intensivo de los cuatro dedos de la mano izquierda para modificar la altura del sonido, y que empleaban la mano derecha en la tarea más sencilla de mover el arco. Elbert pudo apreciar que el área de la corteza cerebral que controla los movimientos de la mano derecha no difería gran cosa entre los que eran músicos y los que no lo eran. En cambio, las zonas de la corteza cerebral correspondientes a la mano izquierda (la de los dedos que pisan las cuerdas) eran mucho más extensas (hasta cinco veces más) en los músicos que en quienes se dedicaban a otra cosa. Y los músicos que habían comenzado a practicar antes de los trece años tenían más hipertrofiada esta zona cortical que los que habían empezado después. La plasticidad neuronal afecta también a una región cortical que tiene mucho que ver con el aprendizaje y la memoria: el hipocampo. En un par de famosos experimentos llevados a cabo con taxistas londinenses, Eleanor A. Maguire y sus colaboradores averiguaron que tienen más engrosada que el común de los mortales la parte posterior del hipocampo, que interviene en la memoria espacial. A lo que se ve, el uso altera el órgano 9. La neuroplasticidad es lo que permite a nuestro cerebro ser sensible a los cambios del entorno, aprender a partir de la experiencia. En el ejemplo de los músicos y en el de los taxistas se advierte con claridad que lo que hacemos, y sobre todo lo que hacemos de forma habitual, altera las conexiones sinápticas de nuestro cerebro. Los recursos neuronales que no son utilizados para una determinada actividad mental son capturados por una actividad mental competidora que sí ejercitamos. «En el interior de nuestros cerebros –afirma Norman Doidge– se libra una batalla sin fin entre nervios, y si dejamos de ejercitar nuestras destrezas mentales no es que las olvidemos simplemente, sino que el espacio que ocupan en nuestro mapa mental se recicla para dedicarse a las destrezas que sí practicamos» 10. La condición competitiva de la neuroplasticidad significa dos cosas: «lo que no se usa se pierde o será utilizado por actividades mentales competidoras» y «lo que se usa mucho tiende a usarse cada vez más». Esto conduce a Doidge a formular lo que él llama la «paradoja plástica»: si bien la plasticidad de nuestro cerebro permite a los humanos escapar del determinismo genético de la conducta, favorece otro tipo de determinismo, el cuasideterminismo de la costumbre, la formación de hábitos cada vez más rígidos. Cuanto más nos valemos de ciertos caminos neuronales, más tenderemos a utilizarlos en el futuro, y más resistencia mostraremos a aventurarnos por vías neuronales nuevas, que sería el equivalente de ir a campo traviesa. La insistencia en transitar por caminos intelectualmente ya desbrozados favorece la formación de rutinas comportamentales; el cerebro se vuelve más rápido y eficiente (más intuitivo, en suma) repitiendo acciones pasadas que ensayando con conductas nuevas, las cuales requieren un trabajo reflexivo inicial mayor 11. La naturaleza competitiva de la plasticidad neuronal explica la terquedad con que se afianzan en nosotros los hábitos, con independencia de que sean buenos o malos; y esto vale también para los malos hábitos adquiridos en Internet. Son pegajosos y te los llevas contigo incluso cuando ya no estás ante la pantalla del ordenador. Nicholas Carr lo expresa de esta forma: «[…] gracias una vez más a la plasticidad de nuestras vías neuronales, cuanto más usemos la Web, más entrenamos nuestro cerebro para distraerse, para procesar la información muy rápidamente y de manera muy eficiente, pero sin atención sostenida. Esto ayuda a explicar por qué a muchos de nosotros nos resulta difícil concentrarnos incluso cuando estamos lejos de nuestros ordenadores […]. Dada la plasticidad de nuestro cerebro, sabemos que nuestros hábitos online continúan reverberando en el funcionamiento de nuestras sinapsis cuando no estamos online» (pp. 235 y 174). El cerebro es un telar de microgeografía cambiante, y hay que estar atentos a cuáles son los estímulos con que lo alimentamos, pues acusará su impacto y lo amplificará con el paso del tiempo. Carr menciona el caso de muchos lectores voraces de literatura y ensayo, incluido él mismo, que, al acostumbrarse a leer hipertexto, han acabado encontrando insulsa sin remedio la lectura de libros en papel y han desertado de ella (pp. 17-29). Internet daña la comprensión lectoraPara aprender y consolidar en la memoria a largo plazo lo aprendido hay que hacer dos cosas: prestar una atención intensa y exclusiva a los estímulos nuevos y, en segundo lugar, relacionar de modo sistemático y significativo lo recién aprendido con lo ya sabido 12. Según esto, los entornos multitarea de cuantos leen textos online y la rapidez y anarquía mismas de la lectura conspiran contra el aprendizaje y la memorización permanente de lo aprendido. Aunque la terminología empleada por los psicólogos y neurocientíficos no es muy estable ni unánime, suelen distinguir, de William James en adelante, entre una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. En la década de 1940 se llamaba «memoria a corto plazo» a recuerdos que perduraban desde segundos hasta unas pocas horas y que eran vulnerables a la distorsión. En la década de 1960 empezó a hablarse de la «memoria de trabajo» como un tipo de memoria a corto plazo en que se conserva la información que tenemos ahora «en mente», a la que prestamos atención consciente, como el número de teléfono que alguien acaba de darnos. Los datos capturables por la memoria de trabajo son muy pocos; lo normal, por ejemplo, es recordar siete números de teléfono, más menos dos, según el título del célebre artículo del psicólogo de la Universidad de Princeton, George A. Miller 13. Hoy se piensa que las estimaciones de Miller sobre la capacidad de nuestra memoria de trabajo eran en exceso optimistas y que el número de datos retenibles en ella no pasa de tres o cuatro; en cambio, el potencial de almacenamiento de la memoria a largo plazo es ingente, según ponen de manifiesto casos como el del célebre memorioso ruso Solomon V. Shereshevski, estudiado por Aleksandr Luria en la década de 1920. Las minuciosas investigaciones llevadas a cabo por Kandel y sus colaboradores con Aplysia revelaron que la formación de recuerdos a corto plazo (implícitos) en este gasterópodo marino no precisa de cambios en su anatomía neural, pero la formación de recuerdos a largo plazo sí comporta la alteración anatómica del soporte físico en que se almacenan los datos (se crean nuevas terminales nerviosas mediante síntesis de proteínas), y además la memoria a largo plazo consiste en esta modificación anatómica, en la producción de nuevo tejido nervioso. Además de esto, la creación y consolidación de recuerdos a largo plazo requiere la atención sostenida ante un estímulo o bien la repetición de este: sin atención intensa y exclusiva (o sin su sustituto funcional, la estimulación repetida) no se consolidan recuerdos duraderos. Por todos estos detalles, se ve que la memoria orgánica (o «húmeda») no se comporta del mismo modo que la memoria de silicio (o «seca») de un disco duro de ordenador. Como los humanos y las babosas de mar compartimos no solo genes, sino también las mismas moléculas que intervienen en la activación de la memoria, pudo luego verificarse que las conclusiones sobre la producción de recuerdos (implícitos o no declarativos) en un invertebrado marino son en buena medida extrapolables a los primates humanos. La memoria implícita (la que compartimos con Aplysia) es la que nos permite recordar cómo se toca el violín, se monta en bicicleta o se baila, comportamientos todos ellos que no es fácil convertir en recuerdos conscientes explícitos y que, además, no precisan de tal conversión para continuar siendo efectivos. No hace falta prestar atención a cómo se da un determinado paso de baile para hacerlo bien, e incluso puede llegar a ser desaconsejable retener la atención en estos detalles, pues interferirán en la ejecución fluida y fácil de la habilidad, que por lo general se realiza mejor cuanto más inconsciente nos resulte. La memoria explícita o declarativa, en cambio, es la memoria de hechos o acontecimientos, la memoria que nos permite enunciar las leyes de la dinámica de Newton, recordar dónde pasamos el último verano o la fecha en que tuvo lugar el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York. A esta memoria explícita es a la que habitualmente consideramos memoria sin más y, desde el punto de vista biológico, es una memoria mucho más compleja, pues involucra al lóbulo temporal y a estructuras muy relacionadas con él: la amígdala, el hipocampo (ese hipocampo que los taxistas londinenses tienen sobrealimentado), la corteza prefrontal o el tálamo (que conecta la corteza prefrontal y la temporal); y acaba guardándose de forma perdurable en diferentes regiones de la corteza cerebral. Los procesos de comprensión y aprendizaje llegan a buen puerto si hay una «dialéctica» fluida entre la memoria a corto y a largo plazo. Comprender un dato significa integrarlo en las redes conceptuales tejidas en la memoria a largo plazo, es decir, asimilarlo, encontrarle similitudes y diferencias con otros datos ya estuchados en esa memoria permanente. Esto ayuda no únicamente a comprender la información, sino que también facilita su recuperación después, cuando haga falta. La memoria explícita a corto plazo, o memoria de trabajo, es como un dedal de escasa capacidad, que maneja tres o cuatro datos por vez. La memoria a largo plazo es, en cambio, un almacén ingente, de dimensiones colosales, virtualmente ilimitado. Pues bien, con ese dedal de la memoria a corto plazo vamos transfiriendo datos al contenedor king size de la memoria a largo plazo. La carga cognitiva que puede soportar la memoria de trabajo es muy limitada: son esos tres o cuatro datos, que pueden proceder de nuevos estímulos sensoriales entrantes o de la recuperación de recuerdos a largo plazo. Dos circunstancias que provocan sobrecarga cognitiva son la solución de problemas superfluos y la división de la atención, y ambas están presentes cuando penetramos en Internet. Sucede que, si estamos ante Internet, el dedal de la memoria reciente trabaja a destajo, llenándose una y otra vez, rápidamente, con un flujo de información desordenado, menos homogéneo y controlado que el que resulta de la lectura de un libro, que siempre es más reposada y profunda, puesto que el medio del libro impreso no acucia ni fatiga con distracciones esa lectura, nos proporciona el tiempo que precisemos para relacionar datos nuevos con los ya depositados en la memoria duradera y favorece con todo ello su comprensión. Según supo ver el psicólogo y fisiólogo Wilhelm Wundt (1832-1920), esta confrontación de las informaciones nuevas que advienen a la memoria de trabajo con los conocimientos estibados en la memoria a largo plazo es fundamental no solo para el proceso de comprensión y aprendizaje, sino –lo que es no menos importante– para disfrutar con ese proceso de comprensión y aprendizaje. Para alcanzar el goce intelectual resulta esencial que las informaciones que tratamos de asimilar no sean ni excesivamente novedosas ni demasiado redundantes: únicamente de este modo constituirán un reto óptimo para nuestras facultades intelectuales 14. Y para superar con bien, y con placer, este reto intelectual, las impresiones entrantes han de encajar en las estructuras y esquemas mentales en que están dispuestos los datos archivados en el lecho húmedo de la memoria a largo plazo: solo así adquieren sentido y coherencia (de otro modo es como retener una lista de números de teléfono), lo que permite y facilita la recuperación futura de esos conocimientos, en forma de datos estructurados, cuando ya están puestos en cobro en la memoria permanente. Esta integración de los recuerdos nuevos en las redes de la memoria a largo plazo (en la historia subjetiva) vuelve más coherentes esos recuerdos recientes, pero también los aleja de la fidelidad perfecta a lo ocurrido, puesto que la corteza cerebral del sujeto reorganiza los datos antes de almacenarlos. Asimismo, al evocar un recuerdo, y trasladarlo de la memoria permanente a la memoria de trabajo, adquiere nuevas conexiones en el proceso, de modo que cuando es devuelto a la memoria permanente ya no es el mismo recuerdo, sino que se ha visto enriquecido con detalles nuevos. El diálogo entre la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo es, como ya dije antes, esencial para el aprendizaje y el conocimiento. Los impactos sensoriales recientes se comprenden, dejan de ser con ello simple información y pasan a ser conocimiento cuando son interpretados a la luz de lo ya sabido. Si ya era claramente perceptible desde Wundt que el reclutamiento de recuerdos almacenados en la memoria a largo plazo es parte crucial para la comprensión de estímulos intelectuales nuevos, ¿no constituye un craso error menospreciar el papel de la memoria en los procesos de aprendizaje, como hacen tantos pedagogos a la violeta? La feliz conversión de información en conocimiento asimilado presupone una atención libre de cargas superfluas, es decir, tiempo, concentración y ausencia de «ruido»; y también la disposición por nuestra parte a sufrir un poco a fin de lograr conectar con éxito la información nueva con los conocimientos estructurados y registrados en nuestra memoria duradera. Y si este es el propósito, hay que reunir buena parte de nuestra energía intelectual, si no toda ella, para esa tarea, e impedir a toda costa que la preciosa atención se disemine en otras direcciones. Pero Internet no nos pone fáciles las cosas en este punto. Al principio, la Red, con su entorno «enriquecido» y «dinámico», despertó gran entusiasmo entre los educadores, que luego han comprendido a su propia costa que hipertexto significa hiperconfusión. Se ha comprobado, digamos, que lectores de cualquier edad se fatigan más y aprenden menos si leen documentos por Internet que si leen esos mismos documentos impresos en papel. Según asegura Carr, «las investigaciones no dejan de demostrar que la gente que lee texto lineal entiende más, recuerda más y aprende más que aquellos que leen texto salpimentado de vínculos dinámicos» (p. 157). Y cuantos más hipervínculos aparezcan en el texto, peor. Nunca como hoy hemos tenido tanta información y tan mala disposición para digerirla y asimilarla (para conocerla, en suma); cada vez hay más datos a nuestro alcance y una minusvalía creciente para entenderlos. Nosotros y quienes son más jóvenes que nosotros necesitamos una cura de silencio, reeducar nuestra atención y acostumbrarla a un régimen de estímulos menos vertiginoso. El de Nicholas Carr es un libro de lectura indispensable para cuantos quieran conocer las contraindicaciones del uso de Internet, es decir, las causas de lo que ya les está pasando. Juan Antonio Rivera, ¿Es Internet tóxica?, Revista de Libros,noviembre 2011 1. Matt Ridley, El optimista racional, trad.de Gustavo Beck Urriolagoitia, Madrid, Taurus, 2011, pp. 275-276. ↩2. Pero léase el artículo de Tim Berners-Lee, «Larga vida a la Red», Investigación y ciencia, núm. 413 (febrero de 2011), pp. 40-45, donde se detallan algunas amenazas al libre tránsito de información por la Red. ↩3. Internet y la World Wide Web (la Web, la Red) no son la misma cosa. Internet es una red física, cuyos nodos o vértices son ordenadores, y los enlaces o aristas son líneas de transmisión telefónica, canales vía satélite, etc., que conectan los nodos. La Web es una red de información: algo más difuso e inconcreto. Sus nodos o vértices son documentos almacenados en máquinas y soportes físicos (de Internet) y sus aristas son los hipervínculos que conectan una página de documento con otra. Por decirlo de forma algo ruda, pero gráfica, Internet está basado en átomos. mientras que la Web lo está en bits. La mayor parte de lo que dice Carr atañe a la Web, más que a Internet, pero en lo sucesivo emplearé ambas expresiones de manera intercambiable. ↩4. «Amazon vende más libros digitales que en tapa dura», El País, 20 de julio de 2010. ↩5. Jason Epstein, «La revolución digital del libro», Claves de razón práctica, núm. 211 (abril de 2011), pp. 58-63. ↩6. Este dato se encuentra en Réka Albert, Hawoong Jeong y Albert-László Barabási, «Diameter of the World Wide Web», Nature, vol. 401, núm. 6749 (1999), pp. 130-131, recogido luego en Mark Newman, Albert-László Barabási y Duncan J. Watts, The Structure and Dynamics of Networks, Princeton, Princeton University Press, 2006, p. 182. El mismo dato de los diecinueve grados de separación, en promedio, entre dos páginas cualesquiera de la Web, reaparece en Albert-László Barabási, Linked. The New Science of Networks, Cambridge, Perseus, 2002, pp. 33-34. No obstante, hay que tener presente que el número de grados de separación es sensible al tamaño de la Web, y tiende a incrementarse según esta formula: d = 0.35 + 2.06 x log N, siendo N el número de nodos (documentos) de la Web y d la distancia promedio entre dos de ellos tomados aleatoriamente. ↩7. Eric R. Kandel, En busca de la memoria. El nacimiento de una nueva ciencia de la mente, trad. de Elena Marengo, Buenos Aires, Katz, 2007, pp. 237-238. El libro de Kandel constituye una espléndida combinación de autobiografía y relato histórico de los avances en neurociencia durante la segunda mitad del siglo xx, algunos de los cuales lo tienen a él como protagonista. Si se busca una exposición más compacta sobre sus resultados experimentales en torno a la memoria y el aprendizaje, puede acudirse a uno de sus manuales universitarios: Eric R. Kandel, James H. Schwartz y Thomas M. Jessell, Neurociencia y conducta, trad. de Pilar Herreros, Miguel Navarro, María José Ramos, Fernando Rodríguez y Carlos Fernández, Madrid, Prentice Hall, 1997, pp. 695-745 ↩8. A pesar de lo que sugiere Kandel, es esto justamente lo que decía Kant: que en la formación de lo que él llamaba el «objeto de experiencia» colaboran a partes iguales la materia del conocimiento, procedente del mundo exterior y que nos llega como impresiones sensibles, y las formas a priori que suministra el sujeto y que son previas e independientes de toda experiencia. La dicotomía entre lo innato y lo adquirido puede comportar, por lo demás, algunas confusiones, al menos en materia de aprendizaje y conocimiento. El cerebro, el órgano de aprendizaje por antonomasia, está construido a partir de la información contenida en los genes, como las demás partes del cuerpo; pero es un órgano muy especial, diseñado por los genes para ser modificado por la experiencia. Al crear el cerebro, los genes construyeron un dispositivo de aprendizaje mucho más rápido que ellos mismos, es decir, acertaron a delegar parte de su tarea de aprender a sobrevivir a los cambios del entorno en un órgano más rápido y versátil de asimilación informativa construido por los propios genes. ↩9. Véase un reseña de estos experimentos en -Bryan Kolb y Ian Q. Whishaw, Neuropsicología humana, trad. de Silvia Ciwi, Diana Klajn, Adriana Latrónico, Ubaldo Patrone, Judith Oxemberg, Silvia Rondinone y Julia Tzal, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2009, p. 553. ↩10. Norman Doidge, El cerebro se cambia a sí mismo, trad. de Laura Vidal Sanz, Madrid, Aguilar, 2008, p. 72 ↩11. Idem, ibídem, p. 244 ↩12. Kandel, op. cit., pp. 247-248; Doidge, op. cit, p. 81. ↩13. George A. Miller, «The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits in Our Capacity for Processing Information», Psychological Review, vol. 63, núm. 2 (1956), pp. 81-97. Véase también Mark F. Bear, Barry Connors y Michael Paradiso, Neurociencia. La exploración del cerebro, trad. de Xabier Urra, Xabier Vizcaíno y María Jesús del Sol, Barcelona. Wolters Kluwer Health y Lippincott Williams & Wilkins, 2008, pp. 727-729. ↩14. Una exposición soberbia de este punto se encuentra en Tibor Scitovsky, The Joyless Economy, Nueva York, Oxford University Press, 1992, pp. 32-36. ↩

 | | by Xavier Valls |

El Ciberespacio entre la Perversión y el Trauma. ¿Será que están justificados los críticos culturales pesimistas (desde Jean Baudrillard a Paul Virilio) en sus afirmaciones acerca de que el ciberespacio, en definitiva, genera una clase de inmersión proto-psicótica en un universo imaginario de alucinaciones, sin las restricciones de una Ley simbólica ni por la imposibilidad de algún Real? Si no es así, ¿cómo detectaríamos en el ciberespacio los contornos de las otras dos dimensiones de la tríada Lacaniana RSI, lo Simbólico y lo Real? En cuanto a la dimensión simbólica, la solución parece fácil, alcanza con centrarse en la noción de autoría que cuadra en el dominio emergente de las narrativas del ciberespacio, aquella de la “autoría de procedimiento”(1). El autor del medio de inmersión interactivo (en el cual participamos activamente a través del role-playing) ya no escribe argumentos detallados, meramente provee un conjunto básico de reglas (las coordenadas del universo ficcional en el cual nos sumergimos, el limitado conjunto de acciones que tenemos permitidas realizar dentro de este espacio virtual, etc., el cual sirve de base al compromiso activo (intervención, improvisación) de quien interactúa. Esta noción de “autoría de procedimiento” demuestra la necesidad de alguna clase de equivalente de la noción Lacaniana de “gran Otro”: para que el interactuante se involucre en el ciberespacio, debe operar dentro de un mínimo conjunto de reglas impuestas externamente y aceptadas como coordenadas o reglas simbólicas. Sin estas reglas, el sujeto/interactor se sumergiría efectivamente en una experiencia psicótica de un universo en el cual “hacemos lo que queremos” y somos, paradójicamente por esa misma razón, privados de nuestra libertad, atrapados en una compulsión demoníaca. En consecuencia es crucial establecer las reglas a las que nos comprometemos, las que nos guían en nuestra inmersión en el ciberespacio, mientras nos permiten mantener distancia del universo representado. Lo importante no es simplemente mantener el “justo medio” entre los dos extremos (el de la inmersión psicótica total versus la distancia externa no comprometida hacia el universo artificial de la ciber-ficción): la distancia es más bien una condición positiva de la inmersión. Si debemos rendirnos ante las tentaciones del medio virtual, debemos “marcar el límite”, para confiar en un conjunto de marcas que designan claramente que estamos tratando con una ficción, del mismo modo en que para permitirnos ir a ver y disfrutar de un violento filme de guerra, de alguna manera tenemos que saber que lo que estamos viendo es una ficción teatralizada y no un asesinato real (imagine nuestra horrible sorpresa si, mirando una escena de guerra, viéramos de repente que estamos presenciando un deceso, que el actor involucrado en un combate cara a cara, le está cortando efectivamente la garganta a su “enemigo”...). Contra los teóricos que temen que el ciberespacio implica la regresión a un tipo de inmersión psicótica incestuosa, uno debe entonces discernir con precisión en las improvisaciones actuales, frecuentemente torpes y ambiguas, sobre las “reglas el ciberespacio”, el esfuerzo por establecer claramente los contornos de un nuevo espacio de ficciones simbólicas, en el cual participamos plenamente en la modalidad de negación, es decir, siendo conscientes de que “esto no es la vida real”. Sin embargo, si esto es lo Simbólico, ¿dónde está lo Real? ¿No es el ciberespacio, especialmente la realidad virtual, el reino de la perversión en su máxima pureza? Reducida a su esqueleto elemental, la perversión puede ser vista como una defensa contra lo real de la muerte y la sexualidad, contra la amenaza de la mortalidad así como contra la imposición contingente de la diferencia sexual: lo que el escenario perverso representa es una “negación de la castración”, un universo en el cual, como en los dibujos animados, un ser humano sobrevive a cualquier catástrofe; en el cual la sexualidad adulta es reducida a un juego infantil; en donde uno no está obligado a morir o a elegir uno de los dos sexos. Como tal, el universo del perverso es el universo del puro orden simbólico, del juego del significante siguiendo su curso, sin las trabas de la finitud humana (2). ¿Entonces, nuevamente, nuestra experiencia del ciberespacio, no encaja perfectamente en este universo perverso? ¿No es también el ciberespacio un universo sin clausura, no perturbado por la inercia de lo Real, restringido únicamente por sus reglas auto-impuestas? En este cómico universo, como en un ritual perverso, los mismos gestos y escenas son repetidas incesantemente, sin clausura final, por ejemplo. En este universo, la negación de una clausura, lejos de señalizar el debilitamiento de la ideología, más bien representa una negación proto-ideológica: “La negación de la clausura es siempre, en un nivel, una negación a enfrentar la mortalidad. Nuestra fijación con los juegos e historias electrónicos es en parte una representación de esta negación de la muerte. Nos ofrecen la oportunidad de borrar la memoria, de comenzar de nuevo, de repetir un evento e intentar una resolución final diferente. En este aspecto, los medios electrónicos tienen la ventaja de representar una visión profundamente cómica de la vida, una visión de errores recuperables y opciones abiertas” (3). ¿Es en consecuencia, la alternativa final con la que el ciberespacio nos confronta, sumergimos en el ciberespacio al modo de una idiótica compulsión superyoica a la repetición, al modo de la inmersión en el universo de la “no-muerte” de los dibujos animados en los que no hay muerte, en los que el juego sigue indefinidamente, o es posible practicar una modalidad diferente de relación con el ciberespacio en la cual esta idiótica inmersión es perturbada por la “trágica” dimensión de lo real/imposible? Hay dos usos estándar de la narrativa del ciberespacio: la lineal, laberíntica aventura de un solo camino y la “posmoderna”, indeterminada e hipertextual forma de ficción en rizoma. La laberíntica aventura de un solo camino guía al interactor hacia una única solución dentro de la estructura de una competencia ganador-perdedor (derrotar al enemigo, encontrar la salida...). De este modo, con todas las posibles complicaciones y desvíos, el camino global está claramente predeterminado: todos los caminos conducen a una meta final. En contraste, el rizoma hipertextual no privilegia ningún orden e lectura ni interpretación: no hay una síntesis última o “mapa cognitivo”, ninguna posibilidad de unificar los fragmentos dispersos en un marco narrativo abarcativo, uno está irreductiblemente tentado en direcciones conflictivas; nosotros los interactores, sólo tenemos que aceptar que estamos perdidos en una inconsistente complejidad de múltiples referencias y conexiones. La paradoja es que esta definitiva e indefensa confusión, esta falta de una orientación final, lejos de causar una angustia insoportable, es extrañamente reaseguradora: la misma falta de un punto final de clausura sirve como un tipo de negación que nos protege de enfrentar el trauma de nuestra finitud, del hecho de que nuestra historia debe terminar en algún punto. No hay un punto definitivo e irreversible, desde que, en este universo múltiple, hay siempre otros caminos que explorar, realidades alternativas en las cuales uno se puede refugiar cuando parece alcanzar un punto muerto. ¿Cómo escaparemos entonces a esta falsa alternativa? Janet Murray nos refiere a la estructura de la historia “centrada en la violencia”, similar al famoso dilema de Rashomon: el relato de algún incidente violento o traumático (una fatalidad en un viaje de domingo, un suicidio, una violación...) es ubicado en el centro de una trama de archivos-narrativas que lo exploran desde múltiples puntos de vista (victimario, víctima, testigo, sobreviviente, investigador...): “La proliferación de archivos interconectados es un intento de responder a la pregunta perenne y en ultima instancia sin respuesta de por qué ocurrió este incidente./.../ Estas historias centradas en la violencia no tienen una única solución como la aventura laberíntica o una negación de solución como las historias postmodernas; en cambio, combinan un claro sentido de estructura de la historia con una multiplicidad de argumentos significativos. La navegación del laberinto es como volver sobre sus pasos; en tanto manifestación física del esfuerzo de aceptar el trauma, representa los repetidos esfuerzos de la mente de seguir retornando a un evento shockeante en un esfuerzo por absorberlo y finalmente sobreponerse a él.” (4)Es fácil percibir la crucial diferencia entre esta “vuelta sobre la situación desde diferentes perspectivas” y el hipertexto rizomático: la indefinidamente repetida puesta en acto (a) (referida al trauma de algún imposible Real que por siempre resiste a su simbolización; todas estas diferentes narrativizaciones son en última instancia sólo muchas fallas en dominar este trauma, con la contingente ocurrencia insondable de algún Real catastrófico como el suicidio a propósito del cual ningún “porqué” puede servir de explicación suficiente. En una elaboración posterior más detallada, Murray propone dos versiones diferentes de presentificación de un incidente suicida traumático, al margen de esa textura de diferentes perspectivas. La primera es transponernos a nosotros dentro del laberinto de la mente del sujeto justo antes de su suicidio; la estructura es aquí hipertextual e interactiva, somos libres de elegir opciones diferentes, de seguir las rumiaciones del sujeto en una multitud de direcciones, pero cualquier dirección o link que elijamos, tarde o temprano terminaremos con la pantalla en blanco del suicidio. Entonces, en un sentido, nuestra propia libertad de seguir diferentes destinos imita la trágica auto-clausura de la mente del sujeto: no importa cuan desesperadamente buscamos una solución, estamos compelidos a reconocer que no hay escape, que el resultado final será siempre el mismo. La segunda versión es la opuesta: nosotros los interactores, somos puestos en la situación de un tipo de “dios menor”, teniendo a nuestra disposición un limitado poder de intervención en la historia de vida del sujeto condenado a matarse; digamos, podemos “reescribir” el pasado del sujeto de modo que su novia no lo hubiera dejado, o que él no hubiera fracasado en ese examen crucial; aún así, hiciéramos lo que hiciéramos, el resultado es el mismo, así que ni siquiera dios mismo puede cambiar el Destino... (Encontramos una versión de este mismo cierre en una serie de historias de ciencia ficción alternativa, en las cuales el héroe interviene en el pasado de modo de prevenir algún evento catastrófico por ocurrir. Sin embargo, el inesperado resultado de su intervención es una catástrofe aún mayor, como la Making History de Stephen Fry, en la cual un científico interviene en el pasado haciendo al padre de Hitler impotente justo antes de su concepción, de modo que Hitler no nace; como es esperable, el resultado de esta intervención es que otro oficial alemán de orígenes aristocráticos toma el rol de Hitler, desarrolla la bomba atómica a tiempo y gana la Segunda Guerra Mundial). El futur anterieur en la Historia del Arte.En un análisis histórico más pormenorizado, es crucial no concebir este procedimiento narrativo de las múltiples perspectivas circundando un Real imposible como un resultado directo de la tecnología del ciberespacio: tecnología e ideología están inextricablemente entrelazadas, la ideología está ya inscripta en las propias características tecnológicas del ciberespacio. Más precisamente, con lo que estamos tratando aquí es otro ejemplo más del bien conocido fenómeno de las viejas formas artísticas empujando contra sus propios límites y usando procedimientos que, al menos desde nuestra visión retrospectiva, parecen apuntar hacia una nueva tecnología que sería capaz de servir como un “correlato objetivo” más “natural” y apropiado de la experiencia de la vida que las viejas formas procuraron suministrar por medio de sus experimentaciones “excesivas”. Toda una serie de procedimientos narrativos en la novelas del siglo XIX anuncian no sólo la narración cinematográfica estándar (el intrincado uso del “flashback” en Emily Bronte o del “cross-cutting” y de los “close-ups” en Dickens, sino a veces aún al cine modernista (el uso del “off-space” en Madame Bovary); como si una nueva percepción de la vida hubiera estado aquí, pero aún luchando por sus medios apropiados de articulación, hasta que finalmente los encontró en el cine. Lo que tenemos aquí es entonces la historicidad de una clase de futur anterieur: fue sólo cuando el cine estuvo aquí y desarrolló sus procedimientos estándar que podemos realmente aprehender la lógica narrativa de las grandes novelas de Dickens o de Madame Bovary. ¿No será que hoy nos estamos aproximando a un umbral homólogo?: una nueva “experiencia de vida” está en el aire, una percepción de la vida que hace estallar la forma narrativa lineal centrada y da a la vida un flujo multiforme, aún hasta en el área de las ciencias “duras” (la física cuántica y sus interpretaciones de la realidad múltiple, o la total contingencia que diera forma a la evolución actual de la vida en la Tierra, como Stephen Jay Gould demostrara en su Wonderful Life (5), los fósiles de Burgess Shale atestiguan cómo la evolución podría haber tomado un giro totalmente diferente) parecemos estar obsesionados (b) por lo azaroso de la vida y las versiones alternativas de la realidad. O la vida es experimentada como una serie de múltiples destinos paralelos que interactúan y son afectados crucialmente por encuentros contingentes carentes de sentido, puntos en los cuales una serie intersecta e interviene en otra (ver Shortcuts de Altman), o diferentes versiones/resultados de un mismo argumento son repetidamente puestas en acto (los escenarios del tipo “universos paralelos” o “mundos alternativos posibles”; ver Chance de Kieslowski, Veronique y Red. Aún hasta los historiadores “serios” produjeron recientemente un volumen llamado Virtual History, que propone la lectura de los eventos cruciales de la Edad Moderna, desde la victoria de Cromwell sobre los estuardos y la guerra de independencia americana hasta la desintegración del comunismo, como dependiendo de oportunidades impredecibles y hasta a veces improbables (6)). Esta percepción de nuestra realidad como uno de los posibles (frecuentemente ni siquiera uno de los más probables) resultados de una situación “abierta”, esta noción de que otros resultados posibles no son simplemente cancelados sino que continúan persiguiendo nuestras “verdaderas” realidades como un espectro de lo que podría haber sucedido, confiriendo a nuestra realidad un estatus de extrema fragilidad y contingencia, implícitamente colisiona con la predominante forma narrativa “lineal” de nuestro cine y literatura -que parecen reclamar un nuevo medio artístico en los que no serían un exceso excéntrico sino su “propio” modo de funcionamiento. Uno podría argumentar que el hipertexto ciberespacial es este nuevo medio en el cual esta experiencia de la vida encontraría su más “natural” y apropiado correlato objetivo, de modo que, nuevamente, es sólo con el advenimiento del hipertexto ciberespacial que podemos efectivamente aprehender a lo que Altman y Kieslowski apuntaban. ¿No son ejemplos definitivos de este tipo de fut ur anterieur las famosas(c) “obras de iniciación” de Brecht, especialmente su The Measure Taken, frecuentemente descalificados como la justificación de las purgas estalinistas?(7). A pesar de que las “obras de iniciación” son generalmente concebidos como un fenómeno intermediario, el pasaje entre las primeras obras carnavalescas, críticas de la sociedad burguesa y su posterior y “maduro “ teatro épico, es crucial recordar que, antes de su muerte, cuando le preguntaron sobre qué parte de su obra anuncia efectivamente el “drama del futuro”, Brecht respondió inmediatamente: “The Measure Taken”. Tal como Brecht enfatizara una y otra vez, The Measure Taken es ideal para ser actuada sin el público observador, solamente con los actores actuando repetidamente todos los roles y así “aprender” las diferentes posiciones subjetivas -no tenemos aquí la anticipación de la “inmersión participativa” ciberespacial, en la cual los actores se involucran en el “educativo” role playing colectivo. A lo que Bretch apuntaba es a la participación inmersiva, la cual, sin embargo, evita la trampa de la identificación emocional: nos sumergimos en el nivel del sinsentido”, el nivel “mecánico” de lo que, en términos foucaltianos, uno estaría tentado en llamar “micro prácticas disciplinarias revolucionarias”, mientras que al mismo tiempo observamos críticamente nuestro comportamiento. ¿No apunta también esto a un uso “educativo” del juego de rol playing en los que, mediante la repetida puesta en acto de diferentes versiones de un mismo dilema básico, uno puede volverse consciente de las presuposiciones ideológicas y conjeturas que inadvertidamente guían nuestro comportamiento cotidiano? ¿No nos presentan efectivamente las primeras tres versiones de Brecht de su primera gran “obra de iniciación”, Der Jasager, con tal experiencia de hipertexto/realidad virtual? En la primera versión, el muchacho “acepta libremente lo necesario”, sujetándose a la vieja costumbre de ser arrojado al valle; en la segunda versión, el muchacho se rehusa a morir, demostrando racionalmente la futilidad de las viejas costumbres; en la tercera versión, el muchacho acepta su muerte, pero por motivos racionales, no por respeto a la mera tradición... Así, cuando Bretch enfatiza que, participando en la situación escenificada por sus “obras de iniciación”, los actores/agentes deben cambiar, avanzando hacia un nuevo estado subjetivo, apunta efectivamente hacia lo que Murray llama adecuadamente “la puesta en acto como una experiencia transformativa”. ¿En otras palabras, a propósito de las “obras de iniciación” de Brecht, uno debería hacerse una pregunta ingenua y directa: efectivamente qué se supone que nosotros, espectadores, aprendamos de ellos? No algún cuerpo de conocimientos positivos (en este caso en vez de tratar de discernir la idea Marxista envuelta en la escena “dramática”, sería ciertamente mejor leer directamente la obra filosófica misma...), sino una cierta actitud subjetiva, aquella de “decir SÍ a lo inevitable”, por ejemplo la de estar listo para el “auto borramiento”. De una forma, uno aprende precisamente la virtud de aceptar la Decisión, la Regla, sin saber por qué... En su muy poco apreciado filme The Lost Highway, David Lynch transpone lo vertical en lo horizontal: la realidad social (la cotidiana pareja moderna aséptica e impotente) y su suplemento fantasmático “reprimido” (el universo negro(d) de las pasiones masoquistas y los triángulos edípicos) son directamente puestas una al lado de la, como universos alternativos. Esta coexistencia y mutuo envolvimiento de universos diferentes llevó a algunos críticos proclives a la New Age a proclamar que The Lost Highway se mueve en un nivel psíquico más fundamental que la fantasía inconsciente de un sujeto: a un nivel más cercano al de la mente de las civilizaciones “primitivas”, de la reencarnación, de las identidades dobles, de reencarnarse como una persona diferente, etc. Contra este discurso de “múltiples realidades”, uno debería insistir en el hecho de que el soporte fantasmático de la realidad es en sí mismo múltiple e inconsistente. Y esto es lo que hace Lynch en The Lost Highway: “atraviesa” nuestro universo fantasmático post-capitalista no por medio de la crítica social directa (retratando la horrenda realidad social que sirve de su real fundamento), sino al escenificar abiertamente estas fantasías, sin la “elaboración secundaria” que usualmente enmascara sus inconsistencias. Es decir, la indecibilidad y ambigüedad de lo que se desarrolla en la narrativa del filme (¿son las dos mujeres actuadas por Patricia Arquette la misma?; ¿es la historia insertada de la más joven reencarnación de Fred sólo una alucinación, imaginada para proveeer una razón post-festum para el asesinato de su mujer, cuya verdadera causa es el herido orgullo machista de Fred debido a su impotencia, su inhabilidad para satisfacer a la mujer?) presenta la ambigüedad e inconsistencia de la estructura fantasmática que subyace y sostiene nuestra experiencia de la realidad (social). A menudo se afirmó que Lynch nos tira en la cara a nosotros, los espectadores, las fantasías subyacentes del universo negro. Es así, pero simultáneamente también deja visibles la INCONSISTENCIA de su soporte fantasmático. Los dos argumentos principales en The Lost Highway pueden así interpretarse como similares a lógica del sueño en la cual podemos simultáneamente “quedarnos con la bolsa y la vida”(e) como en aquel chiste de “¿Café o Té? Sí, gracias”: primero sueñas con comértelo, después con tenerlo/poseerlo, ya que los sueños no saben acerca de la contradicción. El soñante resuelve la contradicción escenificando dos situaciones excluyentes una después de la otra. Del mismo modo, en The Lost Highway, la mujer (la Arquette morocha) es destruida/asesinada/castigada, y la misma mujer (la Arquette rubia) elude al alcance masculino y desaparce triunfalmente... Para decirlo de otro modo, Lynch nos confronta con un universo en el que fantasías mutuamente excluyentes coexisten. La novela de Peter Hoeg The Woman and the Ape escenifica el sexo con un animal como una fantasía de una relación sexual completa. Es crucial en este caso que el animal sea por regla un macho,. en contraste con la fantasía cyborg-sexual, en la cual el cyborg (f) es por regla una mujer. Por ejemplo, aquella en la cual la fantasía es la de una Mujer-Máquina ( Blade Runner) y el animal es un macho simio copulando con una hembra humana satisfaciéndola plenamente. ¿No materializa esto dos nociones vulgares estándar: aquella de la mujer que desea una pareja fuerte y animal, una “bestia”, no un histérico e impotente debilucho, y aquella del hombre que desea que su pareja femenina sea una muñeca perfectamente programada para satisfacer sus deseos, no un ser viviente real? Lo que hace Lynch al escenificar simultáneamente fantasías inconsistentes al mismo nivel es, en términos de la novela de Hoeg, algo así como confrontarnos con la insoportable escena de la “pareja ideal” que subyace a esta novela. La escena de un macho simio copulando con una hembra cyborg es la más eficiente manera de debilitar el poder que esta fantasía ejerce sobre nosotros. Tal vez en la misma línea, el ciberespacio, con su capacidad de externalizar nuestras más íntimas fantasías en todas sus inconsistencias, abre a la práctica artística una posibilidad única de escenificar, de “actuar” el soporte fantasmático de nuestra existencia, hasta la fantasía “sado masoquista” que no puede jamás ser subjetivizada. Estamos así invitados a arriesgar la más radical experiencia imaginable: el encuentro con la Otra Escena que escenifica el forcluído núcleo del Ser del sujeto. Lejos de esclavizarnos a estas fantasías y así transformarnos en desubjetivizadas marionetas ciegas, nos permiten tratarlas en un modo lúdico y así adoptar hacia ellas un mínimo de distancia. Brevemente, lograr lo que Lacan llama la traversee du fantasme (el atravesamiento de la fantasía).” Construyendo la FantasíaLa estrategia del “atravesamiento de la fantasía” en el ciberespacio puede aún ser “operacionalizada” de un modo mucho más preciso. Permítasenos retornar por un momento a las tres versiones de Brecht de Der Jasager: estas tres versiones parecen agotar todas las posibles variaciones de la matriz provista por la situación básica (tal vez con la inclusión de la cuarta versión, en la cual un muchacho rechaza su muerte, no por motivos racionales, por innecesarios, sino a partir de un puro miedo egoísta -para no mencionar la misteriosa quinta versión en la que el muchacho adhiere “irracionalmente” a su muerte aún cuando la “vieja costumbre” no lo obliga a hacerlo...). Sin embargo, ya al nivel de discernimiento de una lectura “intuitiva”, podemos sentir que las tres versiones no están al mismo nivel. Es como si la primera versión presenta el núcleo traumático subyacente (la situación de “pulsión de muerte” de aceptar voluntariamente el radical auto-borramiento) y las otras dos versiones en cierto modo reaccionan contra este trauma, “domesticándolo”, descolocándolo/traduciéndolo en términos más aceptables, de modo tal que, si viéramos sólo una de las dos versiones posteriores, su lectura psicoanalítica apropiada justificaría la afirmación de que estas dos versiones presentan una variación desplazada/ transformada de alguna escena fantasmática más fundamental. En la misma línea, podemos fácilmente imaginarnos cómo, cuando estamos obsesionados por alguna escena fantasmática, externalizarla en el ciberespacio nos permite adquirir un mínimo de distancia hacia ella, por ejemplo, someterla a una manipulación que generarían otras variaciones de la misma matriz. Una vez que agotamos todas las principales narrativas posibles, una vez que nos confrontamos con la matriz cerrada de todas las posibles permutaciones de la matriz básica subyacente a la escena de la que partimos, estamos obligados a generar también la “fantasía fundamental” subyacente en su forma perturbadoramente abierta y no distorsionada, “no sublimada”, por ejemplo, aún no desplazada, ofuscada por “elaboraciones secundarias” “La experiencia de la fantasía subyavente emergiendo a la superficie no es meramente un agotamiento de las posibilidades narrativas; es más bien como la solución de un rompecabezas constructivista./.../ Cuando cada variación de la situación ha sido puesta en juego, como en las últimas fechas de un largo campeonato, la fantasía subyacente viene a la superficie./.../ Privada de la elaboración de la sublimación, la fantasía es demasiado desnuda e irreal, como el niño llevando a su madre a la cama. La fantasía suprimida tiene una carga emocional tremenda, pero una vez que su energía ha saturado la estructura de la historia, pierde su tensión” (8). ¿No es esta “pérdida de la tensión” de la fantasía fundamental otro modo de decir que el sujeto la atravesó? Por supuesto, como Freud enfatizara a propósito de la fantasía fundamental “Mi padre me pega”, subyacente a la escena explícita “Pegan a un niño” que obsesiona al sujeto, esta fantasía fundamental es puramente una construcción retroactiva, dado que nunca estuvo primero presente en la conciencia y luego fue reprimida (9).A pesar de que esta fantasía juega un rol proto-trascendental dando las coordenadas definitivas de la experiencia de la realidad del sujeto, éste nunca es capaz de asumir/subjetivar completamente en la primera persona del singular -precisamente como tal puede ser generado por el procedimiento de la variación “mecánica” en las fantasías explícitas que obsesionan y fascinan al sujeto. Evocando el otro ejemplo clásico de Freud, esforzándose para mostrar cómo los celos masculinos patológicos implican un no reconocido deseo homosexual hacia la pareja masculina con la cual pienso que mi mujer me engaña, llegamos al enunciado subyacente “Yo lo AMO” mediante la manipulación/permutación de la afirmación explícita de mi obsesión “Yo lo ODIO” (porque amo a mi mujer, a quien sedujo) (10). Podemos ver ahora cómo el universo puramente virtual, no-real, del ciberespacio puede “tocar lo Real”. El Real del que hablamos no es el crudo real pre-simbólico de la “naturaleza en sí”, sino el núcleo duro espectral de la “realidad psíquica” misma. Cuando Lacan equipara lo Real con lo que Freud llama “realidad psíquica”, esta última no es simplemente la vida psíquica interior de los sueños, deseos, etc., como opuesta a la realidad externa percibida, sino el núcleo duro de los primordiales “apegos pasionales” (11), los cuales son reales en el sentido preciso de resistir al movimiento de simbolización o la mediación dialéctica: “/.../ la expresión “realidad psíquica” misma no es simplemente sinónimo de “mundo interno”, “dominio psíquico”, etc. Si la tomamos en el sentido más básico que tiene para Freud, esta expresión denota un núcleo dentro de aquel dominio heterogéneo y resistente y que está sólo en ser verdaderamente “real” comparado con la mayoría de los fenómenos psíquicos”. (12)
Lo “real” sobre lo que el ciberespacio pasa los límites es entonces la repudiada fantasmática del “apego pasional”, la escena traumática que no sólo nunca tuvo lugar en la “vida real”, sino que tampoco fue jamás fantaseada conscientemente. ¿No es el universo digital del ciberespacio el medio ideal en el cual construir tales semblanzas puras que, aunque no son nada “en si mismas” sino puras presuposiciones, proveen las coordenadas de nuestra entera experiencia? Puede parecer que el imposible Real debería oponerse al dominio virtual de las ficciones simbólicas: ¿no es lo Real la semilla traumática de lo Mismo, amenaza contra la cual buscamos refugio en la multitud de universos simbólicos? Sin embargo, nuestra lección fundamental es que lo Real es simultáneamente el opuesto exacto de un tal núcleo duro no virtual: una pura entidad virtual, una entidad que no tiene una consistencia ontológica positiva: sus contornos sólo pueden ser discernidos como la causa ausente de las distorsiones/desplazamientos del espacio simbólico. Es solamente de este modo, a través de tocar el núcleo de lo Real, que el ciberespacio puede ser usado para contrarrestar lo que uno estaría tentado en llamar la práctica ideológica de la desidentificación. Es decir, uno debería invertir la noción estándar de ideología como proveedora de la firme identificación a sus sujetos, constriñéndolos a sus “roles sociales”: ¿qué sería si, en un nivel diferente (pero no menos irrevocable y estructuralmente necesario), la ideología es efectiva precisamente por medio de la construcción de un espacio de falsa desidentificación, o falsa distancia hacia las reales coordenadas de la existencia social del sujeto? (13). ¿Es esta lógica de desidentificación indiscernible del caso más elemental de “No soy solamente un americano (marido, trabajador, demócrata, gay...), sino, bajo todos esos roles y máscaras, un ser humano, una compleja y única personalidad” (donde la misma distancia hacia la característica simbólica que determina mi lugar social garantiza la eficiencia de esta determinación), hasta el caso más complejo el ciberespacio jugando con nuestras múltiples identidades? La mistificación operativa en el perverso “es sólo un juego” del ciberespacio es entonces doble: no sólo son los juegos que jugamos en él más serios de lo que tendemos a suponer (no es que, al modo de una ficción, de “es sólo un juego”, un sujeto puede articular y escenificar -sadismo, “perverso”, etc. -características de su identidad simbólica que nunca sería capaz de admitir en sus contactos intersubjetivos “reales”?), sino que también cabe lo contrario, por ejemplo: el muy celebrado juego con múltiples, cambiantes personas (identidades construídas libremente) tiende a confundir (y así falsamente liberarnos de) los constreñimientos del espacio social en los cuales nuestra existencia es atrapada. Referencias.1. Ver Janet H.Murray, Hamlet on the Holodeck, The MIT Press: Cambridge (Ma) 1997, p. 278.2. En relación al concepto de perversión, ver Gilles Deleuze, Coldness and Cruelty, New York: Zone Books 1991.3. Murray, op.cit., p.175.4. Op.cit., p. 135-6.5. Ver Stephen Jay Gould, Wonderful Life, New York: Norton 1989.6. Ver Virtual History, editado por Niall Ferguson, London: MacMillan 1997.7. Ver Bertolt Brecht, “ The Measure Taken,” en The Jewish Wife and Other Short Plays, New York: Grove Press 1965. Para una lectura detallada de The Measure Taken, ver el capítulo 5 de Slavoj Zizek, Enjoy Your Symptom!, New York: Routledge 1993.8. Murray, op.cit., p. 169-170.9. Ver Sigmund Freud, “ A child is being beaten,” en Sexuality and the Psychology of Love, New York: Touchstone 1997, p. 97-122.10. Ver Sigmund Freud, “ Psychoanalytical Notes Upon an Autobiographical Account of a Case of Paranoia,” en Three Case Histories, New York: Touchstone 1996, p. 139-141.11. En relación a este término, ver Judith Butler, The Psychic Life of Power, Stanford: Stanford University Press 1997.12. J.Laplanche / J.B.Pontalis, The Language of Psychoanalysis, London: Karnac Books 1988, p. 315.13. me baso aquí en Peter Pfaller, “ Der Ernst der Arbeit ist vom Spiel gelernt,” en Work & Culture, Klagenfurt: Ritter Verlag 1998, p. 29-36. Slavoj ZizekNotas del Traductor.(a) N. del T.: el autor utiliza aquí y en varios otros lugares el término “enactment”, que también significa “representación”(b) N. del T.: el autor usa el término “haunted” que tiene resonancias fantasmáticas, de encantamiento, posesión, persecución y obsesión.(c) N. del T.: el autor hace un juego de palabras intraducible: (in)famous, juega con los significados famoso e infame.(d) N. del T.: en el sentido de género cinematográfico policial negro.(e) N. del T.: El autor utiliza el dicho americano “have your cake and eat it” que significa que no se puede optar las dos posibilidades sin contradicción.(f) N. del T.: Cyborg es la contracción de cybernetic organism: organismo cibernético. Título original: The Real Cyberspace. Cyberspace Between Perversion and Trauma [www.egs.edu]


 Más que un líder, un mesías u otro personaje de este cariz que podrían devolvernos al repetido abismo histórico de los fascismos, lo que echamos de menos no es tanto la política como otra institución consagrada a defender los derechos de la población común. No hay nada peor en España que enfrentarse a un abuso de una compañía o buscar amparo en un seguro. La compañía es todo menos compañera, aun en lo más elemental, y las empresas de seguros son todo menos aseguradoras. En el primer caso y tras cualquier estafa no hay modo de que el estafador sea puesto pronto ante los tribunales y se le sancione. En el segundo supuesto, tras cualquier percance, en el coche, en el hogar o en nuestro lugar de trabajo, el seguro tiende a demorar los pagos, a escabullirse, a negar lo obvio hasta desesperar al cliente. Un cliente que si antes ha pagado prestamente todas las primas ahora se ve tratado como un apestado. Un tipo molesto del que hay que apartarse y denegarlo como a alguien mendaz. Próximamente daré los nombres de algunas compañías que se portan de esta manera y que afectan también a nuestros parientes y compañeros pero bastaría recurrir a la experiencia de cada cual para ratificar que no sólo no hay justicia en lo criminal sino que estas desaprensivas instituciones aseguradoras (¿), salvo contadas excepciones, cometen abusos que llegan sistemáticamente hasta la explotación cuando no al robo. ¿Hasta cuando seguiremos debatiendo la cosa política y no la ciudadanía directa? ¿Para cuando el domus sustituirá al actual camelo de la polis ¿Hasta cuando el ciudadano del siglo XXI logrará un estatus de dignidad y respeto? O lo que es lo mismo, ¿hasta cuanto la indignidad de los actuales mandamases seguirá gobernando nuestra vida social y personal? Vicente Verdú, El desamparo y el inseguro, El Boomeran(g), 22/05/2013


“Vivís unas vidas pobres y serviles, siempre al límite, tratando de salir de deudas, prometiendo pagar mañana y muriendo hoy insolventes”. “Ahorrar lo que cuesta una casa puede llevar entre 10 y 15 años de la vida de un trabajador (…), que pasará más de la mitad de su vida antes de que pueda comprarla”. “El lujo que disfruta una clase se compensa con la indigencia que sufre la otra”. Estas verdades del barquero, que suscribirían muchos indignados que se echan a la calle para avergonzar a los políticos y exigir que se haga tabla rasa de un sistema injusto y desigual, no han salido de la boca de un portavoz del 11-M o de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Son citas textuales de Walden, la obra maestra de Henry David Thoreau (1817-1862), escrita hace casi 170 años como fruto de su experiencia de dos años de vida sencilla y en comunión con la naturaleza a orillas de la laguna Walden, cerca de Concord (Massachusetts). Las injusticias lacerantes que marcan esta crisis -tan de valores como económica, política y social- ilustran la vigencia de este escritor y filósofo naturalista norteamericano, considerado a veces un anarquista o libertario, que fue encarcelado por negarse a pagar impuestos a un Gobierno esclavista y belicista, lúcido ecologista antes de que se inventase siquiera el término, defensor de una vida sin lujos en la que cada cual sea dueño de sí mismo y precursor de la desobediencia y la resistencia civil pacíficas que inspiró a Gandhi y Luther King. “Dadme la verdad”, decía, “antes que el amor, el dinero y la fama”. Varios sellos artesanales, de los que sobreviven en estos tiempos difíciles a base de imaginación y entusiasmo, protagonizan su último revival. Así, Errata Naturae rescata Walden, con una impecable traducción de Marcos Nava. Desde sus páginas, Thoreau se dirige a quienes “están descontentos con su vida y con el tiempo que les ha tocado vivir, pero que podrían mejorarlos”, y relata su existencia sencilla, natural y alejada de lo superfluo, entre 1845 y 1847, al tiempo que desarrolla sus ideas para rescatar a la humanidad de las cadenas que se autoimpone. La aportación de Impedimenta a este rescate es Thoreau, la vida sublime, en formato de cómic, con dibujos de A. Dan y guión de Maximilien Le Roy quien, en el prólogo, señala que en una época como ésta, en la que “ya no basta con indignarse”, el mensaje del escritor “conserva intacta su carga subversiva”. Por su parte, Capitán Swing, publica el primer volumen de El Diario (1837-1861), y Acuarela Libros prepara la reedición de la biografía del escritor de Antonio Casado de Rocha. Tres de estos editores explican a continuación sus motivos para publicar a Thoreau y por qué sigue vigente. Enrique Redel (Impedimenta)“Nos enseña que es lícito rebelarnos”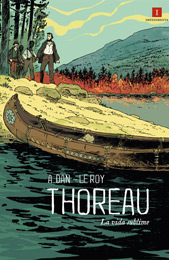 “¿Por qué publicamos una novela gráfica sobre Thoreau? Primero, porque es un personaje inspirador de Impedimenta: un mohicano, un pensador lúcido, un adalid de la independencia, de la multiculturalidad, del panteísmo, un conservacionista y un personaje libre. En segundo lugar, resulta hoy pertinente, al igual que en los setenta (autor reivindicado en aquella época), porque, como entonces, vivimos un cambio de paradigma sociocultural. Thoreau sostenía que la única manera de ser realmente independiente era no deber nada al poder. Reivindicaba la libertad de alzar la voz ante todo lo que consideraba injusto, sobre todo ante los manejos de un poder cuyos fines no siempre eran éticos ni se manejaban bajo la óptica del bien común. En estos momentos en que la gente busca respuestas ante una pérdida de soberanía, Thoreau, de un modo apolítico, nos enseña que es lícito levantar la voz, decir nuestra verdad, rebelarnos. En este sentido, tanto los desaparecidos Hessel como Sampedro son alumnos de Thoreau, padre de la desobediencia civil, de la resistencia pasiva, de los movimientos ecologistas. Ante momentos de duda (pérdida de soberanía, gobiernos injustos y apartados del interés general que velan por las oligarquías y las macroestructuras financieras), tiramos de los maestros, y Thoreau es, sin duda, uno de ellos”. Rubén Hernández (Errata Naturae)“Creía que la justicia está por encima de la ley”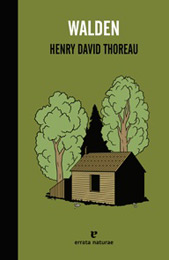 “ Thoreau defiende la libertad individual contra toda institución, gobierno o idea preconcebida. Tenía muy claro que la Justicia está por encima de la Ley, que es valor moral y constante, mientras que la ley es una norma transitoria. Por eso apoyó acciones en el límite de lo legal o directamente ilegales que buscaban una mejora en las condiciones sociales y en la vida cotidiana de las personas. Este pensamiento -la idea que no todo lo legal es moral, al igual que no todo lo moral es legal- tiene una máxima vigencia en nuestros días, cuando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene miles de pisos en propiedad vacíos, al tiempo que se permite que se desahucie a familias y se condenan furibundamente los escraches a políticos. Además está la defensa radical de la tierra como un bien común y de lo salvaje como esencia última de la naturaleza. Thoreau fue pionero en alertar, hace ya más de 150 años, sobre el peligro de la extinción de ciertas especies animales por los desmanes del hombre, y de las consecuencias desastrosas que esto traería a la humanidad. Creía que la salud del planeta y el derecho a disfrutar de la naturaleza estaban por encima del deseo de acumulación de la propiedad privada”. Daniel Moreno (Capitán Swing)“Disidente perpetuo”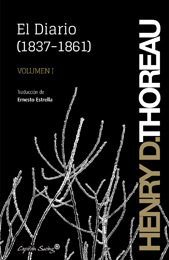 “Hay muchas buenas excusas para publicar a Thoreau y más si se trata de la que para nosotros es su gran obra (inédita en nuestro país): es uno de los estadounidenses más admirables y forma parte de una de las generaciones más fecundas de las letras americanas: contemporáneo de Emerson (con quien mantuvo una estrecha amistad), Hawthome, Whitman, Poe, Melville, Twain etc. Entre todos ellos ocupa un lugar destacado. Hay varias maneras de entrar en Thoreau, que nos atrapan por igual, y más en momentos de crisis total (económica, social y moral), como una inclinación hacia la vida contemplativa y un marcado desapego por el entorno social y las cosas materiales. Su propuesta literaria y vital apunta a la búsqueda de una economía compatible con el desarrollo pleno de cada persona, en donde lo importante no es obtener más o menos dinero, sino realizar un buen trabajo a gusto y cubrir con él nuestras necesidades más inmediatas. Esta alternativa, parece incompatible con la división del trabajo, la explotación del hombre por el hombre, la acumulación de capitales etc. Esta posición envuelve un cierto primitivismo y un regreso a una economía comunitaria, de subsistencia, en la que cada individuo puede trabajar en lo que desea y tener a su alcance todo lo que necesita. Este profundo rechazo a las convenciones y la sociedad que las engloba -que le convirtió y ahora nos convierte a nosotros, en disidentes perpetuos- está de máxima actualidad”. Luis Matías López, V igencia de Thoreau, precursor de la desobediencia civil, Público, 21/05/2013 
 Conferències àudio: Víctor Gómez Pin, Las alforjas del filósofo. Interrogantes que a todos nos conciernen e instrumentos para su abordaje (1). 11/12/2007 [www.march.es] Víctor Gómez Pin, Las alforjas del filósofo. Interrogantes que a todos nos conciernen e instrumentos para su abordaje (2). 13/12/2007 [www.march.es]

 Alain Ehrenberg a quien conocí en la Toscana hablando de fútbol escribió hace años un libro que se titulaba La fatigue d´être soi. La fatiga de ser, o más expresivamente "la fatiga de ser uno mismo". Fatiga de ser uno mismo ¿porque se siente uno demasiado sólo? ¿Porque ya uno mismo no soporta su yo? ¿Porque no se podrá ser ya de otra manera a pesar de poner en ello toda la ilusión? Ser uno mismo para toda la vida tiende necesariamente a aburrir y tanto más cuanto más larga la vida sea. De ahí que tratemos de entretenernos en esto y aquello para no vivir tan directamente con nuestro yo o fantasear con el cuento de que cambiamos de ser al cambiar de actividad. Pero el yo pesa mucho y es un plomo que además de muy pesado no hay manera de disolver. Incluso inculcándole una u otra pasión feroz somos capaces de reducir su gravedad. ¿Gravedad? Efectivamente puesto que nada lo define mejor que su intrínseca enfermedad tan obstinada como grave. El yo vive crónicamente enfermo y de ese modo tenerlo adentro acarrea un peligro mortal. Con mucho yo acabamos muriendo en plena vida. Cuanto menos yo se tiene más inmortal o feliz se es. Siendo precisos, esta sería la condena que Dios planeó para el ser humano en este mundo. Es decir, dotarlo de un yo de considerable tamaño para acarrearlo como una cruz penitencial. La cruz del yo, tan incrustada en el yo mismo que no nos deja viajar hacia otro con ninguna facilidad, Nos impide volar a la manera de los ángeles o hacer milagros transmutándose a la manera de los santos que o no tienen yo, en el primero de los casos, o lo han adelgazado al extremo con su camino de santidad. Un yo grande, un yo gordo es lo peor para el estilo personal. Los yoes de mucho tamaño empapuzan a la manera de las grandes raciones que sirven en los restaurantes vulgares. Un yo de proporciones desorbitadas acaba por matarnos prematuramente, igual que si se tratara de una obesidad mórbida o incluso más que ella. Puede ser que nos creamos vivos pero nos hallemos muertos ante la colectividad puesto que estas dimensiones impiden vivir con otros. ¿Es Mouriño un caso de estos? Podría ser. Perlo no es tanto el Mou lo importante como el Mí. A la fatiga de ser uno mismo se opone la genuina alegría de vivir que no se representa mejor que a través de esos saltos joviales que dan los niños en los parques y jardines sin que les importe un pito la imagen que dan. Es decir, el yo ruidoso que todavía no conocen en su insoportable proporción. Vicente Verdú, La fatiga de ser yo, El Boomeran(g), 21/05/2013

 Es frecuente escuchar, hasta en contextos dónde no era presumible, la conocida sentencia de Protágoras según la cual todas las cosas tienen en el hombre el patrón de medida. La sentencia precisa que se trata tanto de medida "de las cosas que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son". Varias son las interpretaciones que se han dado de la frase, yendo alguna de ellas en el sentido del relativismo subjetivista. Quisiera sin embargo retener aquí la interpretación fuerte, según la cual el ser humano constituiría la condición de que las cosas tengan no ya una significación y un peso en una escala de valores, sino incluso una determinación precisa que entre otras cosas posibilitaría la diferenciación entre ellas. Interpretación fuerte que de inmediato choca con una objeción: El hombre constituye indiscutiblemente un resultado de la historia evolutiva. Emparentado con otras especies actuales como el chimpancé o el gorila, y compartiendo rasgos importantísimos con alguna especie desaparecida como el Neandertal, así la mutación en el gen FOX P2 en el que se ha visto una condición de la articulación lingüística. Y obviamente también nuestra especie puede llegar a desaparecer, en cuyo caso la tesis de que en el hombre reside la matriz de significación supondría que la naturaleza quedaría abismada en la insignificancia. ¿Estamos pues dispuestos a sacrificar las convicciones evolucionistas a fin de salvaguardar un antropocentrismo ontológico? Obviamente no, y desde luego esa renuncia no puede tener cabida en foro alguno que se precie de no hacer almoneda de la razón (tal la universidad y muy especialmente su departamento de filosofía). Basta evocar los despropósitos de teorías como las del llamado "designio inteligente", para apercibirse de lo que puede suponer en estos terrenos la menor concesión, la menor tentativa de mezclar las exigencias propias de la razón ( en la diversidad de sus formas) y la eventual inclinación subjetiva a escapar a la finitud ya sea a costa del buen juicio. Y sin embargo... La teoría de la evolución es un singular momento en la historia de las interpretaciones de la physis: el ser que interpreta es incluido como parte de aquello que es interpretado, la ciencia natural naturaliza al artífice... de la ciencia natural. Esta circularidad, problemática para el lógico y quizás para el filósofo, no lo es desde el punto de vista de la propia ciencia natural: consciente de que hay un límite del poder de la ciencia, y de que hay exigencias del espíritu a las que no puede responder ( y que de hecho no considera de su incumbencia), el científico prosigue su tarea describiendo el comportamiento de los fenómenos y haciendo previsiones sobre los mismos, sin hacer excepción de ese fenómeno que constituye el animal humano. El escollo no podría proceder más que de la propia ciencia natural, como efectivamente ocurre. No se trata en absoluto de que una teoría haya venido a superar la visión evolutiva, que en el ámbito de las ciencias de la vida parece desde luego irrebatible. Pero las ciencias de la vida tratan de sistemas abiertos, sometidos al segundo principio de la termodinámica y en general a las leyes de la física. Sin duda la química orgánica, la biología y la genética se ocupan de sistemas más complejos que la física, considerando variables que ésta ignora. Pero hay de alguna manera una dependencia jerárquica: la physis elemental tiene por así decirlo prioridad ontológica, y si algún corolario general se derivara de la consideración de la misma éste no podría ser rechazado por las otras disciplinas. Pues bien: Hay muy serias razones para considerar la hipótesis de que un corolario relativo al hombre como medida de todas las cosas, un corolario pues en la intersección de la física y la metafísica, se sigue de la física cuántica y en consecuencia de la ciencia natural de nuestra época. No estoy diciendo que el asunto está resuelto sino que cuenta en el conjunto de problemas a los que los físicos se ven confrontados, cuando simplemente dan un paso reflexivo sobre los fundamentos de su disciplina. Valdrá la pena escarbar en el asunto. Víctor Gómez Pin, Fruto de la evolución ...medida de todas las cosas, El Boomeran(g), 21/05/2013

Friedrich Nietzsche: voluntat de poder, superhome i etern retorn.

 Es difícil encontrar un síntoma más claro de la decadencia que afecta hoy a la sociedad europea como la de la continua invocación de que se han perdido los valores fundamentales de esa misma sociedad. Una prédica esta que se encuentra en labios de ciudadanos corrientes, de políticos cultivados, de clérigos de toda laya y de profesores de ética o sociología. Y no solo conservadores —como era casi obligado—, sino también socialdemócratas y progresistas. Todos ellos insisten en que la raíz de nuestros males está en el abandono de unos valores (fuesen los de igualdad, equidad, justicia, satisfacción diferida de los deseos, responsabilidad individual o solidaridad comunitaria) que poseímos en un pasado venturoso. Pero resulta que, como nos enseña unánime la historia, evocar una “edad áurea” en la que “se tenían valores” es un dato recurrente en toda sociedad en decadencia: miren si no a la fase terminal del Imperio Romano, o a la monarquía católica del siglo XVII, por poner algún ejemplo. ¿Cuál era el paradigma de autocomprensión entonces, sino el de una crisis que solo se invertiría si se recuperaban unos valores que habían existido en un pasado feliz, aunque nadie sabía cómo obrar tal milagro si no era mediante su puro deseo? Ahora bien, dejando de lado esta congruencia repetida entre la prédica de los valores perdidos y la decadencia de una sociedad, ¿qué hay de cierto en la idea básica? ¿Han perdido sus valores fundantes las sociedades occidentales y, en particular, la española? La respuesta es que sí, pero que ello es un resultado inevitable del éxito en la construcción de esas mismas sociedades, lo que significa que el proceso no es reversible. Aunque parece que se nos ha olvidado, la mejor teoría sociológica del siglo XX advirtió hace ya decenios que lo que llamamos sociedad occidental moderna (es decir, la sociedad capitalista) se había construido mediante el uso y consumo parasitarios de unos valores y estructuras sociales típicamente premodernos y tradicionales, en los que se había apoyado para poder desarrollar la sociedad individualista y universalista de mercado. Pero que, y este era el punto relevante, la sociedad capitalista no era capaz de reproducir esos mismos valores tradicionales y preburgueses en que había basado su triunfo. Por ejemplo, escribía Habermas en 1977 que “la llamada ética protestante, con su insistencia en la autodisciplina, el ethos secularizado de la profesión y la renuncia a la gratificación directa por la diferida se funda en tradiciones que no pueden ya regenerarse sobre la base de la sociedad burguesa. La cultura burguesa en su conjunto nunca pudo reproducirse a partir de su propio patrimonio, sino que siempre se vio obligada a complementarse en cuanto a motivos activos (valores) con imágenes tradicionalistas del mundo”. Y lo mismo decía Cornelius Castoriadis: que el capitalismo se desarrolló usando de manera irreversible una herencia histórica creada por épocas anteriores que luego se vio incapaz de reproducir. En términos más sencillos, si gracias al uso de los valores tradicionales de la sociedad premoderna y de una “burguesía austera” llegamos a poner en planta una “sociedad de la satisfacción” que precisa para subsistir de un tipo antropológico de individuo enfocado al consumo inmediato y al diferimiento de los costes y responsabilidades de su acción (como decía Galbraith), sería un tanto ingenuo echar en falta al individuo virtuoso original. ¡A ese lo consumimos para crear el nuevo, y con el nuevo tendremos que lidiar! Aunque también es cierto que no procede arrojar sobre nuestra propia cultura una culpa excesiva (hasta en la manía de culparnos por todo demostramos nuestro etnocentrismo los europeos), porque parece inevitable que todo cambio sustancial de modelo social implique utilizar unos valores que se perderán al arribar al nuevo modelo. Basta mirar en derredor para ver en el mundo procesos simétricos de consumo parasitario de valores fundacionales que nunca podrán recuperarse: China, o Asia más en general, muestran hoy cómo unas sociedades en desarrollo usan de unos valores tradicionales de impronta genéricamente confuciana (el equivalente funcional a nuestra ética protestante, Max Weber dixit) para despegar y crear una nueva sociedad que es manifiestamente incapaz de reproducirlos porque precisa de un individuo distinto para mantenerse. Por otra parte, y para confundir aún más la cuestión, el paradigma decadente de la “vuelta a los valores” gusta de incurrir en la falacia típica del intelectualismo socrático: el obrar bien nace del saber bien, luego lo que hay que hacer es enseñar valores en la escuela, sea con asignaturas ad hoc sea con más horas de religión. Cuando en realidad deberíamos recordar que, como le decían los sofistas a Sócrates, la virtud no se aprende, sino que se adquiere por la práctica y el ejemplo. O, lo que es lo mismo, que la moral es sociogénica y cada sociedad tiene la moral común que le corresponde según su estructura y según los procesos que la sostienen. Ese es el orden lexicográfico entre mundo y valor, y no el contrario, nos guste o no. Así que... llorar menos por los valores perdidos y promover más la reforma del mundo. Ser menos decadentes, vamos. José María Ruiz Soroa, ¡Marchando una de valores!, El País, 21/05/2013

Archivado: mayo 21, 2013, 12:31am CEST por Manel Villar

Llegiu article Juan José Millás, El ciborg del tercer ojo [elpais.com]

 España es un país con una escasa tradición democrática, una débil sociedad civil, y una raquítica cultura política. Resulta por ello sorprendente que este Gobierno, a costa de una Ley que se denomina de “Mejora de la Calidad Educativa” ( LOMCE), decida suprimir la asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, vigente en la actualidad. El Gobierno toma esta medida contraviniendo, primero, la práctica habitual en nuestro entorno europeo democrático, plasmada en la Recomendación (2002)12, de 16 de octubre de 2002 del Comité de Ministros del Consejo de Europa que señala “que la educación para la ciudadanía democrática es esencial para promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia”. Lo hace, también, desoyendo la opinión del Consejo de Estado, que en su Dictamen 172/2013 sobre el proyecto de ley en cuestión manifiesta su desacuerdo por la supresión de esa asignatura del currículum escolar, tanto en Educación Primaria como en Secundario Obligatoria, argumentando que tal eliminación no sólo contravendría numerosas recomendaciones en ese sentido del Parlamento Europeo sino que situaría a los alumnos españoles en la extraña situación de ser los únicos de la Unión Europea que no cursarían una asignatura con valores cívicos. Para empeorar las cosas, el Ministerio de Educación no sólo se defiende con una respuesta que insulta a la inteligencia y el sentido común (argumentando que los contenidos cívicos se impartirán “ transversalmente”) sino que introduce una asignatura denominada “ valores culturales y sociales” en Primaria que merece la reprobación del Consejo por la elección del término “cultural” en sustitución de “éticos”. ¿Qué valores “culturales” son esos que se van a impartir a nuestros hijos en sustitución de los éticos: los toros? Así pues, el Ministerio no sólo se carga la educación por la ciudadanía sino que la sustituye por una incomprensible asignatura donde se pretende hablar de valores “culturales”. ¿Ha pensado el Ministro Wert que en su ceguera anti-cívica podría lograr que en algunos centros se enseñara la poligamia? Desconozco si el Ministro Wert se ha molestado en abrir algún libro de la asignatura “Educación por la Ciudadanía”, pero me permito dudarlo. Como tengo hijos en edad escolar, tengo delante de mí el libro de Primaria con el que se enseña a los niños y niñas nacidos en los años 2002-2003. El libro (“ Menudos Ciudadanos”, de la editorial Alhambra – Longman) comienza con, ¡horror! La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Continúa, ¡espanto!, con la idea de “autonomía y responsabilidad” de los seres humanos. Prosigue, “!increíble!”con los conceptos de identidad, autoestima, dignidad y empatía. Le sucede, ¡ojo! una sección sobre la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. A continuación, plantea, ¡acabáramos!, los valores de respeto, tolerancia, solidaridad, justicia y cooperación. También habla (subversivamente) de la participación como “deber” de los ciudadanos y la considera “necesaria para lograr el buen funcionamiento de la sociedad”. Por si esto no fuera suficientemente escandaloso, el texto prosigue con la idea de “diversidad” (social, cultural y religiosa), y se atreve nada menos que a adoctrinar a los jóvenes sobre el “ respeto a los espacios comunes” y la necesidad de “comportarse con urbanidad”. También hay una sección sobre la Constitución española y la consiguiente explicación de las instituciones del Estado, incluyendo las Cortes, la Monarquía etc. Y ya para colmo de atrevimiento el texto se atreve a inculcar en las tiernas e inocentes mentes de 11-12 años que “ debemos pagar los impuestos que el Estado imponga para mantener los servicios que nos ofrece”. Concluye este aquelarre doctrinario hablando de la ONU y de la “ valiosa” labor de las Fuerzas Armadas españolas en el extranjero y de la necesidad de respetar los límites de velocidad. Gracias señor Ministro por suprimir esta asignatura, lo que inevitablemente redundará en una mejora de la calidad educativa. Dice el Consejo de Estado que todos los currículos de los países de nuestro entorno: “incluyen como competencias claves para el aprendizaje permanente la adquisición de competencias cívicas y sociales que garanticen conocimientos, capacidades y actitudes esenciales en relación con la democracia, con la justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, y su formulación en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales”. Claro que, como siempre, Spain is different.José Ignacio Torreblanca, Deseducando a la ciudadanía, Café Steiner, 20/05/2013


Cuando usé la metáfora de la "modernidad líquida", me refería en concreto al período que arrancó hace algo más de tres décadas. Líquido significa, literalmente, "aquello que no puede mantener su forma". Y en esa etapa seguimos: todas las instituciones de la etapa "sólida" anterior están haciendo aguas, de los Estados a las familias, pasando por los partidos políticos, las empresas, los puestos de trabajo que antes nos daban seguridad y que ahora no sabemos si durarán hasta mañana. Es cierto, hay una sensación de liquidez total. Pero esto no es nuevo, en todo caso se ha acelerado. ( Zygmunt Bauman) [www.elmundo.es] 
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Esta escena transcurre hacia 1943, en una parroquia de Toronto (Canadá). El sacerdote pasa una cesta, y muchos feligreses depositan en ella sobres con sus nombres escritos en el exterior que contienen las súplicas que quieren dirigir a Dios. El cura extrae uno, lo sostiene en alto sin abrirlo, lee el nombre del remitente y exclama: “Esto es lo que Mary quiere saber. Y Dios me dice que su hermana, que está enferma de cáncer, se va a curar y que va a vivir mucho tiempo”. Después, el orador abre el sobre, lee su contenido y lo pasa abierto para que lo compruebe un público asombrado. De forma metódica, este religioso va averiguando el contenido de cada sobre antes de abrirlo. Nadie duda de su clarividencia. Salvo un chico de 15 años que ha cazado la trampa.
El muchacho es un aprendiz de mago llamado James Randi que años antes había contemplado algo mucho más exótico en un viejo teatro de variedades: el famoso mago Harry Blackstone había hecho levitar a una princesa sobre el escenario. Tras el espectáculo, el niño fue al encuentro de Blackstone en el camerino y el mago le enseñó unos cuantos trucos de manos. La experiencia le marcó. Y unos pocos años después tendría su primer encontronazo con el charlatán de la parroquia de Toronto.
“Randi se dio cuenta del truco”, explica el director de documentales Randy Weinstein desde su oficina en Nueva York. “Cuando el charlatán escoge el primer sobre, con el nombre de Mary, pregunta por un tal David entre el público, que en realidad es su compinche”. Por supuesto, el predicador sabe de antemano la pregunta de su colaborador. Aprovecha la ocasión para abrir el sobre de Mary haciendo creer que es el de David y memoriza su contenido. Coge otro sobre y dice: “Este lo ha escrito Mary”, cuando en realidad pertenece a la siguiente. Y sigue la cadena hasta desvelar los contenidos de todos los sobres. El joven Randi subió al púlpito y mostró la técnica. “Los que estaban allí se negaron a escuchar. Estaban indignados”, detalla Weinstein. “Uno de ellos fue a buscar a un policía, el cual cogió al muchacho por las orejas y lo llevó a la comisaría. Fue el primer acto en el que Randi descubría a un embaucador, pero sin éxito”. El Asombroso Ran di sería el nombre artístico que catapultaría al joven aprendiz hasta convertirse en el primer escapista tras Harry Houdini. En 1956 aguantó dentro de un ataúd metálico sellado y sumergido durante 104 minutos, nueve más que el récord de Houdini. En un programa presentado por el actor Peter Lawford, desafió a los espectadores al surgir del interior de una caja fuerte de un banco llevando en su cuerpo relojes, pulseras y pendientes de un grupo de asistentes. El público había visto previamente que la caja estaba vacía, antes de que se depositara en ella los objetos en otra caja más pequeña y bajo llave. En 1976, colgado de un cable, boca abajo sobre las cataratas del Niágara, se libró de su traje de fuerza y sus cadenas en poco más de dos minutos.
Todas sus hazañas como ilusionista, sin embargo, pasaron a un segundo plano. Randi ha cumplido 84 años, pero ese enchos de los subterfugios que usan todo un ejército de videntes, psíquicos y curanderos milagrosos. La Fundación MacArthur distinguiría a Randi en 1986 con un premio de 272.000 dólares por su trabajo educativo y su energía a la hora de exponer los fraudes. Su leyenda empezó con un cheque de 10.000 dólares que llevaba en el bolsillo de la camisa destinado a cualquiera que demostrase, en un entorno controlado y científico, que posee genuinos poderes paranormales. La Fundación Randi ofrece hoy un millón de dólares a cualquier psíquico que lo consiga. Randi suele bromear cuando se le pregunta si teme perder semejante tadores, aduciendo que en el aire había malas vibraciones. Randi escribiría a principios de los ochenta un libro demoledor, La magia de Uri Geller, en el que exponía todos sus trucos. Aunque Geller le denunció tres veces, fracasó en su intento de arruinarle.
En 1986 se haría famoso al tender una trampa al telepredicador Peter Popoff. Los espectáculos de este charlatán resultaban extravagantes: adivinaba entre la gente congregada los nombres de los enfermos. Se acercaba a ellos, descubriendo peculiaridades sobre sus vidas y dolencias, hasta que los tocaba. Invocando el poder divino, Popoff los sanaba entre gritos de ¡aleluya! Ganaba más de cuatro millones de dólares al mes, hasta que Randi mostró el truco. El evangelista usaba un dispositivo inalámbrico en su oído; su mujer le transmitía los nombres, direcciones y enfermedades de las personas a las que iba a curar. Todo quedó grabado en una película. Popoff se declararía en bancarrota poco después. Sin embargo, el predicador ha vuelto y en su web comercializa botellitas de agua milagrosa. Y posee una fortuna de decenas de millones de dólares, de acuerdo con una noticia del canal estadounidense ABC.
Esta resurrección no le sorprende a Randi, un hombre afable, siempre dispuesto a hablar con cualquiera que apueste por el escepticismo. Para alguien desesperado, asegura, el charlatán que invoca a Dios ofrece una solución. Randi ha tachado a las autoridades estadounidenses de irresponsables por no haber hecho nada ante los hechos. Popoff no es el único que ha resucitado. En Estados Unidos y muchas otras partes del mundo –incluida España–, la legión de curanderos y seudomédicos no para de crecer. “Existe un peligro financiero”, asegura Randi, atendiendo la llamada de El País Semanal desde su oficina en Florida (Estados Unidos). “Algunas personas han enviado todo su dinero a estos predicadores que prometen sanar enfermedades de forma sobrenatural”. Las donaciones suelen llegar por correo, con la esperanza de que la curación tendrá lugar también a distancia. “Mucha gente es tan ingenua que se lo cree y envía todo su dinero”. Hay muchos historiales de familias completamente arruinadas, nos dice.
Junto a los sanadores espirituales, que curan milagrosamente el cáncer, surgen aquellos que hablan con los muertos, nos dice Randi; una moda transformada de las sesiones de espiritismo del siglo XIX. Todos desean lo mismo, vaciarle la cartera a los ingenuos. “A la gente poco educada se les quita su seguridad. Se les inculca una falsa filosofía para vivir. Si la aceptan, aceptarán cualquier cosa que se les diga”. Quienes envían dinero por correo esperando un milagro lo volverán a hacer con los colegas de los charlatanes, ya avisados sobre los nuevos yacimientos de crédulos. La estafa no se detiene en el estafado. Es como una epidemia, una mancha de tinta que se extiende.
Las víctimas de videntes, farsantes y mentalistas suelen tener una educación pobre, explica Randi. Siempre hay excepciones, como la escritora de novelas románticas Jude Deveraux, con más de 50 millones de ejemplares vendidos y 37 referencias en la listas de best sellers de The New York Times. En 2011, el detective Charles Stacks encontró a la escritora en la habitación de un hotel en un estado lamentable, sin dinero; “a días de suicidarme”, describiría Deveraux a la cadena ABC News. Había caído en las garras de Rose Marks, jerarca de un clan de videntes neoyorquinos. Durante 17 años, la escritora le transfirió 20 millones de dólares. Marks aseguraba a sus clientes que el dinero era una fuente de corrupción diabólica. Convenció a Deveraux para que vendiera sus propiedades. Logró aislarla de su familia y amigos. Su hijo había muerto en un accidente de motocicleta en 2005, con ocho años, y la vidente aseguraba que el alma del pequeño se encontraba “entre la tierra y el cielo”. Los informes policiales sugieren que la novelista recibía amenazas para que el dinero siguiera fluyendo. Las víctimas del clan de Marks eran en su mayoría mujeres inteligentes y con recursos que habían tenido un suceso desgraciado en sus vidas. Ahora se enfrentan a un juicio por estafa.
“La industria de la seudociencia es tremendamente rentable, pero no podemos a ello, resulta imposible obtener una cifra global de ganancias.Los videntes pueden registrarse y pagar impuestos. Si la astrología y la adivinación son legales, ¿hasta qué punto la ley protege a quien ha sido estafado? “Cuando el usuario de esos servicios posee un nivel de entendimiento medio-alto, se entiende que no puede haber engaño porque ha sido el propio engañado quien se ha dejado engañar”, dice Luis Javier Capote, profesor del departamento de disciplinas jurídicas de la Universidad de La Laguna (Tenerife). “Si la persona está afectada desde el punto de vista mental o tiene una cultura muy baja, sí hay casos de condenas”. La solución no pasa por la prohibición de este tipo de prácticas sin fundamento científico, comenta este experto por correo electrónico.
Desde hace décadas, James Randi intenta convencer a las grandes estrellas de la magia norteamericana para que se sumen a su causa. El gran Harry Houdini se convirtió progresivamente en un investigador de fenómenos paranormales, descubriendo las argucias de los espiritistas en la segunda década del siglo XX. “Admito que al principio me inspiré en lo que hizo”, dice Randi. “Houdini, como yo, no tuvo educación superior, ni fue a la universidad. En cierto modo era ingenuo. Pero nunca creyó a los farsantes, porque conocía sus trucos. Él me mostró el camino”.
La línea que separa al mago del psíquico a veces es muy estrecha. Geller no se dedica ya a doblar cucharas. Pero vive en una mansión a las afueras de Londres. Usa sus poderes para encontrar oro y petróleo. Y hace poco compró una pequeña isla en la costa escocesa, como él mismo afirma en su web, al intrigarle unas imágenes que mostraban un ovni sobre ella. Ha comentado en pro el departamento de filosofía de la Universidad de La Laguna y autor del libro Ovnis, vaya timo (Laetoli).
Los magos coquetean con el misterio. La tentación para pasarse a ese otro lado es grande. El ilusionismo es el arte de engañar al cerebro haciéndonos creer lo imposible. Y los magos del gran espectáculo, como Criss Angel y David Copperfield, lo consiguen: levitan entre dos edificios, hacen desaparecer la estatua de la Libertad, atraviesan paredes y caminan sobre el agua. ¿Cómo reaccionan estas estrellas ante la petición de descubrir a los farsantes o magos reconvertidos en místicos con poderes mentales?
“La respuesta es mixta, mitad y mitad”, dice Randi, con cierta comprensión no exenta de crítica. En privado, y en los templos sagrados de la magia como El Castillo Mágico, un exclusivo club de magos en Hollywood, o el legendario Círculo Mágico de Londres, se observa su causa con simpatía.
Pese a las reticencias, Randi ha cosechado la complicidad de algunas estrellas como l a pareja formada por Penn y Teller –quizá el dúo de magos más famoso en la actualidad–. Penn es un tipo más bien grande, mientras que Teller es un hombre bajo que apenas habla. Forman una pareja inigualable, realizando trucos revolucionarios en los que se parte el torso de una mujer, las monedas en un recipiente con agua se transforman en peces de colores o aparecen 100.000 moscas volando en un plató. Y también se han dedicado a desentrañar los trucos de los psíquicos, denunciando a farsantes de todo tipo, desde los que dicen hablar con los muertos hasta los curanderos. “Randi fue el que nos hizo”, confiesa la pareja en la película de Randy Weinstein. “Nos miraba como si fuéramos especímenes”. Él fue quien les sugirió que debían formar equipo.
La respuesta de los magos españoles es que van a ver no son fenómenos paranormales. No puedo mandarles a casa haciéndoles creer que tengo poderes”. Blanco admira la cruzada de Randi contra los farsantes. Incluso llamó a uno de sus números Las honestas mentiras de David Blanco. En ocasiones, la reacción del público le sugiere que la fuerza para creer en lo sobrenatural es irresistible en muchas personas, sobre todo por no ejercitar el pensamiento escéptico. Se corre el peligro de abandonarse delante de un televisor creyendo a pies juntillas todo lo que allí se dice. Incluso hay gente dentro de la magia que cree. “No estamos acostumbrados a pensar por nosotros mismos”, asegura este ilusionista.
¿Por qué es más fácil creer en lo mágico? Para D. J. Grothe, presidente de la Fundación Randi, las seudociencias tratan de calmar nuestras ansiedades simulando responder a las cuestiones que preocupan a todo el mundo, como la muerte, el dinero, las relaciones humanas y la salud. “La gente cree básicamente en los ovnis porque les hacen sentir que están menos solos en el universo, en los sanadores divinos porque les dan esperanza de curación, o en los psíquicos que hablan con los muertos porque echan profundamente de menos a sus seres queridos que han perdido”.
La ciencia, en cambio, ha logrado explicar las posesiones demoniacas como ataques epilépticos, las abducciones alienígenas como alteraciones del sueño, o la creencia en fantasmas como el deseo de vivir tras la muerte. Para el periodista Mauricio-José Schwarz, que lleva 30 años combatiendo la seudociencia, se trata de entrenar los mecanismos del pensamiento y la deducción. “Nadie compra un coche usado a ciegas. Necesitamos abrir el capó, probar el coche. Hemos de tratar las afirmaciones paranormales como coches usados”.
Aquellos que están convencidos de que hay personas con poderes tendrían que preguntarse por qué ninguno de ellos se ha presentado a las pruebas para ganar el millón de dólares ofertada por la Fundación Randi. “Cada semana nos topamos con algún candidato, pero no están suficientemente preparados para engañarnos. Rellenan el formulario para obtener el premio, pero luego no oímos nada de ellos. Tratan de ver si tenemos alguna flaqueza, pero no la tenemos”, asegura Randi. Alguno intenta llegar un paso más allá. Pero al final todos los psíquicos se esfuman y desaparecen… casi de manera sobrenatural.
Luis Miguel Ariza, Magos contra la farsa, El País semanal, 19/05/2013

 | | Solomon Asch |
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} En 1951, el reconocido psicólogo estadounidense Solomon Asch fue a un instituto para realizar una prueba de visión. Al menos eso es lo que les dijo a los 123 jóvenes voluntarios que participaron –sin saberlo– en un experimento sobre la conducta humana en un entorno social. El experimento era muy simple. En una clase de un colegio se juntó a un grupo de siete alumnos, los cuales estaban compinchados con Asch. Mientras, un octavo estudiante entraba en la sala creyendo que el resto de chavales participaban en la misma prueba de visión que él. Haciéndose pasar por oculista, Aschles mostraba tres líneas verticales de diferentes longitudes, dibujadas junto a una cuarta línea. De izquierda a derecha, la primera y la cuarta medían exactamente lo mismo. Entonces Asch les pedía que dijesen en voz alta cuál de entre las tres líneas verticales era igual a la otra dibujada justo al lado. Y lo organizaba de tal manera que el alumno que hacía de cobaya del experimento siempre respondiera en último lugar, habiendo escuchado la opinión del resto de compañeros. La respuesta era tan obvia y sencilla que apenas había lugar para el error. Sin embargo, los siete estudiantes compinchados con Asch respondían uno a uno la misma respuesta incorrecta. Para disimular un poco, se ponían de acuerdo para que uno o dos dieran otra contestación, también errónea. Este ejercicio se repitió 18 veces por cada uno de l os 123 voluntarios que participaron en el experimento. A todos ellos se les hizo comparar las mismas cuatro líneas verticales, puestas en distinto orden. Cabe señalar que solo un 25% de los participantes mantuvo su criterio todas las veces que les preguntaron; el resto se dejó influir y arrastrar al menos en una ocasión por la visión de los demás. Tanto es así, que los alumnos cobayas respondieron incorrectamente más de un tercio de las veces para no ir en contra de la mayoría. Una vez finalizado el experimento, los 123 alumnos voluntarios reconocieron que “distinguían perfectamente qué línea era la correcta, pero que no lo habían dicho en voz alta por miedo a equivocarse, al ridículo o a ser el elemento discordante del grupo”. A día de hoy, este estudio sigue fascinando a las nuevas generaciones de investigadores de la conducta humana. La conclusión es unánime: estamos mucho más condicionados de lo que creemos. Para muchos, la presión de la sociedad sigue siendo un obstáculo insalvable. El propio Asch se sorprendió al ver lo mucho que se equivocaba al afirmar que los seres humanos somos libres para decidir nuestro propio camino en la vida. Más allá de este famoso experimento, en la jerga del desarrollo personal se dice que padecemos el síndrome de Solomon cuando tomamos decisiones o adoptamos comportamientos para evitar sobresalir, destacar o brillar en un grupo social determinado. Y también cuando nos boicoteamos para no salir del camino trillado por el que transita la mayoría. De forma inconsciente, muchos tememos llamar la atención en exceso –e incluso triunfar– por miedo a que nuestras virtudes y nuestros logros ofendan a los demás. Esta es la razón por la que en general sentimos un pánico atroz a hablar en público. No en vano, por unos instantes nos convertimos en el centro de atención. Y al exponernos abiertamente, quedamos a merced de lo que la gente pueda pensar de nosotros, dejándonos en una posición de vulnerabilidad. El síndrome de Solomon pone de manifiesto el lado oscuro de nuestra condición humana. Por una parte, revela nuestra falta de autoestima y de confianza en nosotros mismos, creyendo que nuestro valor como personas depende de lo mucho o lo poco que la gente nos valore. Y por otra, constata una verdad incómoda: que seguimos formando parte de una sociedad en la que se tiende a condenar el talento y el éxito ajenos. Aunque nadie hable de ello, en un plano más profundo está mal visto que nos vayan bien las cosas. Y más ahora, en plena crisis económica, con la precaria situación que padecen millones de ciudadanos. Detrás de este tipo de conductas se esconde un virus tan escurridizo como letal, que no solo nos enferma, sino que paraliza el progreso de la sociedad: la envidia. La Real Academia Española define esta emoción como “deseo de algo que no se posee”, lo que provoca “tristeza o desdicha al observar el bien ajeno”. La envidia surge cuando nos comparamos con otra persona y concluimos que tiene algo que nosotros anhelamos. Es decir, que nos lleva a poner el foco en nuestras carencias, las cuales se acentúan en la medida en que pensamos en ellas. Así es como se crea el complejo de inferioridad; de pronto sentimos que somos menos porque otros tienen más. Bajo el embrujo de la envidia somos incapaces de alegrarnos de las alegrías ajenas. De forma casi inevitable, estas actúan como un espejo donde solemos ver reflejadas nuestras propias frustraciones. Sin embargo, reconocer nuestro complejo de inferioridad es tan doloroso, que necesitamos canalizar nuestra insatisfacción juzgando a la persona que ha conseguido eso que envidiamos. Solo hace falta un poco de imaginación para encontrar motivos para criticar a alguien. El primer paso para superar el complejo de Solomon consiste en comprender la futilidad de perturbarnos por lo que opine la gente de nosotros. Si lo pensamos detenidamente, tememos destacar por miedo a lo que ciertas personas –movidas por la desazón que les genera su complejo de inferioridad– puedan decir de nosotros para compensar sus carencias y sentirse mejor consigo mismas. ¿Y qué hay de la envidia? ¿Cómo se trasciende? Muy simple: dejando de demonizar el éxito ajeno para comenzar a admirar y aprender de las cualidades y las fortalezas que han permitido a otros alcanzar sus sueños. Si bien lo que codiciamos nos destruye, lo que admiramos nos construye. Esencialmente porque aquello que admiramos en los demás empezamos a cultivarlo en nuestro interior. Por ello, la envidia es un maestro que nos revela los dones y talentos innatos que todavía tenemos por desarrollar. En vez de luchar contra lo externo, utilicémosla para construirnos por dentro. Y en el momento en que superemos colectivamente el complejo de Solomon, posibilitaremos que cada uno aporte –de forma individual– lo mejor de sí mismo a la sociedad. Borja Vilaseca, La envidia: el síndrome de Solomon, El País semanal, 19/03/2013

 | | by Vergara |
Los partidos son estructuras muy conservadoras con elevado nivel de resistencia a la idea de reformarse. Romper su opacidad, abrirse a la sociedad, hacerse más permeables a la ciudadanía les genera pánico. Y, sin embargo, si hay algo que genere consenso en la opinión pública es que los partidos no están cumpliendo su función y necesitan una renovación en profundidad. ¿Qué se reprocha a los partidos? La apropiación de la política para alejarla del interés general y ponerla en manos de intereses espurios. En el centro de la política está la cuestión del poder. En democracia, los partidos políticos son los instrumentos para dirimir de modo incruento quién se hace con el enorme poder que es el control y la gestión del Estado. El poder tiene una dualidad intrínseca. Su dimensión positiva es la capacidad de hacer cosas. Es un factor constructivo en todos los ámbitos de la sociedad. La dimensión negativa: el poder estimula la voluntad de poder, que siempre tiende al abuso. Por eso, la democracia es un sofisticado invento que, al tiempo que asigna el poder del Estado, por medio del sufragio universal, contiene mecanismos para evitar los abusos. Por ejemplo, la división de poderes. En la práctica, el sistema democrático, especialmente en modelos constitucionales como el español, tiende a escorarse a favor del Ejecutivo, que dispone de amplios resortes para imponerse a los demás. El régimen político actual, surgido de la preocupación por la estabilidad que presidió la Transición, se está desplazando hacia el autoritarismo posdemocrático, por la voluntad del Ejecutivo de controlarlo todo. Y los partidos han transmitido una idea de la política como coto privado, cerrado y excluyente. Con la crisis, gracias a los movimientos sociales, el interés por la política ha vuelto a despertar tras muchos años de indiferencia. Sin embargo, desde el Gobierno se señala a aquellos que actúan políticamente por otras vías como antipolíticos. Lamentable y restrictiva idea de algo que nos concierne a todos: la política. Y que los partidos quieren para ellos solos. Sin embargo, la causa principal de la caída de los dos grandes partidos en los sondeos es otra: los gobernantes están para gobernar, y la ciudadanía tiene la sensación, especialmente desde que empezó la crisis, de que el PSOE cuando gobernaba y el PP ahora no gobiernan. ¿Qué quiere decir gobernar en democracia? Dirigir al Estado conforme a un proyecto mayoritario, imponiendo los intereses generales de la ciudadanía a los de unos pocos. Para ello se necesita autoridad y proyecto político: unas ideas y unos objetivos susceptibles de ser compartidos por la gente. Naturalmente, los Gobiernos deben plantear soluciones realmente posibles. Nada degrada tanto la reputación de un partido como incumplir las promesas electorales con las que se ha ganado unas elecciones (como vemos con la galopante pérdida de legitimidad de ejercicio que está sufriendo el PP) o dar un giro político sin las explicaciones necesarias y por manifiesta presión exterior (como hizo el PSOE en 2010 y todavía está pagando). Desgasta mucho a los partidos la sensación de que no están de parte de la ciudadanía porque son impotentes frente a los poderes contramayoritarios. Y los ciudadanos sin política están completamente indefensos. Esta percepción llega por la incapacidad de tomar decisiones en lo realmente prioritario; y por la nula empatía de una comunicación que se empeña en aplicar a la política las técnicas del marketing comercial. Gobernar significa imponer a los bancos que el crédito vuelva a regar el sistema económico y que se acaben los desahucios que solo llevan marginalidad y alarma social. Gobernar significa defender la enseñanza y la sanidad de la codicia privatizadora y no entregarse a ella. Gobernar significa actuar contra el paro, no desvalorizar el empleo. Cuando la ciudadanía percibe que quien gobierna carece de poder y autoridad para gobernar porque mandan otros, coloca a la política y a los partidos en el último lugar de la escala del respeto. Y esto no lo arregla un repunte de la economía. La cultura del bipartidismo es en sí misma conservadora: prima la estabilidad sobre la representación. Puede que el primer paso para la regeneración política sea acabar con el mito del bipartidismo. Si los dos grandes no se reforman, tendrán que reformarlos los ciudadanos. Josep Ramoneda, La crisis del bipartidismo, El País, 19/05/2013

Archivado: mayo 18, 2013, 10:43pm CEST por Manel Villar
 | | Adela Cortina |
Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, ciudad en la que nació en 1947. Acaba de publicar ¿Para qué sirve realmente la ética? (Paidós), título que coincide en las librerías con el volumen colectivo Neurofilosofía práctica (Comares) del que es editora. El primero es un paseo por las propuestas más urgentes para la convivencia, con una voluntad, a la vez, divulgadora y provocadora. El segundo, en cambio, es un texto académico en el que se ofrece un panorama clarificador de las principales tendencias en neuroética, así como una selección de los textos más citados en las discusiones al respecto. PREGUNTA. El primero de los libros citados trata de ética. Pero también de política. RESPUESTA. El libro pretende responder a la pregunta de para qué sirve la ética. He tratado de dar respuesta a las diversas posibilidades, con formulaciones claras: “sirve para”, y así hasta en nueve ocasiones, que son los nueve capítulos. El punto de partida es que todos los seres humanos somos necesariamente morales. Podemos ser morales o inmorales, pero no amorales. Y lo mejor que podemos hacer es sacar partido de esa manera de ser moral del modo más inteligente posible. De hecho, eso es lo que se ha intentado desde Grecia. De ahí que en el libro haga un recorrido por una gran cantidad de aspectos en los que la ética resulta fecunda. He intentado hacer ver que hay algo muy claro en este momento: si nos hubiéramos comportado éticamente, no tendríamos una crisis como la actual; si la gente se comporta éticamente no se producen crisis como la que estamos viviendo. En este sentido, claro, ética y política están estrechamente relacionadas. El ser humano es persona en sociedad. No hay individuos aislados. La afirmación liberal según la cual hay individuos aislados que un buen día deciden sellar un contrato no deja de ser una hipótesis ficticia. No existen esos individuos aislados, sino personas vinculadas a los demás seres humanos, es decir, en relación política. P. ¿Dice usted que con más ética no habría crisis? R. Una sociedad en la que las gentes actuasen con responsabilidad y atendiendo al bien común estaría mucho más preparada para evitar crisis como esta. De ahí que ya en el primer capítulo se afirme que la ética sirve para abaratar costes y crear riqueza, pero no solo en dinero, sino sobre todo en sufrimiento. Si se vive éticamente, se reducen los gastos, sin necesidad de recortes: hay relaciones de confianza, hay relaciones de construcción común, todo resulta mucho más barato en dinero y el excedente puede invertirse en lo que realmente importa. P. Pero desde una ética capitalista, lo que vale es el máximo lucro en el mínimo tiempo. R. Las propuestas éticas pueden estar equivocadas. Una propuesta como la capitalista, según la cual la base de la conducta humana es solo el afán de lucro, está radicalmente equivocada. Lo que se muestra cada vez más, desde la biología evolutiva y desde las neurociencias, es que los seres humanos estamos biológicamente preparados para cuidar y para cooperar. P. Será, pero hay quien sigue sin enterarse. R. Pues ese alguien se equivoca. Optar por el máximo lucro es poco inteligente. Consiste en forzar uno de los lados del ser humano, el del egoísmo, cuando en realidad estamos preparados de una manera natural para la cooperación y el cuidado. Los padres cuidan de los hijos, cuidamos de los parientes y cercanos. Por eso es importante insistir en que el individualismo es falso. Es una abstracción, una creación, que ha resultado muy perjudicial, porque los seres humanos no somos solo maximizadores racionales, sino seres fundamentalmente cooperativos y reciprocadores. Son los chimpancés los que son maximizadores. Por eso cuando las personas persiguen solo su beneficio, se equivocan: están más preparadas para cuidar y cooperar, no se mueven solo por el afán de lucro. El asunto es ¿qué triunfará: el impuso egoísta o el cooperativo? P. ¿Usted qué cree? R. Depende de lo que cultivemos. P. En España, en Occidente, la tendencia es que el cuidado es algo que se compra y se vende. Sea el cuidado sanitario, el de los ancianos o la educación. R. La crisis actual del Estado de bienestar demuestra una vez más que esas cosas no se compran ni se venden, no pueden quedar sólo al juego del mercado, porque son bienes básicos que tienen que estar al alcance de todos. Y se puede ver en la actitud de una población convencida de que atender a los ancianos, a los dependientes, es esencial. Entre otras cosas, porque valen por sí mismos. P. La población, sí; pero los Gobiernos van a los suyo. R. Efectivamente, los primeros recortes han sido para la dependencia, la sanidad, las pensiones. Justo para el mundo de los más desprotegidos, de los que precisan mayor cuidado. En mi opinión, se trata de medidas absolutamente injustas, porque los más necesitados tienen que ser la primera preocupación de una sociedad, precisamente porque son los más vulnerables. La ética sirve, entre otras cosas, para recordar que hay que saber priorizar y que los peor situados han de estar en el primer lugar. P. En el segundo de los títulos citados, queda claro que no todos los éticos piensan igual. R. Siempre ha habido distintas propuestas éticas que suponen diversas perspectivas. Nuestro equipo defiende una línea ética, que muestra también tener apoyo neurológico, científico. Es la tradición del reconocimiento, que ha sido defendida por autores como Hegel, Mead, Apel o Habermas. Lo interesante es ahora que estamos viendo que la neurociencia la avala. Que existen en los seres humanos esas propensiones de las que hablamos. Que el individualismo no se sostiene, que el cerebro es social, que el individuo se hace con los otros, que cuando el niño no es suficientemente atendido se ve mermado en sus capacidades. Es decir, la idea de que el apoyo mutuo nos constituye no es una idea abstracta, surgida sólo de la tradición filosófica, sino que tiene también bases científicas.
P. Entre los valores éticos destaca usted la confianza. Hoy se diría que está rota. La ciudadanía no confía en sus dirigentes y, a juzgar por la proliferación de rejas en los edificios, tampoco en el vecino. R. Sin embargo, la confianza es uno de nuestros más importantes recursos morales. Cuando se establece entre ciudadanos y políticos, empresarios y consumidores, personal sanitario y pacientes, las sociedades funcionan mejor también desde el punto de vista político y desde el económico. Y, por supuesto, en una sociedad impregnada de confianza es mucho más fácil que las gentes puedan desarrollar sus proyectos de vida feliz. La confianza es un recurso moral básico y la ética sirve, entre otras cosas, para promover conductas que generen confianza. P. Pero hoy no se da. R. Efectivamente, la confianza nos falta. Se ha perdido por las alcantarillas de los escándalos de corrupción, el hábito de mentir, la perversa costumbre de crispar los ánimos. Pero creo que hay que conquistarla solidariamente, igual que hay que conquistar solidariamente la libertad. P. Su libro termina con un canto a la esperanza. Se puede cambiar. ¿Cómo se llega a un cambio colectivo? R. En primer lugar, porque seguimos siendo libres y, por lo tanto, cambiar a mejor es posible. Pero no se puede hacer en solitario, sino trabajando codo a codo. Hemos de construir solidariamente un mundo justo. Hay que decirlo y hacerlo. Y hay muchas gentes, muchas voces en la sociedad civil, tratando de contribuir a que se llegue a una sociedad justa. P. Hace usted un elogio matizado del 15-M. La indignación, dice, es la base de la lucha por la justicia, pero faltan propuestas. R. Yo creo que éste es el momento de las propuestas positivas. Cuando se inició el movimiento, muchos nos alegramos de ver que al fin aparecía la gente que criticaba el estado de cosas. Ahora toca pasar a muchas más propuestas concretas y a convertirlas en obras. Necesitamos un consenso social en determinados puntos indiscutibles. P. ¿Por ejemplo? R. Es inadmisible que en España haya gente por debajo de los límites de la pobreza, que personas que viven en nuestro país queden sin atención sanitaria, o que hayamos olvidado la ayuda a la cooperación. Acabar con injusticias de este calibre es un objetivo que debe generar un consenso, porque son claramente inmorales. Hace falta un compromiso claro y decidido que señale los caminos para solucionar estos problemas. Y, hoy, en España, o dialogamos y alcanzamos un acuerdo o estamos perdidos.
P. ¿Cómo se consigue un acuerdo sobre lo positivo y cómo se logra que lo cumplan quienes no los reconocen? R. En primer lugar, fomentando una reflexión social sobre qué valores valen la pena, en cuáles creemos realmente. Porque parece que hay acuerdo en que es mejor la libertad que la esclavitud, la igualdad que la desigualdad, la solidaridad que la insolidaridad, el diálogo que la violencia, pero a la hora de la actuación la realidad es muy otra. Es preciso decidir si realmente, queremos esos valores, legislar para defenderlos e incorporarlos a través de la educación. Esto es crucial. P. Eso es a largo plazo. R. Por supuesto. Hay que trabajarlo a medio y a largo plazo, como todo lo importante en la vida humana, pero es preciso empezar. Lo urgente es percatarse de que estamos yendo por un camino equivocado, que hay que cambiar de tercio. Y la educación es uno de los asuntos en los que hay que ponerse de acuerdo. Lo que no se puede es educar sólo en valores economicistas, sino educar para ser ciudadano. P. Este Gobierno afirmaba, en el proyecto de ley de educación, que había que educar para el mercado. R. Sí. El primer borrador abogaba desde el comienzo por educar en la competitividad para propiciar la prosperidad del país. Después se modificó el texto. Desde luego, el sentido de la educación no puede consistir en formar personas competitivas, sino en educar ciudadanos justos, buenos profesionales y personas capaces de proponerse metas vitales felicitantes. P. ¿Debe fomentar lo que los griegos llamaban la excelencia, la virtud de la convivencia? R. La excelencia política tiene que ser cosa de todos los ciudadanos. En caso contrario, no funciona la democracia. Pero la educación debe ayudar también a cada persona a desarrollar sus mejores capacidades, a empoderarle para que pueda llevar adelante una vida feliz. P. La soledad, sugiere usted, es un mal a evitar porque el hombre es social. R. La soledad no querida, porque a veces necesitamos estar solos para reflexionar. Algo que se ha perdido bastante. Pero sí, creo que el individuo aislado es una verdadera desgracia. De hecho, es imposible llevar la vida adelante y crear una sociedad feliz desde el aislamiento. P. Sin embargo, buena parte de los deberes éticos son de carácter negativo. R. Tradicionalmente hay una diferencia entre deberes negativos y positivos. Se dice que los primeros no admiten excepción, como, por ejemplo, “no matarás”, mientras que en el caso de los positivos es el sujeto quien ha de calibrar hasta dónde debe llegar, por ejemplo, en la ayuda a otros. En una sociedad alta de moral se trabaja activamente por respetar la dignidad ajena y la propia dignidad. Francesc Arroyo, Competir o convivir, entrevista con Adela Cortina, Babelia. El País, 18/05/2013 ¿Para qué sirve realmente la ética? Adela Cortina. Paidós. Barcelona, 2013. 184 páginas. 16 euros. Neurofilosofía práctica. Varios autores. Coordinación: Adela Cortina. Comares. Granada, 2013. 344 páginas. 27 euros.

 | | by José Manuel Gómez |
Nada que objetar a la existencia de pronósticos, ni de predicciones: los necesitamos. No está de más, en todo caso, que se soporten en argumentos. Ya no será suficiente con los magos y con los adivinos, ni con los visionarios. Las invocaciones, las rogativas y las plegariaspodrían no bastar. Sin embargo, hay quienes parecen disponer de mecanismos y de procedimientos que no acabamos de comprender para comunicarse con la última razón y explicación que justifique o anticipe lo que puede ocurrir. Confiemos en que se trate de conocimiento. Mientras tanto, los datos de que se dispone no siempre garantizan o secundan las medidas, sino que más bien consignan todo tipo de sorteos, apuestas, tómbolas y loterías, más o menos sofisticadas, que nos ponen a merced de la suerte. Cada vez más es lo que esperamos tener, es lo que deseamos, es lo que buscamos. Podría pensarse que en estos tiempos difíciles y complejos, en la vigente encrucijada, el azar está singularmente ocupado. Y requerido. No es que desconfiemos de otros recursos, pero sigue siendo del mismo modo sorprendente que no pocos atribuyan una y otra vez su éxito a la proverbial fortuna, al clásico destino. En sus manos quedamos, entonces. Hace tiempo, por otra parte, que la suerte no tenía tanto trabajo. Suele decirse que hay que buscarla, pero ello, aunque sea una condición, ni siquiera siempre viene a ser un requisito. Más bien parece una explicación ulterior para lo que no pocas veces resulta inexplicable. Dado que los buenos amigos nos la desean, se supone que es especialmente necesaria, en los proyectos, en las ocupaciones, en la vida afectiva, aunque nadie sabría describir con precisión a qué obedece. Sólo la detectaríamos por sus consecuencias. Nos movemos, por tanto, en el terreno de lo que es incidental, de todo un conjunto de sucesos fortuitos o casuales que producen ciertos resultados, sin poder explicar con alguna claridad a qué obedecen. Parecen más bien lances, modos de hacer que esperan ser satisfactorios, pero que tienen mucho de contar con el acaso. Todo se puebla de “ tal vez”, de “ quizá”, de “ podría ser”, de “ cabría ocurrir” y, en lugar de atribuirlo a que nos encontramos en el terreno de lo debatible y de lo discutible, simplemente nos ponemos en manos de la predicción. Presentimos, presumimos, atisbamos y recurrimos a un análisis de los indicios, no con la esperanza de encontrar una solución, sino de propiciar una resolución. No de garantizarla, sino de, al menos, sostenerla en algo, siquiera insignificante. Inferimos por algunos indicadores que ya nos hacen señas, que marcan consecuencias de lo que son señales: parece que tendremos buena suerte. O mala. Muy específicamente atendemos y nos sorprendemos de la relación que algunos establecen para concretar esa suerte y de los mecanismos para procurársela. Y no nos referimos, al menos explícitamente, a la tarea de los tahúres que dirigen el trile, con aires de jugador fullero. La cuestión, incluso en la más silenciosa de las suertes, también se vincula a la de las aventuras de las cuentas y palabras como claves del desciframiento, como letras cabalísticas. Algunos hacen contundente ostentación de conocer el oráculo, aunque cabe preguntarse qué suerte de relación establecen con los hados y cuál es su modo augur de proceder. Consultarán tal vez a los astros, a las nubes o a los dioses o quizá todo sea el resultado de diagnosticar síntomas. Más bien podrían tener la exclusiva idoneidad, fruto no sólo de su preparación, de su condición, de su investidura, para el desciframiento. Las palabras de tales iniciados, fraguadas en la relación con seres que los demás no tratamos ni conocemos, y con los que ellos, los que traen la suerte, se comunican, merecen por lo visto especial atención y consideración. Atentos a cada adjetivo, a cada acento, ahora nos corresponde descifrar los mínimos detalles de sus apariciones, de sus discursos, como signos de por dónde podrían correr los aires de la suerte. Entonces, quienes tienen semejantes contactos y conexión con esos otros mundos saben, por lo que se ve, lo que los demás no podemos apenas vislumbrar. Y sus discursos se expresan, abracadabra, cabalísticamente y con propiedades curativas. Sin duda hay quienes son tan agraciados que aludir a la suerte es referirnos a lo que, incontrolable, bien parece ser fruto fortuito del azar y no sólo de su obrar. Pero eso es tanto como reconocer que el juego no tiene rumbo ni orden y que estamos en manos no sólo de magos y de adivinos, sino, en el mejor de los casos, de habilidosos tratantes, expertos en hacer anticipaciones que presumen los comportamientos y que saben también atender los deseos, las necesidades y las ansiedades ajenas para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, no es la suerte que dice perseguirse y labrarse la que nos resulta desconcertante, sino la que se invoca y se convoca como horizonte, como única salida o expectativa. Es la suerte que se cita como explicación, como justificación, como razón. Tanto se insiste en que hay que merecerla que, según algunos, la suerte más bien parece hacer justicia, dejando en evidencia a quienes no la tienen, toda vez que ello significaría que no han hecho por lograrla, no han sabido ni negociar ni jugar sus cartas. Semejante invocación a la suerte, y más en tiempos difíciles, pone todo en manos más de un cambio de la mar y de los cielos que del quehacer de nuestras vidas y deja el éxito al albur de eso que algunos denominan algo enigmáticamente “ buenas vibraciones”. Todo se reduce en tal caso a descifrar signos y señales y a recitar las nuevas tablas ofrecidas por expertos en procurar mágicamente una suerte que más parece ser atribución de lo misterioso e incontrolable. Vuelven de este modo viejos e influyentes protagonistas a la hora de lograr buenos auspicios. Reaparecen procesionalmente la corte de los milagros y las nuevas rogativas, en la confianza de que la suerte nos sea propicia. Sin embargo, a pesar de tantas distancias e inferencias, lo que haya de ocurrir depende más que nunca de lo que hagamos. Pero, una vez más, invocamos la suerte para nuestras decisiones. Debe de ser en verdad necesaria. Confiamos en la suerte, nos deseamos suerte, esperamos tener suerte, necesitamos suerte, pero conviene que puestos a vérnoslas con los desafíos del propio vivir, puestos a transmitir, promover y compartir lo que hemos de hacer, puestos a afrontar el futuro y a educar, las palabras de aliento no sean: “ hagan juego señoras y señores”. Ángel Gabilondo, Suerte, El salto del Ángel, 14/05/2013

 Utiliza el alias de Pseudosafo y es una mujer de 20 años. Las palabras que vienen a continuación forman parte de su experiencia al hacer pública su orientación sexual en su etapa en el instituto: "Estuve cerca de cuatro años aguantando insultos de personas que ni conocía y que no me conocían, solo sabían que era lesbiana y se dedicaban a recordármelo todo el rato de forma muy despectiva. En ocasiones me amenazaban con pegarme, me empujaban y me ponían zancadillas". Ella estudió en el IES Ojos del Guadiana, en Daimiel, Ciudad Real. Y es en este mismo centro en el que dos alumnos actuales, Iván Prado y Rodrigo Rodríguez, han decidido hacer un estudio sobre la homofobia en las aulas. Su investigación tiene forma de web y, lo que podría no haber sido más que un trabajo escolar motivado por la participación en un concurso, se está convirtiendo en un documento importante en cuanto a la visión desde dentro y no desde fuera y la viralidad de este tipo de aproximación en otros institutos. Para ponerlo en pie, estos alumnos de 3º de la ESO realizaron un cuestionario con preguntas a alumnos acerca de cómo fue la confesión de su sexualidad, si han sufrido acoso o insultos en el centro escolar, si alguien salió en su defensa o si se han confiado a los profesores. Y a estos últimos se les ha preguntado, al tratarse de homosexuales, si tienen libertad para admitir abiertamente su opción sexual, si se trata el tema de la homosexualidad en sus clases, si piensan que hay homofobia también hacia el profesorado y si algo ha cambiado desde que ellos fueron al instituto en su adolescencia. El estudio no sólo contempla el acoso y la discriminación entre alumnos sino también entre profesores y entre profesores y alumnos en ambas direcciones. Además de las entrevistas –hechas tanto a homosexuales como a heterosexuales–, se han realizado encuestas y se han recogido experiencias mediante la web. De las encuestas, trasciende el dato de que un 69% de los alumnos ha presenciado alguna vez una agresión debido a la discriminación hacia alguna compañera lesbiana o gay, transexual o bisexual. También, más de la mitad de los encuestados ha escuchado o leído insultos. A la pregunta "¿crees que en los institutos es fácil o difícil salir del armario?", la respuesta más contestada es "es difícil porque hay compañeros muy intolerantes", muy seguida de cerca por "es difícil porque no sabes si tus amigos van a respaldarte o no". Iván y Rodrigo conocían bien la realidad de su instituto y no les han sorprendido del todo los resultados. "Gran parte me las esperaba aunque sí que ha habido cosas chocantes" explica Rodrigo, "como que me parece mucha gente la que afirma haber presenciado alguna agresión física leve o grave. También me sorprendió que mucha gente afirme saber que muchos compañeros ocultan su homosexualidad por miedo a esas agresiones, porque eso no se habla luego entre nosotros". A Iván le ha llamado la ha llamado la atención un detalle importante: "El hecho de que tanto en las encuestas como en las entrevistas ninguna de las personas homosexuales dijeron su nombre, ni alumnos ni profesores, y siempre preguntaban lo primero si iba a salir su nombre o no. Pensaba que al tenerlo reconocido y sentirse bien con ellos mismos darían el nombre real, por eso fue una sorpresa. También me causó mucha impresión que los votos de la encuesta fueran tan variados y distintos, y no pensé que las personas que se consideraban homófobas respondieran abiertamente que lo son, aunque solo sea un uno por ciento". Sara Madour es la profesora –"¡un 10 de profe!" exclama Iván– que les ha orientado, animado y ayudado a sacar el proyecto adelante. Del resultado final, Sara está "muy contenta" por diversos motivos pero, ante todo, porque los autores "son dos chicos cuya salida del armario no fue especialmente fácil y que yo seguí de cerca desde el principio. El que hayan sido capaces de convertir esa mala experiencia en objeto de estudio me parece realmente emocionante. Verlos trabajar este tema sin esconderse es algo realmente grande, porque están en 3º ESO y no son conscientes, afortunadamente, tal vez, de lo que ha costado que eso pueda pasar". Además de todo lo que han aprendido desde una perspectiva académica, Iván valora haber aprendido "a nivel emocional" el poder "ayudar a otras personas con el proyecto enfocándolo desde las experiencias personales y a la vez a aprender de la gente y sus experiencias". Han creado un contexto donde compartir un tema muy sensible que aún hoy sigue siendo difícil de tratar. Como ejemplo, los alumnos solicitaron que, para poder llegar a una mayor cantidad de alumnos, el Departamento de Orientación encargara a los tutores que estos repartieran los cuestionarios a sus alumnos, lo cual fue denegado. "Era de esperar" explica la profesora. "Los alumnos se sorprendieron mucho, pero si conoces los entresijos de un instituto, sabes que hay mucho miedo a los padres, especialmente en lo relacionado con la sexualidad. El hecho de que en mi centro no haya jornadas de orientación o prevención de enfermedades de transmisión sexual es otra muestra clara de ello. Los padres son el ‘coco’ y no hay que molestarles, incluso si eso supone no avanzar en términos de mejora de la convivencia, como en este caso. Sin embargo, sí que tenemos una jornada informativa con un miembro del Ejército, y a nadie se le ocurre pensar que pueda venir un padre antibelicista hecho una furia a pedirte explicaciones". "Nos molestó mucho que no quisieran pasar nuestra encuesta" explican en la web, lo cual les permitió un cambio de enfoque: "Si teníamos que pasar la entrevista online, podíamos abrirla a alumnos de otros centros y así tener una visión más global". Es más, la profesora les explicó que en lugar de verlo como un problema, lo hicieran "parte del trabajo", el que hubiera pasado eso ya les daba pistas de que el tema "no está en absoluto normalizado". Gracias a esta inesperada oportunidad, los objetivos, más allá del concurso o el trabajo, han cambiado para estas dos personas. "Viendo lo lejos que está llegando y sabiendo que estamos ayudando a personas que están bastante lejos de nosotros, mi objetivo es seguir con el proyecto, seguir ayudando, y que la gente siga ayudándonos a completarlo" admite Iván. "Siempre suelo decir que me gustaría que la gente comprendiera que los homosexuales no son personas raras –dice Rodrigo– que son como cualquiera pero con una condición sexual diferente, y eso es lo que nos gustaría conseguir, un mundo sin tanta homofobia porque nadie se merece ser criticado o juzgado y menos aún por su forma de sentir. Querría seguir con el proyecto para poder ayudar a gente que se encuentre en situaciones difíciles, para que no vayan por la vía fácil, el suicidio, ya que he leído que ha habido muchos casos de suicidios de adolescente por sufrir un acoso continuo por su condición sexual". Tras recoger la documentación e interpretarla, Rodrigo e Iván han redactado una serie de propuestas, seis recomendaciones para combatir la homofobia en su instituto, pero que podría aplicarse a otros. Que los insultos o agresiones por razones de orientación sexual sean tipificados como falta muy grave, que se fomente el lenguaje inclusivo –"hemos analizado mil veces "Juan y María se casan", pero nunca hemos analizado "María y Alicia se casan"– y que el centro asuma de alguna manera como propio este estudio, incluyéndolo en las tutorías y enlazándolo desde la portada de la web del instituto. Esto se llevó al Consejo Escolar del IES Ojos del Guadiana el pasado 23 de abril pero se pospuso la votación hasta el día 26 para que las personas que no lo habían leído pudieran hacerlo antes de votar. Finalmente no se debatió el día que estaba previsto ya que el director lo emplazó a la votación general de modificaciones de las normas de convivencia del centro dentro de unas semanas. Si el voto final es positivo, lo que empezó como un trabajo escolar podrá continuar como una fuerza transformadora de la realidad de los institutos españoles. O de uno, al menos. Elena Cabrera, ¿Salir del armario en el instituto? Difícil, el diario.es, 02/05/2013 [www.eldiario.es] Diccionari de l'homofòbia: [www.eldiario.es] Homofòbia a Europa: [sociedad.elpais.com] Mapa de l'homofòbia al món: [elpais.com]

 La prensa se alaba siempre de tener como único principio deontológico el de servir al público, pero nunca ha sabido o querido distinguir entre lo que es estar al servicio del "interés público" y lo que es estar al servicio del "interés del público". El "interés del público" se mide siempre como interés por algo, o sea como deseo de enterarse de ello, y tiene, por lo tanto, carácter subjetivo. El "interés público" de algo es, en cambio, de índole objetiva, y, por lo mismo, totalmente independiente del "interés del público" que llegue a concitar. De modo que el interés del público por algo puede no coincidir en absoluto con el interés público que tenga.¿Cuántos son, por ejemplo, los lectores de diarios o revistas que se interesan por las informaciones sobre la agricultura o los ferrocarriles, cosas de verdadero interés público, frente a los que, en cambio, literalmente devoran las más banales minucias sobre el fútbol o se muestran insaciables en su afán por enterarse de la última insignificancia sobre unos 300 o 400 personajes, por no decir "veraneantes", ya sean "fíguras" del cine, del folclore, de los toros, del deporte, de la pasarela, de la alta costura o las altas finanzas, o simplemente "famosos" por su casa? Entre tanto, como queriendo emular la gran parada a todo color de fiestas, aventuras, embarazos, partos, cambios de pareja, escándalos, etcétera, de las revistas del corazón, con sus enormes cifras de tirada, el universo del fútbol ha venido ampliando últimamente su campo de noticias, extendiéndose a toda suerte de relaciones, amistades, enemistades, declaraciones, agravios o querellas entre los clubs, los directivos, los entrenadores, los jugadores y hasta los masajistas, relaciones que se han multiplicado y enrevesado hasta el extremo de parecer una parodia de política, si es que no se han trocado realmente en política, en la misma medida en que la propia política se empeña, desde su lado, en acentuar el parecido. El solapado equívoco que subyace a la más arriba señalada falta de distinción entre "interés público" e "interés del público" por parte de la prensa, tal como afecta a las revistas del corazón, de las que, por gigantescas que sean las cifras de tirada, dudo de, que alguien piense que se ocupan de asuntos de "interés público", puede hacerse rigurosamente extensivo a las revistas de deporte o a la sección que a éste se reserva, hoy ya con recurrencia cotidiana, en los diarios. Ya la innegable evidencia de la muy acentuada distribución entre hombres y mujeres en cuanto al interés preferencial por los avatares del llamado corazón o por los ires y venires del balón es por sí misma un argumento suficiente para excluir la posibilidad de considerar de "interés público" la información sobre el deporte -y aun el deporte mismo-, al igual que no lo es el contenido de las revistas del corazón; sería inconcebible que la mera noción de "interés público" no implicase la exigencia de afectar indistintamente a toda clase de personas. Pero, además, hablando en general, el interés por cualquier cosa que sirva para entretener, que tenga un puro carácter de entretenimiento, de diversión, de juego, no puede ser más que de interés privado. La condición del juego comporta la exigencia de ser fin en sí mismo, de consumirse en sí mismo, sin consecuencia exterior de clase alguna. El juego, la diversión, el ocio, rechazan, por definición, cualquier carácter de "interés público", supuesto que son tales justamente en su absoluta indeterminación, o sea en no poder concretarse más que bajo la condición de la más plena libertad de opción privada, que es tanto como decir que el ocio dejará de ser ocio en el instante mismo en que sea concebido desde el orden de exigencias capaces de dar carácter público a un interés determinado. Eso es, por ejemplo, lo que pasa cuando el ocio es degradado a la triste condición funcional de "merecido descanso" del trabajo (y nótese de paso el infame carácter ideológico que hermana entre sí las frases hechas "merecido descanso", "sana alegría" y "honesto esparcimiento") o fomentado en el sentido de instrumento del consumo. La institución fascista dedicada a organizarles diversiones dominicales a los trabajadores o llevarlos de excursión se llamaba precisament e Dopolavoro. Tales intentos de capturar al ocio y reintegrarlo, en cierto modo, al seno del interés público vienen a ser, en el terreno de la economía, el correlato de lo que, en el del Estado, supone proclamar de "interés público" el deporte. Ni que decir tiene que no cabe considerar como "consecuencias exteriores" -según se exigiría para hacer de interés público el deporte- las enormes satisfacciones o disgustos que el fútbol puede dar a la gran multitud de los aficionados, ya que es cada individuo el que ha elegido con la más absoluta libertad -o eso es al menos lo que se supone- el equipo en cuyas manos ha puesto el poder de darle satisfacciones o disgustos, o bien sumarse, en cambio, junto a la gran mayoría de las mujeres, a aquella minoría de varones que un poder semejante no están dispuestos a dárselo ni al Sursum corda. La cuestión se suscita, sin embargo, en el momento en que se trata de un encuentro internacional: ¿asciende entonces el fútbol a la categoría de "interés público"? El Estado, y especialmente en su moderna concepción nacionalista, condenado a la deletérea servidumbre de la necesidad de "prestigio", ha erigido las victorias deportivas internacionales en títulos de prestigio nacional tan valiosos como otros cualesquiera. Un interés privado, como es el del deporte, por multitudinario que sea el "interés del público" que llegue a concitar, jamás podrá convertirse en "interés público", pero sí, en cambio, en "interés de Estado". Y en este punto conviene recordar que, a raíz de la tan funesta como bienintencionada ocurrencia del barón de Coubertin de resucitar las Olimpiadas como instrumento de paz entre los pueblos -olvidándo-se, ¡ay!, de que la historia jamás ha conocido ejemplo semejante de unos pueblos o Ciudades-Estado que, teniéndose por hermanos en el grado más estrecho que cabe imaginar, se hayan odiado y peleado más encarnizada y más frecuentemente entre sí que los Helenos-, los primeros Estados que tuvieron la clarividencia de advertir hasta qué punto la tradición griega y romana del patrocinio estatal de los juegos agónicos de masas les ofrecía un filón de valor incalculable para el control, la domesticación y hasta la sumisión más entusiasta de las poblaciones nacionales no fueron otros que los de la Italia fascista y la Alemania nazi. No se trata, así pues, de que el deporte pasara de pronto a ser de "interés público" sino que, cosa bien distinta, se convirtió directamente en "interés de Estado". El carácter perverso del puro interés de Estado en cuanto tal se manifiesta algunas veces en la aberrante relación de equivalencias que el sistema monetario del "prestigio" puede llegar a establecer: cuando, tras la rápida sucesión de las catástrofes mortales de la discoteca de la calle de Alcalá, del metro y del aeropuerto de Barajas, se produjo, casi enseguida, la victoria del Equipo Nacional sobre el de la República de Malta en el estadio Villamarín, con el rídiculo por abultado tanteo de 12 a 1, al entonces presidente de gobierno no se le ocurrió cosa mejor que poner tal victoria deportiva en directa relación compensatoria con las desgracias inmediatamente anteriores, como una ventura capaz de consolar, siquiera fuese en mínima medida, a la Nación de los desventurados sucesos que la habían precedido. Compárese semejante equivalencia con la de quien dijese: "Las epidemias se han llevado por delante casi toda la cabaña nacional, pero la cosecha de trigo ha sido absolutamente extraordinaria"; aquí, si bien es cierto que una dieta de hidratos de carbono no es lo mismo que una de proteínas, la conmutabilidad cobra sentido en el metabolismo de un animal omnivoro. Por el contrario, la conmensurabilidad, bajo el sistema de equivalencias del "prestigio", de una victoria del Equipo Nacional con sucesos que comportan resultados de muerte para las personas es una aberración que sólo cabe en la olímpica perversidad abstractiva del "interés de Estado"., Pero el que el deporte agónico, en la repetitiva e ilimitada sucesión de sus propios e internos avatares (como, por ejemplo, los resultados de los partidos o la superación por milésimas de segundo de cualquier marca de velocidad y de memez), no pueda ser considerado de interés público en modo alguno quiere decir que no lo sea la invasora y avasallante existencia del deporte como fenómeno social y especialmente la hipertrofia sin precedentes alcanzada por el fútbol, con su alarmante poder de monotematizante y monomaniaticante demenciador de masas, y, por añadidura, protegido y potenciado bajo el concepto de interés de Estado. ¡No vean ustedes cómo me pusieron hasta los amigos una vez que se me ocurrió decir -aunque escudando lo unilateral de la afirmación tras la advertencia "por decirlo en la jerga elemental y expeditiva de los estudiantes del 68"- que el deporte agónico de masas es intrínsecamente fascista! Es cierto que -prescindiendo de la Antigüedad grecorromana- la pasión agonista ya tenía en la Era Moderna sus juegos de competición propios de cada pueblo, pero fue sólo a partir de la internacionalización incoada por la restauración de los Juegos Olímpicos cuando los Estados empezaron a interesarse por sus campeones. No obstante, tras la experiencia de la Italia fascista y la Alemania nazi, que descubrieron y explotaron el deporte agónico como un formidable instrumento pedagógico para el más fervoroso encuadramiento de las masas en la hybris ultranacionalista, extraña que los Estados democráticos no hayan dado en mirar con nueva suspicacia y reconsiderar con más circunspección el torvo potencial congénito en el origen mismo del deporte agónico, sino que se hayan entregado sin reservas y hasta con entusiasmo acrecentado a su culto y a su dedicación. En cierta parte, puede achacarse simplemente al hecho de que un Estado, por democrático que sea no pierde las servidumbres del prestigio, y una vez inscrita entre los "prestigios obligados" la victoria deportiva, ningún Estado puede permitirse renunciar a ella, y tanto menos si, como en la guerra fría, era "apuntarse un tanto" para la democracia frente al totalitarismo. Con todo, creo que hay otro factor más profundo y relevante para que los Estados democráticos fomenten el culto y el cultivo del deporte agónico de masas: su valor pedagógico para la educación moral y para las exigencias de adaptación social que mejor se adecúan al liberalismo y a la economía de mercado. Nuevamente nos veríamos, por tanto, aunque en otra variante, ante una cuestión de pedagogía social. Si el culto y ejercicio del puro antagonismo, vacío de todo sentido o contenido que no sea la victoria como un fin en sí mismo, tal como es propio del deporte agónico, hacía de éste la educación idónea para el nacionalismo nazi, en cuanto puro impulso de dominación, y para la concepción de la política, según Carl Schmitt, como asunto "de amigos o enemigos", por otra parte, la mentalidad agonista (el predatory temperament del viejo maestro Veblen) que el deporte enseña y alimenta ocupa un lugar central entre las capacidades que hacen triunfar al individuo en el mercado de libre competencia. Y hubo de ser precisamente el ABC el que, en su número del 9-VII-96, nos señalase esta segunda y admirable ejemplaridad educativa del deporte agónico, en un zigzag sobre Induráin del que entresaco estas palabras: "Dicen que el magnífico corredor navarro nunca ha sido del agrado del felipismo, en la medida en que aquel régimen enfermizo arremetía siempre contra la excelencia individual, por lo que podía representar de 'mal ejemplo' para sus conciudadanos y se dedicaba a incentivar ese 'motor de la historia' que es la 'envidia igualitaria', la mejor forma de que los pueblos terminen por no ir a ninguna parte y se agosten y consuman en su propia, inmóvil y sesteante mediocridad". Se olvidaba el autor de estas líneas de que los regímenes de izquierdas han cuidado el deporte agónico de masas con no menos desvelo que los regímenes fascistas y de que ni Fidel Castro tuvo el mínimo de decencia de retirar a sus atletas de los Juegos Olímpicos de México tras la infame matanza de estudiantes de izquierdas en la Plaza Mayor, ¡tan valiosas consideraba para el prestigio del Estado -prácticamente coincidente con el suyo propio- las posibles medallas que los campeones cubanos llegasen a ganar! Comoquiera que sea, no deja de ser cierto que el liberalismo. puede encarecer los altísimos valores del deporte agónico para las sociedades dé mercado libre, ilustrándolos con toda su consabida retahila de virtudes: la voluntad de autoafirmación y autorrealización, el afán de superación, la aspiración a la excelencia, el ardor competitivo, el amor por el trabajo, el espíritu de sacrificio, la impavidez y resistencia ante el esfuerzo y el dolor... todas ellas, en fin, puras y simples perversiones funcionales comunes a las culturas helénica y cristiana o tomadas de la una o de la otra. Siempre se me ha antojado bastante verosímil que el ensayo fascistoide El origen deportivo del Estado, fechado por Ortega 25 años después de la publicación de la Theory of the Leisure Class, de Thornstein Veblen, bien podría haber sido escrito expresamente contra éste. Pues bien, fue justamente en esas páginas de Ortega donde me enteré de que el nombre de la ascética fue recogido por el Cristianismo de la palabra griega askésis, que designaba los duros ejercicios de entrenamiento a que se sometían los gimnastas griegos para convertir sus cuerpos en instrumentos de victoria. Habría, pues, un parentesco entre los gimnastas de la Hélade y los "atletas de Cristo" o "de la Fe", confirmado, incluso, al parecer, por ciertas prácticas de los primeros ascetas cristianos, eremitas o especialmente estilitas, que se desafiaban en competiciones, por ejemplo a ver quién aguantaba más tiempo en ayunas en lo alto de la columna, sin más que el día y la noche por techo y por amparo. Pero estas competiciones no son más que una anécdota; subsiste la importante diferencia de que, mientras para el gimnasta griego el cuerpo tiene que ser cuidado, fortalecido y entrenado como instrumento especializado en la función agónica, para el asceta cristiano es, en cambio, la "bestezuela" que tiene que ser macerada, lacerada y mortificada para mayor libertad de la vida del espíritu, dedicada exclusivamente a Dios. Sin embargo, lo capital es lo que queda de común: los apetitos de la carne y las pasiones del alma, "desordenados" por definición, tienen que ser doblegados y reprimidos como una despreciable chusma amotinada, hasta ser sometidos a la voluntad y al mando del capitán, ya sea el lógos hegemonikós de los helenos, ya sea la férula de la santidad cristiana. Ciertamente, en un principio, no serían sino los fines de la dominación lo que estaba tras el dominio de sí mismo y el menosprecio de las debilidades del alma y de la carne; en la torva autocomplacencia del dominio de sí mismo y del castigo de la propia carne estaban prefigurados los furores de la dominación, así como hoy es esa mala pasión de la victoria lo que alimenta el "espíritu de sacrificio" de los deportistas. Y si la Iglesia misma se ha adherido, con sus bendiciones, al "espíritu olímpico" de Atlanta (Alfa Omega, hoja diocesana semanal insertada en el Abc del 13-VII-96) es porque en la tan encarecida y admirada nobleza del "espíritu de sacrificio" del deportista, que somete su cuerpo, como si fuese su propio caballo de carreras, a todo el castigo y a todo el esfuerzo necesarios para llevarlo a la victoria, siente la grata satisfacción moral de adivinar el viejo parentesco que lo une con la sucia y rencorosa complacencia del flagelante que descarga contra su propio cuerpo todo el odio que le ha sido inculcado hacia los limpios goces de la carne y los cálidos ocios del amor. "Y el pueblo, ¿qué dice últimamente?", preguntaba uno en un chiste de Churny; y el otro le respondía: "Sigue diciendo lo de siempre: iGOOOOL!". Rafael Sánchez Ferlosio, El deporte y el Estado, El País, 31/05/1997


 Se cree que el acoso y la intimidación, esencia del fenómeno de los escraches acontecidos durante las últimas semanas en España, son estrategias que nacieron mucho antes de que surgieran los primeros primates sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, muchos científicos apuestan por la idea de que la presión grupal no es algo cultural, sino un comportamiento que acompaña al ser humano desde sus orígenes. El experto en evolución humana Cristopher Boehm cree que el acoso está extendido por todas las culturas humanas, desde las sociedades de cazadores recolectores preindustriales hasta la actual moderna Japón tecnológica, lo cual supone una evidencia de su carácter innato. Otra prueba es que el acoso no es exclusivo de nuestra especie. Ratas y ratones comienzan a usar la intimidación para obtener lo que desean desde que son jóvenes. Pero también está presente en otros primates además del ser humano. El primatólogo Robert Seyfarth ha descrito cómo los babuinos utilizan a menudo la intimidación para modificar los comportamientos de otros u obtener recursos de ellos. Estrategia intimidatoriaSi nos olvidamos del hecho en sí y lo analizamos como si no supiéramos nada sobre las partes implicadas, comprobaremos que la estrategia de presionar mediante la alianza de varios miembros que adoptan una estrategia intimidatoria puede ser usada por diferentes agentes de la sociedad: policía y ejércitos, grupos antisistema, colegios profesionales, bancos, medios de comunicación, padres de alumnos, lobbys empresariales y un larguísimo etcétera. Además, en humanos, el acoso también se ejerce mediante el lenguaje. De hecho, las pancartas y consignas que gritan los asistentes en este tipo de manifestaciones son un elemento clave de la intimidación psicológica. En el caso de los escraches, sean estos convenientes o no, la motivación que está en parte de sus protagonistas es la percepción de que los políticos de todas las tendencias se han saltado algunas de las reglas básicas del sistema pactado. Hasta el momento, existen documentados y publicados tres sucesos en los que una coalición de chimpancés macho atacaron a otro macho de su grupo porque no seguía las 'reglas del grupo'. Por ejemplo, Toshida Nishida registró la alianza de varios miembros de la comunidad de chimpancés de Mahale con el objetivo de atacar y matar a un macho alfa muy mayor llamado Ntologi, el cual había sido excesivamente autoritario y agresivo en los últimos meses de su liderazgo. En defensa del 'juego limpio' Seguir las normas del juego es fundamental para la continuidad de nuestra especie ya que nuestro sistema social está basado en la cooperación. Sabemos por varios estudios científicos que nacemos con una predisposición a preocuparnos por las normas. Es común observar en los patios de los colegios cómo los niños se enfadan cuando un compañero se salta alguna regla del fútbol o baloncesto. De hecho, una de las frases más utilizadas en esas edades es: "¡eso no vale!". Marc Bekoff, ha probado que también perros y coyotes siguen las reglas del 'juego limpio'. Estas especies, cuando juegan, si un individuo es demasiado bruto, es expulsado de la sesión por el resto del grupo. Si esto se repite demasiado, puede ocurrir que ejerzan una presión sobre él hasta que es expulsado de manera definitiva. Un dato interesante es que estos individuos viven menos años que el resto del grupo, ya que dependen de la cooperación de otros para cazar. En solitario es más difícil obtener alimento. No importa allá donde observemos, desde la tribus bosquimanas del Kalahari hasta los niños de las favelas de Brasil, que encontraremos este tipo de comportamientos en los que un grupo o individuo utiliza tácticas diseñadas para condicionar o coaccionar a otros. El acoso, para bien y para mal, es una estrategia social heredada de nuestros ancestros. Pablo Herreros, Los escraches de la 'manada' indignada, Yo mono, 27/04/2013

 Ja sabreu tots que el Consell de Ministres de divendres passat va donar llum verd a la famosa i controvertida LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa) del senyor José Ignacio Wert. Els mitjans s'han afanyat a subratllar-ne els aspectes més destacats. Segons aquest panorama, es tracta de dues qüestions: l'Estat garantirà l'ensenyament en castellà a Catalunya i la Religió serà avaluable i comptarà a efectes de beques. I el que jo em pregunte, ara, és quina relació hi ha entre la proclamada qualitat del projecte legislatiu i aquests dos extrems. Si resen més, els nostres alumnes, millorarà el sistema educatiu? O jo no entenc res o algú ens està colant, en aquest tema, gat per llebre. Analitzem ara la qüestió de les llengües. Segons el projecte de Llei, els alumnes que demanen ser escolaritzats íntegrament en castellà a Catalunya (on el sistema vigent, d'immersió lingüística en lapao, no ho permet) podran ser matriculats en un centre privat a càrrec de l'erari públic. No entenc, de veritat, per què aquest tema genera tanta polèmica. En el curs 2012-2013, dels 740.000 alumnes matriculats a tot Catalunya entre Pimària i ESO només 17 van demanar que la llengua vehicular hi fora el castellà. Dèsset persones. Totalment respectables, no cal dir-ho. Amb tot el dret del món a ser monolingües en castellà, i no bilingües com la resta dels escolars catalans, si ho acceptem així. Amb la força moral de veure respectada la seua llengua materna, diguem-ne. Però dèsset. Per aquesta quantitat, sincerament, es pot habilitar un aula -o mitja, d'acord amb les noves ràtios- en qualsevol col·legi de Sarrià, pagar bitllo bitllo la factura, i oblidar-nos del problema. És la meua pensada, vaja. No hauríeu de perdre de vista, però, que tot açò és una gran impostura. Al capdavall, dèsset castellanoparlants a Catalunya mobilitzen tot un Estat al seu favor, mentre que els 100.000 (cent mil!) valencianoparlants que cada any demanen a la Conselleria d'Educació poder ser escolaritzats en català/valencià sense èxit no preocupen a ningú. Serà que no resen prou? En realitat, el gran problema d'aquesta Llei no són encara els espantalls ideològics que han servit per a caricaturitzar-la. El mal de la LOMQE és que és la setena reforma educativa de la democràcia. Portem set lleis d'Educació en menys de 40 anys i cap d'elles s'ha promulgat per consens. Cada nou governant -cada ministre d'Educació més o menys il·luminat-, en aquest dissortat Estat, es creu amb l'obligació de fer la seua pròpia reforma d'una matèria que reclama com més va més un ineludible pacte general. I quan més parlen de qualitat més ens condemnen al fracàs. Al final, comprove ben astorat que el que vaig escriure fa més de deu anys al meu dietari Senyals de fum a propòsit d'aquest problema està més en vigor que mai. Em permetré transcriure la nota en qüestió, i vosaltres jutgeu. "En classe de literatura. Conte als alumnes l’anècdota, segurament apòcrifa, però d’un formidable valor gnoseològic, del diàleg entre Zola i Verlaine. La contalla narra una suposada conversa entre Émile Zola i Paul Verlaine. El primer, amb l’aplom exhaustiu de la seua militància naturalista, li hauria dit al segon: -En realitat, entre un diamant i una merda no hi ha tanta diferència. A la qual cosa el segon, versat en les subtilitats del simbolisme, li hauria respost: -Potser, però un diamant és més difícil de trobar. L’anècdota fa riure els alumnes i, en alguns casos, els posa a pensar. Naturalment, el valor metafòric de l’acudit és primari i palpable. És ben evident que tant la més pura de les pedres precioses com la més simple de les defecacions animals són resultat de processos ben naturals, de complexes destil·lacions biològiques o geològiques. Si els humans atorguem més valor a un d’aquests dos elements això té a vore amb la nostra manera d’entendre el món i de jerarquitzar-lo. Traslladada a l’educació, la metàfora esdevé explosiva: l’únic sentit de l’ensenyament hauria de ser ajudar els estudiants a distingir els diamants entre tots els altres elements orgànics amb millor o pitjor aroma. Qualsevol mestre que no actue així està estafant els seus alumnes en el nivell més íntim. El problema, però, rau en el fet que l’actual sistema educatiu no es caracteritza precisament per fomentar aquesta mena d’orientació docent. Posat en aquest tràngol, al professor de literatura –al professor de no-res- només li queda començar el curs contant el diàleg entre Zola i Verlaine als seus alumnes, amb l’esperança que alguns d’ells entenguen el missatge, i es convertisquen en cercadors de diamants, en aquest cas en forma de llibres. Cap altra utilitat té verdaderament l’ensenyança. És una llàstima que els ministres del ram siguen sempre els darrers a assabentar-se’n -potser perquè, en el fons, són tots partidaris de Zola". Deu anys després, açò podria haver estat escrit avui mateix pensant en la LOMQE. És així de trist... Joan Garí, Ja tenim Llei d'Educació, Notes públiques, 18/05/2013

Para Eva B., por si se le ocurre
Hace ya algunos años, cuando todavía iba al colegio, plantearon en la clase de mi hija la consabida pregunta acerca de a qué se dedicaban los respectivos padres. Cuando le llegó su turno, ella contestó que su padre era filósofo. Su compañero de pupitre, algo sorprendido por el exotismo de la respuesta, le reclamó mayor concreción: “¿Y qué hace tu padre?”, a lo que mi hija respondió: “Mi padre piensa”. Respuesta ante la cual el niño en cuestión reaccionó como un autómata exclamando: “¡Pues mi padre también piensa y no le pagan!”.  He recordado muchas veces esa anécdota, bien representativa de una mentalidad por desgracia demasiado frecuente. En su supuesto candor (bueno, la verdad es que la criatura era bastante repelente), aquel niño manejaba dos supuestos que le parecían obvios. El primero, que la valoración económica de cualquier actividad está en función de la oferta y la demanda, y en consecuencia algo que todo el mundo es capaz de hacer no debería merecer apenas retribución. El segundo supuesto era el de que eso que denominamos pensar hace referencia a una actividad homogénea, esto es, una actividad que no solo todo el mundo hace, sino que hace de la misma manera. Tal vez resida aquí el quid de la cuestión, aquello que el angelito que compartía pupitre con mi hija daba absolutamente por descontado, y que resultaba todo menos obvio. Porque si otro niño de la clase hubiera contestado a la misma pregunta acerca de a qué se dedicaba su progenitor diciendo “mi padre es cantante”, probablemente a nadie en el aula se le hubiera ocurrido apostillar “pues mi padre también canta en la ducha y no le pagan”, porque de inmediato el resto de la clase se le hubiera echado encima observándole la diferencia abismal entre la calidad profesional de uno y el amateurismo del otro. Se supone, pues, que lo que concede sentido a la actividad de los filósofos profesionales (al margen de que, además, puedan ser profesores de filosofía y, por tanto, se dediquen a transmitir la herencia recibida), lo que les concede un plus sobre el homogeneizador “todo hombre es filósofo” gramsciano, es una presunta especificidad en su forma de pensar. Destaco la palabra forma para subrayar que no se trata de que el filósofo aplique su pensamiento a un objeto propio, al margen de los objetos de otros saberes particulares, como gustaba de pensar una rancia metafísica. Como tampoco se trata de que disponga de unas herramientas propias, de un utillaje teórico-conceptual exclusivo que le permita acceder a dimensiones escondidas o secretas de aquellos objetos. Con la palabra y la razón —sus únicos instrumentos de trabajo—, el filósofo no puede pretender el acceso a estratos de lo real inalcanzables por otros discursos. El filósofo, pues, no piensa en cosas distintas a aquellas en las que piensa el común de los mortales, sino que, pensando en las mismas, lo hace de otra manera. ¿De qué manera?, se preguntará de inmediato cualquier lector. Con lo que bien pudiéramos llamar radicalidad filosófica, esto es, esforzándose por ir hasta el límite mismo de lo que estamos en condiciones de pensar. Para intentar visualizar la naturaleza de esta forma de pensar podríamos invocar en nuestra ayuda a las figuras de Michel Foucault y de Ortega. El primero señalaba en su celebrado opúsculo Nietzsche, Marx, Freud, en el que sintetizaba las líneas mayores de lo que Paul Ricoeur había llamado “la escuela de la sospecha”, que lo característico de estos tres autores era la crítica a la conciencia como punto de partida, esto es, la impugnación del convencimiento —burgués, optimista y biempensante en el fondo— de que el planteamiento cartesiano había legitimado de manera irreversible la racionalidad humana, cuando en realidad lo que a este le había sucedido, como asimismo observaron los tres, es que había sido incapaz de tematizar la metaduda (esto es, la existencia de un lugar desde el que poder criticar la propia conciencia). Por su parte, Ortega, en su texto Ideas y creencias, planteaba la distinción, también muy citada, entre ideas y creencias No hará falta reconstruir con detalle, por sobradamente conocido, el trazado de la línea de demarcación que separa ambas nociones: mientras que las ideas son pensamientos que se nos ocurren (de ahí que en algún momento Ortega las denomine también “ocurrencias”), lo más característico de las creencias es precisamente el hecho de que no desembocamos en ellas a través de actos específicos de pensamiento que, por el contrario, se hallan ya en nosotros, constituyendo el entramado básico de nuestras vidas. Dicho con la proverbial rotundidad orteguiana: las ideas se tienen; en las creencias se está. Pues bien, es precisamente en la intersección de ambas aportaciones donde debemos ubicar la especificidad de la tarea filosófica. El contenido de ese pensar al que se aplica el filósofo consiste en la permanente sospecha de lo que damos por descontado, de aquello que ni ponemos en cuestión porque apenas lo alcanzamos a percibir, esto es, a visualizar como idea porque se ha mimetizado con lo real al mutar a creencia y, por tanto, nos resulta imposible de someter a crítica. No en otra cosa consiste la radicalidad filosófica a la que antes se aludió, el llegar hasta el límite de lo que estamos en condiciones de pensar al que se hizo referencia. Que no es, por tanto, ninguna reivindicación de lo inefable o ningún reconocimiento, derrotado, de nuestras limitaciones. Las hay, qué duda cabe, pero, evocando a Wittgenstein, están para ser forzadas, ampliadas, ensanchadas. Por formularlo de una manera algo rotunda, el filósofo inicia su andadura cuando el resto abandona, cosa que casi siempre suele hacer con un argumento del tipo “hasta aquí podíamos llegar”. Pues bien, es cuando los demás se retiran, creyéndose cargados de razón (siendo así que solo acarrean tópicos en la mochila) y dejando como frase de despedida un tan solemne como pretencioso “apaga y vámonos”, cuando el filósofo enciende su modesto candil y se pone a pensar sobre aquello que el resto querría condenar a la oscuridad de lo impensable. Manuel Cruz, Hay quien piensa y no le pagan, El País, 18/05/2013

Archivado: mayo 18, 2013, 12:59pm CEST por Manel Villar

Archivado: mayo 18, 2013, 12:42pm CEST por Manel Villar
 Al contrincant honest i intel·ligent, se li han d'oposar arguments i intel·ligència. Al contrincant que et fa pena, val més deixar-lo estar, que es vagi coent ell sol en la seva pròpia salsa, perquè oposar-s'hi és fer-se còmplice de la seva mediocritat i incompetència. Qui oli remena, els dits se n'unta. A qui va amb necis -ni que sigui de bona fe-, se li acaba encomanant la seva mesquinesa. La dita clàssica afirma que "el bé es difon per si mateix". Em sembla que també podem dir que això ho fa, desgraciadament, l'estupidesa. Amb l'experiència feta aquests darrers mesos, i amb la previsió del que vindrà encara -perquè la mediocritat també té això, que no para-, dues coses em semblen recomanables: en primer lloc, no fer-se amb un personal de tan poc nivell; en segon lloc, usar cordons sanitaris i adoptar totes les precaucions per no contaminar-se. De fet, no hi ha millor manera d'evitar la contaminació que allunyar-se del focus infectat. També s'han de prendre, però, mesures complementàries, com per exemple accentuar el cultiu de la democràcia, del respecte per les diferències, de l'esperit crític i de l'argumentació racional i ben informada. Seria lamentable que aquells que ens sentim intel·lectualment incòmodes amb la falsedat, la ignorància i l'estupidesa no fóssim capaços de generar energies oposades, creatives, intel·ligents, fins i tot rialleres. Perquè no hem de voler que la grisor i la reclusió mental ens amarguin la vida. Només en tenim una i no la podem deixar en mans de segons qui. Jo no vull viure permanentment ofès i disgustat. Ni vull que ningú hi visqui. El mar és gran i vull fer la travessa amb amics que també busquen platges millors. Josep-Maria Terricabras, L'estultícia d'alguns, Ara, 18/05/2013

 ¿Cómo pueden los físicos ser útiles para estudiar el comportamiento de los humanos si este comportamiento está guiado por intenciones mientras que los físicos se las tienen que ver con las conductas de átomos, moléculas y otras entidades descerebradas? Ésta es, suponemos, la pregunta que cualquiera se haría. Parte de la respuesta está en que una porción sustancial de cuanto ocurre en sociedad es «resultado de la acción humana, no del designio humano», como diría el pensador escocés del siglo XVIII Adam Ferguson. Los senderos que se abren en un bosque, la evolución de un idioma, la aparición del dinero como medio de cambio, la contaminación atmosférica en una ciudad o el mismo curso global de la historia son el resultado de lo que han hecho y están haciendo muchos cientos de miles de seres humanos, en diferentes épocas y sin obedecer a ningún plan de coordinación central; es decir, cuanto sucede en estos ámbitos, sucede al margen de su voluntad y sus propósitos, aunque, por otro lado, no cabe duda de que son sus actos, guiados por otros motivos conscientes, los que hacen posible la aparición y decurso de estos fenómenos sociales. Estos son los subproductos colectivos, para cuyo estudio no necesitamos reparar en las intenciones de cada sujeto particular, pues estas intenciones apuntan en otra dirección y no son las que explican la emergencia y evolución de tales subproductos. Como ya dijera Karl Popper, inspirado en ideas de Carl Menger y Friedrich Hayek: «Debemos admitir, sí, que la estructura de nuestro medio social es obra del hombre en cierto sentido, que sus tradiciones e instituciones no son ni la obra de Dios ni de la naturaleza, sino el resultado de las acciones y decisiones humanas, pudiendo ser modificadas, asimismo, por éstas; pero insistimos en que esto no significa que hayan sido diseñadas conscientemente y que sean explicables en función de necesidades, esperanzas o móviles. Muy por el contrario, aun aquellas que surgen como resultado de acciones humanas conscientes e intencionales son, por regla general, los subproductos indirectos, involuntarios, y frecuentemente no deseados, de dichas acciones» 1. Según el mismo Popper, el campo de estudio propio de la sociología son estos subproductos colectivos, lo que, de ser cierto, significaría que la sociología se puede relevar del análisis de algunas de las complejidades psicológicas del ser humano (si bien no de todas ellas), y que las interacciones humanas que dan pie a la aparición de estos subproductos colectivos pueden ser «aproximadas» mediante los modelos de interacción entre cuerpos en cuyo estudio tienen una amplia experiencia los físicos. ¿No puede acaso la física estadística, que se ocupa del comportamiento colectivo de sistemas, como las moléculas de un gas en un recipiente, decirnos algo útil sobre los resultados inintencionados del comportamiento colectivo de los seres humanos? ( Philip Ball, Masa crítica, Trad. de Amado Diéguez Turner y Fondo de Cultura Económica, Madrid y Ciudad de México pp. 10 y 40-41). Quien encuentre provocadoramente reduccionista este enfoque debería, antes de ensartar los trenes habituales y consabidos, tomarse unos minutos de respiro y examinar sin prejuicios los rendimientos de esta perspectiva en algunos casos concretos. EMBOTELLAMIENTOS FANTASMAImaginamos que cualquiera de ustedes ha pasado por esta enigmática experiencia: va conduciendo su automóvil por una autopista a velocidades legales cuando de repente, sin previo aviso, tiene que ir pisando el freno porque advierte en lontananza un atasco kilométrico. «Debe de haberse producido un accidente, tal vez incluso un choque en cadena», piensa. Va atravesando con penalidades los kilómetros de atasco, con los ojos puestos a derecha e izquierda por si advierte algo fuera de lo corriente. Nada. De pronto empieza a notar que el tránsito se hace más y más fluido, la circulación recupera su normalidad y se ha quedado sin averiguar la causa del atasco. Es muy natural considerar el tráfico de automóviles como un fluido y aplicar a su consideración lo mucho que saben los físicos del comportamiento de los fluidos. En particular, los líquidos metaestables, que mantienen su condición fluida más allá del punto teórico de congelación, son viejos conocidos de los físicos, y pueden ayudarnos a entender por qué se producen los embotellamientos fantasma, sin causa aparente que los provoque. El agua, pongamos por caso, no se congela en todos los puntos a la vez sino de forma local: en algún sector empiezan a formarse grumos o glomérulos cristalinos que se extienden con rapidez a todo el líquido. Esos grumos seminales se forman aprovechando irregularidades, como partículas de polvo en suspensión o rozaduras del recipiente. Pero si nos esforzamos por mantener el agua libre de todo tipo de impurezas, las islas cristalinas de hielo sólo pueden formarse al azar, por agrupación aleatoria de algunas moléculas de agua. Sin este empujón aleatorio, la transición de fase, de líquida a sólida, puede retrasarse y conseguir agua «sobreenfriada», es decir, agua que se mantiene líquida por debajo de su punto de congelación. Hasta ahora el récord de agua sobreenfriada está en 39° bajo cero. Por debajo de esta temperatura es casi imposible evitar que el agua se congele. El agua ingresa en la condición metaestable cuando permanece líquida por debajo de cero grados centígrados, pero su estado líquido es cada vez más vulnerable a contingencias mínimas a medida que se reduce la temperatura más y más. Lo que acaba con el estado metaestable es el fenómeno de la nucleación: en un líquido sobreenfriado, un pequeño grumo de cristal sólido será la semilla a partir de la cual el estado sólido se expandirá con la rapidez del pensamiento a toda la sustancia, haciéndola pasar en un santiamén de líquida a sólida. En una situación metaestable, las probabilidades de «contagio» de un pequeño acontecimiento (que en circunstancias normales carecerían de relevancia) se disparan. La situación de tráfico fluido metaestable puede conseguirse si todos los conductores viajan aproximadamente a la misma velocidad, desde muy lenta a muy elevada, y aunque la densidad crítica (cantidad de vehículos por kilómetro que, en condiciones normales, provocaría la congestión) haya sido ya superada. Pero este tráfico sincronizado es muy vulnerable a las más pequeñas fluctuaciones. Imaginemos que hay tráfico sincronizado a una velocidad elevada, y en estas circunstancias un conductor frena levemente y sólo por unos segundos para atender a una llamada por el móvil, o para cambiar de emisora de radio, o para encender un cigarrillo, etc. Esta minúscula alteración en el estado de fluidez metaestable hará que el conductor que vaya detrás sobreactúe al percibir las luces traseras de freno del conductor que acaba de recibir la llamada del móvil. Ese frenazo brusco provoca frenazos aún más bruscos en los conductores que vienen a continuación, de modo que la oleada de frenadas se propaga hacia atrás y, en un parpadeo, el tránsito ha pasado de fluido metaestable a gravemente congestionado. Dicho en otros términos: ha pasado de líquido a sólido. Si se consiguen evitar los accidentes por alcance ante la brusquedad creciente de las frenadas, lo que no podrá evitarse, en cambio, es que el tráfico no recupere la fluidez hasta transcurrido un lapso de tiempo prolongado. La desaceleración de los vehículos ha ido en aumento, de modo que a los últimos cogidos en el atasco les costará más recuperar la velocidad de crucero que tenían hacía unos minutos. Además de esto, la cantidad de coches que queda prisionera del atasco fantasma por detrás es siempre mayor que la que queda atrapada en él por delante. A los de delante les cuesta poco recuperar la velocidad inicial, pues sólo han frenado levemente (con lo que consiguen huir del colapso circulatorio por los pelos), pero a los últimos en incorporarse al embotellamiento les toca quedarse parados un buen rato, pues los de delante llevan ya tiempo detenidos. La fluidez del tráfico tardará en recuperarse aunque haya sido un gesto invisible y anónimo el que haya acabado con ella 2. EL MUNDO ES UN PAÑUELOLa teoría de grafos, una parte de la matemática discreta, ha recibido en los últimos tiempos una atención inusual gracias a los sociofísicos, que han encontrado en ella una poderosa herramienta para estudiar las peculiaridades de las redes sociales. Una red social puede representarse mediante un grafo cuyos nodos o vértices son individuos y donde las aristas son las conexiones entre esos individuos. Una pregunta que nos puede interesar responder es cuántas aristas o «grados de separación» median entre dos individuos cualesquiera de los que ahora habitan el planeta. Esta cuestión se la planteó ya Stanley Milgram, uno de los psicólogos sociales más audaces del siglo XX. En 1967, Stanley Milgram dirigió un curioso experimento para mostrar eso de que «el mundo es un pañuelo». Puso un paquete en manos de 196 personas que vivían en el estado de Nebraska y de otras 100 que residían en la ciudad de Boston; el paquete contenía el nombre y la dirección de un cierto corredor de Bolsa que trabajaba en Boston pero cuyo domicilio estaba en Sharon (Massachusetts), a unos cuarenta kilómetros de Boston y a más de dos mil de Nebraska. Milgram encomendó a cada una de esas 296 personas de su experimento que hicieran tres cosas: 1. Que escribieran su propio nombre en el paquete. 2. Que lo mandaran por correo a un amigo o conocido que ellos tuvieran y que pensaran que podía estar más cerca de alguien que viviera en Boston o que tuviera la posibilidad incluso de conocer a ese agente de Bolsa de Boston. 3. El destinatario del paquete debía seguir los pasos 1 y 2. Cuando el experimento concluyó, Milgram pudo comprobar cuántos de los paquetes remitidos desde Nebraska y Boston habían llegado finalmente a ese corredor de Bolsa escogido al azar; como también, y no menos importante, cuántos pasos intermedios había entre el remitente original y el agente de Bolsa: para esto bastaba con contar el número total de remitentes, entre los que estaría el eslabón inicial y los eslabones intermedios. Lo normal sería pensar que muchos paquetes morirían por el camino y que, de los pocos afortunados que llegaran a su meta final, quedaría constancia de que habían pasado por muchos, tal vez cientos de intermediarios; pero Milgram descubrió algo sorprendente: es verdad que sólo alcanzaron su objetivo 64 del total de paquetes emitidos (42 desde Nebraska y 22 desde Boston), pero esos paquetes llegaron al agente de Bolsa tras pasar por una media de sólo 5,2 intermediarios. Había habido menos de seis grados de separación entre los residentes de Nebraska y Boston, escogidos al azar, y el corredor de Bolsa de Boston, también escogido al azar. Parte de la sorpresa por el resultado se mitiga cuando Milgram nos cuenta que se produjo un significativo «embudo» en el penúltimo envío: de los 64 paquetes «victoriosos» (los que completaron su carrera hasta el final), 16, exactamente la cuarta parte, le llegaron al corredor de Bolsa a través del señor G., un tratante de paños de Sharon; otros diez fueron remitidos por el señor D., y cinco provenían del señor P. Los señores G., D. y P. fueron el último eslabón de 31 de las 64 cadenas que completaron triunfalmente el recorrido: casi un 48% del total. Los señores a los que Milgram llama G., D. y P. son «conectores», personas que conocen a mucha gente y a los que muchos acudieron para cumplir su parte del encargo de hacer llegar el paquete al destinatario final. Que haya seis grados de separación entre dos personas cualesquiera del planeta no significa que los nodos o vértices de la red tengan todos el mismo potencial de conexión con el resto. Precisamente el que algunos de esos nodos sean personas que conocen a mucha gente es lo que explica que haya tan pocos grados de separación entre dos personas cualesquiera, elegidas al azar, de las más de seis mil millones que hoy habitamos la Tierra. La mayor parte de nosotros no somos conectores: tenemos un círculo de amigos restringido y notamos que no disponemos del tiempo ni de la energía para mantener contactos con mucha gente; contactos que, además, serían ocasionales y nos resultarían poco satisfactorios. Pero los conectores tienen una cualidad psicológica especial: son maestros en lo que el sociólogo Mark Granovetter llama «el nexo débil»: tienen muchos conocidos y no rehúyen, dada su idiosincrasia, las pequeñas obligaciones que supone mantener un nexo débil y esporádico con ellos, tales como felicitarles por su cumpleaños o enviarles una postal o correo electrónico por Navidad. Así consiguen mantener viva una copiosa agenda de relaciones, la mayoría de las cuales con un nivel de intensidad tan tenue que la casi totalidad de nosotros seríamos incapaces de asumir o de verles siquiera el sentido. Estos conectores son los que acortan de manera tan sorprendente los grados de separación entre uno mismo y otro ser humano arbitrariamente seleccionado de este planeta. Son personas que conocen a muchas otras personas (son los promiscuos sociales), y nosotros conocemos que las conocen, de modo que acudimos a ellos para, cuando nos hace falta, entrar en contacto con desconocidos que en un determinado momento presentimos que nos van a ser de utilidad. Buscar conectores es el método que siguieron más o menos inconscientemente los involucrados en el experimento de Stanley Milgram, y es lo que nosotros hacemos también cuando queremos comprar un piso o buscar un buen sitio donde pasar las vacaciones 3. Hay un juego de mesa, llamado Six Degrees of Kevin Bacon («Seis grados hasta Kevin Bacon»), que ilustra bien la idea de que vivimos en un «mundo pequeño» o que «el mundo es un pañuelo». Se trata de averiguar cuántos grados de separación hay entre un actor cualquiera y el actor Kevin Bacon. Por ejemplo, ¿cuántos grados de separación piensa usted que hay entre Natalia Verbeke y Kevin Bacon? Tal vez imagine que una media docena como poco; pues no: sólo tres, según una consulta hecha en la página web The Oracle of Bacon en mayo de 2009. Veamos: 1. Natalia Verbeke trabajó en la película GAL con Jordi Mollá. 2. Jordi Mollá participó junto con Rance Howard en El Álamo. La leyenda. 3. Rance Howard fue compañero de rodaje de Kevin Bacon en Frost/Nixon. Luego, en total, hay tres grados de separación entre Natalia Verbeke y Kevin Bacon. Y no es que Kevin Bacon tenga nada de especial, no es que sea un punto de enlace particularmente privilegiado entre actores de Hollywood. De hecho, Kevin Bacon tiene una media de grados de separación con los más de un millón de actores con los que se le relaciona en IMDb (Internet Movie Database) de 2,946: menos de tres pasos de media. Muy por delante de él, y ocupando el primer puesto, está Rod Steiger, con un número promedio de grados de separación de 2,678, el mayor conector de actores de Hollywood. Steiger ha intervenido en películas de primera clase, como La ley del silencio o En el calor de la noche (por la que ganó un Oscar), pero también ha hecho mucha serie B y ha intervenido en géneros de lo más variopinto (comedia, acción, terror, ciencia ficción, musical, cine bélico). Es esta versatilidad, más que sus dotes como intérprete, la que hace de Rod Steiger el actor mejor conectado con otros actores. EL RICO SE HACE CADA VEZ MÁS RICOUna subespecie de redes de mundo pequeño cuyas propiedades nos interesan de modo particular son las llamadas «redes libres de escala». He aquí cómo se forma una red libre de escala: 1. Supongamos una red con una estructura inicial cualquiera, a la que van añadiéndose nodos y conexiones. Supongamos también que en esa red inicial hay un nodo más conectado que otros (tal vez por simple azar). 2. Los nodos que van incorporándose a la red establecen conexiones con los nodos ya existentes, pero lo hacen de preferencia con los nodos más «populares», de modo que estos nodos se hacen cada vez más populares. Es el «efecto Mateo»: el rico se hace más rico y el pobre, más pobre (o igual de pobre) 4. 3. Con el tiempo, y suponiendo que cada nodo tiene una probabilidad proporcional a su grado de popularidad de recibir conexiones entrantes de nodos nuevos o ya existentes, va produciéndose una «amplificación de la desviación» inicial, y los nodos con una ligera mayor popularidad en el punto de partida se convierten, con el transcurso del tiempo, en hiperconectores, concentradores o supernúcleos ( hubs, en inglés). Esta es la receta para formar una red libre de escala (muy bien explicada en Ricard Solé, Redes Complejas, Tusquests, Barcelona, pp. 57-62), y esta es la forma en que han ido creciendo Internet (como red física) y la web (como red de información): unos pocos sitios reciben una atención desmedida y además se quedan con la parte del león de los nuevos enlaces entrantes que suministran los muchos nodos que se incorporan cada día a estas redes, con lo que su popularidad va en aumento; y, a la par que esto sucede, la mayoría de los sitios de Internet y de la web arrastran una penosa existencia al borde del olvido y la extinción. La red de distribución de la riqueza es también una red libre de escala. Hace años, en el verano de 1897, el economista y sociólogo italiano Vilfredo Pareto descubrió que esta distribución obedece a una ley potencial, conocida popularmente como «regla 80/20»: el 20% de personas posee algo más del 80% de riqueza, el 10% es propietario del 90% de la riqueza, etc. Y esto sucede en países tan distintos como Estados Unidos, Chile, Bolivia, Japón, Sudáfrica, Reino Unido o la extinta Unión Soviética. Esta ley de Pareto ha sido confirmada en múltiples ocasiones y en diferentes continentes y culturas 5. De ser esto cierto, la disparidad en la tenencia de patrimonios no se debería tanto a razones políticas como a una ley socioeconómica que haría valer sus derechos contra cualquier política económica que tratase de torcerla. Para la gente políticamente de izquierdas, los ricos lo son porque se confabulan para ampliar sus privilegios (presionando a los cargos públicos, por ejemplo) o por su poder de mercado (monopolios, colusión en la fijación de precios). Para la gente de derechas, los ricos se merecen su riqueza porque son más industriosos y frugales o porque están más dispuestos a correr riesgos. Pero, según la ley de Pareto, la razón fundamental en la disparidad de riqueza está fundada en el tratamiento antojadizo de la suerte (que premia a unos sobre otros, sin merecimiento alguno) junto con un mecanismo de retroalimentación, por el que el dinero llama al dinero, y que hace que sea más probable que, con el discurrir del tiempo, quienes, acaso por azar, cobraron ventaja al comienzo en la carrera hacia la riqueza material, amplíen esa ventaja hasta límites que parecen afrentosos y que sugieren (falsamente, casi siempre) que juegan sucio. Lo antedicho no significa, aclara Mark Buchanan (T he social atom, Cyan Books and Marshall Cavendish, Londres), que la inteligencia y el trabajo duro (o el juego sucio) no importen, sino sólo que la suerte inicial (y el mecanismo de retroacción positiva que ensancha su influencia) es el factor decisivo. Lo que esto quiere decir, hablando en plata, es que el que ya es inmensamente rico tenderá a aumentar su brecha de riqueza con el pobre: el dinero afluye con más alegría donde ya hay dinero. En la ley de Pareto hay escondida una retroacción positiva (un «efecto Mateo»), que apunta a que las divergencias en la renta y en la riqueza tienden espontáneamente a agudizarse, con independencia de cuál sea el sistema económico. Si excluimos los grupos de cazadores-recolectores, estrictamente igualitarios, cualquier otro colectivo humano será un sistema social en el que las divergencias en la percepción de renta y riqueza tenderán a agravarse con el correr del tiempo. La desviación inicial con respecto a la igualdad no hará sino intensificarse. LAS OBRAS Y SUS AUTORESAunque los tres libros a los que estamos refiriéndonos tienen un innegable parecido de familia, la materia que abordan no es exactamente coextensiva. Ricard Solé nos ha regalado la que sin duda es la mejor introducción a la teoría de redes de que se dispone en castellano por el momento: no sólo es que esté escrita con garbo y simpatía, en un estilo amigable y nada pretencioso; es que, además de esto, el autor se las ingenia para envasar en poco más de doscientas páginas un montón de datos y teorías incitantes que los explican. No se ocupa únicamente de redes sociales (los contagiados por una epidemia o un virus informático, los usuarios de Internet y de la web, los involucrados en la trama de contactos sexuales o los oferentes y demandantes en el comercio internacional), sino también de ecosistemas y de redes neuronales o semánticas. Tal vez le interese conocer qué sucede con la red neuronal cuando sobreviene una enfermedad degenerativa, como el alzheimer. Consulte el libro de Solé. Quizás esté intrigado por el hecho de que en todas las lenguas conocidas se dé la polisemia, que una misma palabra tenga diferentes significados. ¿Por qué la palabra «matriz» designa tanto una parte de la anatomía femenina como un más bien extravagante objeto matemático? ¿No constituye esta equivocidad un fallo palmario en la eficiencia comunicativa de un idioma? Pues bien, Solé da una explicación, tan fascinante como convincente, de por qué la polisemia es, pese a cuanto pueda parecer a simple vista, una ventaja para nuestra navegación cotidiana por la red semántica de las palabras. Aunque la teoría de redes pueda considerarse una parte de la sociofísica, también es cierto que, en otro sentido, los intereses de los teóricos de redes se derraman más allá de las lindes del ámbito social, como comprobará quien se asome al libro de Solé, que no por nada es una autoridad internacional en la materia. En cambio, el ensayo de Mark Buchanan (también muy estimulante para nuestras redes neuronales, y de similar porte) está circunscrito a la sociofísica e incluso está ausente de él casi cualquiera cosa referente a redes 6. Su obra se centra más bien en los subproductos colectivos: explica cómo la gente que se aglomera en una plaza forma, cuando el hacinamiento alcanza un umbral crítico, corrientes humanas espontáneas que después influirán en lo que cada uno haga a continuación, sin que la formación de las corrientes ni su posterior influencia retroactiva sobre las personas hayan sido planeadas por nadie. También subraya cuán sensibles somos los humanos al contagio social, y cómo ese contagio explicaría, mejor que otras causas, la explosión de la compra de teléfonos móviles, o la caída brusca de las tasas de natalidad en Europa o la forma en que crecen y decrecen los aplausos al final de un concierto. Puede parecernos que son cosas de muy distinta envergadura, pero en todas ellas (incluso en la decisión de cuántos hijos vamos a tener) se revela hasta qué punto nos influye cuanto hace la gente a nuestro alrededor, sin tener clara consciencia de ello. Por último, el libro de Philip Ball cubre toda la gama de intereses abarcados por la obra de Buchanan, junto a algunas cosas más: dedica dos capítulos a la teoría de redes y también se adentra en cuestiones de econofísica (la disciplina hermana de la sociofísica), y lo hace con un nivel de detalle y profundidad mayores (en general) que Buchanan. Sus casi seiscientas páginas proporcionan una síntesis admirable de los incisivos hallazgos y vislumbres en la física de la sociedad, así como de sus antecedentes históricos. Lástima que el conjunto haya quedado algo dañado por la desmaña del traductor, que se empeña vanamente en convencernos (p. 21) de que Thomas Hobbes fue un mozalbete precoz que a los catorce años ya había traducido la Medea de Sófocles del griego al latín. En el original inglés queda claro que, por mucho griego y latín que Hobbes supiera, sólo pudo traducir de una lengua a la otra la Medea de Eurípides (la de Sófocles simplemente no ha llegado a existir o, al menos, no ha quedado registro de ella). En la página 214 se lee: «La mano oculta de [Adam] Smith se convirtió en parte del acerbo [sic] de saberes del mundo empresarial». A uno le queda un acerbo sabor de boca cuando lee esto de la «mano oculta», pero aquí la culpa no es del traductor: es Philip Ball quien escribe «hidden hand» en lugar de «invisible hand». En la página 310, el traductor vierte «increasing return of scale» por «incremento del retorno de escala», en vez de, como sería lo correcto, «rendimiento creciente a escala». Pero, más que errores que afecten a la comprensión del texto, estas son pequeñas toxinas que lo empañan y deslucen. Y, en todo caso, es muy loable que Turner y el Fondo de Cultura Económica se hayan animado a traducir una parte de la obra de tan interesante como polifacético autor, del que ya han publicado en castellano H2O. Una biografía del agua y La invención del color. Ángel Guillén Fiats/José Antonio Rivera, Una física de la sociedad es posible, Revista de Libros, octubre 2009 1. Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, trad. de Eduardo Loedel, Barcelona, Paidós, 1982, p. 279. La cursiva está en el original. ↩2. Sobre embotellamientos fantasma, véase Ball, pp. 188-204, 379-380; y Buchanan, p. 6. La versión al castellano del libro de Buchanan será publicada en breve por Ediciones Tres Fronteras. ↩3. El informe más exhaustivo que conocemos del experimento de Milgram es el que escribieron Jeffrey Travers y el propio Stanley Milgram, «An Experimental Study of the Small World Problem», Sociometry, vol. 32, núm. 4 (1969), pp. 425-443. Se encontrarán muy animados resúmenes de este archifamoso experimento en Malcolm Gladwell, La clave del éxito, Madrid, Taurus, 2007, pp. 45-47; Duncan Watts, Seis grados de separación, Barcelona, Paidós, 2006, pp. 39-44; Ball, pp. 419-421, y Solé, pp. 30-32. ↩4. El «efecto Mateo» es así llamado en recuerdo de este pasaje bíblico: «Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que no tiene se le quitará» ( Mateo, 25:29). ↩5. Véase Buchanan, pp. 168-173. Para un tratamiento más detallado puede acudirse a Benoît Mandelbrot y Richard L. Hudson, Fractales y finanzas, trad. de Ambrosio García Leal, Barcelona, Tusquets, 2006, pp. 165-171 y 303. Por cierto, eso de la «regla 80/20» es sólo una aproximación. Los porcentajes pueden diferir de éstos y, lo que es más importante, al tratarse de porcentajes de cosas distintas, su suma no tiene por qué dar 100. Sobre todo esto habla con claridad Chris Anderson en su libro La economía Long Tail, trad. de Federico Villegas y Silvia Lezama, Barcelona, Urano, 2006, pp. 172-173. ↩6. Tal vez porque Buchanan había escrito con anterioridad un libro de introducción a la teoría de redes, titulado Nexus. Small Worlds and the Groundbreaking Science of Networks, Nueva York, W. W. Norton, 2002. Otra admirable introducción a la materia.

 | | by Elena Zhukova |
Como es bien sabido, no todo lo improbable es imposible. Y sobre lo que ocurre con lo imposible también convendría afinar. Sin embargo, tenemos ya definido aproximadamente el espacio de lo presumible. A veces es tan cerrado, y limitado que no cesamos de sorprendernos. Entonces sí, todo nos parece inviable, no puede ser verdad, es increíble, inaudito, indescriptible, pero tan frecuentemente que ya deberíamos atenuar algunas expresiones. Incluso en tal caso prolifera lo que no deja de sorprendernos, lo que parece mentira, que no pocas veces va a acompañado de la percepción de que no hay derecho o es intolerable. En tal caso, no suele ser la improbabilidad lo que nos desconcierta, sino la injusticia del descaro o la impunidad. Que no suceda habitualmente no significa que sea menos probable, sólo que es menos frecuente. Puede sorprender que aunque no pase en la mayoría de los casos la cuestión sea bien probable, si por tal entendemos las condiciones de su posibilidad y no el papel determinante de nuestras decisiones o acciones. Por eso, en ocasiones asentimos sobre la probabilidad dominando la situación, toda vez que ocurrirá o no según lo deseemos o hagamos. Pero con ello el asunto cobra otra interesante perspectiva, la de aquello que depende de nuestra intervención. Desde luego, si nos empeñamos en que no ocurra lo que está en nuestras manos, no sucederá. También el quehacer y la voluntad intervienen en la probabilidad y ello tiene su lógica. Es asimismo cierto que no siempre somos capaces, no llegamos, no alcanzamos, no depende de nuestra labor. Pero incluso lo probable tiene su movilidad y sus desplazamientos y nuestra participación puede lograr que algo lo sea más o menos. Dicha lógica no es indiferente de nuestras opciones. Así que, hasta para conseguir que algo sea más improbable, hay comportamientos específicos que no se limitan a levantar acta estadística de la situación, sino que trabajan con denuedo para borrar cualquier viso de salida. Aplicamos la coherencia de lo razonable, presentimos lo sensato, acumulamos las buenas razones, tomamos nuestras medidas y, finalmente, ocurre otra cosa. No por ello era menos probable. Lo que es interesante es si nuestra intervención la ha hecho más improbable o ha incidido, y en qué sentido, para que sea factible. Bien sabemos con Kant, y en gran parte gracias a él, que hay condiciones de posibilidad a priori, pero más bien procuran la viabilidad y no se reducen simplemente a establecer límites. Parecería que eso es cuestión nuestra, de nuestra propia limitación y finitud. No es que lo que tratamos de pensar o de conocer se esconda, es que sólo hasta cierto punto llegamos a alcanzarlo. Puestos a que algo sea probable, lo más probable es que nuestro propio conocimiento no agote la realidad de la cosa y que todo lo que sepamos, digamos y hagamos acerca de ella no impida que prosiga dando que saber, decir y hacer. Por eso, en el corazón de lo que consideramos improbable habitan algunas limitaciones, ciertas indecisiones, indefiniciones e indiferencias, y concretas posibilidades. Y algunas incapacidades, y algunos temores. Y algunas experiencias, las que se nutren de un permanente no poder. No es cosa de culparnos porque lo improbable se está poniendo imposible, mientras lo imposible empieza a ser necesario. La cuestión es no enclaustrarlos en lo inusitado para hallar argumentos que paralicen el permanente debatirse con eso en que consiste pensar. Nosotros mismos, sin necesidad de ser extraordinarios, somos un cierto ejemplo de hasta qué punto lo improbable ocurre. Y que sea difícil, incluso aparentemente contradictorio, o contravenga lo que vamos viendo, o lo que parece sensato esperar, no hace sino confirmar que al hablar de ello hablamos de nosotros mismos, de nuestras certezas y de nuestras incertidumbres, y de lo que sencillamente nos desconcierta o podría superarnos. Pero entonces es cuestión de comprender que pensar es también imaginar, querer, desear, como nos recuerda Descartes acerca del cogito, y que, entre tantas cautelas, prevenciones, estereotipos y formas de vida prefiguradas, acabamos por vivir lo que se espera de nosotros, por esperar lo que parece correspondernos. Es lo más probable. Y por no esperar no ya demasiado, sino apenas de lo demás, de los demás. Cobra de este modo el rostro de lo supremamente improbable el encuentro con el otro, la cercanía con su propia improbabilidad, la sintonía. Él, ella, son nuestra improbabilidad más posible. De este modo se alumbran viabilidades poco previstas, mientras a la par crecen otras nuevas improbabilidades. Se precisa en tal caso la resolución que comprende hasta qué punto lo probable siempre se debate en una situación crítica. Reclama capacidad de discernimiento y de juicio y la decisión que abriga y que zanja sus espacios. Si nos detuviéramos ante la improbabilidad, los seres humanos tendríamos aún más dificultades para considerarnos tales. En todo proyecto late asimismo alguna inviabilidad, que sólo su ejecución definirá. En todo elección vibra la posibilidad de un fracaso, sin la cual es inimaginable que pudiera hablarse de éxito. En todo encuentro no es suficiente aludir a la casualidad. En toda opción de vida nos ponemos en la tesitura de naufragar. En los asuntos más determinantes y vertiginosos, en aquellos en los que, si no necesariamente nuestra vida, nuestro vivir se pone en juego, nos confrontamos con lo improbable. Y no sólo. Muy frecuentemente hemos de toparnos con quienes una y otra vez entonan sus himnos y, en nombre de una supuesta eficacia, no pocas veces no contrastada, previenen, anuncian, pronostican garantizando la improbabilidad de lo improbable, mientras confirman su sensata posición de acuerdo con la voluntad de que no resulte posible. También sobre lo improbable podemos conversar. Y quizás, acordar. Incluso en tal caso, lo llamado imposible podría ruborizarse de haber sido identificado, convocado, perseguido, pero por querido, por deseado, por necesitado. Y quizás, tras los vestigios de alguna palabra, de alguna escritura, de alguna vida, no siempre necesariamente afamadas, de algún afecto, de algún concepto, se abra algo más que lo inesperado. Ángel Gabilondo, Lo improbable, El salto del Ángel, 17/05/2013

 El embriólogo Ian Wilmut extrajo el núcleo de una célula mamaria de una oveja adulta y lo introdujo en el óvulo enucleado de otra oveja, obteniendo así por fecundación in vitro un embrión que implantó en una tercera oveja, que en julio de 1996 parió a Dolly, clon o copia genética de la primera. Con esto aprendimos que el material genético de las células diferenciadas adultas puede revertir a la totipotencia indiferenciada que había tenido en su estadio embrionario. Cuando el Instituto Roslin (en Escocia) anunció el nacimiento de Dolly, todo tipo de agoreros se rasgaron las vestiduras ante los supuestos peligros que la clonación traería consigo. Incluso el presidente Clinton propuso prohibir la investigación en clonación humana, aunque el Congreso no le hizo caso, pues la mayoría de los expertos testificaron en contra. La técnica desarrollada por Wilmut es muy ineficiente. Tuvo que hacer 277 intentos para conseguir que uno le saliese bien. De todos modos, esta técnica se perfeccionará con el tiempo; ya se ha aplicado a ratas, perros y caballos. Ahora, en la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón acaban de usar la técnica creada por Wilmut para obtener células madre humanas, como paso hacia la producción de tejidos clonados. A partir de las células de la piel de un bebé enfermo han producido embriones genéticamente idénticos al bebé, a fin de sacar de ellos las células madre con las que tratarlo. No implantaron los embriones en madres de alquiler, pues su objetivo no era la clonación reproductiva, sino solo la terapéutica. La reproducción por clonación no es noticia: la vienen practicando las bacterias desde hace miles de millones de años. La usan los silvicultores para obtener arbolitos por esqueje. Ocurre espontáneamente entre nosotros cada vez que una pareja tiene gemelos monozigóticos. Esos gemelos son más idénticos entre sí de lo que serían los humanos artificialmente clonados, pues a su mismo genoma añaden la misma edad y una más semejante circunstancia. Entre los mamíferos, los campeones de clonación son los armadillos, que siempre paren camadas de cuatro a doce gemelos monozigóticos. La reproducción sexual es mucho más reciente, compleja y engorrosa que la asexual (la clonación). Si solo se tratara de reproducirse, la naturaleza no se habría embarcado en algo tan extravagante. Pero el sexo, antes que mecanismo reproductor, es un generador de diversidad, un barajador aleatorio de genes mediante la recombinación sexual, que da lugar a genomas siempre inéditos. La clonación, por el contrario, produce fotocopias genéticas de sus progenitores. La selección natural actúa sobre la variabilidad genética previamente dada. Si nos reprodujésemos exclusivamente por clonación, esa variabilidad sería mucho menor, lo que frenaría la evolución biológica y nuestra adaptación potencial a cambios imprevistos del entorno. Esto sería un peligro si la clonación reemplazase por completo a la reproducción sexual, cosa totalmente improbable, dado que la segunda es mucho más segura, barata y divertida que la primera. Uno de los espantajos aducidos es la posibilidad de que en el futuro a alguien se le ocurra crear un clon de sí mismo como cantera de órganos de trasplante sin rechazo. Pero el trasplante tardaría muchos años en llegar, por lo que no sería práctico. Además, el ser humano obtenido por clonación tendría los mismos derechos legales que asisten a cualquier ciudadano. Si alguien (aunque fuese su padre) le arrancase sus órganos contra su voluntad, acabaría enseguida en la cárcel. Otro presunto peligro consistiría en que un dictador loco a lo Hitler se dedicase a clonarse a sí mismo. Sin embargo, un dictador no tendría interés alguno en crear su propia concurrencia. Un dictador loco siempre es peligroso, con clonación o sin ella. Hitler no empleó tecnología avanzada para producir el Holocausto de los judíos. El peligroso era Hitler, no el gas que utilizaba. Ahora, la clonación de células humanas en Oregón ha vuelto a desatar la polémica. Muchos países han dado vía libre a la llamada clonación terapéutica, mientras prohíben la reproductiva. En realidad, no hay argumentos racionales para prohibir ninguna de las dos. La clonación reproductiva humana sería tan cara, insegura y desagradable que, aunque estuviese permitida, solo se practicaría excepcionalmente. De todos modos, si una pareja adinerada pierde en un accidente fatal a su hijo único y queridísimo y decide clonarlo a partir de una de las células de su cadáver todavía caliente y paga los gastos de su propio bolsillo, ¿qué razón tendríamos los demás para impedírselo? Ninguna, que yo vea. Jesús Mosterín, ¿Quién teme a la clonación?, El País, 17/05/2013 [sociedad.elpais.com]

4 de desembre del 1857. L'arribada ahir al matí dels correus del Canadà i l'Adriàtic ens il·lustra sobre una setmana d'història de la crisi financera europea. Una història que pot resumir-se en poques paraules. Segueix sent a Hamburg el nucli de la convulsió que es trasllada amb més o menys cruesa cap a Prússia, i que, més o menys gradualment, va reduint el mercat monetari anglès a l'estat d'agitació de què sembla que es recupera. Ecos distants de la tempesta ressonen també a Espanya i Itàlia. La paràlisi de l'activitat industrial i el consegüent patiment de les classes treballadores s'estén ràpidament per Europa. D'altra banda, la resistència que, comparativament, França ofereix enfront del contagi desconcerta els economistes polítics, que consideren que és un enigma de més difícil solució que la crisi general. [...] 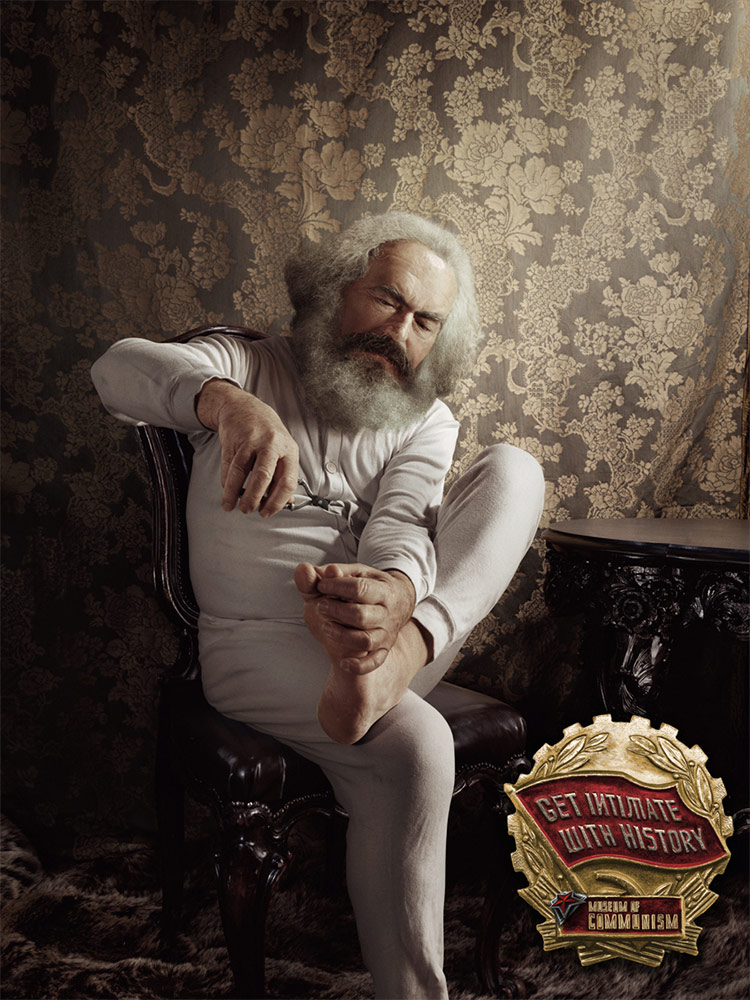 Per mantenir els preus i, per tant, per conjurar l'origen actiu del perill, cal que l'estat pagui els que hi havia abans de l'esclat del pànic comercial, i cal que respongui del valor de lletres de canvi que ja no representen res llevat de fallides a l'estranger. Amb altres paraules: els fons comunitaris, que el govern representa, han de compensar les pèrdues dels capitalistes privats. Aquesta mena de comunisme en què la responsabilitat mútua la suporta només una de les parts sembla que agrada molt als capitalistes europeus. [...] L'enfonsament d'Hamburg és una resposta concloent a aquestes ments imaginatives que donen per suposat que la crisi actual té el seu origen en la pujada artificial dels preus causada pel paper moneda. Pel que fa a la moneda, Hamburg està en el pol oposat d'aquest país. Allí no hi diners, només plata. Allí no circula paper moneda i les transaccions es fan en metàl·lic, de la qual cosa la ciutat s'enorgulleix. I, malgrat això, el pànic actual no tan sols castiga allí amb força, sinó que des de l'aparició de la crisi comercial -el descobriment de la qual no és tanmateix tan antic com el dels cometes- Hamburg ha estat la seva víctima predilecta. Dues vegades en l'últim terç del segle XVIII es va donar allí el mateix espectacle d'avui: i si hi ha algun tret especial que la distingeix d'altres grans centres comercials del món és la freqüència i virulència de les fluctuacions del tipus d'interès. [...] Karl Marx, La crisi financera a Europa, New York Tribune, 22/12/1857 [www.ara.cat] 
Archivado: mayo 16, 2013, 11:54pm CEST por Manel Villar

Archivado: mayo 16, 2013, 10:46pm CEST por Manel Villar
 47. La vida siempre será clandestina para nosotros, seamos quienes seamos “nosotros” y sean cuales sean las cámaras fotográficas de nuestra Historia. El sueño de la Ilustración es sólo una pesadilla. Un sueño de la razón que ha generado monstruos, relegando al basurero de lo público a todos aquellos que no cuadraban con el canon de alta definición imperante. De la misma manera que se puede decir que la mayor parte de las novelas que han sido escritas no llegarán jamás a ser publicadas, también es cierto que la vida real, pobre o rica, se oculta a los ojos de la sociedad. Los sucesos de Cleveland, sobre los cuales correrán ríos de tinta obscena, sólo ponen ante nuestros ojos algo que en el fondo siempre hemos sabido. Da igual que haya crímenes o no, los meandros de la vida no son traducibles a ninguna narración. Falta una película sensible para eso, déficit ante el que se estrellarán todas las estrategias preventivas. 137. Después, los crímenes de Ariel Castro resucitan un viejo tema sin el cual no viviría la información: otro asunto apasionante y barato sobre el que opinar impunemente. No habrá ni una sola red social, ni un solo periódico que no sea travesado por oleadas de comentarios apresurados, indignadas opiniones, condenas y exclamaciones de escándalo. Una vez más, el horror de los otros –indistintamente, víctimas o verdugos- lava y blanquea el malestar de nosotros. El Apocalipsis extramuros sirve para realimentar un relativo bienestar intramuros, a pesar de todas las crisis. Ante los crímenes cometidos en ese barrio pobre, como ya ocurrió en atrocidades recientes, nuestra vida vuelve a ser normal. En este sentido, sin saber nada de ello, el siniestro Ariel trabaja para el orden reinante. La prensa y la televisión, que no ven nada que contar en un día cualquiera de un barrio cualquiera, encontrarán en esa calle de Cleveland –que jamás habrían pisado antes- un filón abierto a la explotación sensacionalista, recorriendo o reinventando los mil detalles escabrosos de Ariel y sus tres cautivas, sus hermanos, la niña y las familias respectivas. 13. Es probable que les resulte difícil a las tres mujeres, a sus familias y allegados, escapar a la ola de negocios obscenos que se harán con esta perturbadora desgracia. No es de descartar –ya ocurrió en Alcàsser, en Austria, en el caso Lewisnky o Bretón, etc.- que veamos a las víctimas o a supuestos testigos circulando en entrevistas exclusivas y debates, firmando libros de memorias, etc. Roguemos para que la ola mediática posterior, antes de que se apague la “alarma social” y nadie se acuerde de nada, no sea más sórdida que los sucesos que la lanzaron. Los medios, la sociedad entera pueden rematar –ojala que esto sea sólo una exageración más- la labor criminal que Ariel Castro comenzó con sus secuestradas. 58. ¡Diez años! Con todo, ¿cómo es posible que nadie haya visto nada, que nadie haya dado la voz de alarma, que la historia casi inimaginable de esa casa haya permanecido en secreto ante los vecinos, los parientes y la policía? La pobreza estadounidense es parte de la respuesta. Quiero decir, el desprecio estatal por la miseria popular, ese vergonzante envés del sueño americano que raramente asoma a las pantallas, excepto tras el desastre del Katrina, en las películas de Malick o de Michael Moore. La miseria crea una comunidad de protección en donde es posible ver cien cosas anómalas cada día –a Pedro, el hermano de Ariel le detuvieron desnudo y borracho el mismo día del rescate- sin que nadie se asombre. Sobre todo, sin que nadie denuncie nada en comunidades marginales donde el soplón no está bien visto. Hay que sobrevivir y dejar sobrevivir, sin meterse en líos. Aún así, es plausible la hipótesis de que la misma policía no se tomase en serio los pocos avisos de anomalías en el jardín y la casa de autos. Al fin y al cabo, se trataba de un gueto hediondo donde la policía apenas entra. Ya se sabe, los pobres se autoliquidan solos. 324. También es cierto que esta tolerancia que nace de la miseria se junta con otro factor. Hoy en día nadie conoce a nadie: recordemos el caso de El Solitario en España. Es difícil que en ese barrio mestizo -a medias hispano, a medias negro- pudiera ocurrir algo así si las costumbres no estuvieran filtradas por el sacrosanto respeto angloamericano a la vida privada. En EEUU cada uno es amo y señor de su casa, territorio sagrado donde nadie entra sin ser llamado, y esto explica que dentro de una casa puedan suceder crímenes que en otra cultura menos individualista saldrían a la luz. Si el escenario de Castro fuera lujoso, en vez de paupérrimo, podría ocurrir algo parecido, pues el blindaje de lo privado en “América” permite esa opacidad. Sucede todavía con el tema recurrente de las armas. Todo lo que sea una intromisión pública en ese recinto sagrado de las “libertades individuales” será enseguida tildado de comunismo. Es posible que este trasfondo haya facilitado la casa de los horrores de Cleveland. 7. Finalmente, el tema más escabrosos y difícil, prácticamente intocable. Una cuestión sobre la que, por razones morales y de elemental prudencia, no deberíamos animarnos a entrar –los medios lo harán enseguida por nosotros. La soledad, el sexo, la violencia, el amor y el odio, el secuestro y el síndrome de Estocolmo. Ahora en caliente y después en frío, es posible que nunca salga a la luz hasta qué punto las víctimas tuvieron que colaborar con su depredador para simplemente sobrevivir. “¿Qué clase de monstruo es usted?”, le espeta un periodista que posiblemente jamás entraría en el barrio de Castro. Lo peor de este monstruo es que, como muchos otros, es un ser humano. Y sus tres víctimas también, incluida Michelle Knight, que después de la liberación no quiere volver con su familia. 128. White trash, alcohol barato y metanfetaminas. Parte del sueño contracultural de los 60 y 70 debió de hundirse en un infierno parecido, que tiene su raíz en la desintegración familiar. No se dirá, pero es en un escenario de soledad y desarraigo, de familias reventadas por el capitalismo, que Castro secuestra y oculta fácilmente a sus jóvenes. Las viola repetidamente, las maltrata, las golpea, las hace abortar. También las alimenta, celebra el cumpleaños del secuestro y ayuda, con amenazas, a que una de ellas de a luz. El monstruo no quería estar solo. Nelson Martínez, primo de Ariel, comenta que una vez vio a la hija de Amanda Berry: “Tenía ropa limpia y parecía una niña normal”. Que la policía y los jueces hagan su labor, con las consecuencias que sean. Por piedad hacia las tres mujeres y esa niña “normal”, los demás deberíamos abstenernos de querer conocer muchos más detalles. Más aún si tenemos la certeza de que un inmenso negocio que vive del tormento de los otros se empeñará exactamente en lo contrario. Ignacio Castro Rey, Variaciones Cleveland, fronteraD, 11/05/2013

 Han pasado dos años y la triple crisis (económica, política, institucional) ha sacudido los cimientos de las viejas estructuras. La política formal y representativa ha mostrado todas sus limitaciones y problemas de fondo y forma. Después del poderoso aviso lanzado desde las plazas y las redes, la política no ha podido –o no ha sabido– reaccionar. El foso de la desconfianza se agranda a causa de la corrupción y la parálisis frente a los retos. Desde muchos sectores (mediáticos, sociales y políticos) se reprocha al ecosistema que se visualizó el 15M de 2011 la falta propositiva, alternativa y democrática. Hay algo de cínico y acomodaticio en esta crítica: la exigen, precisamente, aquellos que deberían dar las respuestas por su responsabilidad en la representación o en la gestión. Otra vez más, hay quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero, de la misma manera que equivocaron las preguntas en 2011 (¿quiénes son?, ¿qué quieren?, ¿cómo se organizan?, ¿con quién hay que hablar?), hoy –de nuevo– lanzan preguntas con viejos patrones: ¿ por qué no se presentan a las elecciones?, ¿qué proponen?, ¿a quienes representan?. Es difícil atender y reaccionar ante lo que no se entiende, o no se quiere comprender. Pero no es excusa, al contrario. Hay un déficit de atención, reflexión y reacción. Los tiempos (y los resultados del ecosistema del #15M) son otros. Y otras sus lógicas, sus modelos, sus valores. Se trata de semillas distintas. Frente a este estado de cosas, esas semillas del 15M siguen germinando. Algunas rápidamente, otras lentamente, como el bambú: durante los primeros siete años aparentemente no sucede nada; pero, en un período de tan solo seis semanas, justo en el séptimo año, crece más de 30 metros. Cuando se creía que nada ocurría, en esos primeros años, la planta estaba desarrollando un sistema complejo de raíces capaz de sostener su rápido y enérgico crecimiento exterior. Lecciones de la naturaleza. Así son los cambios de fondo. No siempre son rápidos. Pero, si son profundos, pueden llegar lejos. Algunos se ven, porque brotan. Otros no se ven pero echan raíces, transforman el subsuelo, crean nuevas realidades, abonan el terreno y permiten nuevas germinaciones. Los que solo buscan frutos (recogerlos, utilizarlos, consumirlos) nunca comprenden bien el tiempo de la semilla y la siembra. Estas son algunas de las semillas de cambio y transformación, sea cual sea ahora su grado de maduración. 1. Compartir conocimiento. 15Mpedia es una enciclopedia libre sobre el 15M y forma parte del proyecto 15M.cc. Sus normas y pilares son similares a los de la Wikipedia. Este esfuerzo ordenado y abierto es un ejemplo de la inteligencia de las multitudes en un entorno abierto. Como también lo son Bookcamping, una biblioteca digital colaborativa nacida en el seno del 15M y financiada a través de crowdfunding. O el documental 15M: Málaga despierta que permitirá liberar los contenidos gracias a la financiación colectiva. La investigación que ha realizado, por ejemplo, el grupo DatAnalysis 15M permite significar la correlación entre acción en Internet y la actividad del movimiento presencial. El valor de este estudio ilustra el poder del conocimiento compartido. A lo que hay que añadir una nueva generación de activistas comprometidos en la vigilancia política democrática, con herramientas de monitorización, análisis y seguimiento de gran potencial cívico e informativo. El ejemplo de “ Qué hacen los diputados”, con la creación de una aplicación web opensource de seguimiento y visualización del trabajo de los diputados/as del Congreso. es una muy buena muestra de esta renovada capacidad. 2. De la plazas a las redes, de las mareas a las plataformas. «El 15-M, las mareas o la PAH tampoco son movimientos sociales al uso, sino los nombres y las máscaras que se da a sí mismo un proceso verdaderamente insólito de politización social» afirma Amador Fernández. Y no le falta razón. 3. Sumar, multiplicar. Tres ejemplos. El éxito de las plataformas de petición online ( el millón de firmas pidiendo la dimisión de la cúpula del PP por el caso Bárcenas), la consulta ciudadana (referéndum popular) contra los recortes y por la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, o el 1,4 millones de firmas de la ILP contra los desahucios reflejan una enorme capacidad de movilización on/offline. Aunque se minimicen, se cuestionen o se deslegitimen. Son una expresión inequívoca de unas crecientes ganas de sumarse a nuevas mayorías sociales. Estamos «votando, decidiendo, opinando» muchas más veces que las que propone la oferta tradicional de nuestro sistema de representación electoral. 1450 días (los que dura una legislatura) son una eternidad… para la necesidad (urgencia y responsabilidad) de dar una opinión… y esperar que se tenga en cuenta. 4. Voto deliberativo. Ahora, tú decides! es una propuesta de votación masiva para encontrar los puntos en común sobre qué queremos cambiar, cómo conseguir el cambio e iniciarlo juntos. Protestar. Proponer. Programar el cambio. No dejarlo en manos de nadie. Empoderarse. Otras iniciativas buscan conocer más los nuevos argumentos de la energía colectiva del 15M. Encuestas sencillas, pero muy bien hechas, permiten la oportunidad de saber más, de conocer más, de actuar mejor. 5. ACTivismo digital. Nuevos formatos. #ToqueaBankia inaugura un nuevo camino en el activismo: las acciones distribuidas. «Crea una plataforma, una herramienta, ponla al servicio de la comunidad. Y la campaña caminará sola. Deja el mundo virtual. Salta al mundo físico» como apunta Bernardo Gutiérrez. 6. Nuevas resistencias. Nuevas desobediencias. «Somos desobedientes civiles y participamos de la Campaña DNI (Di No a las Identificaciones)» es una de las muchas iniciativas que exploran, desde los márgenes y entre líneas de la actual legalidad, nuevas dinámicas y culturas de desobediencia e insumisión. Hay quien analiza la evolución de estos dos años como un tránsito –preocupante, piensan– entre la indignación y la rebelión. Entre la indignación y la rabia. Algunos pueden creer que esta evolución refleja frustración o marginación. Pero el ecosistema político, cultural y social que ha representado y representa el #15M no se puede « medir» o analizar por el momento actual, simplemente. Sus cambios son de fondo, de mentalidad. Esa es la auténtica rebelión: la parcialmente silenciosa, la que ha cambiado la manera de ver lo público y lo político. Como un iceberg, donde se ve solo el 10 % de su superficie mientras el 90 % restante permanece sumergido. Como el bambú, que está siete años bajo tierra, pero no enterrado. Está creciendo, hacia abajo, para después brotar. Más pensamiento natural y agrícola nos hace falta, creo, para entender lo que pasa, y lo que puede suceder. Antoni Gutiérrez-Rubí, Las semillas del #15M, El País.15/05/2013Enlace de interés: - Manual de desobediencia económica (2013) ( derechoderebelion.net)

Skip to page: 1
...
182
183
184
185
186
...
197
|
 Ha nacido un nuevo derecho. El derecho a las redes sociales. El derecho de poder tener una cuenta, de poder publicar, de leer y de comentar. En países como China, Cuba, Corea del Norte e Irán, el acceso a las redes sociales está restringido o es incluso negado. A menudo puede tener lugar solo de forma clandestina. Los regímenes represores de las primaveras árabes prohibían las redes sociales, las cuales se convirtieron en vectores de las informaciones que sustentaban las protestas y en símbolos de un renacer democrático.
Ha nacido un nuevo derecho. El derecho a las redes sociales. El derecho de poder tener una cuenta, de poder publicar, de leer y de comentar. En países como China, Cuba, Corea del Norte e Irán, el acceso a las redes sociales está restringido o es incluso negado. A menudo puede tener lugar solo de forma clandestina. Los regímenes represores de las primaveras árabes prohibían las redes sociales, las cuales se convirtieron en vectores de las informaciones que sustentaban las protestas y en símbolos de un renacer democrático.





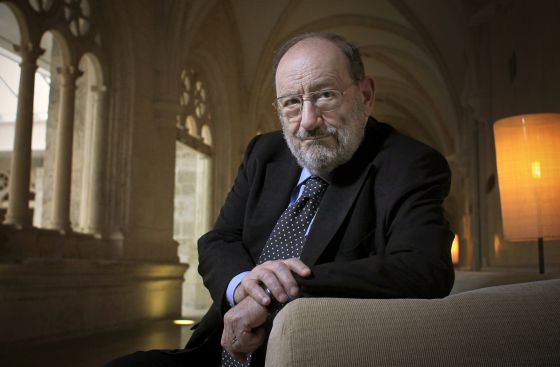

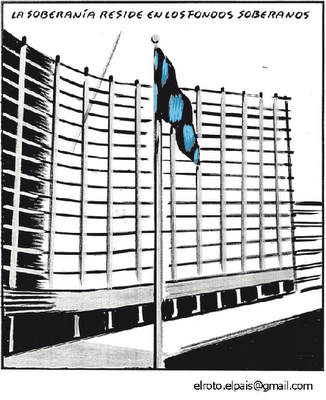


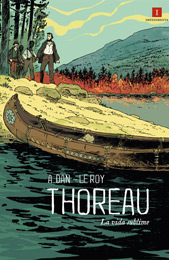
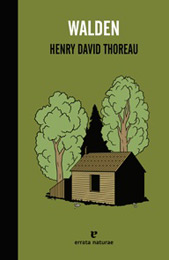
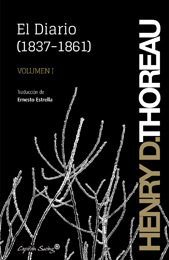














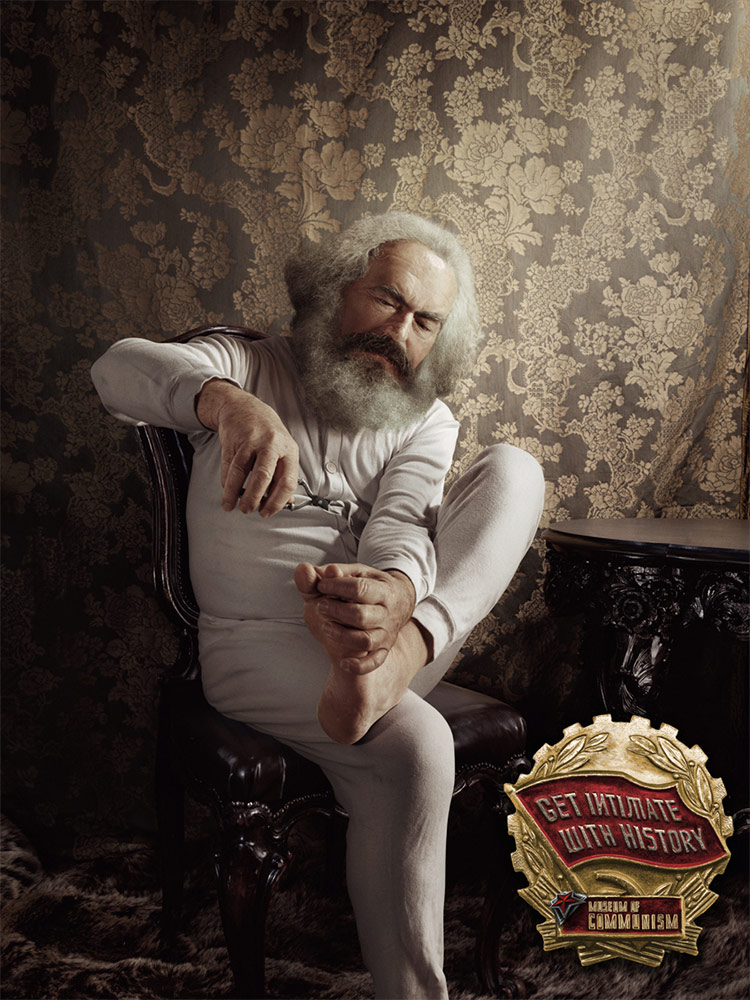 Per mantenir els preus i, per tant, per conjurar l'origen actiu del perill, cal que l'estat pagui els que hi havia abans de l'esclat del pànic comercial, i cal que respongui del valor de lletres de canvi que ja no representen res llevat de fallides a l'estranger. Amb altres paraules: els fons comunitaris, que el govern representa, han de compensar les pèrdues dels capitalistes privats. Aquesta mena de comunisme en què la responsabilitat mútua la suporta només una de les parts sembla que agrada molt als capitalistes europeus. [...]
Per mantenir els preus i, per tant, per conjurar l'origen actiu del perill, cal que l'estat pagui els que hi havia abans de l'esclat del pànic comercial, i cal que respongui del valor de lletres de canvi que ja no representen res llevat de fallides a l'estranger. Amb altres paraules: els fons comunitaris, que el govern representa, han de compensar les pèrdues dels capitalistes privats. Aquesta mena de comunisme en què la responsabilitat mútua la suporta només una de les parts sembla que agrada molt als capitalistes europeus. [...]