Rousseau escribió, casi una década antes que
El contrato social, el
Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Y este discurso constituye un magnífico escaparate para detectar algunas de sus tesis más fecundas y saborear el planteamiento anticipador y controvertido de uno de los pensadores más emblemáticos de la filosofía política. En esta primera entrada aludiré a dos potentes ideas-fuerza recurrentes en el pensamiento de
Rousseau y de profunda raíz cristiano-platónica que ya se entreven en esta obra: la imagen del buen salvaje y el endiablado poder del amor propio.

El
Discurso pretende exponer “por qué encadenamiento de prodigios pudo el fuerte decidirse a servir al débil y el pueblo a comprar un reposo quimérico al precio de una felicidad real”.
Rousseau escribe este breve texto bajo las circunstancias de una ilustración acerada y una razón crítica espoleada en el contexto de sociedades aún muy desiguales, que acabaría en pocos años a gritos revolucionarios a las puertas de La Bastilla.
El bon sauvage
Para efectuar su análisis sobre el origen de esta desigualdad,
Rousseau se propone una indagación llena de conjeturas y suposiciones, pues como reconoce en varias ocasiones “no hay que tomar por verdades históricas las investigaciones que puedan emprenderse sobre este asunto, sino solamente por razonamientos hipotéticos y condicionales, más adecuados para esclarecer la naturaleza de las cosas que para demostrar su verdadero origen”. Pero su planteamiento es el que le resulta más verosímil, no contentándose con aquellas aproximaciones que “hablaban del hombre salvaje, y describían al hombre civil”. Tratando de desembarazarse de algunos prejuicios históricos, se embarca en tratar de describir este prístino estado de naturaleza en el que, para él, reina la incomunicación entre los hombres, y tan sólo la desigualdad física.
La idea del hombre primitivo en
Rousseau parte así de la premisa del atomismo civil, el hecho de que cada hombre, en sus orígenes, se encontraba “bastándose cada cual a sí mismo”, y cuyo mínimo desarrollo, pensamiento, idea o esbozo de metafísica “no podía comunicarse y que perecería con el individuo que la hubiera inventado”. Este atomismo civil de
Rousseau es propio de los contractualistas, como
Hobbes, que hacen de la convivencia social un artificio derivado de un hombre primigenio que habría vivido naturalmente aislado y cuyo acceso a la vida social se habría dado sólo con el tiempo, en el seno de cierto pacto. Pero a diferencia de
Hobbes, con quien tanto polemiza el pensamiento de
Rousseau ya incluso en esta obra, este pacto no lo debe presidir la desconfianza o la confianza como riesgo asumido por la seguridad, sino por ese espíritu natural hacia la cooperación y el interés común: “Instruido por la experiencia de que el amor del bienestar es el único móvil de las acciones humanas, pudo distinguir las raras ocasiones en que, por interés común, debía contar con la ayuda de sus semejantes, y aquellas otras, más raras aún, en que la concurrencia debía hacerle desconfiar de ellos”.
Por ello, la imagen de este hombre primitivo que
Rousseau dibuja en esta obra se corresponde con la del
bon sauvage, aquel “ser libre cuyo corazón se halla en paz y el cuerpo en salud” por excelencia, integrado con la naturaleza, sencillo.
Rousseau es así heredero de esta figura mítica del buen salvaje ya presente al menos desde
Montaigne, pero que el ginebrino catapultará hasta popularizarla. Este hombre incomunicado, atento sólo a sus necesidades primordiales, es ajeno al artificio y la necesidad ficticia, a la violencia de la venganza y la envidia, al miedo y la angustia del afanoso hombre de la sociedad civilizada. Con él,
Rousseau vuelve a polemizar explícitamente con
Hobbes, haciendo frente al pesimismo antropológico del inglés, piedra clave para articular su filosofía política de corte conservador. Así, le opone la natural tendencia a la bondad humana que él descubre:
“No saquemos la conclusión, como Hobbes, de que, no teniendo ninguna idea de la bondad, el hombre es naturalmente malo; vicioso, porque no conoce la virtud; que niega siempre a sus semejantes los servicios que cree no deberles; que, en virtud del derecho que se arroga sobre las cosas que necesita, se imagina insensatamente ser el propietario único del universo entero”.
Sin embargo, este bon sauvage no esconde un ingenuo optimismo, pues para
Rousseau los hombres primitivos “no podrían ser ni buenos ni malos, ni tenían vicios ni virtudes”: si es bueno el primitivo es en el sentido de que se encuentra más próximo al estado de naturaleza en el que la libertad es defendida con ahínco, en el que la angustia no aflora sobre artificios ni la sangre se hace correr por causa de vanidades y necesidades superfluas. Y por eso
Rousseau no sólo va a combatir con él el absolutismo del
Ancien Régime defendido por
Hobbes, sino que lo enarbolará como polo crítico para cuestionar el optimismo ilustrado de su época. A partir de él será posible revertir el aire de superioridad que la razón ilustrada y su ingenuo progresismo se han dado sobre los pueblos más próximos a ese estado natural: “Júzguese, pues, con menos orgullo de qué lado se halla la verdadera miseria”. El pesimismo progresista de
Rousseau, más como sentimiento que como convicción determinista, contrasta con su optimismo antropológico: el hombre es bueno por naturaleza, y se corrompe en sociedad progresivamente a lo largo de la historia, de modo que cabe llamar la atención al hombre del presente para recuperar de algún modo esa naturaleza primigenia, advirtiéndole del decrépito futuro al que se encamina:
“Disgustado de tu estado presente por razones que anuncian a tu posteridad desdichada desazones mayores todavía, tal vez desearías poder retroceder; este sentimiento debe servir de elogio a tus primeros antepasados, de crítica a tus contemporáneos, de espanto para aquellos que tengan la desgracia de vivir después que tú.”
Para contribuir a esta mirada que vira hacia la verdadera naturaleza humana,
Rousseau concluye el Prefacio a su
Discurso recogiendo un verso latino extraído de una sátira de Persio especialmente significativo y que reza:
Quem te Deus esse Jussit, et humana qua parte locatus es in re, Disce [Aprende lo que Dios te ordena ser, y qué lugar ocupas entre los humanos]. La elección de este verso por parte de
Rousseau resulta socarrona, pues lejos de promover un conformismo con el
statu quo dado, es una invitación a descubrir nuestra verdadera naturaleza y no incurrir en el defecto de la ambición desmesurada y antinatural, vinculada a la propiedad privada como hiato dilatado entre el estado natural y el civilizado y, por ende, a esa desigualdad entre los hombres que rechaza
Rousseau.
De forma que para
Rousseau, aprender lo que Dios te ordena ser no es ocupar dócilmente el lugar de súbdito que no puede jamás subvertir, como bien quisiera la tradición premoderna, e incluso desde una justificación racional contractualista el pensamiento de
Hobbes. Es, al contrario, aprender que el hombre es radicalmente libre e igual, y que por tanto no debe someterse ni siquiera al dictado de la propiedad privada que le desnaturaliza, tanto menos entregar ciegamente su libertad a un amo absoluto. Citando a
Locke y a
Barbeyrac,
Rousseau dice “Nadie puede vender su libertad hasta someterse a un poder arbitrario que lo trata a su capricho, porque – añade – sería vender su propia vida, de la cual uno no es dueño”. Se advierte así cómo esta obra contribuye a la revolucionaria inspiración que supondría Rousseau para la Francia inconformista de finales del XVIII o para el marxismo reivindicativo del XIX. La ambigüa cita de Persio sirve aquí porque precisamente se confía en la tendencia natural del ser humano a ser bueno: el optimismo antropológico de
Rousseau es previo y legitima el resto de su arquitectura política.
Indudablemente,
Rousseau no puede evitar asomarse al problema de la determinación de lo que es natural y lo que no, con todo lo que ello supone, pues de ahí se extraería lo que es políticamente conforme a la naturaleza. Pero su tesis pronto exhorta, no a retornar al bondadoso estado primitivo ya inexorablemente perdido, sino a recuperar su bondad. Y para ello,
Rousseau altera la visión de una razón que nos iluminaría para huir de la selva y la blande como una razón moderada que debe aspirar a desenmascarar sus propios excesos. Sin poder negar ya el ineludible estado civil, ha de tender a la reconciliación con aquel origen bondadoso natural. Y es que
Rousseau no va a postular un retorno al estado primitivo, pero sí se lamentará un tanto con nostalgia de aquella “juventud del mundo”, aquel feliz y pacífico origen del género humano para el que parecía estar hecho, aquel estado natural, “el mejor para el hombre, del cual no ha debido salir sino por algún funesto azar, que, por el bien común, hubiera debido no acontecer nunca”. Así, “todos los progresos ulteriores han sido, en apariencia, otros tantos pasos hacia la perfección del individuo; en realidad, hacia la decrepitud de la especie”.
La reconciliación a la que alude pasará por reemplazar aquella vinculación de sangre que se vio rota por la vinculación legal restituida desde la libertad: “hermanos míos, puesto que así los lazos de la sangre como las leyes nos unen a casi todos…”. De aquí vendrá el contrato social, la entrega de la libertad natural por la libertad civil al servicio del interés general y todo el pensamiento maduro de
Rousseau, para el que obtendrá esta vez inspiración de su estancia en la República de Venecia.
En esta idea-fuerza basada en el mito del buen salvaje, no puede evitarse paladear un sabor al mítico Paraíso perdido, propio de tantas tradiciones religiosas como la cristiano-judía, y presente en la filosofía ya desde aquel añorado Mundo de las Ideas de
Platón. De todos es conocido la enorme capacidad sugestiva a la par que peligrosa
que esta nostalgia por la perfectibilidad humana traerá en las utopías socialistas y marxistas que fueron herederas de
Rousseau. Pero la explicación del ginebrino a la caída, a este abandono del estado de naturaleza si el hombre es naturalmente tendente a la bondad, no puede explicarse para el ilustrado en términos mítico-religiosos sino a través de otra idea-fuerza clave en su antropología: el amor propio.
El amour propre
La nostalgia por el estado de naturaleza perdido se ve acentuada en
Rousseau al observar la sociedad de su tiempo. Así, el ginebrino la critica duramente desenmascarando toda suerte de vanidades e imposturas, al estilo típicamente ilustrado. Pero en ese ataque al engreimiento de la sociedad ilustrada,
Rousseau se atreverá incluso a cuestionar un baluarte como el de la propia razón ilustrada en un giro auténticamente prerromántico. La crítica que
Rousseau realiza a redropelo de su época encuentra un paralelismo bastante interesante con el enfrentamiento de
Pascal con el contexto racionalista y de Revolución Científica de su época. En su crítica pre-romántica a la omnipotencia de la razón ilustrada,
Rousseau afianza la sensibilidad y el corazón, como una suerte de
esprit de finesse pascalino, más allá de la omnipotente, y en él controvertida, razón, culpable de enrarecer el espíritu humano hasta conducirle a los errores y degeneraciones de que es testigo la historia.
Así,
Rousseau considera que “el espíritu corrompe los sentidos y la voluntad habla cuando calla la naturaleza”, y frente a la ebriedad de la razón que
Pascal también criticara, ofrece su transvaloración: no es el espíritu-razón el que debe primar sobre la carne – al estilo platónico-paulino – sino la recuperación de la naturaleza sensible, amordazada y traicionada por él.
En este mismo sentido, como
Pascal hiciera con la ciencia de su época,
Rousseau pone coto al mecanicismo y reivindica un espacio inexpugnable para esta libre voluntad sensible, a salvo de la descomposición racionalista:
“la física explica en cierto modo el mecanismo de los sentidos y la formación de las ideas; pero en la facultad de querer o, mejor, de elegir, y en el sentimiento de este poder, sólo se encuentran actos puramente espirituales, de los cuales nada se explica por las leyes de la mecánica.”

Dicen
Reale y
Antiseri con gran acierto que “Rousseau amaba y odiaba a los hombres. Aun odiándolos, sentía amor por ellos. Los odiaba por aquello en que se habían convertido, los amaba por lo que son en lo más profundo”. Este esencialismo tan propio de
Platón es la base del intervencionismo reformista que inspirará
Rousseau: es legítimo rescatar al hombre del propio hombre, pues lejos de la concupiscible naturaleza humana de un
Pascal o un Maquiavelo, el buen salvaje de
Rousseau se habría visto traicionado por sí mismo. Así, el paralelismo con
Pascal encuentra sin duda su cima en la crítica que ambos realizan al
amour propre, al amor propio del hombre henchido sobre su ambición por el árbol de la ciencia, ciencias prendidas en la Revolución Científica de
Pascal e inflamadas en el Siglo de las Luces de
Rousseau.
Y es que en esencia
Rousseau viene a criticar el envalentonamiento de la razón, pagada de sí misma, y que da alas y se asienta en la vanidad humana. Esta soberbia es la degeneración del instinto de conservación primitivo y después desarrollado como
amour de soi, hasta cierto punto moderado y razonable, en un
amour propre superfluo y nocivo, que arrampla con todo. Así pues, “es la razón quien engendra el amor propio”, un amor propio causante del malestar de la sociedad civil, que inventa y abraza primero la propiedad privada, y luego desarrolla todas las sutilezas de la comparación y la distinción entre iguales que, catalizadas por la sangrienta violencia entre semejantes, degeneran en las drásticas desigualdades entre los hombres. Como se le suele atribuir, la vida civil comienza para
Rousseau cuando un hombre, en su propio beneficio, cercó un terreno exclamando “esta tierra es mía” y los demás fueron lo suficientemente ingenuos como para creerle.
Esta visión tiñe de pesimismo la antropología de
Rousseau originalmente optimista, de modo que para equilibrar esta paradoja “hay además otro principio que
Hobbes no ha observado […] para suavizar en ciertas circunstancias la ferocidad de su amor propio […] la piedad”. De este modo, frente a
Hobbes, para
Rousseau este
amour propre no agota el instinto natural humano que para el inglés era fundamentalmente de dominio. Esta piedad como sensibilidad por evitar el sufrimiento ajeno será para
Rousseau clave de la natural bondad humana ya que “de esta sola cualidad se derivan todas las virtudes”, constituyéndose como la esperanza en el género humano.
Además, convencido de la maleabilidad del comportamiento humano – como bien trató en sus escritos pedagógicos –
Rousseau considera que sobre el hombre cabe siempre la esperanza cincelada a partir de esta piedad natural, pues “por grande que sea la inclinación hacía el vicio, es difícil que una educación en la cual interviene el corazón se pierda para siempre”. Arrinconada la razón, como causa del
amour propre,
Rousseau estima que es esta piedad la fuente de la virtud pues, “aunque Sócrates y los espíritus de su tiempo puedan adquirir la virtud por medio del razonamiento”, en realidad, “ella substituye en el estado natural a las leyes”.
De nuevo, puede apreciarse en todas estas palabras de
Rousseau un aroma a la tradición cristiana sobre el pecado original apuntalado sobre la soberbia. El amor propio, que ambicionaba ser como Dios en el Paraíso hasta que fue desterrado, se vuelve aquí para Rousseau motor de la corrupción humana hacia la civilización. Sólo la piedad subyacente permite seguir confiando en esa naturaleza humana bondadosa que es preciso rescatar.
Estas dos grandes ideas-fuerza, con toda su inercia histórica pero tan genialmente proyectadas por
Rousseau, le suministrarán los cimientos de todo su pensamiento hasta fraguar
El Contrato Social. Pero más allá de ellas cabe observar, esta vez hacia el futuro, la capacidad de anticipación que
Rousseau tuvo – con todas sus aporías – y que ya se advierte en esta obra, haciendo de él un adelantado a su tiempo. Lo veremos en una próxima entrada.
Javier Jurado,
El Discurso de Rousseau (I): El buen salvaje y el amor propio, La galería de los perplejos 09/01/2017
Puntos de apoyo:
J. J. Rousseau,
Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombresG. Reale y D. Antiseri,
Historia del pensamiento filosófico y científico














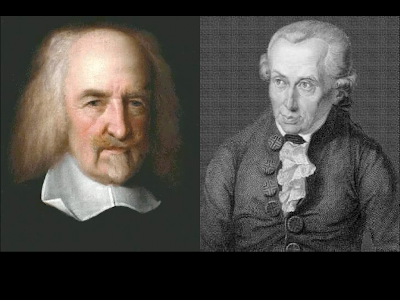





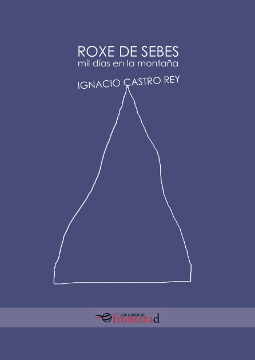

















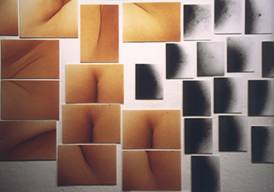


 El Discurso pretende exponer “por qué encadenamiento de prodigios pudo el fuerte decidirse a servir al débil y el pueblo a comprar un reposo quimérico al precio de una felicidad real”.Rousseau escribe este breve texto bajo las circunstancias de una ilustración acerada y una razón crítica espoleada en el contexto de sociedades aún muy desiguales, que acabaría en pocos años a gritos revolucionarios a las puertas de La Bastilla.
El Discurso pretende exponer “por qué encadenamiento de prodigios pudo el fuerte decidirse a servir al débil y el pueblo a comprar un reposo quimérico al precio de una felicidad real”.Rousseau escribe este breve texto bajo las circunstancias de una ilustración acerada y una razón crítica espoleada en el contexto de sociedades aún muy desiguales, que acabaría en pocos años a gritos revolucionarios a las puertas de La Bastilla.

