| Rousseau by © Arnal Ballester, www.arnalballester.com |
Ningún pensador ilustrado que observara desde el más allá nuestra actual situación podría decir «ya os lo decía yo» con tanta confianza como Jean-Jacques Rousseau, un autodidacta complicado y quisquilloso de Ginebra que fue memorablemente definido por Isaiah Berlin como el «mayor militante sin pretensiones intelectuales de la historia». En sus principales escritos, a partir de la década de 1750, Rousseau fue desarrollando su aversión a la vanidad metropolitana, su desconfianza hacia los tecnócratas y el comercio internacional, y su defensa de las costumbres tradicionales.
Voltaire, que mantuvo con Rousseau una larga y violenta animosidad recíproca, le caricaturizó como un «vagabundo al que le gustaría ver cómo los pobres roban a los ricos en aras de una mejor consolidación de la unidad fraternal entre los hombres». Durante la guerra fría, algunos críticos como Berlin y Jacob Talmon presentaron a Rousseau como un profeta del totalitarismo. Ahora, cuando en Occidente se estancan unas enormes clases medias, y en otras zonas del mundo miles de millones de personas salen de la pobreza al tiempo que abrigan sueños de prosperidad irrealizables, la obsesión de Rousseau con las consecuencias psíquicas de la desigualdad se nos antoja aún más profética e inquietante.
Rousseau describía la experiencia interior por excelencia de la modernidad: ser un extraño. Cuando llegó a París, en la década de 1740, a la edad de treinta años, era un espectador desarraigado que tenía que lidiar con los complejos sentimientos de envidia, fascinación, repugnancia y rechazo que le provocaba una élite absorta en sí misma. Ridiculizado por sus pares en Francia, Rousseau encontró ávidos lectores por toda Europa. Jóvenes provincianos alemanes, como los filósofos Johann Gottlieb Fichte y Johann Gottfried von Herder –padres, respectivamente del nacionalismo económico y cultural– bullían de resentimiento contra los universalistas cosmopolitas. Muchos revolucionarios de pueblo, empezando por Robespierre, se han inspirado en la esperanza de Rousseau –esbozada en su libro El contrato social (1762)– en que una nueva estructura política pueda curar los males de una sociedad desigual y comercial.
A lo largo de la pasada década, numerosos libros reafirmaron la centralidad y la singularidad de Rousseau. Restless Genius, la biografía escrita por Leo Damrosch en 2005, calificaba a Rousseau como «el genio más original de su época –tan original que la mayoría de la gente, en aquellos tiempos, no podía ni adivinar lo poderoso que era su pensamiento»–. El año pasado, István Hont, en Politics in Commercial Society, un estudio comparativo de Rousseau y Adam Smith, argumentaba que no hemos avanzado demasiado respecto a los temores y las preocupaciones de Rousseau, a saber que una sociedad construida en torno a unos individuos que persiguen su propio interés carecerá necesariamente de una moral común. Heinrich Meier, en su nuevo libro, On the Happines of the Philosophic Life, ofrece un panorama general del pensamiento de Rousseau a través de una lectura de su último libro, inacabado, Ensoñaciones del paseante solitario, que empezó a escribir en 1776, dos años antes de su muerte. En Ensoñaciones, Rousseau se apartaba de las prescripciones políticas y cultivaba su convicción de que «la libertad no es inherente a ninguna forma de gobierno, está en el corazón del hombre libre».
Si Rousseau parece el principal protagonista de la revuelta antielitista que actualmente está reconfigurando nuestra política, eso se debe a que estuvo presente durante la creación del sistema de valores –la fe de la Ilustración en lo que Rousseau denominaba «las ciencias, las artes, el lujo, el comercio, las leyes»– que modificó el carácter de la cultura occidental y más tarde el del mundo en general. El nuevo orden de ideas generalmente beneficiaba a los hombres de letras. Sin embargo, Rousseau se convirtió en uno de sus escasísimos críticos, por lo menos en parte porque el ambiente parisino de las tertulias (salons), punto focal de la Ilustración francesa, era un entorno en el que Rousseau realmente no tenía cabida.
Rousseau tenía muy pocos estudios oficiales, pero acumuló abundantes experiencias durante una infancia y una adolescencia que en gran medida vivió sin que nadie le supervisara. Rousseau, nacido en Ginebra en 1712, hijo de un relojero venido a menos y de una madre que falleció poco después de dar a luz, tenía tan sólo diez años cuando su padre le dejó en casa de unos familiares indiferentes y se marchó de la ciudad. A la edad de quince años, Rousseau se fue de Ginebra y consiguió llegar hasta Saboya, donde rápidamente se convirtió en amante de una noble franco-suiza que resultó ser el gran amor de su vida y que le introdujo en el mundo de los libros y la música. Rousseau, que toda su vida buscó sustitutas de su madre, la llamaba Maman.
Para cuando Rousseau llegó a París, ya había trabajado en distintos oficios secundarios por toda Europa: como aprendiz de grabador en Ginebra, como lacayo en Turín, como tutor en Lyon, como secretario en Venecia. Según Damrosch, aquellas experiencias «le otorgaron la autoridad necesaria para analizar la desigualdad de la forma que lo hizo». Poco después de instalarse en París, se fue a vivir con una lavandera semianalfabeta con la que tuvo cinco hijos y realizó sus primeras y vacilantes incursiones en la sociedad de los salones. Una de sus primeras amistades fue Denis Diderot, provinciano como él, que estaba decidido a aprovechar al máximo el clima intelectual relativamente libre de aquella década. En 1751, Diderot puso en marcha su Encyclopédie, que sintetizaba las ideas clave de la Ilustración francesa, como las de la Historia natural de Buffon (1749) y las de El espíritu de las leyes (1748), la obra inmensamente influyente de Montesquieu. La enciclopedia consolidó la principal afirmación del movimiento, a saber, que el conocimiento del mundo humano y la identificación de sus principios fundamentales iban a allanar el camino hacia el progreso. Rousseau, en calidad de prolífico colaborador de la Encyclopédie, donde publicó casi cuatrocientos artículos, muchos de ellos sobre política y música, aparentemente se había incorporado a un esfuerzo colectivo para establecer la primacía de la razón y para, como dijo Diderot, «devolverle a las artes y a las ciencias la libertad que les es tan valiosa».
Pero sus ideas estaban cambiando. Una tarde de octubre de 1749, Rousseau viajó a una fortaleza de las afueras de París donde Diderot, que había puesto a prueba los límites de la libertad de expresión con un tratado que cuestionaba la existencia de Dios, estaba cumpliendo una condena de varios meses de cárcel. Durante el trayecto, Rousseau se puso a leer un periódico, donde vio el anuncio de un concurso de ensayos. El tema era: «¿El progreso de las ciencias y las artes ha contribuido más a corromper la moral o a mejorarla?». En sus Confesiones, publicadas en 1782, y de las que podría decirse que son la primera autobiografía moderna, Rousseau describe cómo «en el momento que leí aquello contemplé otro universo y me convertí en otro hombre». Cuenta que se sentó al borde de la carretera y estuvo una hora en trance, empapando de lágrimas su abrigo, desbordado por la revelación de que el progreso, contrariamente a lo que afirmaban los filósofos de la Ilustración sobre sus efectos civilizadores y liberadores, conducía a nuevas formas de esclavización.
Es improbable que Rousseau experimentara su revelación de una forma tan histriónica; es posible que ya hubiera empezado a formular sus herejías. En cualquier caso, en el ensayo con el que ganó el primer premio en aquel concurso, y que se publicó en 1750 como su primera obra filosófica, «Discurso sobre los efectos morales de las artes y las ciencias», abundaban las afirmaciones dramáticas. Rousseau decía que las artes y las ciencias eran «guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro que los agobian [a los hombres]» y que «se han corrompido nuestras almas a medida que nuestras ciencias y nuestras artes han avanzado hacia la perfección». A mediados del siglo XVIII, los intelectuales de París ya habían erigido un estándar de civilización para que todo el mundo lo siguiera. A juicio de Rousseau, la clase intelectual y tecnocrática de reciente aparición hacía poco más que aportar una coartada literaria y moral a los poderosos y los injustos.
Diderot acogió sin ningún problema la polémica de Rousseau, y al principio no se dio cuenta de que equivalía a una declaración de guerra contra su propio proyecto. La mayoría de sus pares consideraban que la ciencia y la cultura iban a liberar a la humanidad del cristianismo, del judaísmo y de otros vestigios de lo que a ellos les parecían supersticiones bárbaras. Elogiaban a la emergente clase burguesa y tenían una gran fe en su instinto de autoconservación y de defensa de su propio interés, y en su espíritu científico y meritocrático. Adam Smith contemplaba un sistema abierto de comercio mundial impulsado por la envidia y la admiración que provocaban los ricos, junto con los deseos miméticos de gozar de ese mismo poder y esos privilegios. Smith argumentaba que el instinto humano de emulación de los demás podía convertirse en una fuerza moral y social positiva. Montesquieu pensaba que el comercio, que hace «útil lo superfluo y necesario lo útil» acabaría «curando los prejuicios destructivos» y promoviendo «la comunicación entre los pueblos».
Un poema de Voltaire, «Le mondain», retrata a su autor como el propietario de excelentes tapices, una espléndida vajilla de plata y un ornamentado carruaje, que se deleita con el lujoso presente de Europa y desprecia el pasado religioso del continente. Voltaire era un claro ejemplo del plebeyo que defendía sus intereses y promovía el comercio y la libertad como antídoto contra la autoridad arbitraria y las jerarquías.
En la década de 1720, Voltaire especuló lucrativamente en Londres, y aclamaba a su Bolsa como un templo de la modernidad secular donde «el judío, el mahometano y el cristiano se tratan como si todos fueran de la misma fe, y sólo aplican la palabra infiel a los que se arruinan».
Al exhortar a la búsqueda del lujo, así como a la libertad de expresión, Voltaire y los demás formularon y encarnaron un modo de vida donde la libertad individual se alcanzaba a través del aumento de la riqueza y de la sofisticación intelectual. Contra aquella revolución moral e intelectual, que llegaba tras siglos de sumisión ante el trono y el altar, Rousseau lanzó una contrarrevolución. La palabra «finanza», decía, «es una palabra de esclavo», y los mecanismos secretos de los sistemas financieros son «una forma de crear rateros y traidores, y de sacar a subasta la libertad y el bien común». Anticipándose a los partidarios del Brexit de nuestros tiempos, Rousseau afirmaba que a pesar del poderío político y económico de Inglaterra, el país tan sólo ofrecía a sus ciudadanos una libertad de pega: «El pueblo inglés cree que es libre. Se engaña del todo a sí mismo; es libre únicamente durante la elección de los miembros del Parlamento. En cuanto éstos resultan elegidos, el pueblo es esclavizado y no cuenta para nada».
A lo largo de casi veinte libros, Rousseau amplificó sus objeciones a los intelectuales y a sus ricos patrocinadores, que se creían con derecho a decirle a los demás cómo tenían que vivir. Efectivamente, Rousseau compartía un presupuesto crucial con sus adversarios: que la era de la tiranía clerical y de la monarquía por la gracia de Dios estaba siendo sustituida por una era de creciente igualitarismo. Pero Rousseau advertía de que los valores burgueses de riqueza, vanidad y ostentación acabarían entorpeciendo en vez de fomentando el avance de la igualdad, de la moralidad, de la dignidad, la libertad y la solidaridad. Estaba convencido de que una sociedad basada en la envidia y en el poder del dinero, aunque pudiera presagiar progreso, en realidad acabaría imponiendo un cambio debilitante a sus ciudadanos.
Rousseau se negaba a creer que la interrelación de los intereses individuales, que supuestamente iba a impulsar la nueva civilización, pudiera generar algún tipo de armonía natural. El obstáculo, tal y como él lo definía, radicaba en el alma de los hombres sociables o de los aspirantes a burgueses: el ansia insaciable de conseguir para uno mismo el reconocimiento de los demás es lo que conduce a que «cada individuo se dé más importancia a sí mismo que a cualquier otra persona». La «sed» de mejorar «sus respectivas fortunas, no tanto por una verdadera carencia sino por el deseo de superar a los demás», llevaría a las personas a intentar subordinar a los demás. Incluso los pocos afortunados de la parte alta de la nueva jerarquía seguirían estando inseguros, sometidos a la envidia y la malicia de los de abajo, aunque disimuladas tras una fachada de deferencia y urbanidad. En una sociedad donde «todo el mundo finge estar trabajando a beneficio o por el prestigio del otro, mientras que tan sólo pretende incrementar el suyo propio por encima de los demás y a sus expensas», la violencia, el engaño y la traición se hacen inevitables. En la desoladora cosmovisión de Rousseau, «la amistad sincera, la verdadera estima y la confianza perfecta han sido desterradas de entre los hombres. La envidia, la desconfianza, el miedo, la frialdad, la reserva, el odio y el fraude están ahí, constantemente ocultos». Esa vida interior patológica era una «contradicción» devastadora en lo más profundo de la sociedad moderna.
Según Rousseau, la tendencia de la civilización moderna a hacer que la gente busque la aprobación de aquellos a los que odia deformaba algo de gran valor en el hombre «natural»: la simple satisfacción, y un amor propio no consciente de sí mismo. En esas circunstancias, la verdadera libertad tan sólo podría alcanzarse dejando atrás al burgués hipócrita y dolorosamente dividido que llevamos dentro. Rousseau pensaba que él había hecho ese esfuerzo; se diferenciaba con una llamativa meticulosidad del hombre con movilidad ascendente, «del tipo que interpreta el papel de Librepensador». En su Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres afirmaba: «En medio de tanta filosofía, humanidad y civilización, y de unos códigos morales tan sublimes, sólo podemos mostrar a nuestro favor una apariencia frívola y engañosa, honra sin virtud, razón sin sabiduría, y placer sin felicidad».
Es posible que las críticas de Rousseau a los intelectuales adquirieran una dureza adicional por el hecho de que Voltaire le dejara en evidencia, en un panfleto anónimo, como un defensor hipócrita de los valores familiares: como alguien capaz de entregar a sus cinco hijos a la inclusa. La vida de Rousseau manifestaba muchos desfases de ese tipo, por decirlo suavemente, entre la teoría y la práctica. Era un entendido de los más elevados sentimientos, y al mismo tiempo era aficionado a ocultarse en callejones oscuros para exhibirse ante las mujeres. Y más ordinariamente, era dado a la masturbación compulsiva, al tiempo que advertía severamente contra ella en sus escritos.
Al igual que muchos de los que moralizan contra los ricos, Rousseau no estaba demasiado interesado en las condiciones en que vivían los pobres. Él simplemente presuponía que su propia experiencia como persona desfavorecida y pobre – aunque raramente fue verdaderamente pobre, y se las arreglaba muy bien para encontrar patrocinadores adinerados– era suficiente para hacer que sus argumentos fueran superiores a los de quienes llevaban una vida más privilegiada. Al igual que muchas personas que se perciben a sí mismas como víctimas, Rousseau estaba convencido de que nadie intentaba realmente sentir su dolor. Meier, en su denso pero preciso y cautivador análisis, destaca que el epígrafe del último libro de Rousseau es el mismo que el del primero: «Aquí yo soy el bárbaro, porque no soy comprendido por nadie». En realidad, se trata de la menos discordante de las muchas notas melodramáticas que tocó durante una trayectoria intelectual impulsada por la autocompasión y la recriminación.
Sin embargo, dado que sus ideas procedían de experiencias íntimas de miedo, confusión, soledad y pérdida, Rousseau conectaba fácilmente con las personas que se sentían excluidas. En una ocasión Tocqueville se lamentaba de que los hombres con peluca de los salones de París estaban «casi totalmente al margen de la vida práctica», y trabajaban «únicamente a la luz de la razón». Por otra parte, Rousseau encontró un eco de respuesta entre las personas que estaban realizando la traumática transición de la sociedad tradicional a la moderna –de la vida rural a la urbana–. Sus libros, sobre todo Julia, una novela romántica, se vendieron muchísimo más que los de sus pares. Julia, la historia de la hija de un noble que se enamora de un joven tutor sin blanca, fue la novela más vendida del siglo XVIII. Como señala Damrosch, hablaba de unos personajes cuya «oscuridad rural les confería una integridad mayor que la que tenían las gentes sofisticadas de la ciudad». La sabiduría de los personajes, lograda a costa de grandes esfuerzos, un tema que recorre las novelas y otras obras de Rousseau, hizo que resultaran atractivos tanto para Kant, en Königsberg, como para los provincianos calladamente desesperados a lo largo y ancho de toda Europa.
Rousseau podía haber seguido la misma trayectoria profesional que los muchos filósofos que, como ha dicho Robert Darnton, fueron «subsidiados, mimados, y se integraron completamente en la alta sociedad». Pero él declinó muchas oportunidades de incrementar su riqueza y rechazó el patrocinio del rey. A medida que iba haciéndose mayor y más famoso, también se volvió más paranoico. Se peleó con la mayoría de sus amigos y sus admiradores, entre ellos Hume y Diderot, y mucha gente le ridiculizaba por considerarle un loco. Sus desavenencias más encarnizadas eran con Voltaire. Sin embargo, durante la Revolución francesa, los restos de los dos filósofos, fallecidos ambos en 1778, fueron exhumados de sus cementerios rurales y enterrados uno frente a otro en el Panteón. Su proximidad póstuma, que les enrolaba conjuntamente en la mitología patriótica de la Revolución, les habría horrorizado.
A Rousseau le enfurecía la insensibilidad de las personalidades sociales adineradas como Voltaire. Los ricos, afirmaba, tienen el deber de «no hacer que la gente sea consciente de las desigualdades de patrimonio». Mientras que el mayor enemigo de Voltaire era la Iglesia católica, y la fe religiosa en general, Rousseau, aunque criticaba la autoridad clerical, consideraba que la religión salvaguardaba la moralidad cotidiana y hacía tolerable la vida de los pobres. Afirmaba que los intelectuales seculares eran «unos dogmáticos muy imperiosos», que desdeñaban los sencillos sentimientos de la gente corriente, y eran igual de «crueles» en su «intolerancia» que los sacerdotes católicos.
Y, a diferencia de Voltaire, que era un modernizador desde arriba hacia abajo, y que consideraba que los monarcas despóticos podían ser aliados de las personas ilustradas, Rousseau anhelaba un mundo sin ellos. La sociedad ideal de Rousseau era Esparta. Pequeña, austera, autosuficiente, ferozmente patriótica, y desafiantemente no cosmopolita, se trataba de una visión tan idealizada de una comunidad política de la antigüedad como lo es hoy el califato del Estado Islámico para los islamistas radicales. A juicio de Rousseau, en Esparta el ansia corruptora de promocionarse a uno mismo por encima de los demás se había sublimado en forma de orgullo cívico y de patriotismo. Obviamente, en una sociedad semejante no había sitio para los sesudos universalistas que aman a los pueblos remotos «para no tener que amar a su prójimo».
Las réplicas de Rousseau al comercialismo cosmopolita han pasado a ser la moneda de cambio básica de los nacionalistas culturales y económicos en todo el mundo. Ley y Justicia, el partido gobernante de Polonia, que está muy atareado purgando las instituciones nacionales de cualquier tipo de «élites liberales» pro-Unión Europea, e imponiendo la homofobia y el antisemitismo generalizados, estaría encantado con las advertencias de Rousseau sobre los «cosmopolitas que se lanzan a remotas misiones librescas en aras de unas obligaciones que desdeñan cumplir en su propio entorno». Es posible que Donald Trump, en su afán por aislar despiadadamente a los mexicanos y los musulmanes, encuentre un gran respaldo filosófico en Emilio, o De la educación. «Todo patriota es severo con los extranjeros», dijo Rousseau. «A sus ojos, no son nada» Trump, en su rifirrafe con Megyn Kelly, de la cadena Fox News, y con las mujeres en general, probablemente obtendría algún consuelo con la visión que tenía Rousseau de la «mujer», como una criatura «especialmente creada para agradar al hombre», que «debe hacerse agradable al hombre en vez de provocarle».
Muchas proclamas de ese tipo, y de distintos grados de crudeza, contribuyeron a crear una percepción banal de Rousseau como el padrino espiritual del fascismo. Pero hay muchas más evidencias de que Rousseau ensalzaba lo colectivo tan sólo en la medida en que fuera compatible con la libertad interior de sus miembros: la libertad del corazón. Como afirmaba en las Ensoñaciones, «Nunca consideré que la libertad del hombre consista en hacer lo que quiera, sino más bien en no hacer lo que no quiere». Como es natural, la desconfianza básica frente a las restricciones exteriores a la autonomía individual degeneró en desconfianza hacia las grandes y opacas fuerzas del comercio internacional: la diferencia crucial, según István Hont, entre Rousseau y Adam Smith.
El triunfo del imperialismo capitalista durante el siglo XIX, y de la globalización económica tras la guerra fría, hicieron realidad a gran escala el sueño ilustrado de una civilización materialista de ámbito mundial, entretejida por el interés propio racional. Voltaire resultó ser, como afirmó Nietzsche con clarividencia, el «representante de las clases gobernantes victoriosas y de sus valoraciones», mientras que Rousseau parecía un mísero perdedor. Sin embargo, frente al actual telón de fondo de ira política, da la impresión de que Rousseau captó, y encarnó, mejor que nadie el incendiario atractivo de la condición de víctima en las sociedades construidas en torno a la búsqueda de riqueza y poder.
Rousseau fue el primero que hizo de la política una cuestión intensamente personal. Nunca pudo sentirse seguro, a pesar de su enorme éxito, en el seno de la pirámide social existente, y su sensibilidad en carne viva percibía agudamente el atractivo de un ideal político de unos ciudadanos virtuosos y revestidos de los mismos poderes. Tocqueville señalaba que la pasión por la igualdad puede aumentar hasta «la altura de la furia» y contribuir a propulsar hasta los puestos de poder a figuras y movimientos autoritarios. Pero fue el ginebrino, un hombre socialmente inadaptado, cuyos escritos Tocqueville afirmaba leer cada día, el primero que atacó la modernidad por la forma injusta en que el poder se va acumulando en manos de unas élites interconectadas.
Las recientes explosiones de resentimiento contra escritores, periodistas, así como contra políticos, tecnócratas, empresarios y banqueros, ponen de manifiesto que la historia del corazón humano de Rousseau sigue representándose entre los desafectos. Puede que los jacobinos y los románticos alemanes fueran sus discípulos más famosos e influyentes, pero la afirmación de Rousseau de que la metrópoli era un antro del vicio y que la virtud residía en la gente corriente hace posible un desafío perpetuamente renovable –desde la derecha y desde la izquierda– a nuestro imperfecto ordenamiento político y económico. Son las personas desarraigadas, con las mismas heridas complejas que Rousseau, las que periódicamente han hecho y deshecho el mundo moderno con su exigencia de una igualdad radical y con sus ansias de estabilidad. Y aparecerán muchas más, cabe afirmar con seguridad, a medida que miles de millones de jóvenes en Asia y en África intenten franquear la vorágine del progreso.
Pankaj Mishra, Cómo Rousseau predijo a Trump, La maleta de Portbou nº 20, noviembre-diciembre 2016
Pankaj Mishra es escritor de ficción y ensayo político. Colabora habitualmente con The Guardian y ha publicado De las ruinas de los imperios. La rebelión contra Occidente y la metamorfosis de Asia (Galaxia Gutenberg, 2014). Traducción del inglés de Alejandro Sánchez Pradera.









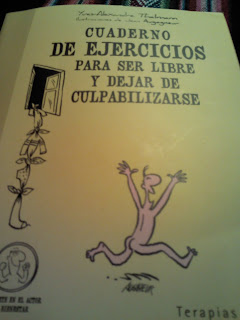


























 La moral. Preservar y extender el sistema moral conservador (la moral del padre estricto) es la máxima prioridad.
La moral. Preservar y extender el sistema moral conservador (la moral del padre estricto) es la máxima prioridad.