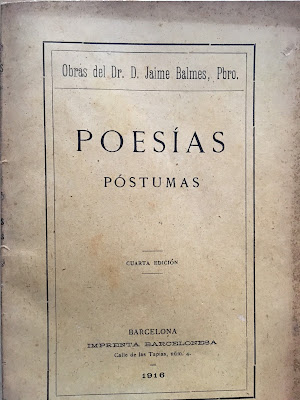Los cuatro sentidos fundamentales de la convivencia humana son el sentido del humor, el sentido común, el sentido crítico y el sentido del ridículo.
Jorge Wagensberg, El humor en aforismos, Babelia. El País 17/11/1017 [https:]]
 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)










 Leo en el prefacio del Narciso de Rousseau: "Dans un Etat bien constitué, tous les citoyens sont si bien égaux, que nul ne peut être préféré aux autres comme le plus savant ni même comme le plus habile, mais tout au plus comme le meilleur: encore cette dernière distinction est-elle souvent dangereuse, car elle fait de fourbes et des hypocrites".
Leo en el prefacio del Narciso de Rousseau: "Dans un Etat bien constitué, tous les citoyens sont si bien égaux, que nul ne peut être préféré aux autres comme le plus savant ni même comme le plus habile, mais tout au plus comme le meilleur: encore cette dernière distinction est-elle souvent dangereuse, car elle fait de fourbes et des hypocrites". 




















 Todos los años por estas fechas (este jueves es el Día Mundial de la Filosofía, establecido por la UNESCO) me pregunto por qué me empeño en enseñar filosofía – soy profe del asunto –. Y también me pregunto por qué habrían de quererlo los demás – cada uno de mis alumnos o cualquier otro ser humano – . Si la filosofía fuera solo una cuestión mía o de unos pocos, como la astronomía o el rugby, no estaría tan claro eso de que se deba enseñar a todo el mundo.
Todos los años por estas fechas (este jueves es el Día Mundial de la Filosofía, establecido por la UNESCO) me pregunto por qué me empeño en enseñar filosofía – soy profe del asunto –. Y también me pregunto por qué habrían de quererlo los demás – cada uno de mis alumnos o cualquier otro ser humano – . Si la filosofía fuera solo una cuestión mía o de unos pocos, como la astronomía o el rugby, no estaría tan claro eso de que se deba enseñar a todo el mundo. 

Para celebrar este día una cita fundamental:
“La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón: he aquí el lema de la Ilustración. La pereza y la cobardía son causa de que una tan gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela; también lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo no estar emancipado! Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etc., así que no necesito molestarme. Si puedo pagar no me hace falta pensar: ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea.”
Kant, I.: “¿Qué es la Ilustración?” (1784), en Filosofía de la historia
¿Por qué celebrar el Día Mundial de la Filosofía?Aunque la UNESCO comenzó a celebrar este Día en 2002, no fue hasta el año 2005 que declaró ![]() su conmemoración oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre.
su conmemoración oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial: la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Además, la filosofía ayuda a consolidar los auténticos fundamentos de la coexistencia pacífica y la tolerancia. El Día Mundial de la Filosofía celebra la importancia de la reflexión filosófica y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí.
Los principales objetivos del Día Mundial de la Filosofía son los siguientes:
Estos objetivos se logran mediante la promoción de intercambios universitarios y del mundo académico, pero también mediante el acercamiento de la filosofía al público en general, que ha mostrado siempre un vivo interés por esta actividad. (Información extraída de Naciones Unidas).
El colectivo Más Filosofía ha programado sendas actividades en Madrid para celebrar el día mundial de la Filosofía con el objetivo de visibilizar las distintas formas de hacer Filosofía.
La entrada Día mundial de la Filosofía se publicó primero en Aprender a pensar.



 La violència de génere sembla una qüestió per parlar a les classes de cultura i valors . Sembla com si es tractés d'una de les moltes coses que es fa a les escoles o instituts . Però no penso que sigui així. No hauria de resultar una cosa més de les moltes sinó més aviat hauria de ser el tema bàsic per sensibilitzar, per denunciar, per rebutjar, per pensar. Sorprén que en el segle XXI estiguem jutjant uns fets com els que a Pamplona (Navarra) es van produir l'estiu passat. I el que indica aixó és que socialment vivim en un patriarcat dominant on les dones semblen ser considerades amb idees dels segles passats. Perquè quan surten a la llum fets com aquests el que es troba en joc és la condició humana com deia Hannah Arendt. La violència de génere no pot ser només una questió de justícia , hauria de ser una qüestió social, ética, política i ciutadana . Sorprén moltíssim quan escoltes adolescents de 13 o 14 anys parlant que el seu pare les va abandonar i ara conviuen amb un home que les maltracte, les pega, les insulta i pateixen tots tipus de vexacions. Com podem consolar el seu plor si tenen por de denunciar , por de poder expressar, por de una justicia que molts cops retornarà fàcilment amb total impunitat els botxins i covards que abusen i s'excussen en el caràcter o la indiosincràcia de la societat masclista actual ? Aturar aquesta violència de maltractaments , d'abusos , de cops de puny, de por i vexacions dels homes que com covards sotmeten a dones , infants, adolescents a una injustificada manera de tractar les persones humanes . Costa d'entendre aquest abús amb alevosia i premeditació que sotmés a les víctimes i les confina en un silenci i un trauma on la societat hi participa i les institucions molt sobint no semblen prou interessades en resoldre i en parlar clarament del tema .
La violència de génere sembla una qüestió per parlar a les classes de cultura i valors . Sembla com si es tractés d'una de les moltes coses que es fa a les escoles o instituts . Però no penso que sigui així. No hauria de resultar una cosa més de les moltes sinó més aviat hauria de ser el tema bàsic per sensibilitzar, per denunciar, per rebutjar, per pensar. Sorprén que en el segle XXI estiguem jutjant uns fets com els que a Pamplona (Navarra) es van produir l'estiu passat. I el que indica aixó és que socialment vivim en un patriarcat dominant on les dones semblen ser considerades amb idees dels segles passats. Perquè quan surten a la llum fets com aquests el que es troba en joc és la condició humana com deia Hannah Arendt. La violència de génere no pot ser només una questió de justícia , hauria de ser una qüestió social, ética, política i ciutadana . Sorprén moltíssim quan escoltes adolescents de 13 o 14 anys parlant que el seu pare les va abandonar i ara conviuen amb un home que les maltracte, les pega, les insulta i pateixen tots tipus de vexacions. Com podem consolar el seu plor si tenen por de denunciar , por de poder expressar, por de una justicia que molts cops retornarà fàcilment amb total impunitat els botxins i covards que abusen i s'excussen en el caràcter o la indiosincràcia de la societat masclista actual ? Aturar aquesta violència de maltractaments , d'abusos , de cops de puny, de por i vexacions dels homes que com covards sotmeten a dones , infants, adolescents a una injustificada manera de tractar les persones humanes . Costa d'entendre aquest abús amb alevosia i premeditació que sotmés a les víctimes i les confina en un silenci i un trauma on la societat hi participa i les institucions molt sobint no semblen prou interessades en resoldre i en parlar clarament del tema . 





El patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria, es decir, unos determinados valores, costumbres, cultura o historia por los cuales una persona se siente identificado y o orgulloso de pertenecer ese territorio.
Partimos de la base en la que el patriotismo ha ayudado a avanzar a la sociedad haciendo que se sientan unidos gracias a una idea como lo es un país o una bandera, pero también ha hecho que muchos países entren en guerra o se cierren en tener relaciones con otros países a causa del chovinismo que es como se denomina a la defensa excesiva de su patria.
Podemos ver como en la actualidad está ocurriendo esto mismo con muchos países como Estados Unidos, Corea del Norte, España… los cuales tienes a su país idealizado como el mejor país del mundo sin dar unos argumentos lógicos, esto me hace reflexionar si el patriotismo o la patria debería existir, es cierto que ha ayudado a crear lazos invisibles entre unos individuos pero también es verdad que corta otros lazos con individuos de otros territorios o personas que no estén de acuerdo con él.
Con esta reflexión concluyo en que el patriotismo es necesario para completar la vida de algunas personas que necesiten ese vínculo para sentirse parte de algo, pero para otras lo veo completamente innecesario, ya que tenemos muchísimos lazos que nos unen, ya pueden ser que todos somos seres humanos, todos vivimos en un mismo planeta llamado Tierra así que lo veo una idea totalmente inútil.