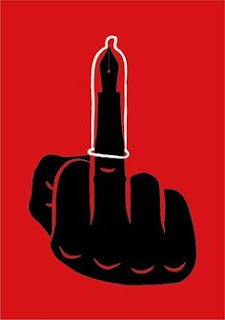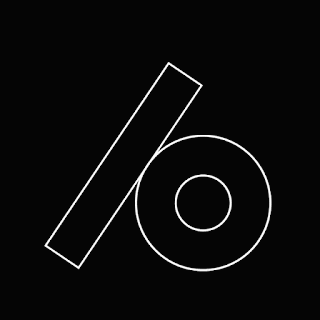Canales
22897 temas (22705 sin leer) en 44 canales
-
 Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer)
Adhoc. Filosofia a secundària
(25 sin leer) -
Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)
-
 telèmac
(1062 sin leer)
telèmac
(1062 sin leer)
-
 A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer)
A l'ombra de Zadig.
(165 sin leer) -
 Aprender a Pensar
(181 sin leer)
Aprender a Pensar
(181 sin leer) -
aprendre a pensar (70 sin leer)
-
ÁPEIRON (16 sin leer)
-
Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)
-
Boulé (267 sin leer)
-
 carbonilla
(45 sin leer)
carbonilla
(45 sin leer) -
 Comunitat Virtual de Filosofia
(787 sin leer)
Comunitat Virtual de Filosofia
(787 sin leer) -
 CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer)
CONTRA LA NECIESA
(31 sin leer) -
CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)
-
 DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer)
DE SOFISTA A SAVI
(10 sin leer) -
 DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer)
DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA
(41 sin leer) -
 Educación y filosofía
(229 sin leer)
Educación y filosofía
(229 sin leer) -
El café de Ocata (4783 sin leer)
-
El club de los filósofos muertos (88 sin leer)
-
 El Pi de la Filosofia
El Pi de la Filosofia
-
 EN-RAONAR
(489 sin leer)
EN-RAONAR
(489 sin leer) -
ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)
-
Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)
-
FILOPONTOS (10 sin leer)
-
 Filosofía para cavernícolas
(621 sin leer)
Filosofía para cavernícolas
(621 sin leer) -
 FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer)
FILOSOFIA A LES TERMES
(164 sin leer) -
Filosofia avui
-
FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)
-
 Filosofia para todos
(134 sin leer)
Filosofia para todos
(134 sin leer) -
 Filosofia per a joves
(11 sin leer)
Filosofia per a joves
(11 sin leer) -
 L'home que mira
(74 sin leer)
L'home que mira
(74 sin leer) -
La lechuza de Minerva (26 sin leer)
-
La pitxa un lio (9744 sin leer)
-
LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)
-
 Materiales para pensar
(1020 sin leer)
Materiales para pensar
(1020 sin leer) -
 Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer)
Meditacions des de l'esfera
(13 sin leer) -
Menja't el coco! (30 sin leer)
-
Minervagigia (24 sin leer)
-
 No només filo
(61 sin leer)
No només filo
(61 sin leer) -
Orelles de burro (508 sin leer)
-
 SAPERE AUDERE
(566 sin leer)
SAPERE AUDERE
(566 sin leer) -
satiàgraha (25 sin leer)
-
 UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer)
UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA
(69 sin leer) -
 UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer)
UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR
(40 sin leer) -
 Vida de profesor
(223 sin leer)
Vida de profesor
(223 sin leer)
 Professors (50 sin leer)
Professors (50 sin leer)
-

10:45
Els Mercader, emergint de la boira
» El café de Ocata -

22:51
Estoy tirando libros
» El café de OcataEstoy tirando libros.Esto es algo que hay que hacer de vez en cuando, porque llega un momento en que no cabes en tu propio cuarto y, lo que es peor, no hay manera de localizar el libro que necesitas consultar. No me cuesta demasiado desprenderme de algunos, pero el criterio que sigo para conservar aquellos de los que no quiero separarme es bastante caprichoso. Me cuesta desprenderme de los que compré en algun lugar o en alguna situación que, por lo que sea, me parece memorable.Me resulta imposible desprenderme de los que conseguí en ciertas librerías de viejo de ciertas ciudades. Los libros comprados en las librerías de viejo de Santiago huelen a lluvia y los comprados en Sevilla, a azahar. Los de El Escorial o Córdoba me traen el recuerdo del librero... Los conseguidos en México, Bogotá, Montevideo... huelen a exilio. Etc.
Quizás el libro que se queda en las estanterías no valga demasiado por su contenido, pero no puedo desprenderme de él porque sería como estimular el olvido de aquella concretísima y entrañable circunstancia en que lo adquirí.Me duele desprenderme también de ciertos autores, no muchos: Borges, Baroja, Patocka, los clásicos españoles, Platón, los griegos, Leo Strauss y los estraussianos, los conservadores españoles de los siglos XIX y XX... aunque sé muy bien que es altamente improbable que vuelva a leer alguno de ellos, pero, en conjunto, son responsables de un cambio de perspectiva en mi vida y me siento en deuda con ellos. -

20:19
A favor de la evaluación
» El café de Ocata
-

19:24
El model Netflix de la política.
» La pitxa un lio
Desde noviembre de 2018, fecha en la que empezó a extenderse el movimiento de los chalecos amarillos, no ha habido un fin de semana en el que los franceses no hayan salido a la calle. El país se encuentra en un estado de tensión permanente. Sin partido y también sin líderes, estos movimientos contra la subida de impuestos o contra el pasaporte sanitario tienen una cosa en común: se desarrollan al margen de cualquier marco político y sindical. Al mismo tiempo, las figuras que animan el debate público ya no proceden del mundo político, sino de la sociedad civil; un ejemplo es el periodista Eric Zemmour. Tanto en la calle como en los medios de comunicación, la protesta ha abandonado las causas tradicionales para cuestionar radicalmente las representaciones de los políticos, los intelectuales y los expertos. Este desplazamiento es consecuencia de una profunda transformación del conflicto, que ha dejado de ser exclusivamente social y que está revestido de una dimensión cultural de la que las clases dirigentes no son todavía conscientes.
Este cambio de naturaleza del conflicto se explica por la evolución del nivel de integración política y social de las personas. Si los movimientos sociales del siglo XX tenían detrás a unas clases integradas desde el punto de vista económico y político, las protestas actuales son ante todo culturales y están impulsadas por grupos económicamente frágiles y políticamente desafiliados. Esta fractura cultural entre ganadores y perdedores, entre las metrópolis y la Francia periférica, entre las clases altas y las clases populares, es el punto de partida de las nuevas protestas. El motivo de que estemos en punto muerto es que estas dos Francias han dejado de hablarse, de escucharse y comprenderse, porque ya no componen una sociedad. El bloque popular, potencialmente mayoritario, se siente hoy rechazado por los de arriba y da la espalda en masa a los partidos políticos. Esta no es una situación coyuntural, sino que durará mucho tiempo. En este sentido, recordemos que el movimiento contra el pasaporte covid surge varios meses después de unas elecciones en las que hubo una abstención sin precedentes. En los últimos comicios regionales, en junio de 2021, dos de cada tres electores se abstuvieron. Una abstención inédita y sobre todo mayoritaria, muy mayoritaria. Ese ruidoso silencio —esa cólera sorda— es explosivo, porque sabemos que esos millones de franceses no van a desaparecer de la noche a la mañana y que volverán a expresar su indignación en las urnas o en la calle.
Es una cuestión crucial; no estamos hablando de sectores marginales, de una fracción de la población, sino de un bloque que puede ser mayoritario. Desde hace varios decenios, los políticos tienden a asumir la representación publicitaria de una sociedad de muestras seleccionadas, en la que los partidos políticos ya no se dirigen a la mayoría sino a clientelas, segmentos y grupos de población. Como símbolo del hundimiento intelectual, el discurso dominante ya no se inspira tanto en la marcha de la sociedad como en representaciones fragmentadas, impuestas por Netflix. En otras palabras, da la impresión de que hoy la matriz del relato político e intelectual en Occidente se construye en los espacios abiertos de los guionistas de Hollywood. En Francia se exagera con frecuencia la inteligencia de las élites, en especial la élite de Macron. En realidad, es evidente que son cada vez menos cultivadas y que el único discurso que manejan es el que lleva el envoltorio de los comunicadores profesionales. Ese desierto intelectual y ese vaciado del pensamiento son los que permiten que se imponga la versión Netflix, una representación ficticia de la sociedad que es útil porque permite ocultar oportunamente el problema fundamental: la fragilización de las clases medias occidentales. Consigue que el elefante enfermo que está en la habitación se vuelva invisible.
La realidad es que hay una mayoría que ha dejado de reconocerse en el sueño tecnocrático de una sociedad funcional en la que los desposeídos aprenden de quienes los desposeen cómo deben sobrevivir. Por eso, la gente corriente ve el mundo político, cada vez más, como algo cerrado, sectario, homogéneo y que se niega a tener en cuenta sus demandas. La falta de representación cultural y política y el rechazo a escuchar las reclamaciones de la mayoría han desembocado en protestas multiformes. La gente utiliza cualquier pretexto para decir: “Nosotros existimos”, no queremos morir, deseamos preservar nuestro modelo social pero también nuestro modo de vida. La protección del modo de vida preocupa a la mayor parte de la población, no solo a la extrema derecha. Por ejemplo, hay una mayoría partidaria de regular la inmigración, incluso entre la izquierda.
El resultado, visible en todas las democracias occidentales, es un movimiento de autonomización cultural de las clases populares que es consecuencia directa de la separación de las élites iniciada a finales de los años ochenta. Es decir, la separación de las clases superiores hacia el final del siglo XX ha derivado en la autonomización de las clases inferiores a principios del XXI. Este doble proceso es el que explica la transformación de las protestas, que han dejado de ser exclusivamente “sociales” para ser también “existenciales”. Las consecuencias son terribles para la sociedad, pero también para la democracia. La palabra política, mediática y sindical ha perdido legitimidad y el debate de ideas ha dejado paso a un clima de imposibilidad de comunicarse, de caricatura y desprecio. El espectáculo del éxito de los ganadores y la insolencia de los prescriptores de opinión, que no dejan de estigmatizar a los más modestos —rebajados a la categoría de espectadores ignorantes—, refuerzan una “epidemia de desconfianza” a la que no responde nadie.
Esa negativa a tener en cuenta las demandas de la mayoría explica el aumento de la intención de voto en favor de las marionetas populistas, pero da la sensación de que ninguna figura política, ningún partido tiene la capacidad de representar a este bloque popular y mayoritario en su conjunto.
Christophe Guilluy, El cambio de naturaleza del conflicto, El País 18/11/2021 [https:]] -

19:08
Context d'oportunitat i cultura de la cancelació.
» La pitxa un lio
Internet es una máquina de pluralización: al multiplicar el número de voces que participan en el debate público, aumentan por opinadores y comentaristas. El efecto desromantizador ha sido inmediato: la opinión pública realmente existente se parece poco a las quimeras de los habermasianos. De manera que en todo esto hay continuidades y rupturas: cosas viejas que regresan junto con algunas novedades.
La novedad principal es la digitalización del espacio público, que hace posible sostener la presión colectiva sobre el individuo a quien se quiere cancelar sin incurrir en costes de coordinación: la santa ira del iluminado es alimento suficiente. Pero si el activismo liberticida se ha podido cobrar ya más de una víctima, se debe a la reacción de aquellas instituciones y empresas que han olvidado el principio según el cual puede responderse al vicio de pedir con la virtud de no dar. Universidades que suspenden charlas programadas, editoriales que retiran ejemplares de sus libros, consejos de redacción que votan expulsar a sus editores, instituciones públicas que resuelven vetar a los estigmatizados, departamentos que se ponen del lado de los estudiantes y en contra de los profesores: aquí residen las razones del éxito parcial de esta «cultura» de rasgos iliberales. Cualquier estudioso de los movimientos sociales sabe que el empuje de estos últimos depende del contexto de oportunidad en que se desenvuelven; cuanto mayor sea la receptividad de las instituciones y las empresas a las quejas de los activistas, más fuerza cobrará el empeño por silenciar a los disonantes. A estos efectos, la obsesión por mantener una reputación intachable y el miedo a perder el favor de una parte del público permita explicar la actitud de no pocos decisores. Se trata de una reacción que comprensible cuando hablamos de empresas privadas; las instituciones públicas, por el contrario, están obligadas a respetar los principios constitucionales y no pueden ceder a esta clase de presiones. Pero la amarga verdad es que la presión agresiva funciona con más frecuencia de la deseable: por eso se ejerce.
Manuel Arias Maldonado, Cancelando que es gerundio, revistadelibros.com 17/11/2021 [https:]] -

19:00
La cultura de l'ofensa contra Sòcrates.
» La pitxa un lio
El pasado 8 de septiembre el filósofo Peter Boghossian presentó su renuncia como profesor de la Portland State University. Especializado en cuestiones de pensamiento crítico y ética, Boghossian es un adepto confeso del método socrático, que practicaba en sus clases sobre ciencia y pseudociencia o filosofía de la educación. Como ha señalado, si uno piensa que el fin de la enseñanza no es dar conclusiones hechas a los estudiantes, el método socrático es el más apropiado para llevarlos a pensar por sí mismos de forma rigurosa a través de preguntas y de la discusión razonada, de modo que sean capaces de someter a escrutinio las opiniones dominantes y los supuestos de los que parten.
Manuel Toscano, Las razones de Peter Boghossian, vozpopuli.com 22/09/2021 [https:]] -

18:52
La importància de la filosofia
» La pitxa un lio
En una de las obras clásicas de Platón, Teeteto, el personaje de Sócrates compara la tarea que ejerce en el foro público de Atenas (la filosofía) con el oficio de la comadrona. Igual que la partera no puede dar a luz, pero ayuda a las mujeres a que puedan alumbrar, él no puede producir nuevas ideas, pero ayuda a los jóvenes a generarlas.
La analogía es interesante porque nos da una indicación bastante adecuada sobre la caracterización e importancia de la filosofía. Esta no es una experticia que produce descubrimientos cognoscitivos, como acontece con la física o la biología, sino una actividad dialógica en la que el filósofo incita a la reflexión que permite repensar los problemas interpretados de una determinada manera sobre la base de los prejuicios de una determinada cultura o tradición.
Esa tarea es tan urgente hoy como lo fue hace veinticinco siglos, porque el desarrollo de la cultura científico tecnológica incorporado a un modelo económico globalizado de competitividad y productividad no deja tiempo para reflexionar y reorientar nuestra mirada sobre los supuestos y las posibles implicaciones dañinas para el futuro de las sociedades democráticas.
Como señaló Michael Sandel en su famoso curso sobre la justicia impartido por años en la Universidad de Harvard: “la filosofía funciona tomando lo que ya sabemos en escenarios familiares y luego volviéndolos extraños… nos desacostumbra de lo familiar pero no por medio de suministrar nueva información sino por medio de invitarnos y provocarnos una nueva forma de ver”. ( [https:]] ).
Leonardo Díaz, Ante el Día Mundial de la Filosofía, acento.com.do 18/11/2021 [https:]]
-

 10:39
10:39 Filmosofia a Cardedeu
» Filosofia para todos
Divendres, 26 de novembre 2021 - Horari: 18 h
Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu
FILMOSOFIA
El somni de Cassandra, dirigida per Woody AllenSinopsiMalgrat les dificultats econòmiques, Ian (Ewan McGregor) i el seu germà Terry (Colin Farrell) compren un veler de segona mà, anomenat “Cassandra’s Dream”, per a sortir a navegar el caps de setmana. Ian coneix a Angela (Hayley Atwell), una atractiva actriu que acaba d’arribar a Londres buscant l’èxit professional. Ian s’enamora d’ella. La passió pel joc de Terry posarà als dos germans en una situació delicada i hauran de recórrer al seu oncle Howard (Tom Wilkinson). Però tot té un preu i l’oncle els obligarà a infringir la llei evidenciant la baixesa moral dels dos germans. [Font: Filmaffinity]
Cinefòrum dina... (... continúa)
-

3:56
¿Qué es un clásico?
» El café de Ocata"¿Qué es un clásico?", me preguntaron ayer por la tarde. Esta fue, esquematizada, mi respuesta.Un clásico es el autor que:
- No temes que te decepcione, sino decepcionarlo.
- Te proporciona la posibilidad de contemplar el presente desde el pasado y bajarle los humos al historicismo.
- Te dice cosas sobre el presente que el presente no sabe.
- Le da densidad (que no comodidad) a tu vida.
- Te muestra que no hay culturas inocentes.
- Ha marcado los centros de gravedad de los problemas que nos vienen ocupando.
- Te permite participar en la "gran conversación" que constituye lo mejor de la cultura europea.
- Permite el elitismo democrático (pone el elitismo al alcance de quien quiera conquistarlo).
- Garantiza la base de la educación liberal, atributo del hombre libre.
- Siempre te dice algo nuevo y relevante.
-

 1:12
1:12 Halloween, identidad y metaverso.
» Filosofía para cavernícolas Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraEs tradicional discutir cada año sobre la amenaza que representa Halloween para nuestras más rancias costumbres. Una discusión en la que suele olvidarse que la cultura es necesariamente algo vivo, cambiante y sujeto, siempre, a influencias externas. De hecho, si nos pusiéramos a escarbar descubriríamos que la mayoría de nuestras tradiciones son fruto de la influencia o colonización de otros pueblos (celtas, fenicios, romanos, árabes o, ahora, anglosajones).
¿Se imaginan las protestas de los antiguos celtíberos por la invasión de latinajos de la que proviene nuestro idioma? ¿O el desprecio con que los viejos despotricarían del “foot-ball” a principios del siglo pasado? Pues ya ven, no hay ahora nada “más nuestro” que hablar español o jugar al fútbol. Y así con todo. Por eso hay que reírse a mandíbula batiente de aquellos que pregonan el acabose cultural que, según ellos, supone celebrar Halloween. Más aún cuando muchos de los que reniegan hoy de las pérfidas costumbres extranjeras son los mismos que, de jóvenes, sufrieron la incomprensión de sus mayores por darle caña al rock, vestir como vaqueros de Wisconsin o desmelenarse en la “discothèque”. ¡O tempora, o mores!
Que los chicos de hoy prefieran, en fin, deambular por la ciudad disfrazados de zombi a comer castañas pilongas en el campo es tan normal como que los mayores nos escandalicemos de ello y entonemos un afectado lamento de idealizada nostalgia por “lo nuestro”. Ha pasado siempre. Lo peliagudo es que confundamos “lo nuestro”, no ya con lo que (si acaso) conviene conservar en un museo, sino “con lo que hay que imponer por ser parte consustancial de nuestra identidad”. Cuando la gente se pone identitaria se acabó la risa, y toca echarse a temblar.
Lo menos malo que puede pasar cuando la gente enferma de “terruñismo” es que le dé por el folklore, es decir, por la momificación subvencionada de lo que antes fue cultura viva (y que, como todo lo vivo, tiene irremisiblemente que morir). Y ojo que el folklore y su estudio no están mal en sí. El problema viene cuando pretende imponerse como lo que no es, como cultura viva, y se obliga cordialmente a los niños a vestirse de lagarterana, a leer al bardo local en la escuela (por malo que sea), o a aprender el aurresku o la sardana para exhibirse el día de la fiesta nacional. Algo que, de momento, y toquemos madera, no ha pasado aún por aquí.
Decía hace años el escritor Sánchez Adalid (justo en el discurso de entrega de la medalla de Extremadura) que, gracias a Dios (Adalid, además de escritor es cura), los extremeños no tenemos identidad y que, justo por eso, somos libres. No puedo estar más de acuerdo. Tal vez, frente a la estrechez cateta de otros, los aquí presentes hemos intuido que la identidad humana, más que un anclarte en las costumbres de “toda la vida”, es un deseo de identificarte con lo que te es extraño pero que, si lo miras sin demasiado miedo (o con algo de amor), te acaba desvelando ese fondo entrañable que eres tú mismo. No hay mejor forma de crecer que sumando identidades. Y cuanto más otro y extraño sea aquello que asimilamos, más y mejor nos engorda el alma. Amar tu tierra está bien; pero amar la tierra y costumbres de tus antípodas te hace, seguro, mejor persona.
Por supuesto, esto no quiere decir que todo cambio cultural sea bueno. Todo depende de la dimensión y, sobre todo, de la dirección del cambio. A este respecto, es sorprendente que la gente discuta ardorosamente sobre la “colonización cultural” que representa Halloween y se quede tan pancha acerca de otros cambios de costumbres infinitamente más graves.
Casi nadie habla aquí, por ejemplo, de la reciente apuesta de Facebook y otras grandes empresas por la creación de entornos virtuales digitales (el llamado “metaverso”) a los que, tal vez en poco tiempo, tendremos que “teletransportarnos” para trabajar, relacionarnos, dar clases, comprar, opinar, entretenernos, manifestarnos, votar o hacer todo tipo de gestiones con la misma naturalidad con que lo hacemos ya en el tosco Internet bidimensional de toda-la-vida.
Y fíjense que no se trata de la simple “colonización” de nuestro paisaje cotidiano, ya de por sí repleto de pantallas generadoras de “realidad”, sino de la paulatina sustitución de este por otro mundo virtual creado y controlado hasta el último detalle por los ingenieros de esas gigantescas empresas tecnológicas que son Facebook, WhatsApp, Microsoft, Amazon, Apple…. ¿No es de esta “super invasión cultural” de la que tendríamos que estar hablando (aunque sea en el enjambre de redes sociales que ella nos proporciona) en lugar de sobre la pervivencia de la “chaquetilla”? Si no reparamos en cosas como esta, los zombis vamos a ser nosotros, y no los chiquillos que se disfrazan en Halloween.
-

17:52
La força dels febles (Amador Fernández-Savater)
» La pitxa un lio
La fuerza de los fuertes nos hace objetos y aislados, la de los débiles es convertirnos en sujetos interconectados.
El débil es fuerte si pelea desde su terreno, en sus territorios de vida, los que habita. Clausewitz habla de los terrenos físicos: los valles, las montañas, los desiertos, los lagos, los débiles son amigos de los territorios y estos les ayudan. Los movimientos sociales tienen sus montañas y sus valles: plazas, barrios, centros de salud, escuelas, solidaridad vecinal, etc. Son territorios de vida, la fuerza de los débiles pasa por el arraigo en territorios de vida.
La "guerra ofensiva" no solo es un paradigma militar, sino político, social, económico, cultural, existencial. Es la idea de conquista, que pasa por dominar al otro, por rendir su cuerpo y su voluntad para apoderarte de su territorio, de sus riquezas. Y eso pasa por ejercer fuerza sobre el mundo, a través de las armas, del miedo. El sujeto (dominador) se separa de un objeto a dominar a través de la fuerza bruta.
Los débiles tienen fuerza si piensan de otro modo. En lugar de distanciarte del mundo para dominarlo, funciona hacerte su amigo: ser amigo de la población, del tiempo, del espacio, de las formas de vida. No dominar a la gente, sino ser la gente. No dominar el terreno, sino ser el terreno. No dominar el tiempo, sino ser ese tiempo. Cuantos más vínculos —con los cuerpos, los territorios, la materia— más fuerza. Es otra experiencia de la vida y del mundo.
Hay dos fuerzas, la de los fuertes y la de los débiles. Los débiles se equivocan si usan la fuerza de los fuertes, si usan por ejemplo el terror contra el terror y entran en la guerra en espejo e introducen lo que quieren combatir.
Hegel añade algo a Clausewitz: la guerra no es solo una prueba de fuerza, dice, sino también de traducción. La guerra no es solo un choque de fuerzas, sino una guerra semiótica por asimilar al otro. Eso significa traducir: entrar dentro del otro, escucharlo atentamente con el fin de poder absorberlo y borrarlo. Vencer es convencer, que el otro acabe pensando como tú.
Olga Rodríguez, entrevista a Amador Fernández-Savater: "Los débiles se equivocan si usan la fuerza y los métodos de los fuertes, el diario.es 05/11/2021https://www.eldiario.es/cultura/amador-fernandez-savater-debiles-equivocan-si-fuerza-metodos-fuertes_128_8449433.html?fbclid=IwAR3RclarNOXEA-sVM4T6s4oTNUBVRjXNagxvkiOvQwHfxxcixuYGLxksk_s
-

17:41
En democràcia no hi ha dreceres.
» La pitxa un lio
La UE nunca fue un proyecto democrático. Nació como un proyecto de integración económica sin integración política y sus déficits democráticos se han criticado desde hace décadas. Pero lo que refleja la crisis actual es que, a consecuencia de dichos déficits, los países europeos están dejando de ser democracias también. A más tardar desde la crisis de 2008, los ciudadanos han podido comprobar que ejercer el derecho al voto tiene poco que ver con poder influenciar las políticas a las que están sujetos. El ejemplo más extremo fueron las elecciones griegas de 2015. La mayoría de los ciudadanos eligieron un partido con una agenda explícita de rechazo a las políticas de austeridad y lo único que consiguieron es que ese partido fuera el que administrara las mismas políticas de austeridad que los ciudadanos habían rechazado por márgenes masivos. Elecciones más recientes (por ejemplo, en Italia) y referendos como el del Brexit confirman esta tendencia. Tras tres décadas de tecnocracia neoliberal que culminaron en la crisis financiera de 2008 y las políticas de austeridad impuestas al margen de las necesidades y preferencias ciudadanas, el surgimiento del populismo y el etnonacionalismo como reacción en la mayoría de sociedades democráticas es un claro síntoma de la crisis profunda de representación política. Los líderes populistas prometen devolver el control al “pueblo” quitándoselo a las élites políticas y las minorías a las que supuestamente sirven. La situación política actual sugiere que los países democráticos sólo pueden elegir entre la tecnocracia y el populismo, entre el gobierno de expertos y el de las masas ignorantes. La pandemia parece estar empeorando la situación. La necesidad de proteger la salud pública con confinamientos o mandatos de vacunas está polarizando a la ciudadanía entre los populistas que desconfían de los expertos y los tecnócratas que desconfían de los ciudadanos ignorantes.
Sin embargo, si el descontento de la ciudadanía se debe a la exclusión, la solución no puede ser más exclusión. Por muy diferentes que parezcan el populismo y la tecnocracia, los dos son incompatibles con la inclusión democrática. Representan una amenaza al compromiso democrático de que todos los ciudadanos puedan determinar las decisiones políticas a las que están sujetos. El populismo defiende el gobierno de la mayoría electoral a la que identifica como “verdadero pueblo” y exige que las minorías defieran ciegamente de las decisiones de la mayoría. La tecnocracia defiende el gobierno de la minoría a la que identifica como “los expertos” y exige que la mayoría ignorante defiera ciegamente a las decisiones de la minoría. Ambas opciones aceptan una división permanente entre los ciudadanos que toman decisiones políticas y los que obedecen ciegamente. La expectativa de deferencia ciega es el rasgo autocrático común al populismo y la tecnocracia.
En momentos de crisis las propuestas de reforma proliferan, pero muchas caen en la tentación de buscar atajos populistas o tecnocráticos. Ejemplos europeos preocupantes son las reformas populistas en Polonia y Hungría dirigidas a socavar la independencia judicial, con argumentos supuestamente democráticos de devolver el control al “pueblo” y quitárselo a una élite ilegítima de jueces, dejando a grupos minoritarios (ciudadanos LGTBQ+, mujeres, inmigrantes, minorías étnicas o religiosas…) indefensos para proteger sus derechos y sin más alternativa que deferir ciegamente a las decisiones de la mayoría dominante. Una tendencia también preocupante son propuestas tecnopopulistas que prometen incrementar la participación ciudadana, por ejemplo, organizando asambleas ciudadanas para tomar decisiones políticas difíciles sobre el cambio climático, la inmigración o las pandemias. Estas propuestas se justifican como una manera de permitir que los ciudadanos tomen las decisiones políticas que les afectan en vez de dejarlas en manos de burócratas o partidos. La participación está limitada a un grupo minúsculo de ciudadanos seleccionados al azar a los que se les da la información necesaria y la oportunidad de deliberar sobre una cuestión. El carácter antidemocrático de estas propuestas radica en la expectativa de que la inmensa mayoría de la ciudadanía defiera ciegamente a las decisiones de unos pocos sobre los que no puede ejercer ningún control democrático. Frente a estas propuestas, los ciudadanos deberían reclamar que las asambleas se organicen con fines genuinamente democráticos. En vez de empoderar a unos pocos para que piensen y decidan por ellos, los ciudadanos podrían usar dichas asambleas para empoderarse a sí mismos. Las asambleas pueden proporcionar información fiable sobre razones a favor y en contra de decisiones importantes, pero no pueden ni deben sustituir a la ciudadanía en la toma de decisiones.
Las propuestas populistas y tecnocráticas ni son democráticas ni pueden funcionar. Tientan a los ciudadanos con la trampa antidemocrática de creer que los resultados políticos a los que aspiran se podrían conseguir más rápidamente con un atajo y dejan a sus conciudadanos detrás. Los tecnócratas confían en que, si se dejara gobernar a los “expertos”, se conseguirían mejores resultados más rápidamente. Los populistas creen que, si se dejara gobernar al “pueblo” verdadero, se conseguirían mejores resultados. Ambos olvidan que una sociedad no puede ser mejor que sus miembros. A menos que los ciudadanos acepten las políticas a las que están sujetos y hagan su parte para que los objetivos de dichas políticas se cumplan, no se conseguirán los resultados en cuestión. Ser demócrata consiste precisamente en reconocer que no hay atajos para obtener mejores resultados.
Cristina Lafont, Estados Unidos y la UE no son democráticas, El País 07/1172021 [https:]] -

17:31
Quan allò barat resulta car.
» La pitxa un lio
Hay varios motivos que explican la inflación presente, pero el principal es la imbecilidad occidental. Todos los demás están subordinados a ese, que se forja en una manera ilusa de pensar y que se ve ratificada en una visión de la economía que se desenvuelve en jardines angelicales de productividad, masa monetaria, mercados de trabajo adaptados y demás, pero que olvida que la economía es también una cuestión de poder.
La explicación es sencilla, y en su mismo enunciado deja entrever las debilidades a las que esa estructura aboca: cuando una gran mayoría de bienes se producen en muy pocos lugares, muy alejados de sus mercados finales, y en un momento de concentración del mercado, es evidente que las cosas saldrán mal en algún momento. Los cuellos de botella en la cadena pasarán factura. Si además, producto de la obsesión con el 'just-in-time', no se han almacenado suministros para las eventualidades, ya que parte del modelo de negocio se basa en recortar costes, y el almacenaje cuesta, es fácil comprender que, cuando se produce escasez por algún motivo, los precios aumentan mucho más de lo que debieran.
La pregunta es por qué se decidió que Europa (Occidente en general) adoptase esta forma de operar, que parecía una mala idea, y que, por tanto, había sido habitualmente evitada. Los motivos, no obstante, eran evidentes: ese modo permitía que las grandes empresas redujeran notablemente sus costes, y así depredaran a las pequeñas y medianas firmas de su sector y abarataran de manera sustancial el coste del factor trabajo. Actuar así permitía, por tanto, generar más recursos para los accionistas y precios más bajos para el consumidor. Es cierto que este, deslocalizada la producción y presionada la pequeña y mediana empresa, perdía poder adquisitivo, porque desaparecían muchas firmas y muchos puestos de trabajo, y los existentes estaban peor remunerados, con lo que ganaba por un lado y perdía más por otro. Pero daba lo mismo, porque se apeló con éxito a la eficiencia, a la innovación y a la falacia de los precios baratos.
Esteban Hernández, Nos suben los precios porque somos tontos, El Confidencial 09/11/2021 [https:]] -

17:20
"En la democràcia no es vota tot" (Manuel Cruz)
» La pitxa un lio
Es posible que con la democracia no hayamos hecho, sobre todo desde la izquierda, una valoración adecuada de sus posibilidades. Sectores de la izquierda durante muchísimo tiempo eran muy recelosos respecto a lo que llamaban la democracia formal, como diciendo que no es una auténtica democracia, o una democracia, como han dicho otros después, no del todo plena. Incluso, a veces, los hay que, para defender la democracia, insisten en que es un conjunto de procedimientos, de normas.
Yo insisto en que esa es una valoración insuficiente de la democracia y que ello se hace evidente en el momento en que hay problemas, como por ejemplo ha ocurrido en la década pasada. En alguna ocasión he afirmado que la década pasada ha sido algo así como el período de entreguerras del siglo XXI; es decir, entre la crisis del 2008 y la pandemia del 2020. Durante esa década han aparecido un sinfín de libros sobre la crisis de la democracia, sobre la muerte de la democracia,… y muchas veces se hablaba de esta crisis como si, de golpe, hubiesen salido una serie de setas, personajes tipo Bolsonaro, Trump, Le Pen, que están atacando la democracia sin que sepamos muy bien porqué. Se impone una reflexión sobre cuál es la naturaleza de la democracia. En Catalunya lo hemos visto muy claramente. Aquí ha habido ataques frontales a la democracia en nombre de la democracia, con el eslogan “això va de democracia”. Se estaba dando por descontado que la democracia es sustancialmente votar y que ahí se agotaba la democracia. Sin embargo es al contrario: la democracia es una construcción bastante elaborada que intenta precisamente salvaguardar toda una serie de valores. Lo que los americanos llaman “check and balance” tiene que ver con esto, con que haya mecanismos de control, de contrapeso, para salvaguardar cosas tales como el derecho de las minorías. Ya los griegos, y más recientemente Tocqueville, se refirieron a “la dictadura de las mayorías”. Si uno reflexiona en profundidad y detenimiento sobre la democracia ve que es mucho más que un mero conjunto de procedimientos.
Sócrates acata una sentencia que considera injusta y acepta beber la cicuta porque cree que es muy importante respetar la ley, que la ley es fundamental para la democracia. Siempre habrá alguien que considere que una ley es injusta. El problema es que la democracia proporciona herramientas para corregir una ley injusta. También ha habido quien ha llegado a afirmar cosas tales como “desobedeceré las leyes que considere injustas”. Obviamente no es de recibo que la obediencia o desobediencia dependa de lo que cada cual considere justo o injusto (en el libro dedico un epígrafe a hablar de la desobediencia y el derecho a disentir). La forma de proceder correcta ha de ser otra: una sociedad, una vez que ha acordado un marco y unos procedimientos, lo que hace es corregir o modificar una ley injusta. Solamente en situaciones límite se puede aceptar eso: cuando no exista democracia. Valdría la pena recordar, ahora que algunos tanto recuerdan la lucha contra el racismo en los EEUU en los años 60, que si Kennedy envió la Guardia Nacional a Alabama fue porque el gobernador de aquel Estado se negaba a cumplir las leyes; esto es, actuó para restablecer la legalidad.
Es correcto, desde el punto de vista historiográfico, definir nuestra democracia como una ‘democracia liberal’, pero cuando sólo se pone el énfasis en ‘liberal’ se hace referencia a la formalidad de la democracia; es decir a que sea una organización de la vida colectiva con libertades, de expresión, de empresa, de partidos políticos, separación de poderes… Eso es verdad, pero es solo una parte de la verdad. Si no incluyes otros elementos, esa no es todavía la democracia de la que pretendo hablar. La Constitución define nuestro estado como un ‘estado democrático y social de derecho’. La democracia, en las últimas décadas, ha ido más allá de una arquitectura formal. Nuestra Constitución, aunque eso se tenga que desarrollar, alude a derechos materiales, al derecho a la vivienda, al trabajo… No es solamente que haya libertades y si con ese régimen de libertades la gente vive fatal, ya se apañará. No, no. La democracia, las constituciones democráticas y los teóricos de la democracia avanzan cada vez más en esa dirección. John Rawls, en su libro ‘Teoría de la justicia’, plantea que no cabe considerar como justa una sociedad por el solo hecho de que todos sus ciudadanos tengan los mismos derechos, fundamentalmente porque los hay a los que, por utilizar su terminología, “la lotería natural” les ha perjudicado. Pues bien, sin forzar mucho su planteamiento, bien podríamos incluir entre los damnificados aquellos a los que ha perjudicado la lotería social. No basta con afirmar, por poner un ejemplo sencillo y rotundo, que todo el mundo tiene derecho a la educación, puede ir al colegio, y pensar que con esto queda todo resuelto. No es igual la situación del chico o chica que nace en el seno de una familia burguesa, con padres liberales que le ayudan a hacer los deberes, con una habitación en la que está solo o sola, con un ordenador, una biblioteca, que la situación del chico o chica que vive en el extrarradio en un piso diminuto, que tiene que hacer los deberes en la cocina mientras su madre prepara la cena, sus hermanos corren por el pasillo dando gritos y la abuela tiene la televisión puesta a un volumen alto porque ya no oye bien. No todos parten del mismo lugar. Unos parten de un lugar más atrasado que otros. Por tanto, una sociedad democráticamente justa es aquella en que todos parten del mismo lugar. Y luego podemos hablar y discutir de la meritocracia, de eso que tanto gusta a la derecha de la cultura del esfuerzo. Puede ser aceptable, pero siempre que la línea de salida sea la misma para todos y en esas cosas tiene que entrar la democracia.
La democracia es un conjunto de procedimientos, herramientas y valores para organizar la vida en común y, obviamente, esos procedimientos y esos valores tienen que ir cambiando a medida que la vida en común va variando. Había regímenes formal y materialmente democráticos que tenían, hasta no hace tantos años, unas fallas espectaculares. Por ejemplo, no contemplaban el voto de la mujer. ¿La sociedad norteamericana del siglo XIX no era democrática? Sí lo era. Cumplía unos cuantos requisitos. Pero le faltaban otros. La democracia es un work in progress, evidentemente. Pero eso pasa con todo. Los teóricos de los derechos humanos suelen hablar de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. No nos hemos quedado en la primera Declaración de Derechos Humanos. Hemos añadido otros. Dentro de un tiempo podría ser que, por ejemplo, incorporáramos los derechos de los animales. Hay gente que lo está planteando ya ahora. Pero la realidad es que todavía no lo tenemos en cuenta. Dentro de 50 años, a lo mejor habrá quien diga que “¡hay que ver con nuestros antepasados!: decían que eran demócratas y no respetaban los derechos de los animales”. Es posible. Lo único que podemos hacer es intentar ser máximamente conscientes de nuestra situación y, a partir de ahí, intentar hace las cosas lo mejor posible. Por descontado que dentro de un tiempo se reconocerán otros derechos. ¿Que se mejorará esta democracia? Sí. Ojalá.
Es evidente que en democracia no se vota todo. Eso es obvio. Yo le diría a mi interlocutor: Elija usted el país democrático que crea que mejor funciona y mire usted cuantas instituciones, órganos, figuras importantes de su estructura no son elegidas o no lo son directamente por los ciudadanos. No hay país donde todo se está votando constantemente. Es más, en los países donde se vota mucho, aunque no se vote todo, hay un cierto acuerdo de que eso no es funcional. Recuerdo que en un viaje a Italia había un referéndum sobre veinte o treinta puntos. Se votaba cosas muy diversas. Eso no tiene demasiado sentido. Es la democracia la que “se inventa” la idea de los representantes y el ciudadano delega en su representante y es ese representante el que analiza, estudia y decide lo que cree mejor. En una democracia, los ciudadanos no andan decidiendo por todo.
Siscu Bages, entrevista a Manuel Cruz: "La gran ventaja de la democracia no es que garantice el acierto, sino que permite corregir el error", Catalunya Plural 10/11/2021 [https:]]
-

9:33
El locutorri, nueva entrega
» El café de Ocata -

23:40
Sobre otra revolución pendiente
» El café de Ocata
-

 20:04
20:04 Filosofía o la utilidad de las utilidades
» Filosofía para cavernícolas Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraDecía Kant que la filosofía, justo por no ser inmediatamente útil para nada, era el más necesario y libre de los saberes. Diríamos que, gracias a estar “liberado” de lo urgente y cotidiano, el filósofo puede dedicarse a lo más práctico de todo: a averiguar para qué debe servir lo que sirve o, como decía Machado, a buscar la “utilidad de las utilidades”.
Así, no es que la filosofía “no sirva para nada” sino, más bien, que “no sirve a nada ni a nadie”. Y justo por no servir a nada ni a nadie, puede servir para todo (para lo más fundamental de y del todo) y consagrarse a la búsqueda de la verdad, caiga quien caiga (o caiga lo que caiga). ¿Habrá algo más útil que esto?
Veamos un ejemplo de cómo la filosofía sirve en efecto para todoen el ámbito, siempre polémico, de la educación. En general, cualquier asunto o disputa mínimamente interesante sobre educación ha de echar mano de la filosofía. Piensen en qué, por qué y para qué debemos educar a niños y adolescentes. Toda respuesta que demos a estas preguntas habrá de deducirse de alguna concepción (consciente o inconsciente, crítica o acrítica) de lo que son y deben ser las personas, la sociedad, el conocimiento o el mundo; esto es: de una determinada perspectiva o modelo filosófico de la realidad. De hecho, las teorías pedagógicas o las políticas educativas se diferencian por la “filosofía de la educación” que sustenta a cada una de ellas. Y reparen que digo “filosofía” y no “ciencia” de la educación. La razón es que no hay ciencia positiva alguna que se ocupe del “deber ser” ni, por tanto, del cómo, en qué y para qué “debemos” educar a nadie.
Pensemos ahora en lo que debemos enseñar al alumnado. En cuánto de ciencia, religión, valores, arte o hábitos físicos se le debe transmitir. O en si hay que enseñárselo todo junto, en “ámbitos”, o en compartimentos estancos como hasta ahora. Para aclarar estas cuestiones debemos igualmente echar mano a la filosofía y preguntarnos qué es un saber, en qué se diferencian y qué tienen en común las distintas disciplinas, o cuál es la verdad y el valor de sus respectivas y presuntas verdades y utilidades. Así, por ejemplo, si no queremos impartir materias aisladamente (lógico, dado que en ningún sentido esencial están aisladas), será imprescindible aplicar una perspectiva sistémica, articulada, reflexiva y crítica del saber en general y de cada una de sus partes, esto es: un saber del saber mismo. O lo que es igual: una filosofía del conocimiento.
Vayamos al cómo enseñar. Seguro que todos coincidimos en que una enseñanza verdaderamente eficaz es aquella que hace que el alumnado comprenda a fondo, valore y asimile determinados saberes (y que, motivado por ello, adopte determinas actitudes y se ejercite en ciertas destrezas). Ahora bien, ¿qué es comprender a fondo algo sino entender sus causas y principios últimos? Esto es: saber no meramente lo “qué” ocurre, sino también “por qué” y “en orden a qué” ocurre. Si a un niño o adolescente no se le alimenta el deseo natural de saber las razones profundas de las cosas, para tener, así, una visión coherente y con sentido de lo real (por discutible y perfectible que esta sea), este deseo se le desinfla, y ante ese alumno desmotivado solo caben ya las amenazas, los exámenes, las broncas, el esfuerzo mecánico: todo lo que, en suma, nada tiene que ver con educar a nadie.
Afrontemos, al fin, la que es, acaso, la pregunta filosófica más importante con respecto a la educación: ¿para qué educarnos o educar a nadie? Es obvio, en primera instancia, que la educación es imprescindible para sobrevivir, pero para eso vale casi cualquier educación (y no hacen falta escuelas ni maestros). Educarnos debe servir, como diría Aristóteles, no solo para vivir, sino para vivir bien. Y aquí nos topamos con el problema de los problemas filosóficos: qué es el bien. O, en un sentido más social: qué es lo justo. En una y otra cosa (en el saber y la práctica de lo bueno y justo) solo cabe avanzar pensando y dialogando como hacen la ética y la filosofía. No hay otro camino. Y sin andar en esa búsqueda activa y crítica es imposible ser buena persona o ciudadano libre y responsable.
Dicho lo dicho, espero haber mostrado que la filosofía, aunque particular y superficialmente inútil, sirve general y fundamentalmente para todo lo que es importante (empezando por la reflexión en torno a lo importante mismo). Y que, en el ámbito de la educación, es necesaria para que esclarezcamos en qué, cómo y para qué debemos educar y educarnos. Ahora, señores gobernantes, dejen ustedes al común de los ciudadanos (los que no puedan o quieran acceder al Bachillerato) sin ética ni filosofía y, por muy modernas, europeas, competenciales y molonas que sean sus nuevas leyes educativas, no servirán para nada. Para nada justo o bueno, claro.
-

16:15
Competencias y memoria
» El café de OcataI. La educación competencial:
Simone Weil contaba este cuento hindú: Un asceta que ha pasado 14 años en la más completa soledad, va a visitar a su familia. Uno de sus hermanos le pregunta qué ha conseguido con su ascetismo y él le muestra que puede caminar sobre las aguas. El hermano llama a un barquero y por una moneda pasa de una orilla a otra. “¿Vale la pena 14 años de ascetismo para conseguir hacer algo que vale una moneda?”, le pregunta.
¿Adivinan ustedes cuál de los dos ha recibido una educación competencial?II. La memoria
L. tiene 94 años y nunca nadie la ha oído quejarse de nada. Se lo comenté el domingo cuando fui a su casa a hacerle una entrevista. Me contestó: “Cuando me duele algo, voy al médico, no a la vecina."
Hoy he vuelto a su humilde piso en un humilde barrio obrero de Barcelona y me ha recibido con la alegría de siempre. Esta mujer, que no mide metro y medio irradia cordialidad y eso que en su vida hay experiencias tremendas. Hija de un minero asturiano, vivió la revolución de Asturias y la guerra civil. Fue una de las niñas de Rusia y, por lo tanto, puede hablar mucho de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde viajó a Cuba. Su marido le organizó la marina de guerra a Fidel y ella creó la facultad de psicología en la Universidad de La Habana. Allí le tocó la crisis de los misiles. En el 70 regresó a Moscú y un año después consiguió el pasaporte para volver a España, donde vivió intensamente la Transición y la desaparición del PSUC y del PCE, carcomidos por crisis internas.
Sabe lo que es el hambre. La experimentó en Asturias, en Moscú y a su regreso a Barcelona.
El domingo comimos juntos en un chino garbanzos con callos y al despedirme me entregó un texto manuscrito de 9 páginas que su marido escribió sobre Ramón Mercader, a quien trató íntimamente en Moscú. Nada más llegar a casa me lancé sobre él. Hoy he vuelto a su casa para devolvérselo. Me ha preguntado varias veces a qué he ido. Se lo explicaba y, al poco rato, me volvía a insistir. "Aún no me has dicho a qué has venido."
-

 17:38
17:38 Resultats Fotofilosofia 2021
» SAPERE AUDEREUna vegada fet el recompte final de les votacions per escollir les Fotofilosofies que representaran a l'escola el proper 17 de novembre a la Mostra d'enguany, els resultats, que en tot moment han estat molt ajustats, han estat els següents:
1a. FOTOFILOSOFIA (41 vots)
33. Vivim o sobrevivim? de la Israelis Vargas
2a-3a FOTOFILOSOFIA (37 vots)
36. És tan sols un esport? del Vieux Djitte 46. Hi ha vida després de la mort? de la Valerie Cortés
4a-5a FOTOFILOSOFIA (30 vots)
34. L'esforç assegura l'èxit? de FilosofiaPuraRassa 35. Qui ets? de la Sara Meziani
Moltes felicitats als seleccionats i les seleccionades, així com també a tota la resta per la seva participació.
-

21:48
Com lluitar contra les fake news?
» La pitxa un lio
¿Qué se puede hacer contra las noticias falsas? En un momento en el
¿Qué se puede hacer contra las noticias falsas? En un momento en el que las opiniones opuestas chocan más que nunca, la incertidumbre generalizada se convierte en una tortura para muchos. No obstante, ¿es la verdad científica o dogmática el medio más eficaz para combatir la desinformación? ¿Deben enfrentarse los "hechos alternativos" con la verdad objetiva? Entrevista al filósofo Dorian Astor, especialista en Nietzsche, y al físico Etienne Klein.Realización :
Philippe Truffaut
Invitado :
Dorian Astor
Etienne Klein
Presentación :
Raphaël Enthoven
País :
Francia
Año :
2021
-

23:42
Escribir
» El café de OcataAndo intensamente dedicado a la escritura de un ensayo que inicialmente iba a titularse "Sostener el mundo" y que ahora estoy tentado en titular "En busca del tiempo que vivimos". Estoy en ese momento feliz en que las horas pasan volando porque las ideas fluyen y todo parece coherente, claro, profundo, riguroso...
Por reiterada experiencia sé que después, cuando lea lo escrito, me parecerá que no hay una línea que merezca la pena y tendré que dejarlo unas semanas en un cajón para que repose y mi cabeza atienda a otras cosas.
Pasado el tiempo que considere oportuno, le echaré otra mirada con más calma y entonces, con más objetividad, descubriré que este capítulo debe estar en otro sitio, ese punto está mal explicado, ese otro necesita un mayor desarrollo, esas diez páginas sobran...
Se lo llevaré al editor dudando de si no me estaré precipitando.
Se publicará finalmente y me lleegará a csa un paquete y al abrir el primer libro, entusiasmado, lo primero que veré será un gazapo: una falta de ortografía, un lapsus calami, una referencia mal citada... y concluiré que, efectivamente, debería haber esperado.
Hasta que comienzan a llegarme mensaje de amigos a los que admiro dándome su opinión. Y entonces respiraré, decidiré creerlos y comenzaré a darle vueltas al próximo.
-

13:33
Moralitat i universalitat
» La pitxa un lioLas personas piensan que sus normas morales personales deben aplicarse a todo el mundo. Si uno tiene la convicción moral de que la circuncisión femenina está mal moralmente, seguramente considerará que está mal en todo el mundo y que es algo que no se debe hacer. Las personas experimentamos las actitudes que sostenemos con una convicción moral como absolutas, como normas universales verdaderas que otros deben compartir de manera que, como decía, proyectamos nuestras convicciones morales en los demás. Tal vez podemos llegar a comprender que hay diferencias de opinión en lo que consideramos imperativos morales, pero probablemente estamos convencidos de que si pudiéramos explicar a esas personas que piensan diferente “los hechos” acerca de ese asunto en el que hay desacuerdo, esas otras personas verían la luz y aceptarían nuestro punto de vista.
De la misma manera, las personas experimentan sus creencias morales como algo observable, como propiedades objetivas de las situaciones o como hechos acerca del mundo. Si le preguntáramos a una persona que considera que la circuncisión femenina está mal por qué está mal, probablemente se quedaría algo confundido y respondería: “Porque está mal”. Que está mal es algo evidente, tan claro como que dos más dos son cuatro.
Pablo Malo, La Psicología de las Convicciones morales, hyperbole.es 01/2021
-

13:32
Moralitat i autonomia.
» La pitxa un lioLas personas consideran que las convicciones morales representan algo diferente, o algo independiente, de las preocupaciones de cada uno por ser aceptado o respetado por las autoridades o los grupos. En otras palabras, los mandatos morales son autónomos, no heterónomos. En las convicciones morales las personas piensan que los deberes y derechos se siguen de los propósitos morales que subyacen a las normas de grupo, los procedimientos y los dictados de las autoridades. Es decir, no es algo que hacemos porque lo dicen las autoridades o nos lo imponen desde fuera. No es que las creencias morales sean anti-grupo o anti-autoridad, y sirven de hecho para unir al grupo, pero la fuente de legitimidad no es la autoridad o el grupo y no depende de ellos, es algo que está por encima de la autoridad incluso. La gente se centra más en sus ideales, en lo que se debe o no se debe hacer y esto está por encima incluso de las autoridades. Tanto es así que las personas piensan que los mandatos morales obligan incluso a Dios. En este estudio se llevan a cabo dos experimentos y la conclusión es que la gente piensa que ni siquiera Dios puede convertir hechos morales que se consideran malos en moralmente buenos. Curiosamente, la gente cree que Dios puede hacer cosas lógica y físicamente imposibles pero los hecho morales no puede cambiarlos.
Pablo Malo, La Psicología de las Convicciones morales, hyperbole.es 01/2021
-

13:30
Moralitat, emoció i acció.
» La pitxa un lioLa intensidad de las emociones que las personas experimentan en relación a las convicciones morales es mucho más fuerte que la intensidad de las emociones asociadas a cualquier otra convicción. La indignación que sentimos ante las transgresiones morales no tiene nada que ver con la que sentimos ante violaciones de preferencias o de convenciones. Puede que sintamos también malestar o ira ante la violación de convenciones normativas pero la magnitud de la reacción afectiva es mucho menor. La satisfacción y orgullo de cumplir con las normas morales es asimismo mucho mayor que la de cumplir con convenciones o normas que no son morales. Este componente emocional está relacionado con la capacidad de motivación que tienen las convicciones morales.
Las convicciones morales mueven a la acción. Reconocer un hecho es independiente normalmente de cualquier fuerza motivacional. Si yo reconozco que las moléculas de agua están formadas por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno eso no supone ningún mandato para la acción. Pero si yo creo que el aborto (o, alternativamente, interferir con la voluntad de una mujer de proseguir o no un embarazo) es algo que está mal moralmente, esto lleva incorporado una etiqueta del tipo “se debe” o “no se debe” hacer que motiva la conducta posterior. Y las convicciones morales proveen también una justificación para nuestras respuestas y nuestras acciones. Que algo está mal -que es malo moralmente, incluso monstruoso- es la justificación para nuestra posición y nuestra conducta. Así que las convicciones morales se experimentan como una combinación única de algo objetivo, verdadero, que impulsa a la acción y que justifica nuestras acciones.
Pablo Malo, La Psicología de las Convicciones morales, hyperbole.es 01/2021
-

13:28
Moralitat i intolerància
» La pitxa un lioUna implicación de las características tratadas hasta ahora es que la tolerancia de diferentes puntos de vista no tiene cabida cuando hablamos de convicciones morales: lo bueno es bueno y lo malo es malo, punto. La gente no quiere trabajar, ni vivir cerca ni siquiera comprar en una tienda de alguien que sabe que no comparte sus convicciones morales. Las personas mantienen una distancia física mayor con aquellos que no comparten sus convicciones morales e incluso los discriminan si tienen la oportunidad. Las convicciones morales se asocian con intolerancia.
Pablo Malo, La Psicología de las Convicciones morales, hyperbole.es 01/2021
-

13:27
Moralitat i desobediència.
» La pitxa un lioEste punto es una derivación del de la autonomía tratado más arriba pero conviene remarcarlo por separado. Cuando las personas tienen una certeza moral, juzgan incluso a las autoridades según su concepto de bien y mal y deciden si el sistema está bien o si está roto y no funciona como debiera. Es decir, la gente se guía por sus principios morales y si considera que las autoridades no los siguen, se pueden sentir liberados de su obligación de obedecerlas. Recordad que hemos comentado que ni Dios puede saltarse las normas morales así que de ahí para abajo ninguna otra autoridad puede tener legitimidad si se salta los mandatos morales. Pero no se nos escapa la trascendencia de lo que estamos estamos tratando, estamos hablando de la posibilidad de no cumplir leyes o normas promulgadas por esas autoridades con el riesgo de violencia y conflicto social que ello implica. Hay investigaciones que cita Skitka donde se observa que las personas rechazan a las autoridades y el gobierno de la ley cuando perciben que violan sus convicciones morales.
Sabemos que las personas son influenciables y tienden a mostrar conformidad con la opinión mayoritaria. Son famosos los experimentos de Asch o de Cialdini acerca del conformismo y de la influencia social donde se observa que la gente se deja llevar por la opinión de la mayoría. Pero cuando las personas tienen fuertes convicciones morales, no se dejan influenciar por los que las tienen diferentes y -como hemos visto- se distancian, se resisten a esas otras visiones y hasta se oponen. La gente mantiene sus puntos de vista y sus convicciones morales a pesar de las presiones para ceder y seguir a la mayoría y lo hace, como decimos, a pesar de que la presión provenga de las autoridades y las leyes.
Pablo Malo, La Psicología de las Convicciones morales, hyperbole.es 01/2021
-

13:26
Moralitat contra democràcia
» La pitxa un lio
Si las personas no ceden ni ante las autoridades o la ley cuando tienen fuertes convicciones morales, una consecuencia es que es muy poco probable que estén dispuestas a aceptar compromisos, o acuerdos o a ceder en ningún tipo de negociación que implique asuntos morales. Tanto en el laboratorio como en los conflictos que ocurren en la vida real, buscar procedimientos o soluciones para conflictos que implican convicciones morales es difícil, doloroso, complejo o directamente imposible.Diversos estudios han corroborado que si las personas tienen convicciones morales es más probable que voten y que participen y se impliquen activamente en la vida política, en buena medida porque viven como una obligación hacer algo al respecto del problema moral que perciben. Es más probable que la gente participe en manifestaciones, boicots a productos o que incluso sacrifique sus propios intereses para cumplir con lo que ordenan sus mandatos morales. Las convicciones morales motivan a las personas a votar o a implicarse en actividades políticas incluso cuando estas conductas pueden ser costosas para ellas. Parece que aportan a la gente el coraje y la motivación necesaria para implicarse en la creación de un mundo mejor. Por otro lado, las convicciones morales no admiten ser votadas y resueltas por mayoría, lo que entra en conflicto con las reglas del juego democrático. Por ello es letal para la convivencia moralizar las opiniones políticas.
Pablo Malo, La Psicología de las Convicciones morales, hyperbole.es 01/2021
-

13:24
Moralitat contra Justícia.
» La pitxa un lioCuando las personas tienen fuertes convicciones morales ponen los fines por encima de los medios para conseguirlos -su foco principal son los fines- y están dispuestas a aceptar cualquier medio que conduzca al resultado deseado, incluida la mentira y la violencia. El fin justifica los medios. Lo importante es que la autoridades tomen la decisión “buena” y eso es más importante que el camino por el que se llega a esa decisión. La moralidad es imperativa, la justicia es normativa y negociable. Por lo tanto, cuando la justicia y la moralidad entran en conflicto, no hay ninguna duda: las personas perciben las convicciones morales como universales psicológicos y verdades objetivas. La moralidad bate a la justicia. Por ejemplo, si una persona cree que un acusado es culpable y merece el castigo, está mas dispuesta a saltarse las garantías procesales y los procedimientos que garanticen un juicio justo y la presunción de inocencia.
Pablo Malo, La Psicología de las Convicciones morales, hyperbole.es 01/2021
-

12:18
Igualtat, diccionari Alain Badiou
» La pitxa un lioEl hecho de que lo posible se dirija a todos, más allá de una condición identitaria, lo que presupone es la igualdad. Aquí se vinculan universalismo e igualdad. Si la proposición universal se dirige virtualmente a todos sin condiciones, presupone que las identidades no implican forzosamente una desigualdad. Todos somos iguales ante una proposición universal.
… el universalismo auténtico que estamos tratando de definir aquí, no el universalismo formal por supuesto, el universalismo (que) anuncia una posibilidad nueva que vale para todos, es por naturaleza subversivo puesto que es igualitario. Es igualitario con respecto a las naciones, a la cuestión del saber, a los papeles sexuales, a la distribución de las formas, etc.
El mundo está estructurado por desigualdades, a menudo terribles, desigualdades de hecho. Y, sin embargo, todo universalismo exige la igualdad en el orden propio al que corresponde cada proposición. El universalismo no está dado en el mundo: es un acontecimiento. En cierto sentido, siempre es algo que se propone contra el mundo, regido normalmente por códigos desigualitarios. Por eso, tenemo una lucha, una contradicción y un conflicto entre el surgimiento de nuevas posibilidades universales dirigidas a todos y el mundo tal y como es.
Hay una idea fundamental, desarrollada por mi amigo y compañero Jacques Rancière en su obra filosófica y teórica, que dice que en el interior de una proposición universal se está obligado a plantear la igualdad como un axioma y no como un programa: hay igualdad”. Claro que hay desigualdades, pero la subjetividad se constituye en la afirmación del derecho absoluto de la igualdad. La igualdad es un principio, no un resultado. La proposición universal afirmala igualdad, aún constatando la desigualdad. Y cuando se constata la desigualdad, se constata como algo patológico, una inversión de la situación normal. Hay que considerar que el estado normal de las cosas es la igualdad, lo que hay en un principio es la igualdad. Y si no hay igualdad, se trata de algo anormal. Para quien trabaja en el interior de una proposición universal, la igualdad es la ley del mundo. (…) Esta es una ley general. Se va desde la igualdad a la desigualdad, nunca en sentido inverso. Se deba examinar a la desigualdad a la luz de la igualdad, de que lo que debe haber en una situación normal es la igualdad.
(Si la igualdad es la situación normal), la desigualdad es una situación patológica y como tal hay que tratarla: examinar las causas, los síntomas, aportar un diagnóstico y un remedio. Como si fuera una enfermedad del cuerpo colectivo. Un terrible virus que mina el cuerpo de la colectividad y que hay que erradicar para que la igualdad funcione absolutamente como principio en las relaciones personales y entre las distintas colectividades humanas.
Hay gente que está a favor de la igualdad y gente que está en contra, pero no es ésa la situación, se trata de algo más complejo. El problema no es saber si se está a favor o en contra, sino cómo se aborda el tema: ¿consideramos la igualdad como un principio que nos dice lo que es una sociedad normal o lo consideramos como un objetivo más o menos ilusorio y lejano al que quizá dentro de un millón de años podemos acercarnos mediante mil pequeños esfuerzos reformistas?
Alain Badiou, La potencia de lo abierto: Universalismo, diferencia e igualdad, Archipiélago 73-74, páginas 21-34, diciembre 2006
-

11:18
Esdeveniment, diccionari Alain Badiou
» La pitxa un lio
… la idea de que el surgimiento de lo universal significa que para romper el equilibrio conservador se necesita un acontecimiento. Algo tiene que ocurrir, algo que afecta a la colectividad, algo que remueve la identidad. No se rompe el equilibrio conservador a voluntad. No, ocurre algo, en condiciones históricas generalmente complicadas, que fragiliza y trastorna el conservadurismo. Siempre en torno a un acontecimiento, a algo que ocurre, no sólo que se piensa. Así se constituye la posibilidad de esta universalidad.
Afirmamos que hay algo universal en la identidad, más allá de la identidad, cuando el elemento creador prevalece sobre el elemento conservador. Y para ello es necesario un acontecimiento: no se trata de algo que sea fruto de una evolución natural, sino de una ruptura. La postura conservadora, ordinaria, normal y banal, es la dominante porque en el fondo todos queremos durar, continuar y conservar lo que tenemos, por eso los períodos conservadores son hegemónicos de manera incontestable en la historia. Para dar la vuelta y romper el consenso conservador hace falta un acontecimiento. Sólo así el elemento creador predomina.
Alain Badiou, La potencia de lo abierto: Universalismo, diferencia e igualdad, Archipiélago 73-74, páginas 21-34, diciembre 2006
-

11:05
Universal, diccionari Alain Badiou
» La pitxa un lio
¿Cómo se plantea la relación entre universalidad e identidad? De entrada, hay que decir que toda proposición universal aparece en el contexto de una identidad. Universalidad e identidad no se oponen. Eso es una abstracción. Se está siempre en un medio identitario más o menos determinado, donde en un momento dado surge una proposición que va más allá de la identidad. Por ejemplo, San Pablo dice “en la nueva doctrina no habrá ni griego ni judíos, ni hombres ni mujeres, ni dueños ni esclavos”. Negativamente, es una proposición universalista radical. Va más allá de todas las identidades fundamentales del mundo romano: la oposición entre esclavo y dueño, entre hombre y mujer, entre griego y judío, es decir, entre dos sistemas religiosos diferentes. Esta proposición universalista se hace desde el interior de la identidad judía, no podría haberse hecho desde otra parte. Va más allá de la identidad judía, pero surge en su interior.
Propongo como hipótesis que una proposición universal, o un esfuerzo hacia lo universal para ser más modestos, consiste siempre en dar la vuelta a la postura conservadora, es decir, intentar que el elemento creador prevalezca sobre el purificador. (…) En ese momento, cuando predomina el elemento creador, surge algo que necesariamente se dirige a todos.
(…) El límite identitario se franquea parcialmente, y digo parcialmente porque nunca se franquea absolutamente. Se franquea en la forma de un mensaje universal. La universalidad no es una propiedad de todo el mundo, no es una certeza que se pueda afirmar sobre todo el mundo, sino algo dirigido a todos.Alain Badiou, La potencia de lo abierto: Universalismo, diferencia e igualdad, Archipiélago 73-74, páginas 21-34, diciembre 2006
-

10:50
Identitat, diccionari Alain Badiou
» La pitxa un lio
Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:ES-TRAD; mso-fareast-language:EN-US;}
Se puede decir que la identidad es un conjunto de rasgos, o características si se quiere, por los cuales un individuo o un grupo se reconoce o se identifica con él mismo. (…) Pero, ¿qué es ese sí mismo? (…) La identidad es aquello que se reconoce como el sí mismo pero el sí mismo no es más que la identidad.
Hay que precisar: se puede decir que el sí mismo, para un individuo o un grupo, es lo que no varía, lo que permite reconocerse en el tiempo, lo que permite afirmar que hay una duración de esta identidad, que no es algo que aparece y desaparece, sino que tiene cierta solidez, consistencia, estabilidad. Por tanto, una identidad es el conjunto de rasgos que permiten a un individuo o un grupo reconocerse como sí mismo, algo que no varí, aunque esto nunca es absoluto.
Para un artista o un escritor, se puede hablar de cierta invariabilidad de su estilo. El estilo es precisamente el nombre que utilizamos para designar lo que siempre es reconocible de un autor (…)
Si aceptamos lo anterior, podemos ver que la identidad, es decir, la invariabilidad, en realidad está doblemente referida a la diferencia. Por un lado, lo que es invariable (…) es lo que no se hace diferente (…), lo que más o menos permanece en el tiempo (identidad dinámica). Por otro lado, lo que es invariable es diferente al resto (…) Ahí podemos hablar de diferencia estática.
La dialéctica filosófica que hay detrás es la de lo Mismo y lo otro, como lo vio muy tempranamente Platón, en el comienzo de la filosofía, cuando comprendió que se podía pensar esta cuestión de la identidad y la universalidad a través de la dialéctica de lo Mismo y lo Otro.
El derecho a la diferencia es fundamentalmente un derecho a la identidad, un derecho a seguir siendo lo que se es, a desarrollar la propia identidad y no verse obligado a convertirse en algo diferente de lo que se es.
Identidad dinámica: la identidad no es algo cerrado, pero yo puedo reivindicar el derecho a cambiar, a producir o crear en el interior de esa identidad. (…) … eres algo, pero tienes que convertirte en ello: la identidad no es asunto de repetición, sino también constituyente. (…) Puedo crear un poema nunca visto, pero en el interior de una identidad.
Diferencia estática: tengo derecho a afirmar que no soy el otro. Un derecho negativo a marcar mi diferencia con respecto al otro.
Por tanto, en esta cuestión de la identidad hay un empleo doble de la diferencia, muy claro: uno dinámico y otro estático. Pero también un empleo afirmativo o negativo.
El uso afirmativo es en el que (la identidad) se muestra en su propia potencia. (La identidad) posee una potencia propia -de creación, de producción- y tiene derecho a mostrarse en su potencia propia.
El uso negativo es en el que (la identidad) prohíbe la corrupción que viene del contacto con el otro.
Una identidad es siempre una mezcla de ambas cosas, creación y purificación.
La creación significa afirmar la potencia de sí mismo y la purificación significa separar a sí mismo con el otro, de la corrupción que proviene de la contaminación con el otro.
Por tanto, ¿qué es un conservador? Alguien que subordina la creación a la purificación, alguien para quien lo más importante es conservar la identidad. Y se conserva la identidad separándola contantemente del otro, aunque no se cree nada nuevo, eso es secundario. Lo importante es conservar la identidad.
Alain Badiou, La potencia de lo abierto: Universalismo, diferencia e igualdad, Archipiélago 73-74, páginas 21-34, diciembre 2006
-

 10:39
10:39 Apología del tertuliano
» Filosofía para cavernícolas
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.
Los tertulianos de los medios tienen (tenemos, he de incluirme en el lote) muy mala prensa, aunque, como pasa con los vicios, se fustigan en público y se disfrutan en privado. Curiosamente, se les vilipendia con frecuencia desde las secciones de opinión de los periódicos, es decir: por parte de esa otra especie de tertuliano en formato monólogo que son (somos) también los columnistas. No digamos si, además, el crítico es novelista y está acostumbrado a opinar lo que le viene en gana bajo el legítimo pretexto de la ficción – ¿habrá mayor tertulianismo que ese? –No sé, en fin, a qué viene esta manía de crucificar a los que se dedican a opinar en los medios audiovisuales, es decir: a exhibir ante la cámara o el micrófono lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos hace de la noche a la mañana en casa, en el trabajo, en cualquier lugar público y, por supuesto, y a todos los niveles, en los corrillos del poder: opinar y juzgar sobre todo y sobre todos. ¿A qué viene entonces ese desprecio por los tertulianos de la tele? ¿Tan difícil es ver la viga en el ojo propio?
A veces creo (opino) que la cosa está en lo mucho que se acredita uno desacreditando cosas. No sé si es algo autóctono o un rasgo universal de los seres humanos, pero a la gente le encanta vapulear moralmente a la gente (“la gente” es ese extraño colectivo al que, dado el desprecio con el que se le refiere siempre, parece que no perteneciera nadie). Cuanta más gente hundo o desprestigio, más me enaltezco y justifico yo mismo: esa es la idea.
Uno de los argumentos de los que critican el tertulianismo es que los tertulianos no suelen ser expertos en lo que tratan y se limitan, por tanto, a opinar sobre todo sin demasiado rigor. Es cierto. Pero no conviene confundir las cosas. Una tertulia (pública o privada, mediática o no) no esun congreso académico, sino una reunión de personas hablando y diríamos que en ejercicio de su ciudadanía democrática. ¿Y qué ejercicio es ese? Pues está claro: el de opinar, a partir de la información de la que el ciudadano medio dispone, sobre asuntos (por frívolos que sean a veces) de interés público.
Esto último es importante aclararlo. La democracia es el imperio de la opinión y no, en absoluto, del juicio de los expertos – lo que equivaldría a una suerte de tecnocracia u oligarquía de sabios –. Esto quiere decir que, aunque confiemos en los expertos y los científicos para obtener información, la toma de decisiones no depende de ellos, sino de la ciudadanía en su conjunto. Esto tiene su lógica: la ciencia es un saber descriptivo y técnico, que se ocupa de hechos, y no de valores, por lo que carece de competencia política para dilucidar lo que es justo e injusto. Así, dado que no creemos que haya expertos o científicos en el asunto de la justicia, no queda otra que recurrir a la opinión, sea la de uno solo (como en los regímenes despóticos), sea la de la mayoría (como en las democracias). De ahí el valor político y cívico del debate de opinión, esto es: de las tertulias y los tertulianos, sean de barra, de plató, de red social o de bancada parlamentaria.
Por supuesto, esto no quiere decir que no se pueda y se deba mejorar la calidad del debate público. Es cierto que las tertulias mediáticas (y todas las demás) son caldo de cultivo para la demagogia y el populismo, algo casi consustancial a la democracia, siempre en un tris de convertirse en un patio de vecinos, pero evitarlo no consiste en denigrar el trasiego de opiniones que la constituye (sustituyéndolo por el pontificado de los tecnócratas), sino en perfeccionarlo.
De entrada, hay que reconocer que encender la tele o la radio y toparse con una tertulia (preferentemente política o cultural, pero hasta las más frívolas valen) es democráticamente preferible a hacerlo con un desfile, una corrida de toros o la Santa Misa (los tres programas favoritos del extinto régimen). En segundo lugar, se trata de elevar el nivel, diríamos filosófico, del tertuliano medio. No dictaminando que sean los más sabios o filósofos los que únicamente hablen, ni haciendo que los que siempre hablan sean filósofos, sino dándole voz a una ciudadanía filosóficamente cada vez mejor formada.
Es el sueño con que alucinamos algunos en esta caverna: el de concebir la democracia como el gobierno de un pueblo educado para hacer política, esto es, para poder dilucidar libre, pero también crítica y racionalmente (si es que ambas cosas, ser libres y actuar racionalmente, no son lo mismo), lo que es o no es justo. Y hacerlo, claro está, en diálogo –o tertulia – permanente con los demás. No se va a lograr mañana. Pero si nos acostumbramos a hablar y discutir – en los medios, en la calle, en las aulas, en donde sea –, las cosas solo pueden ir a mejor. O eso opino yo.
-

 10:29
10:29 Sobre el día de los difuntos
» Filosofía para cavernícolas
-

8:51
Otoño
» El café de Ocata
Ayer fue, de verdad, el primer día otoñal, que no de otoño. Durante la noche llovió con ganas y ráfagas de furia intermitente azotaron las perdianas y dejaron las calles alfombradas de hojas de plátano amarillentas y cansadas. El otoño siempre es igual y nada hay más trivial ni más mecánico que una hoja caída a finales de octubre. Sin embargo, cada año la sensación, al repetirse, te asalta con la misma evocación melancólica. Ya no se siente el rumor germinal de la tierra, sino su cansancio, y en cada detalle de ese cansancio uno, a poco que se descuide, se encuentra preso de metáforas de la caducidad. Hay, sin embargo, algo nuevo en los últimos años: la inseguridad creciente de los pasos del viejo, que ve en cada hoja caída más un peligro para un resbalón que un aviso de la existencia sobre los ocasos inevitables. El anochecer tuvo el punto dramático que le pedía el día y allá a lo lejos, como hojas provisionalmente prendidas a los árboles, cientos de miles de seres humanos vivían su titilante vida.
-

19:26
La caída
» El café de OcataEn El subjetivo
-

 11:27
11:27 46. Hi ha vida després de la mort?
» SAPERE AUDERE -

 11:27
11:27 45. Hi haurà vida en altres planetes?
» SAPERE AUDERE -

 8:50
8:50 44. És l'amistat una fortalesa de traïcions o confiança?
» SAPERE AUDERE -

 8:50
8:50 43. És important saber llegir o poder llegir?
» SAPERE AUDERE -

 8:17
8:17 42. La vellesa és una condena o un privilegi?
» SAPERE AUDERE -

 8:14
8:14 41. Arriba abans el més ràpid?
» SAPERE AUDERE
-

0:43
Lenin en San Petesburgo
» El café de OcataUn visitante recorre una galería de Moscú con un guía. Se detienen ante un cuadro titulado “Lenin en San Petersburgo”. El visitante inspecciona el cuadro. Ve a la mujer de Lenin, Nadezhda Krupskaya en la cama con un guapo miembro del Comité Central.-¿Dónde está Lenin? - pregunta.
El guía le contesta: “En San Petersburgo.”
Terry Eagleton, “Humor”.
-

 19:43
19:43 Psicólogos y botellones
» Filosofía para cavernícolas Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura
¿Deliro si afirmo que vivimos en una sociedad “psicopatologizada”, en la que muchos de los problemas sociales o morales se pretenden arreglar con psicólogos? ¿Es paranoico decir que la psicología forma parte hoy del dispositivo ideológico que nos amansa y ciega con el mayor de los cuidados? ¿Supone un exceso de psicopatía por mi parte, en pleno frenesí publicitario-institucional en torno a la salud mental, expresar mis dudas al respecto? Vayamos por partes.
No hay duda de que el Estado debe ofrecer atención psicológica y de calidad para todos, ni de que hay que dejar de estigmatizar la enfermedad mental (un estigma debido, en parte, a que afecta a nuestra identidad como personas en mucha mayor medida que la enfermedad física). Ahora bien, dicho esto, y dejando las enfermedades mentales a un lado, ¿deben los psicólogos ocuparse del malestar emocional que destila por todos sus poros nuestra sociedad del bienestar?
Yo creo que no. Primero porque ese malestar solo es “emocional” en la medida en que no se deja analizar y entender fácilmente, por lo que lo que hay que hacer es dar a la gente herramientas intelectuales para hacer ese análisis (esto es: educación crítica, y no bonos para el psicólogo). En segundo lugar, porque ese malestar tiene causas objetivas (económicas, sociales, ideológicas) que solo pueden resolverse reevaluando nuestros valores (y actuando en consecuencia), algo que en ningún caso compete a la psicología como tal.
Dicho de otro modo: un psicólogo no es un sabio consejero espiritual, ni un filósofo experto en ética, ni un mago o sacerdote que te asegure la bienaventuranza. Así, si el mundo te parece una bazofia, o te das cuenta de que la vida no tiene sentido, o reparas con angustia en la soledad y miseria material y moral que te rodea, la solución no es hacer terapia. La terapia psicológica no puede suplir el análisis político, ético o filosófico sobre la propia vida, ni el compromiso para cambiar las cosas que deviene, eventualmente, de dicho análisis. Y estoy seguro de que los psicólogos estarán en esto de acuerdo conmigo.
El uso ideológico de la psicología como presunto remedio para todo arraiga, por demás, en la ingenua (yo diría que religiosa) creencia contemporánea en la omnipotencia de la ciencia para solventar nuestros problemas. La gente piensa que igual que el científico puede resolver (mágicamente, porque poca gente entiende cómo) problemas técnicos o logísticos, puede resolver también, encarnado en la figura del psicólogo, todo tipo de asuntos morales o existenciales. Pero nada de eso. No hay psicólogo o experto científico que nos libre de pensar en cómo debemos conducir nuestra vida para ser realmente dignos o felices.
La psicopatologización de los problemas sociales y morales se extiende a todos los ámbitos. Estos días he tenido que escuchar, por activa y pasiva, que la creciente ansiedad y preocupación de los jóvenes no es la lógica consecuencia de sus escasas perspectivas de empleo, de la precariedad en la que viven, de las ideas erróneas sobre el éxito que les hemos metido en la cabeza, o del debilitamiento de los lazos comunitarios frente a la vorágine del narcisismo digital, sino, simplemente, de que “sufren de más trastornos mentales”. Así, más que una masa de jóvenes en situación de hartazgo y tal vez proclives a forzar un cambio sociopolítico, lo que conseguimos es una panda de trastornados cuya principal reivindicación es contar con más terapeutas. La estrategia, calculada o no, es perfectamente perversa.
Seamos claros. Lo que necesita la juventud no son psicólogos, sino perspectivas e ideas ilusionantes con las que dar sentido y transformar al mundo. Y también, y como diría un marxista, una cierta “conciencia de clase”. Es necesario recuperar los lazos de camaradería y solidaridad intra e intergeneracional, dañados por el ultraindividualismo de nuestro tiempo y acentuados por la cultura digital y la pandemia. En este sentido, diría que hasta un botellón es más “saludable” que hacer terapia on-line. Si le quitas el elemento criticable del alcohol (una crítica cuando menos curiosa en un país en el que hay veinte veces más bares que bibliotecas), el fenómeno del botellón no es más que una forma “low cost” de cultivar los lazos sociales en el único lugar accesible que aún no está sujeto al negocio (y al control) digital, y que la mayoría de los jóvenes pueden sentir como suyo, y que es el espacio público.
El día, por cierto, en que los jóvenes ocupen ese espacio no solo para beber y charlar, sino para exigir con justa fiereza el futuro que descaradamente les negamos, no iba a haber psicólogos (ni bares) suficientes para paliar nuestra apoltronada y culpable angustia de adultos.
-

 13:12
13:12 40. Casualitat o destí?
» SAPERE AUDERE -

 13:12
13:12 39. Quin és el secret per ser feliç?
» SAPERE AUDERE -

 13:11
13:11 38. És el temps una línia que es prolonga indefinidament o un cercle que no té principi ni fi?
» SAPERE AUDERE -

 13:10
13:10 37. La tranquil·litat es pot trobar on tu vulguis?
» SAPERE AUDERE -

 13:10
13:10 36. Que passaria si no existís el futbol?
» SAPERE AUDERE