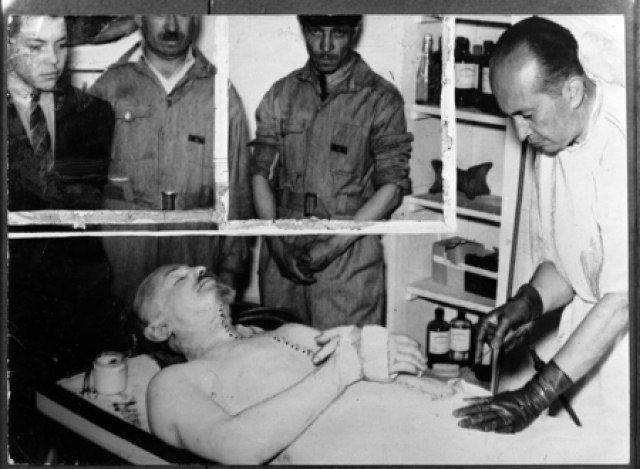REPÚBLICA de PLATÓ
- Llibre II: 368c - 376c
- Llibre IV: 427c - 445e
- Llibre VII: 514a - 520a,
532b - 535a
|
Llibre II 368c - 376c
368a
|
X. Y yo, que siempre había admirado, desde luego, las dotes naturales de Glaucón y Adimanto, en aquella ocasión sentí sumo deleite al escuchar sun palabras y exclamé:
| En azul, interacciones con noticias falsas sobre el referéndum en Italia. En rojo y en verde, las dos comunidades. (Fuente: estudio realizado para Il Corriere della Sera). |
Carlos Sabín, Ciencia y posverdad, Blogs Investigación y Ciencia 16/12/2016

Política i modernitat.
Archivado: diciembre 19, 2016, 11:24pm CET por Manel Villar
-

El glamour del simplismo pedagógico
Archivado: diciembre 19, 2016, 9:34pm CET por Gregorio Luri
Y a esto le decimos innovar.
Quien ha elaborado este esquema que pretende ilustrarnos de manera maniquea sobre lo malo y lo bueno, debería revisar la etimología de "explicar" y "enseñar".
Y el autor del siguiente y, sobre todo, quien lo hace circular profusamente por las redes sociales como las nuevas Tablas de la Ley pedagógica, debería consultar con el sentido común. Fíjense ustedes en estas joyas:- "Hoy en día gracias a los avances en neurociencias se ha descifrado el funcionamiento del cerebro para comprender los procesos biológicos del aprendizaje".
- "Una atmósfera de alerta relajada"
- "El aislamiento o fracaso social, está [la tilde la pongo yo] relacionado con un menor número de células [lo mismo] cerebrales".
- "Bajo ninguna circunstancia deben ser más de 15 mn consecutivos de contenido".
- "La pérdida de memoria después del aprendizaje es enorme, al cabo de 24 horas el 80% de los detalles pueden perderse"
- El ejercicio. Para ... aumentar la neurogénesis".
- "Los mejores profesores son los compañeros de clase".

Y con estas herramientas vamos construyendo el futuro.
¿No debería alzarse alguna voz en las facultades de educación contra esta bazofia? ¿No deberían actuar los pedagogos ante los farsantes con el rigor de los colegios de médicos? -

Filosofía cotidiana
Archivado: diciembre 19, 2016, 2:04pm CET por Gregorio Luri
-

Morir tu muerte
Archivado: diciembre 19, 2016, 7:20am CET por Gregorio Luri
En 1940, el líder nacionalista negro Marcus Garvey, de 53 años, sufrió un derrame cerebral y se rumoreó que había muerto. Por lo visto, el rumor resultó ser tan verosímil que el Chicago Defender publicó su necrológica. No lo dejaba muy bien parado, pues lo describía como un hombre que había fallecido "desequilibrado, solo e impopular". Cuando Garvey la leyó, dejó escapar un largo lamento y se desplomó, sufriendo un segundo derrame, pero éste fatal.
-

José Luis Pardo: la reivindicació del pacte social.
Archivado: diciembre 19, 2016, 6:53am CET por Manel Villar

José Luis Pardo
Quan les coses van malament, el més fàcil és culpar un altre: als països pobres, es culpa els banquers; als països rics, els immigrants.
I a Espanya?
Com la resta d’ Occident, aquí la recessió ens va despertar d’un llarg període d’expectatives durant el qual se’ns repetia que, amb la globalització i el canvi de paradigma tecnològic, tot seria millor.
I va arribar a semblar-ho.
La tecnologia era l’oportunitat per al progrés si sabíem trobar, com deien, “els nous models de negoci”.
Uns quants els van trobar i es fan d’or.
Però per a la immensa majoria, el nou model de negoci no existia, però ja s’havia degradat el vell i només ens quedava cobrar menys i les retallades en el seu benestar.
Hi va haver una indignació majúscula.
I, com que la globalització havia estat l’economia sense política, els populistes van pensar que era l’hora d’explotar aquest malestar amb una política sense economia.
Però vostè explica que en la nostra política el nou s’ha fet vell molt de pressa.
Els partits de centreesquerra i centredreta prometen coses que no poden complir i acaben pagant-ho a les urnes. Però els nous populismes, en el fons molt vells, sempre es blinden dient que no poden complir el que han promès per culpa d’un enemic exterior. Sempre troben un gran culpable.
Primer article del catecisme populista: busca un enemic i dóna-li la culpa.
Pot ser la casta, Espanya, l’FMI o la conspiració neoliberal internacional. I jo ja sé que l’FMI no són les monges de la caritat, però no tot el que ens passa de dolent és culpa de l’FMI. I no tota la bona gent és tan bona. Alguna cosa fem malament nosaltres també.
Qui és la bona gent per a ells?
És aquell bon poble –que només ells defensen i representen– al qual sempre roben una colla de dolents, que només ells combaten. Per als independentistes, el bon poble català, fart que els robés Espanya, va empènyer les elits a l’independentisme. Per al populisme podemita, a la bona gent del poble i els barris els roben els banquers i la casta.
La revolta és progrés o reacció?
Aquests populismes han retrocedit fins abans de la Il·lustració i del contracte social: han tornat a la identitat. En comptes de ciutadans iguals “sense cap vincle familiar ni de llinatge ni de naixement” que pacten lliurement unes normes de convivència...
...Això era el contracte social.
...Ells s’encastellen en una identitat nacional o de classe. I la identitat és sempre antagònica sigui en política, cultura o futbol...
No pots ser una cosa sense enfrontar-te al que és una altra?
La identitat, per ser-ho, exigeix que odiïs l’adversari sota pena de ser titllat de traïdor. No pots ser independentista català sense repudiar l’Estat opressor, ni podemita sense enfrontar-te a les elits extractives.
Pot aportar casuística sobre això?
L’antropologia documenta amb profusió casos de poble cristià que es converteix a l’Islam i immediatament veu com el poble rival islamista es converteix al cristianisme. És una història repetida i estudiada moltes vegades amb múltiples variants.
No poden ser diferents i conviure?
No quan sorgeixen polítics populistes hàbils per explotar la rivalitat identitària de classe o de tribu i interessats a mantenir-la viva. La política no populista busca just el contrari: una sèrie de pactes i contractes que superin el xoc identitari.
Com el supera?
En comptes de concebre, com el referèndum del Brexit, la immigració com a enfrontament entre nacionals i immigrants, busca un pacte social per la immigració.
Aquí en què consistiria?
Ja que a Espanya seria posar-nos d’acord tots per fixar una quota raonable: ni obrir les fronteres a tothom que ho vulgui, perquè no tenim recursos per fer-ho; ni tancar-les a tots els immigrants, perquè els necessitem, a més que volem ser solidaris.
Els neopopulismes van néixer al carrer, però per conquerir les institucions.
Diuen que les institucions són corruptes i opressores, però quan ells les ocupen, de sobte, milloren molt. I necessiten mantenir el seu doble discurs: populistes al carrer amb manifestacions i molta gesticulació i també a les institucions, on segueixen el seu activisme amb més repercussió mediàtica.
Creu que han aconseguit alguna cosa del que van prometre?
Han aconseguit, entre independentistes i podemites, que el PP, amb la seva càrrega de corrupció, sigui una alternativa seriosa i respectable: l’ordre desitjable per a la majoria. I s’han cruspit la socialdemocràcia a Espanya. I Le Pen, a França, el centredreta.
Queda populisme per estona?
Disminuirà només en la mesura que l’economia permeti recuperar-se a les classes mitjanes, que prefereixen la gestió realista d’allò que és possible. Aquesta classe mitjana s’estima més el pacte i el contracte social per preservar l’Estat de benestar. Perquè fora de l’Estat de benestar només hi ha milions d’immigrants que hi volen entrar.
La Contra, entrevista a José Luis Pardo: "En la nostra política, el que és nou s'ha quedat vell molt ràpid", La Vanguardia 19/12/2016 -

Democràcia i infantilisme.
Archivado: diciembre 19, 2016, 6:43am CET por Manel Villar

by Eulogia Merle
No hay que llorar, hay que saber perder”. Los informativos deberían abrir con el conocido bolero. Todavía están frescas las insinuaciones de Podemos sobre la manipulación electoral. Como Trump pocos días antes de las elecciones. Descalificaban el reglamento por temor al resultado. Normal. Más inexplicable, descartada la esquizofrenia, resulta la reacción de aquellos que mientras defienden el referéndum en Venezuela reniegan del procedimiento en Colombia, el Reino Unido o Italia.
La condena incondicional resulta precipitada. Mediante referendos se aprobó la Constitución y se echó a Pinochet. El problema es su calidad, que depende de cosas como la naturaleza y la claridad de la pregunta, la participación, la previa discusión, etcétera. Obviamente, no resultan legítimos cuando cercenan derechos fundamentales. Unos ciudadanos (hombres, blancos, catalanes) no pueden votar desproveer a otros (mujeres, negros, otros españoles) de sus derechos de ciudadanía en una parte o en todo el territorio político compartido. Otras veces, pues depende. En realidad, muchos argumentos aducidos contra los referendos descalificarían también a las democracias: toda votación, incluidas las parlamentarias, al final, es dicotómica: sí/no; los parlamentarios padecen sesgos cognitivos o informativos; la manipulación estratégica es una posibilidad y hasta un hábito parlamentario; la incompetencia agregada de los votantes no es inferior a la de los representantes.
Da lo mismo. Porque la desconfianza se extiende a la democracia tout court. En foros de Podemos (Plaza Podemos) se ha propuesto reconsiderar el voto de los ancianos. Como en la defensa de la autodeterminación, una vez más en compañía de Hayek: deberían incluirlo entre sus clásicos, con Laclau y demás; al menos, mejoraría el promedio. También en la academia seria circulan argumentos antidemocráticos. Brian Caplan, en The Myth of the Rational Voter, sostiene que no podemos esperar mucho de unos votantes inevitablemente irracionales, entregados a sesgos que les impiden reconocer cosas como el beneficio del comercio o de la inmigración. Por su parte, Jason Brennan, quizá el “libertario” reciente más vertebrado, en The Ethics of Voting, sostiene que, si creemos que la democracia es un método para seleccionar a los mejores gobernantes o las mejores políticas, tal vez debamos reconsiderar el derecho al voto de los ciudadanos con menos luces o virtudes. Recientemente, Ch. Achen y L. Bartels, en Democracy for Realists, nos han mostrado que, además de ignorancia, los votantes pecan de inconsistencias ideológicas y de memoria de pez, de que son incapaces de castigar a resultado pasado, retrospectivamente, a los ineptos.
Alguna razón tienen. En ¿Idiotas o ciudadanos? exploré estas irracionalidades y el dilema al que parecen abocarnos: populismo o tecnocracia. Soluciones se intentan. Instituciones como los tribunales constitucionales o, en otro sentido, los bancos centrales buscan prevenirnos contra lo peor de nosotros mismos, contra decisiones colectivas suicidas: excluir de la competencia democrática —y por ende, proteger— cosas importantes, como derechos o intereses de los ciudadanos futuros. Se trata de soluciones no carentes de problemas: falta de legitimidad democrática para quehaceres legislativos que, de facto, realizan; permeabilidad a opacos poderes; sesgos comunes a todos los mortales y también a los jueces (Sunstein y otros, Are Judges Political?).
Los problemas son muchos, pero hay uno basal: la miopía del votante, su infantilismo. Las criaturas prefieren un caramelo hoy que ciento mañana. Los adultos, poco más o menos: votan contra el impuesto de sucesiones porque les “roban” su casa, descuidando que, en la redistribución, también entra la propiedad del potentado; se quejan de los “extranjeros” en ambulatorios que se sostendrán con el trabajo de los extranjeros; prefieren filtros lingüísticos a los docentes para evitarse competencia en una universidad prestigiosa que dejará de serlo por ese mismo filtro; reclaman proteger su “industria” fósil ante innovaciones que, renovándose, le permitirán ampliar sus clientes; apoyan la independencia (o los aranceles) para apropiarse en exclusiva de un mercado local que con la independencia se vendrá abajo, con peores proveedores y arruinados clientes. La miopía es solo una variante de la irresponsabilidad más general, esa misma que nos lleva a realizar acciones que condenamos: reclamamos medidas contra el cambio climático con nuestros radiadores a todo trapo; condenamos el cotilleo mientras nos abalanzamos sobre las revistas de peluquería, como sucedía en los días de Clinton y la becaria.
La competencia política agrava la patología. Como nadie gana elecciones paseando malas noticias, las burbujas financieras se disimulan, el nacionalismo nos acerca a las puertas del drama y los desbarajustes ambientales se ahondan. La democracia participa de lo que Taleb llama ingratitud hacia el héroe silencioso: “Todo el mundo sabe que es más necesaria la prevención que el tratamiento, pero pocos son los que premian los actos preventivos”. Se reclaman más competencias para la propia autonomía, aunque se sepa que, a medio plazo, los problemas aumentarían, comenzando porque las competencias, generalizadas, se esfuman como poder efectivo. Al final, se vacían de poder las instituciones, las centrales y las locales. En esas circunstancias, la proliferación de “naciones autonómicas” es algo más que simple majadería: la marca “nación” es un bien posicional; esto es, vale mientras otros carecen de él. Además, la miopía encuentra el terreno abonado en el hecho de que los problemas, en su mayoría, no son cuánticos, como la ruptura de un vidrio, en un instante, sino continuos, como se rompe una cuerda fatigada por el roce, como el desgaste del ruido de la vida, como muere el amor. En el entretanto, los ciudadanos optan por el ilusionismo y se culpa por elevación: la casta, el sistema, el heteropatriarcado, los extranjeros, Europa, Madrid… Vamos, a nadie. Rueda el mundo y el que venga que arree.
El reto no es nuevo: diseñar instituciones capaces de compatibilizar calidad de las decisiones con autogobierno, “incluso con un pueblo de criaturas”, parafraseando a Kant. Hay propuestas parciales, como el uso del sorteo o el “paternalismo libertario”, que propone configurar los escenarios de elección a favor de ciertos resultados. También con problemas. De momento, lo indiscutible es que nuestras democracias alientan el infantilismo. Y, puesto que el mecanismo está diseñado para ocultar problemas u omitir el coste de las soluciones, sin reclamar nada a los ciudadanos, resulta casi indecente reprocharles su miopía. Así las cosas, nadie se puede extrañar de que proliferen los conjuros en una democracia configurada para que los ciudadanos operen como consumidores: siempre tienen razón y deben estar contentos. El populismo, en esas circunstancias, es la regla, no la excepción. Mientras tanto, los retos importantes quedan en espera. No es raro que asome la tentación de limitar la democracia. Tiempo de ingratos dilemas.
Félix Ovejero, ¿Democracias para niños?, El País 19/12/2016
OTROS ARTÍCULOS DEL AUTOR
La corrupción, sí, pero ¿hay algo más)
Mejores decisiones (02/09/2016)
No todo cabe en un catálogo (05/07/2016)
-

Quan el `fact-checking' no serveix.
Archivado: diciembre 19, 2016, 6:31am CET por Manel Villar
En octubre de 1924, la Casa Blanca vivió un acontecimiento revolucionario: el presidente Calvin Coolidge invitó a desayunar a lo más vistoso del star-system del cine de la época. Esa convocatoria pionera, que fascinó a los periodistas, se hizo para combatir la imagen de “taciturno” que los votantes tenían de Coolidge, que se enfrentaba a la reelección en unas semanas. La idea fue de Edward Bernays, pionero de las relaciones públicas y sobrino de Sigmund Freud. Bernays había comprendido gracias al trabajo de su tío la decisiva influencia de determinados procesos psicológicos: hay emociones que calan en las masas mucho mejor que la información. Había probado que funcionaba para la publicidad consumista y también, por qué no, podía funcionar en los procesos electorales. Coolidge ganó. Y hoy sabemos que hay innumerables prejuicios instintivos, los llamados sesgos cognitivos, que nos influyen inconscientemente cuando procesamos información política.
No es una simple percepción, lo hemos visto en nuestros cerebros. Durante las elecciones presidenciales de 2004, sometieron a unos cuantos votantes de EE UU a una pequeña tortura en la camilla de una máquina de resonancia magnética que leía sus cerebros. A votantes demócratas les presentaban unas frases contradictorias de su candidato, John Kerry, que mostraban que estaba siendo deshonesto. Y a votantes republicanos lo mismo, pero con George W. Bush. Preguntados por esas contradicciones, los votantes partidistas activaban las partes de su cerebro asociadas a la regulación de las emociones, no al razonamiento. Su respuesta venía de las entrañas, no del frío análisis de las oraciones.
Preferimos que las noticias nos den la razón y en caso contrario ya nos encargamos de que los datos encajen en nuestros esquemas mentales. En la década de 1990, la psicóloga social Ziva Kunda consolidó el concepto del razonamiento motivado: “Existen pruebas considerables de que es más probable que las personas lleguen a las conclusiones a las que desean llegar”, escribió. Esto es algo que hacemos constantemente en política: ante una corruptela del partido que votamos, pensamos en cómo limitar su importancia; si es del partido rival, convertiremos de inmediato la anécdota en categoría.
El `fact-checking´ no sirve
En los últimos años han surgido numerosos experimentos de fact-checking o verificación de las afirmaciones de los políticos. En la campaña de 2012, Barack Obama dijo falsedades en el 25% de sus afirmaciones, según Politifact. Su rival, Mitt Romney, llegó al 40%. Donald Trump ha alcanzado el 70%, pero eso no le ha importado a los votantes republicanos, aunque le hayan pillado en casi todas las mentiras. La mayoría reconoce que si un medio da noticia de una falsedad de su líder, prefieren creerle a él antes que la noticia, según una encuesta de YouGov (PDF).
Los sesgos cognitivos nos empujan a analizar más duramente los renuncios del grupo rival y a justificar los del nuestro, para no tener que poner en entredicho nuestro esquema de valores. “Lo que estamos descubriendo es que la mentira es una dinámica social, y es en ese marco en el que se decide lo que es aceptable o no”, explica a Materia Dan Ariely, investigador de la Universidad de Duke y uno de los mayores expertos en los condicionantes psicológicos de las mentiras.
En uno de sus experimentos, Ariely sometía a los estudiantes de la Universidad de Cornell a una prueba de matemáticas en la que podían hacer trampas, mintiendo sobre sus respuestas acertadas, para conseguir más dinero del merecido. En esta prueba, casi todos los sujetos mienten un poquito, lo que consideran aceptable. Luego se analizó qué pasaría cuando los estudiantes observaban a un compañero mintiendo descarada e impunemente para conseguir mucho más premio. El resultado es que todos mintieron más; el grupo había aumentado su nivel de tolerancia a la deshonestidad. Más adelante se repitió este escenario, pero vistiendo al supermentiroso con la sudadera de la universidad rival, la de Pittsburgh. La consecuencia fue que el grupo redujo su tolerancia a la mentira y dejó de hacer trampas, aun sabiendo que perdían dinero.
En nuestra tribu consentimos cierto nivel de mentiras e incluso nos dejamos contagiar; pero al atribuir la mentira a la tribu rival (la Universidad de Pittsburgh), la falta de honestidad se convierte en un acto deleznable con el que no queremos que se nos relacione. Da igual que a los demócratas les indignen las mentiras de Trump si los republicanos están dispuestos a consentirlas en virtud de un objetivo más importante: que los suyos lleguen a la Casa Blanca. En un entorno cada vez más polarizado, estos sesgos tienen mucha más fuerza.
Además, existe un problema añadido: aportar más información puede resultar contraproducente. Brendan Nyhan, politólogo de la Universidad de Darmouth, lleva mucho tiempo estudiando cómo vencer los sesgos de la gente, como con los antivacunas. Sus hallazgos muestran que en muchos casos se refuerza la posición del sujeto cuando se trata de corregir a alguien ofreciendo más datos para sacarle de su error. Paradójicamente, otro de sus estudios mostró que cuanto más conocimientos políticos tenían los ciudadanos más sesgada era su lectura de la realidad en favor de sus posiciones.
La pendiente resbaladiza de las mentiras
“Tenemos que agravar las consecuencias para la reputación y hacer que cambien los incentivos para hacer declaraciones falsas. En este momento, vale la pena ser escandaloso, pero no ser sincero”, aseguraba Nyhan en The Economist.
Ariely —autor de Por qué mentimos, de Ariel— coincide en el análisis: “Lo que ha pasado en las recientes elecciones en EE UU es que ha cambiado drásticamente lo que es aceptable”. Y se muestra pesimista por lo que ha aprendido de sus estudios. “Lo que me preocupa es que no hay marcha atrás. Una de las cosas que sabemos sobre la deshonestidad es que es una pendiente resbaladiza y una vez que entras en una mala situación no hay salida. Creo que va a ir a peor y peor”, asegura.
En mayo de este año, Ariely publicó junto con un grupo de especialistas un llamativo estudio sobre cómo el cerebro se adapta a nuestras mentiras. Publicado en Nature Neuroscience, el experimento mostraba cómo la reacción de la amígdala, muy sensible ante el comportamiento deshonesto, iba reduciéndose con la repetición de esa conducta. El cerebro es flexible por definición y termina acostumbrándose a cualquier novedad, por incómoda que sea, si se reitera. De ahí la famosa pendiente resbaladiza de las mentiras: “Lo que comienza con pequeños actos de deshonestidad puede convertirse en transgresiones más grandes”, concluía el estudio. Un gran mentiroso patológico comenzó a domesticar su cerebro con una pequeña mentirijilla.
Todo esto no supone que seamos incapaces de denunciar las mentiras de los nuestros, solo que hace falta ser consciente de que los sesgos y los prejuicios también nos influyen en cuestiones políticas. Como en el fútbol, nos cuesta más reconocer que nuestro jugador ha cometido un penalti. Esta semana, Donald Trump aplazó sine díe, por falta de tiempo, una decisiva rueda de prensa en la que iba a explicar sus conflictos de intereses como empresario y presidente. Unas horas después recibía al cantante Kanye West y se hacía unas fotos con él, para alegría de los medios.
Javier Salas, La posverdad está en tu cerebro, El País 17/12/2016LA ESPERANZA MEDIÁTICAAl analizar cómo procesamos las mentiras de los políticos hay que tener en cuenta, además, que no nos llegan en bruto: generalmente ya aparecen en nuestro menú informativo convenientemente procesada por los líderes de opinión que elegimos para cocinarlas. Así incluso nos ahorramos el esfuerzo de buscar justificaciones: la cadena de turno nos hace el trabajo sucio de evitarnos la disonancia cognitiva.Por eso un estudio publicado en noviembre ofrece una nueva esperanza. Enfrentados a noticias de dudosa veracidad, los jóvenes caían en sus sesgos y creían lo que convenía al color de las lentes de su ideología. Y como en las investigaciones de Nyhan, cuanto más sabían de política, más se dejaban engañar. Sin embargo, había un factor que ayudaba a los jóvenes a evitar las noticias falsas: tener conocimientos sobre periodismo, sobre cómo se construye una noticia veraz, les permitía distinguir información de calidad y artículos que solo pretenden desinformar. Esta “alfabetización mediática” acercaba a los jóvenes estudiados a una posición de “lealtad crítica”, al ser capaces de “escrutar un argumento incluso cuando ese argumento se alinea con sus preferencias partidistas”.En cualquier caso, es llamativo comprobar la vigencia de otro sesgo. Buena parte de los estadounidenses cree que las noticias falsas están confundiendo a la opinión pública. Sin embargo, una mayoría aplastante de la población asegura que ellos sí saben reconocer esas noticias falsas, según un estudio de Pew. Están engañando a la gente, pero a ellos no, claro.
-

Mirar el fuego.
Archivado: diciembre 19, 2016, 12:13am CET por Victor Bermúdez Torres
 Decía un viejo profesor mío que los alambicados bailes del humo de la pipa de Kant eran la causa del estilo tortuoso de su pensamiento. Esto me hace recordar, de forma no menos barroca, algo que escuche alguna vez, es probable que un animada charla junto al hogar.
Decía un viejo profesor mío que los alambicados bailes del humo de la pipa de Kant eran la causa del estilo tortuoso de su pensamiento. Esto me hace recordar, de forma no menos barroca, algo que escuche alguna vez, es probable que un animada charla junto al hogar.
Se decía que el descubrimiento y domesticación del fuego, hace medio millón de años, tuvo que ser un elemento determinante en el desarrollo intelectual de nuestros ancestros. Cohabitar en torno a una fogata habría acabado, según parece, con las largas horas de oscuridad y peligro de la noche animal, tornándola en un tiempo humano de convivencia y ocio, una especie de prolongación artificial del día en la que nuestros antepasados podían soñar despiertos, pensar, y compartir ideas, cuentos y cantos a través de imágenes y misteriosos símbolos... ¿No es una bella hipótesis?... De esto trata nuestra última colaboración en El Correo Extremadura. Se puede leer pulsando aquí.
-

Las navidades de Frankenstein
Archivado: diciembre 18, 2016, 11:52am CET por Gregorio Luri
Un pelín psicosocialista, el vídeo, pero me ha gustado. Además en navidad está permitido pecar de emotivo. Al fin y al cabo, la navidad es la fiesta mayor de los pobres.
-

El pollo de Bacon
Archivado: diciembre 17, 2016, 9:34pm CET por Gregorio Luri
En 1626, Sir Francis Bacon, una de las mentes más influyentes de su tiempo, veía nevar.
Ustedes pueden pensar que esto nada tiene de filosófico, pero piensen también en la que armó Newton viendo caer una manzana.
Tenemos pues a Bacon viendo nevar y sintiendo mucho frío. Tanto que se le ocurrió que quizás era buena idea comprobar si se podía usar la nieve para conservar la carne. Como era un hombre competencial, compró un pollo, lo mató y lo rellenó de nieve.
Resultado: el pollo no se congeló, pero Sir Bacon, con tanta ida y venida bajo la nieve, sí. Cogió un resfriado -tal, me imagino, como el mío ahora- que se convirtió en neumonía -toco madera-, y murió poco después. -

El turrón de Agramunt y la escuela innovadora
Archivado: diciembre 17, 2016, 4:17pm CET por Gregorio Luri
El jueves pasado estuvimos en Agramunt hablando de Carmen Brufau y, en general, de la muy fascinante y azarosa vida de esta familia "agramontina". Digo que estuvimos porque me acompañaba mi mujer y dos buenas amigas, Assumpta Aragall e Irene Rigau. Comimos en el restaurante Atípic. En los cafés se nos unió el alcalde, que ejerció de excelente cicerone mostrándonos la fabulosa iglesia románica de Santa María (si pasan cerca, disfruten de las arquivoltas de su fastuosa portada abocinada y, de paso, échenle una mirada a la Mare de Déu del Castell), el refugio antiaéreo, el Espai Guinovart y, sobre todo, la fábrica de turrones Vicens. Y aquí es a donde quiero venir a parar.
No es fácil reflejar en pocas palabras el entusiasmo del propietario de la fábrica con su empresa. ¡Había que ver el brillo de sus ojos al guiarnos por los detalles de una obra salida de tus propias manos, a la que ha visto crecer poco a poco y, finalmente, triunfar. Como no se conforma con ser lo que es, y el hombre tiene hambre de futuro, se preocupa -no puede ser de otra manera- de innovar. Pero no se le ocurre ni innovar por innovar ni jugar con su patrimonio familiar promoviendo una innovación disruptiva, ni confunde procedimientos con resultados. Tiene detrás una trayectoria de la que se siente orgulloso y no está dispuesto a tirarla por la borda. No olvida tampoco que lo que lo ha traído hasta el presente y le permite mirar con confianza al futuro es la calidad del típico turrón de Agramunt. Sea lo que sea lo que depare el futuro, tiene muy claro que debe encararlo cuidando cada detalle de la producción y la comercialización, extremando la profesionalidad y los rigurosos controles de calidad (la evaluación, vaya).
Para no quedarse con los brazos cruzados esperando lo por venir, ha decidido salirle al encuentro y marcarse un objetivo muy claro: conseguir que el turrón sea un postre habitual en las mesas españolas durante todo el año. Este empeño requiere nuevos diseños, nuevos formatos y la ampliación de la oferta. Así que se han puesto en contacto con Albert Adrià y con el maestro turronero Ángel Velasco para elaborar nuevos turrones: blancos crujientes, a la sal, soufflé... hasta alcanzar las 150 referencias. Pero, insisto, sin olvidar ni el típico turrón de Agramunt ni los controles de calidad.
Como os podéis imaginar, yo iba pensando en la escuela.
Por cierto: poco antes de la conferencia tuve la inmensa satisfacción de saludar a un sobrino de Carmen Brufau, que vino desde Castellserà a escucharme.
-

Turbocapitalisme.
Archivado: diciembre 17, 2016, 4:11pm CET por Manel Villar
Nacido en Alemania hace 45 años e instalado en Barcelona después de que hace seis sufriera un infarto, Raphael Nagel trabajó durante de tres lustros en el sector financiero; principalmente para el gigante alemán Deutsche Bank, que hoy navega como un transatlántico agujereado. El exdirectivo asesora ahora a empresas, en especial pymes, a las que ayuda sobre todo a lidiar con la deuda. Nagel, que tiene plantada una gran bandera de Israel en su despacho –"un regalo", apostilla– se ha hecho un hueco mediático con sus críticas al gran capital y ha publicado un libro titulado Turbocapitalismo: los maestros de la quiebra, en el que carga contra los desmanes del sistema financiero y recoge algunos casos de malas prácticas en España.
Economista con estudios de Derecho y Filosofía, niega ser "un banquero resentido" y se ha propuesto ayudar a combatir la exclusión financiera desde una fundación que lleva su nombre. Nagel habla mucho y parece callar más.
¿Un ex banquero que despotrica contra el sistema y lucha contra la exclusión financiera? Es inevitable pensar en un rico con mala conciencia.
La gente puede verlo de este modo: un banquero que se ha hecho rico... Pero le contesto. Primero, se sorprendería si le mostrara mis declaraciones de la renta, porque demuestran que siempre he dedicado una parte a los demás. [Desde la fundación Nagel] queremos dar un ejemplo y demostrar que el altruismo existe, y estamos hartos de que, del dinero de una donación, buena parte vaya a personal o a captación de fondos. Ahora podemos ver cambios en directo. La recompensa es que me hace sentir bien y eso no tiene precio. Además, no tengo mala conciencia. No he hecho nada para tener que sentirme mal.
Pero desde la banca sí debe de haber visto unos cuantos entuertos.
Bien, pasé diecisiete años en la banca, esencialmente en el Deutsche Bank. Me dedicaba a la unidad de refinanciaciones y reestructuraciones de deuda. Pero no puedo decir que viera algo irregular. El problema vino más del lado de la banca de inversión. Sí he visto cómo se ha pervertido el sistema financiero.
¿En qué sentido?
El sistema financiero se ha desvinculado de la economía real. Hoy, la mayoría de transacciones que se realizan son operaciones especulativas manejadas por ordenador y carecen de vinculación con la economía productiva. Pero ya he dicho alguna vez que no soy el típico banquero resentido. No pienso con rencor en el sector.
En su libro Turbocapitalismo: los maestros de la quiebra carga contra la avaricia de los grandes capitales sin importar lo que le ocurre a la gente más vulnerable. Y habla de oligopolio bancario en España.
Mis críticas son constructivas, no destructivas contra la banca. En España vemos a cuatro entidades que controlan el 80% del mercado. Cuando se privatice Bankia, habrá un actor menos y el control del resto se ampliará al 90%. No puede ser. Además, las pequeñas y medianas empresas (pymes) son casi una pérdida de tiempo para la banca. Es muy intenso el esfuerzo y el riesgo que requerirían en relación con el beneficio.
La banca, insisto, no obtiene el grueso de sus ganancias de prestar dinero, sino de operaciones especulativas. Ya no existe el modelo de banca tres, seis, tres: que quiere decir que te pago el 3% de interés por tu dinero, cobro el 6% por el dinero que te presto y a las tres de la tarde me marcho a jugar al golf. Desde que se abandonó el patrón oro, cambió radicalmente el sistema financiero. A partir de entonces hay más deuda que activos en el mundo. Todo se basa en la confianza. Ya sabemos que si le pidiéramos el dinero, la banca no tendría el dinero que nos debería dar.
El Deutsche Bank justamente encarna el giro de un banco que tradicionalmente ayudaba a la industria alemana a un gigante megasistémico y con problemas. Eso lo ha vivido usted.
Sí, eso sí. El Deutsche Bank pasó de hacer banca universal a ser un banco global para ampliar el modelo de negocio. El problema es que se está quitando el modelo de negocio a los bancos. Éstos deben buscar un nuevo modelo de negocio. No soy anticapitalista, pero creo en un capitalismo democrático.
¿Y eso qué es?
El capitalismo no es el problema. Es este capitalismo tan acelerado, el mal reparto del patrimonio, la acumulación de capital en el 1% de la gente. Confieso que, mientras escribía el libro sobre la banca me quedé incluso sorprendido de hasta qué punto recogía posiciones de la izquierda. Una vez instalado en España, me he dado cuenta del bajo nivel de conocimientos financieros. Piense en las participaciones preferentes. Es indiscutible que no era un producto para el inversor de la calle. Ni siquiera son fáciles de entender para los economistas. Muchos empleados fueron instrumentalizados por las entidades financieras. Este producto se utilizó mal por la desprofesionalización de los bancos.
Multa en EEUU por el empaquetamiento de deuda con créditos hipotecarios insolventes, multa por manipular el interés que se usa como referencia en las hipotecas. El Deutsche Bank...
El Deutsche Bank y el sistema financiero alemán no son infalibles. Se equivocan. Yo no me siento el defensor del Deutsche Bank. Es obvio que los resultados no han sido óptimos. Tampoco quiero idealizar todo lo que se hace en Alemania, pero hay más regulación. Fíjese cómo existen las cajas alemanas. En España, las cajas cumplían una función, eran necesarias. Hemos metido a políticos. Caja Madrid es un ejemplo de cómo la política se carga el mundo financiero.
Cuando ataca la banca española, ¿qué reacciones le llegan?
Cuando alguien no es neutro se generan lógicamente respuestas. Unas son positivas y otras, menos positivas. Sobre todo, lo que hemos visto es voluntad de diálogo. Hemos ganado el tener voz, y estoy agradecido a los medios de comunicación por ello. Pero siempre he opinado que es malo quejarse y no hacer nada. Si no estoy contento con el panorama de oferta de banca, debo criticarlo y también hacer algo. Otra reacción ha sido la de intentar dar apoyo a la Fundación Nagel [que lucha contra la exclusión social y financiera].
¿Y la ha aceptado?
No, claro. Lo hemos rechazado de plano. En Alemania decimos: "El pan de quien comes, la canción de quien cantas". Ya no puedes decir lo que piensas.
Como sus críticas al modelo de crecimiento español.
Sí. El objetivo de los Estados es reducir el nivel adquisitivo del ciudadano. El interés del Banco Central Europeo ha sido ese, es lo que hay detrás de la política de intereses cero. Entre 1936 y 1951, en EEUU se acordó reducir el poder adquisitivo del ciudadano norteamericano en un 40%, con la consecuencia de que el endeudamiento estatal bajó del 118% al 73%. Reducir la deuda es lo que hay detrás.
Pues en España la deuda pública ha alcanzado el 100% del PIB.
Muchos economistas seguimos pensando que incluso con un 130% aún se puede funcionar, pero, claro, con todos los riesgos que conlleva.
Estoy pensando que en realidad no ha dejado el mundo financiero. Su firma Exante Merchant Bankers se define como "banco de inversión".
No tiene nada que ver con mi actividad anterior. Es muy diferente. Yo estaba acostumbrado a casos de deuda enorme. Tratábamos con personas que conocían a fondo el balance de su empresa. Ahora trabajo con pymes. En Alemania, una pyme puede facturar 250 millones de euros, pero aquí podemos hablar de 20 millones. Lo que ha cambiado son los clientes. Trato con personas buenísimas en su profesión, pero a las que les cuesta leer un balance. Estoy teniendo por primera vez la ocasión de ver cómo se gestionan las pymes. Son las que generan más empleo e ingresos fiscales. El tejido social depende de ellas, pero existe un conocimiento escaso.
Y desde su posición, ¿cómo ve la salud de las pymes en España?
Para la mayoría de pymes, el balance se presenta como un instrumento de cara a terceros: a la banca a la que se pide un crédito o a la Agencia Tributaria. Antes de la crisis, todos intuían que el balance no reflejaba la realidad. Después, la economía sumergida se ha reducido, de hecho por eso ha bajado el paro, y eso contribuye a que los balances reflejen cada vez más la imagen fiel de la empresa. Aun así, muchas estructuras de balance no son las óptimas para obtener financiación o para vender una empresa; no son comprensibles para un inversor.
¿Su firma básicamente asesora a pymes en situación de sobreendeudamiento?
Los bancos han vendido numerosas carteras de deuda de las pymes a fondos buitre. Nosotros asesoramos a las pymes para recuperar, para recomprar, el crédito. Las pymes firmaron convenios con condiciones en las que les cuesta hacer frente a esa deuda. Es una deuda que se lanza hacia delante: si no vas a la quiebra en 2011, lo harás en 2016. Al pequeño empresario se le pide que aporte garantías personales y pierde su patrimonio. La banca, para acceder a aplazar el pago y dar más tiempo, acaba pidiendo garantías extra. Por eso es muy importante la ley de segunda oportunidad. Ha sido un avance. Por fin una persona física puede liberarse de la deuda que tenía. Pero se debería poder liberar de la deuda a Hacienda y la Seguridad Social, que es con las que se tiene la mayor parte.
Debe conocer un montón de casos límite. ¿A qué perfil responde quien suele endeudarse más?
Existen pocos estudios sociológicos serios en España sobre quién está endeudado, en qué y sobre dónde falla exactamente la educación financiera. Hay que conocer las necesidades, estudiarlas por franjas de edad... Por eso, en la Fundación Nagel no queremos actuar a partir de percepciones y hemos encargado algunos estudios. La primera idea que tenemos es empezar por las hipotecas. También hay gran demanda en vitalicios y herencias. Sí sabemos que, desafortunadamente, la actual sociedad de consumo lleva a los chavales a desear un móvil de última generación. Los niños de familias humildes aspiran a tener lo mismo que los de familias ricas.
¿Habla de adolescentes endeudados o de padres de adolescentes endeudados?
Los jóvenes generan mucha deuda de consumo. Hace unos días tuvimos aquí una chica de veintitrés años ingresada en una clínica de salud mental porque gastaba al mes 200 euros en tabaco, ganaba 800 y había acumulado deudas de 25.000 euros en créditos al consumo. Una joven inteligente que perdió las ganas de vivir. Afrontar una situación de insolvencia cuesta. No se comunica. Se siente como algo vergonzoso. Y más aquí. En Estados Unidos, si no has quebrado una vez no eres nadie. En la fundación queremos ayudar a salir de la política del avestruz.
Ha empezado a introducirse economía en las escuelas, apoyada por la banca. ¿Su educación financiera será diferente?
A mí siempre me ha sorprendido que Coca-Cola apoye la dieta y la educación alimentaria. Me parece extraño. Del mismo modo, también me parece raro que las entidades financieras sean las que introduzcan la educación financiera.
¿Qué ha advertido en la enseñanza, que pueda ser interesado?
Hay vídeos de entidades bancarias en Youtube donde se explica la diferencia entre la tarjeta de débito y la de crédito. La primera supone cargar una cuantía al saldo de tu cuenta, mientras que en el caso de la tarjeta de crédito la idea que se vende es que si se devuelve el dinero a final de mes no se generan intereses. Eso es mentira. Desde el momento en el que usas una tarjeta pagas unos intereses, empleas un dinero que no es tuyo. Tampoco tiene sentido que a un adolescente le hablen de conceptos como el Ebitda [resultado bruto operativo] o el cash-flow [flujo de caja]. A mí, a los quince años no me habría interesado nada.
Por aburrido, más que por interesante.
Es una pérdida de tiempo. Ya lo aprenderán cuando sean mayores. Hay que explicar cosas más simples. El sentido común detrás de la economía. El uso del dinero. Si gano 1.000 euros al mes y tengo gastos fijos de 700 no puedo contratar una hipoteca de 400. Lo importante es saber cosas como esta, o saber calcular el interés que se cobra por el uso de la tarjeta de crédito o qué se debe vigilar cuando se pide una hipoteca. ¡Y las comisiones que están alrededor de todo lo que se coloca!
¿Cómo se articulan estos programas?
Estamos negociando con varios ayuntamientos. El primero será Arenys de Mar, pero queremos hacerlo con la mayoría. También negociamos con el de Barcelona. Estamos a punto de firmar un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Barcelona para emitir certificados financieros de asistencia. Es importante que se valide desde dentro. Hay personas que nunca han tenido la oportunidad de ir a la universidad. La gente que vaya a nuestros talleres no es tonta ni está mal preparada. Sólo ha tenido otras prioridades.
¿Y la inversión?
Bueno, también es importante aprender que con el dinero no sólo se puede ir a un banco o comprarse un piso. Nunca tendremos un nuevo Google o un Apple si no lo hacemos. Tenemos que lograr que los ahorradores empiecen a invertir en productos de financiación de pymes. Los préstamos colaborativos son necesarios, y pueden introducirse ventajas fiscales para el que apoye a nuevas empresas.
Supone mayor riesgo, sin embargo.
En Alemania existen grupos de pequeños inversores que de forma colectiva reúnen dinero para comprar lo que quieran. Por ejemplo, un centro comercial. Son como fondos de inversión cerrados. Pero para algo así la gente debe comprender un balance. Alguien que ha quebrado merecería que le diéramos un préstamo.
Depende de por qué, supongo.
Sí, depende. Pero seguro que ha aprendido de los errores. Lo importante es volver a empezar.
¿Cómo interpreta la victoria de Donald Trump en EEUU?
Ha ganado por la frustración del ciudadano. Tenemos un sistema en el que el 1% manda y el resto se desconecta de la realidad. En Estados Unidos estaban hartos. No estoy precisamente a favor de Trump. Mi mujer es latina, así que ya se lo puede imaginar. Pero la motivación está ahí y debe servirnos de aviso para introducir cambios. La gente ha interiorizado que los políticos hacen lo que quieren y eso deja campo a los populistas, sobre todo de la derecha, porque parece que proyecta cierta imagen de seguridad y estabilidad.
¿Teme la ultraderecha en Alemania?
Me preocupa. No tanto porque sea judío, sino porque veo que entre quienes apoyan la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania hay muchos economistas, notarios, abogados..., gente con estudios universitarios, gente de clase media. Alemania necesita mano de obra. Muchos inmigrantes y refugiados están formados, y a los que no, se les puede formar. Pero no se les ha integrado. Les hemos hecho huir de su país, los tenemos en campos de acogida sin dinero ni recursos, no les permitimos trabajar y ahora nos sorprenden problemas de violencia o incluso que vengan...
¿Y esa gran bandera del Estado de Israel en su despacho?
Es un regalo. No significa en absoluto que apoye las políticas del Gobierno del país. Tengo muchos amigos palestinos, defiendo un Estado palestino. Pero Israel también necesita uno para que no se repita la historia. Mucha gente confunde religión, gobierno y Estado.
Hay Estados que no lo distinguen.
Es el gobierno el que no distingue.
¿El asesoramiento y la formación que dan su fundación son gratuitos?
Sí, claro. Nosotros vivimos de los honorarios que nos pagan las empresas por el asesoramiento financiero [a Exante Merchant Bankers], pero la dedicación desde la fundación es tiempo. Yo lo tomo como un hobby. Pongo mis conocimientos al servicio de gente que, por ejemplo, no puede afrontar gastos por culpa de impagos de clientes y que a resultas de la deuda le acaban ejecutando el piso. Imagine a alguien con una deuda de 500.000 euros, con hijos y sin casa.
¿Qué hacen en un caso como este?
No damos dinero. Damos asesoramiento. Mucha gente sobreendeudada no sabe qué puede hacer. Buscamos acuerdos extrajudiciales que tal vez puedan también interesar a los bancos para que cobren algo y rápido, pero que también favorezcan al deudor porque evitan procedimientos burocráticos y juidiciales. También hemos invitado a 92 niños a ver un partido de fútbol, que es un lujo para familias en riesgo de exclusión, o apoyado al Hospital Sant Joan de Déu y al Casal dels Infants del Raval.
Loable, y de paso es márketing y reputación para su firma.
Ah, no. No lo mezclamos. Hablamos de ello porque somos pequeños y nos gustaría motivar a otros, ser un ejemplo positivo. Pero a un fondo de inversión no creo que le importe lo que yo haga con mi tiempo libre.
Ariadna Trillas, entrevista con Rafael Nagel: "He visto cómo se ha pervertido el sistema financiero", el diario.es 15/12/2016
-

Adéu a la creença en l'ètica del treball.
Archivado: diciembre 17, 2016, 10:27am CET por Manel Villar
Para nosotros, los estadounidenses, el trabajo lo es todo. Desde hace siglos, más o menos desde 1650, creemos que imprime carácter (puntualidad, iniciativa, honestidad, autodisciplina y todo lo demás). También creemos que el mercado laboral, donde encontramos el trabajo, ha sido relativamente eficiente en lo que a asignar oportunidades y salarios se refiere. Y también nos hemos creído, hasta cuando es una mierda, que trabajar da sentido, propósito y estructura a nuestras vidas. Sea como sea, de lo que estamos seguros es de que nos saca de la cama por las mañanas, de que paga las facturas, de que nos hace sentir responsables y de que nos mantiene alejados de la televisión por las mañanas.
Estas creencias ya no están justificadas. De hecho, ahora son ridículas, porque ya no hay bastantes trabajos disponibles y porque los que quedan ya no sirven para pagar las facturas, a no ser, claro está, que hayas conseguido un trabajo como traficante de drogas o banquero en Wall Street, en cuyo caso, en los dos, te habrás convertido en un gánster.
Hoy en día, todos a izquierda y a derecha, desde el economista Dean Baker al científico social Arthur C. Brooks, desde Bernie Sanders hasta Donald Trump, pretenden solucionar el desmoronamiento del mercado laboral fomentando el “pleno empleo”, como si tener un trabajo fuera en sí mismo una cosa buena, sin tener en cuenta lo peligroso, exigente o degradante que pueda ser. No obstante, el “pleno empleo” no es lo que nos devolverá la fe en el trabajo duro o en el respeto de las normas o en todas esas cosas que suenan tan bien. Actualmente, la tasa de desempleo oficial en EE.UU. está por debajo del 6 %, muy cerca de lo que los economistas siempre han considerado “pleno empleo”, y sin embargo la desigualdad salarial sigue exactamente igual. Trabajos de mierda para todos no es la solución a los problemas sociales que tenemos.
Pero no es que lo diga yo, para eso están los números. En EE.UU. más de un cuarto de los adultos actualmente con trabajo cobra salarios más bajos de lo que les permitiría superar el umbral oficial de la pobreza, y por este motivo un quinto de los niños estadounidenses viven sumidos en la pobreza. Casi la mitad de los adultos con trabajo en EE.UU. tiene derecho a recibir cupones de comida (el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, que proporciona ayuda a personas y familias de bajos ingresos, aunque la mayoría de las personas que tiene derecho no lo solicita). El mercado de trabajo ha fracasado, como casi todos los demás.
Los trabajos que se evaporaron durante la crisis económica no van a volver, diga lo que diga la tasa de desempleo (el aumento neto en el número de trabajos creados desde 2000 se mantiene todavía en cero) y si vuelven de entre los muertos, serán zombis, del tipo contingente, de media jornada o cobrando el salario mínimo, y con los jefes cambiando tus horarios todas las semanas: bienvenido a Wal-Mart, donde los cupones de comida son una prestación.
Y no me digas que subir el salario mínimo a 15$ por hora es la solución. Nadie duda del enorme significado ético de la medida, pero con este salario, el umbral oficial de la pobreza se supera solo después de haber trabajado 29 horas por semana. El salario mínimo federal está en 7,25 $, pero para superar el umbral de la pobreza en una semana de 40 horas, habría que cobrar al menos 10$ por hora. Entonces, ¿qué sentido tiene cobrar un sueldo que no sirve para poder ganarse la vida, sino para demostrar que se tiene una ética de trabajo?
Pero, calla, ¿no es este dilema una fase pasajera más del ciclo económico? ¿Qué pasa con el mercado de trabajo del futuro? ¿No se ha demostrado ya que esas voces agoreras de los malditos maltusianos estaban equivocadas porque siempre aumenta la productividad, se crean nuevos campos empresariales y nuevas oportunidades económicas? Bueno, sí, hasta ahora. La tendencia de los indicadores durante la mitad del siglo pasado y las proyecciones razonables sobre el próximo medio siglo se basan en una realidad empírica tan bien fundamentada que es imposible desestimarlos como ciencia pesimista o sinsentidos ideológicos. Son exactamente iguales que los datos sobre el cambio climático: si quieres puedes negarlo todo, pero te tomarán por tonto cuando lo hagas.
Por ejemplo, los economistas de Oxford que estudian las tendencias laborales nos dicen que casi la mitad de los trabajos existentes, incluidos los que conllevan “tareas cognitivas no rutinarias” (pensar, básicamente) están en peligro de muerte como consecuencia de la informatización que tendrá lugar en los próximos 20 años. Estos argumentos no hacen más que profundizar en las conclusiones a las que llegaron dos economistas del MIT en su libro Race Against the Machine (La carrera contra las máquinas), 2011. Mientras tanto, los tipos de Silicon Valley que dan charlas TED han comenzado a hablar de “excedentes humanos” como resultado del mismo proceso: la producción cibernética. Rise of the Robots (El alzamiento de los robots), 2016, un nuevo libro que cita estas mismas fuentes, es un libro de ciencias sociales, no de ciencia ficción.
Así que nuestra gran crisis económica (no te engañes, no ha acabado todavía) es una crisis de valores tanto como una catástrofe económica. También se la puede llamar impasse espiritual, ya que hace que nos preguntemos qué otra estructura social que no sea el trabajo nos permitirá imprimir carácter, si es que el carácter en sí es algo a lo que debemos aspirar. Aunque ese es el motivo de que sea también una oportunidad intelectual: porque nos obliga a imaginar un mundo en el que trabajar no sea lo que forja nuestro carácter, determina nuestros sueldos o domina nuestras vidas.
En pocas palabras, esto hace que podamos exclamar: ¡basta ya, a la mierda el trabajo!
Sin duda, esta crisis hace que nos preguntemos: ¿qué hay después del trabajo? ¿Qué harías si el trabajo no fuera esa disciplina externa que organiza tu vida cuando estás despierto, en forma de imperativo social que hace que te levantes por las mañanas y te encamines a la fábrica, la oficina, la tienda, el almacén, el restaurante, o adonde sea que trabajes y, sin importar cuanto lo odies, hace que sigas regresando? ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar para obtener un salario?
¿Cómo sería nuestra sociedad y civilización si no tuviéramos que “ganarnos” la vida, si el ocio no fuera una opción, sino un modo de vida? ¿Pasaríamos el tiempo en el Starbucks con los portátiles abiertos? ¿O enseñaríamos a niños en lugares menos desarrollados, como Mississippi, de manera voluntaria? ¿O fumaríamos hierba y veríamos la tele todo el día?
Mi intención con esto no es proponer una reflexión extravagante. Hoy en día, estas preguntas son de carácter práctico porque no hay suficientes trabajos para todos. Así que ya es hora de que hagamos más preguntas prácticas: ¿Cómo se puede vivir sin un trabajo, es posible recibir un sueldo sin trabajar para obtenerlo? Para empezar, ¿es posible?, y lo que es más complicado, ¿es ético? Si te educaron en la creencia de que el trabajo es lo que determina tu valor en esta sociedad, como fuimos educados casi todos nosotros, ¿sentiríamos que hacemos trampas al recibir algo a cambio de nada?
Ya disponemos de algunas respuestas provisionales porque, de una u otra manera, todos estamos cobrando un subsidio. El componente de la renta familiar que más ha crecido desde 1959 han sido los pagos de transferencia del gobierno. A principios del siglo XXI, un 20% de todos los ingresos familiares provenía de lo que también se conoce como asistencia pública o “ayudas”. Si no existiera este suplemento salarial, la mitad de los adultos con trabajos a jornada completa viviría por debajo del umbral de la pobreza, y la mayoría de los estadounidenses tendría derecho a recibir cupones de comida.
Pero, ¿son realmente rentables los pagos de transferencia y las “ayudas”, ya sea en términos económicos o morales? Si seguimos este camino y continuamos aumentándolos, ¿estamos subvencionando la pereza, o estamos enriqueciendo el debate sobre los fundamentos de la vida plena?
Los pagos de transferencia, o “ayudas”, por no mencionar los bonus de Wall Street (ya que estamos hablando de recibir algo a cambio de nada) nos han enseñado a saber diferenciar entre la obtención de un salario y la producción de bienes, aunque ahora, cuando es evidente que faltan trabajos, hace falta replantear este concepto. Da igual cómo se calcule el presupuesto federal, nos podemos permitir cuidar de nuestro hermano. En realidad, la pregunta no es tanto si queremos, sino más bien cómo hacerlo.
Sé lo que estás pensando: no podemos permitírnoslo. Pues no es así, sí que es posible y no es tan difícil. Subimos el arbitrario límite de contribución máxima a la Seguridad Social, que ahora mismo está en los 127$, y subimos los impuestos a las ganancias empresariales, revirtiendo lo que hizo la revolución de Reagan. Con solo estas dos medidas se solucionaría el problema fiscal y se crearía un superávit económico donde ahora solo hay un déficit moral cuantificable.
Aunque claro, tú dirás, junto con todos los demás economistas, desde Dean Baker hasta Greg Mankiw, de derechas o de izquierdas, que subir los impuestos a las ganancias empresariales es un incentivo negativo para la inversión y por tanto para la creación de puestos de trabajo, o que hará que las empresas se vayan a otros países donde los impuestos sean más bajos.
En realidad, subir los impuestos a los beneficios empresariales no puede causar estos efectos.
Hagamos el camino inverso y vayamos hacia atrás en el tiempo. Las empresas son “multinacionales” desde hace ya algún tiempo. En las décadas de 1970 y 1980, antes de que surtieran efecto las rebajas impositivas que Ronald Reagan impulsó, aproximadamente un 60% de los bienes manufacturados que se importaban eran fabricados por empresas estadounidenses en el exterior, en el extranjero. Desde entonces, este porcentaje ha aumentado ligeramente, pero no tanto.
Los trabajadores chinos no son el problema, sino más bien la idiotez sin hogar y sin sentido de la contabilidad empresarial. Por eso es tan risible la decisión tomada en 2010 gracias a Citizens United (Ciudadanos Unidos), que sostiene que la libertad de expresión es aplicable también a las donaciones electorales. El dinero no es una expresión, como tampoco lo es el ruido. La Corte Suprema ha evocado un ser viviente, una nueva persona, de entre los restos del derecho común, y ha creado un mundo real que da más miedo que su equivalente cinematográfico, ya sea este el que aparece en Frankenstein, Blade Runner o, más recientemente, en Transformers.
Pero la realidad es esta: la inversión empresarial o privada no genera la mayoría de los trabajos, así que subir los impuestos a la ganancia empresarial no tendrá ningún efecto sobre el empleo. Has leído bien. Desde la década de 1920, el crecimiento económico ha seguido aumentando a pesar de que la inversión privada se ha estancado. Esto significa que los beneficios no sirven para nada, excepto para anunciar a tus accionistas (o expertos en compras hostiles) que tu compañía es un negocio que funciona, un negocio próspero. No hacen falta beneficios para “reinvertir”, para financiar la expansión de tu mano de obra o de tu productividad, como ha quedado claramente demostrado gracias a la historia reciente de Apple y de la mayoría de las demás empresas.
Eso hace que las decisiones en materia de inversión que realizan los directores ejecutivos de las empresas tengan solo un efecto marginal sobre el empleo. Hacer que las empresas paguen más impuestos para poder financiar un Estado del bienestar que permita que amemos a nuestros vecinos y que cuidemos de nuestros hermanos no es un problema económico, es otra cosa, es una cuestión intelectual o un dilema moral.
Cuando tenemos fe en el trabajo duro, estamos deseando que imprima carácter, pero al mismo tiempo estamos esperando, o confiando, que el mercado de trabajo asigne los ingresos de manera justa y racional. Ahí es donde está el problema, que estos dos conceptos van juntos de la mano. El carácter puede provenir del trabajo sólo cuando vemos que existe una relación inteligible y justificable entre el esfuerzo realizado, las habilidades aprendidas y la recompensa obtenida. Cuando observo que tu salario no tiene ninguna relación en absoluto con tu producción de valor real, o con los bienes duraderos que el resto de nosotros podemos utilizar y apreciar (y cuando digo duradero no me refiero solo a cosas materiales), entonces empiezo a dudar de que el carácter sea una consecuencia del trabajo duro.
Cuando veo, por ejemplo, que tú estás haciendo millones lavando el dinero de los cárteles de la droga (HSBC), que vendes deudas incobrables de dudoso origen a los gerentes de fondos de inversión (AIG, Bear Stearns, Morgan Stanley, Citibank), que te aprovechas de los prestatarios de renta baja (Bank of America), que compras votos en el Congreso (todos los anteriores), también llamado un día más en la rutina de Wall Street, mientras que yo tengo problemas para llegar a fin de mes aun teniendo un trabajo a tiempo completo, me doy cuenta de que mi participación en el mercado laboral es irracional. Sé que forjar mi carácter a través del trabajo es una tontería porque la vida criminal sale rentable, y lo que debería hacer es convertirme en un gánster como tú.
Por ese motivo, la crisis económica que estamos sufriendo también es un problema ético, un impasse espiritual y una oportunidad intelectual. Hemos apostado tanto por la importancia social, cultural y ética del trabajo, que cuando falla el mercado laboral, como lo ha hecho ahora de manera tan espectacular, no sabemos explicar lo que ha pasado ni sabemos encauzar nuestras creencias para encontrar un significado diferente al trabajo y a los mercados.
Y cuando digo “nosotros” me refiero a casi todos nosotros, derechas e izquierdas, porque todo el mundo quiere que los estadounidenses vuelvan al trabajo, de una u otra manera, el “pleno empleo” es un objetivo tanto de los políticos de derechas como de los economistas de izquierdas. Las diferencias entre ellos se basan en los medios, no en el fin, y ese fin incluye intangibles como la adquisición de carácter.
Esto equivale a decir que todo el mundo ha redoblado los beneficios asociados al trabajo justo cuando este está alcanzando su punto de evaporación. Garantizar el “pleno empleo” se ha convertido en el objetivo de todo el espectro político justo cuando resulta más imposible a la par que más innecesario, casi como garantizar la esclavitud en la década de 1850 o la segregación en la década de 1950.
¿Por qué?
Pues porque el trabajo lo es todo para nosotros, habitantes de sociedades mercantiles modernas, independientemente de su utilidad para imprimir carácter y distribuir ingresos de manera racional, y bastante alejado de la necesidad de vivir de algo. El trabajo ha sido la base de casi todo nuestro pensamiento sobre lo que significa disfrutar de una vida plena desde que Platón relacionó el trabajo manual con el mundo de las ideas. Nuestra manera de desafiar a la muerte ha sido la creación y reparación de objetos duraderos, puesto que sabemos que los objetos significativos durarán más que el tiempo que tenemos asignado en este mundo y que nos enseñan, cuando los creamos o reparamos, que el mundo más allá de nosotros, el mundo que existió y existirá, posee una realidad propia.
Detengámonos en el alcance de esta idea. El trabajo ha sido una manera de ejemplificar las diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, cuando fusionamos el significado de los conceptos de paternidad y “sostén familiar”, o como cuando, más recientemente, intentamos disociarlos. Desde el siglo XVII, se ha definido la masculinidad y la feminidad, aunque esto no significa que se consiguiera así, por medio del lugar que ocupan en una economía moral, en términos de hombre trabajador que recibía un salario por su producción de valor en el trabajo, o en términos de mujer trabajadora que no cobraba nada por su producción y mantenimiento de la familia. Por supuesto, hoy en día estas definiciones están cambiando a medida que cambia el significado de la palabra “familia” y a medida que se producen cambios profundos y paralelos en el mercado de trabajo, la entrada de la mujer es solo uno de ellos, y en las actitudes hacia la sexualidad.
Cuando desaparece el trabajo, la diferencia entre los sexos que produce el mercado de trabajo se diluye. Cuando el trabajo socialmente necesario disminuye, lo que un día se conocía comotrabajo de mujeres (educación, atención sanitaria o servicios) es ahora nuestra industria primaria, y no una dimensión “terciaria” de la economía cuantificable. El trabajo relacionado con el amor, con cuidarse los unos a los otros y con aprender a cuidar de nuestros hermanos (el trabajo socialmente beneficioso) se convierte no sólo en posible, sino más bien en necesario, y no solo en el interior del núcleo familiar, donde el afecto está a nuestra disposición de manera rutinaria, no, me refiero también a lo que hay ahí fuera, en el vasto mundo exterior.
El trabajo también ha sido la manera estadounidense de producir “capitalismo racial”, como lo llaman hoy en día los historiadores, gracias a la mano de obra de esclavos, de convictos, de medieros y luego de mercados laborales segregados, en otras palabras, un “sistema de libre empresa” edificado sobre las ruinas de cuerpos negros o un entramado económico animado, saturado y determinado por el racismo. Nunca hubo un mercado libre laboral en esta unión de Estados. Como todos los demás mercados, este siempre estuvo cubierto por la discriminación legal y sistemática del hombre negro. Hasta se podría decir que este mercado con cobertura creó los aún hoy utilizados estereotipos sobre la vagancia de los afroamericanos mediante la exclusión de los trabajadores negros del trabajo remunerado y su confinamiento a vivir en los guetos de días de ocho horas.
Y aun así, aun así, aunque a menudo el trabajo ha significado una forma de subyugación, de obediencia y jerarquización (ver más arriba), también es el lugar donde muchos de nosotros, seguramente la mayoría de nosotros, hemos expresado de manera consistente nuestro deseo humano más profundo: liberarnos de autoridades u obligaciones impuestas de manera externa y ser autosuficientes. Durante siglos nos hemos definido a nosotros mismos de acuerdo con lo que hacemos, de acuerdo con lo que producimos.
Sin embargo, ya debemos ser conscientes de que esta definición de nosotros mismos lleva adscrita el principio productivo (de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su creación de valor real por medio del trabajo) y nos obliga a alimentar la idea inane de que nuestro valor lo determina solo lo que el mercado de trabajo puede registrar, en términos de precio. Aunque también debemos ser conscientes de que este principio marca un cierto camino cuya consecuencia es el crecimiento infinito y su fiel ayudante, la degradación medioambiental.
Hasta ahora, el principio productivo ha servido como principio real que hizo que el sueño americano fuera posible: “Trabaja duro, acepta las reglas y saldrás adelante”, o “cosechas lo que siembras, labras tu propio camino y recibes con justicia lo que has ganado con honradez”, u homilías y exhortaciones parecidas que se usaban para entender el mundo. Sea como sea, antes no sonaban ilusorias, pero hoy en día sí.
En este sentido, la adhesión al principio productivo es una amenaza para la salud pública y para el planeta (en realidad, estas dos cosas son lo mismo). Comprometernos con algo que sabemos imposible es volvernos locos. El economista ganador del Nobel Angus Deaton dijo algo parecido cuando explicó las anómalas tasas de mortalidad que se estaban registrando entre la población blanca que habita los Estados de mayoría evangelista (Bible belt) alegando que habían “perdido la narrativa de sus vidas”, y sugiriendo que habían perdido la fe en el sueño americano. Para ellos, la ética del trabajo es una sentencia de muerte porque no pueden practicarla.
Por esta razón, la inminente desaparición del trabajo plantea cuestiones fundamentales sobre lo que significa ser humano. Para empezar, ¿qué propósito podríamos elegir si el trabajo, o la necesidad económica, no consumieran la mayor parte de las horas que pasamos despiertos y de nuestras energías creativas? ¿Qué posibilidades evidentes, aunque todavía desconocidas, aparecerían? ¿Cómo cambiaría la misma naturaleza humana cuando el antiguo y aristocrático privilegio sobre la ociosidad se convierte en un derecho innato del mismo ser humano?
Sigmund Freud insistía en que el amor y el trabajo eran los ingredientes esenciales de la existencia humana saludable. Tenía razón, por supuesto, pero ¿podría el amor sobrevivir a la desaparición del trabajo como compañero de buena voluntad que se necesita para alcanzar la vida plena? ¿Podemos dejar que la gente reciba algo a cambio de nada y aun así tratarlos como hermanos y hermanas, miembros de una preciada comunidad? ¿Te imaginas el momento en el que acabas de conocer en una fiesta a una persona extraña que te atrae, o estás buscando alguien en Internet, a quien sea, pero no le preguntas: “¿y, en qué trabajas”?
No obtendremos ninguna respuesta a estas preguntas hasta que no nos demos cuenta de que hoy en día el trabajo lo es todo para nosotros, y que de ahora en adelante ya no podrá ser así.
James Livingston, A la mierda el trabajo, Ctxt 16/12/2016
_______________
Traducción de Álvaro San José.James Livingston es profesor de Historia en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Es autor de varios libros, el último No More Work: Why Full Employment is a Bad Idea (2016).
Este artículo se publicó originalmente en la revista Aeon. -

Per què serveixen les humanitats?
Archivado: diciembre 17, 2016, 10:07am CET por Manel Villar

Amartya Sen deia, a principis de segle: “Hi ha nombroses teories econòmiques i socials en què els éssers humans són considerats estrictes optimizadors d'un interès personal molt definit. Aquest model d'éssers humans no només és depriment i preocupant si no que hi ha molt poques dades que confirmin que sigui una bona representació de la realitat. Els individus estan influenciats no només per la percepció dels seus propis interessos sinó també, com ha demostrat Hirschman, per les seves passions”. En un temps en què els mitjans consagren la paraula postveritat per assenyalar com una novetat el que és tan vell com la història humana, que “els fets objectius influeixen menys en la formació de l'opinió pública que les crides a l'emoció i a les creences personals”, l'aclariment de Sen és més que pertinent. En aquest moment en què la utopia de l'Homo economicus està en declivi, per salvar el sistema de valors que l'adornava, cal presentar com un endarreriment i una raresa que l'economia del desig condicioni els comportaments. I, no obstant això, què és sinó, per exemple, el que indueix al consum, al qual se'ns incita permanentment perquè complim amb el deure fonamental de contribuir al creixement?
Les visites al diccionari són de vegades il·lustratives. Consumir és “utilitzar un producte per satisfer una necessitat real o creada”. I té una accepció que diu així: “Afecció que minva la salut”. Els objectes que consumim desapareixen: els destruïm o els oblidem ràpidament, perquè està en la lògica del consum que el desig d'un nou producte prevalgui sobre l'interès pel producte aconseguit, fent de la possessió de l'objecte un fet inconsistent, simple trànsit d'un producte a l'altre. No és el que es compra si no l'acció de comprar el que importa. Pel camí deixem la libido i queda només la pulsió. És possible l'empatia en una societat pulsional? És a dir, se'ns convida per terra, mar i aire a una forma patològica de consumir, i de sobte es descobreix, oh!, sorpresa, que uns van votar el Brexit i uns altres, Trump, perquè hem entrat en la postveritat. Si de postveritat es pot parlar com a novetat no és per la sempre present economia del desig si no perquè la mentida s'ha fet viral i els mecanismes per desmuntar-la són impotents. Entre altres coses, perquè qui té el control de les paraules no busca la veritat sinó la desqualificació del que s'ha decretat inadequat.
Em pregunten sovint per què crec que necessitem les humanitats. Precisament, per desmuntar les fal·làcies que acabo de descriure, per defensar el sentit de les paraules i per donar entitat a la complexitat de l'experiència humana. És a dir, salvar l'ésser humà de la seva reducció a estricte Homo economicus, salvar el ciutadà de ser despullat de la seva condició per tancar-lo en el seu cos com a individu aïllat. L'economia humana del desig és tan complicada i desconcertant que segueixen i seguiran havent-hi coses que requeriran una novel·la o una obra d'art perquè puguin entendre's. I l'experiència és precisament el lloc de referència de les humanitats. L'experiència, segons Montaigne, com a expressió de la profunda materialitat de l'home.
En una societat accelerada, en què el ritme de les coses està dominat per la dinàmica sense fre de l'espai virtual, i en què la infinita informació compromet la seva jerarquització, les humanitats són útils per oferir una altra perspectiva des de la qual contemplar les coses; per prendre distància dels esdeveniments i no convertir en novetat el que no ho és; per salvar-nos de l’embadaliment de l'últim gadget; per protegir els espais del silenci i de la pausa; per mantenir viva la desconfiança en les idees rebudes i en les veritats incontestables; per retornar la dignitat al ciutadà reduït a simple número estadístic; per no deixar-nos colonitzar l'atenció, i per repensar la vida. Ho diré en clau d’Albert Camus: “Ser capaços, com Proust, de veure la realitat amb altres ulls”. I de reconèixer el sentit tràgic de la vida, la negació del qual és el germen de la barbàrie. Les humanitats poden aportar la dimensió irònica que ens permet l'assumpció serena de la nostra radical contingència.
Josep Ramoneda, L'honor de les humanitats, El País 16/12/2016 -

Hi ha veritats morals perquè hi ha fets morals.
Archivado: diciembre 17, 2016, 10:00am CET por Manel Villar
De acuerdo con las filosofías morales tradicionales, no puede haber verdades morales porque no habría hechos morales: todos los principios y juicios morales serían emotivos, intuitivos o utilitarios. Se trataría de dogmas, en lugar de hipótesis comprobables. Disiento: sostengo que hay verdades morales porque hay hechos morales. Un hecho moral se puede definir como un hecho social que afecta al bienestar de otras personas. Por ejemplo, el hambre, la violencia física, la opresión política, el desempleo involuntario, la agresión militar y la privación cultural forzosa son hechos morales. También lo son sus opuestos: el alivio del hambre, la creación de puestos de trabajo, la resolución de conflictos, la participación política, la pacificación y la difusión cultural. La conducta prosocial es moral, en tanto que la conducta antisocial es inmoral. Esta definición evita tanto el subjetivismo como el relativismo.
forges
Mario Bunge, Filosofía política. Solidaridad, cooperación y democracia integral; Barcelona: Gedisa, 2013 [2009], páginas 194-195). -

Escacs, la intel.ligència com a espectacle.
Archivado: diciembre 17, 2016, 9:55am CET por Manel Villar
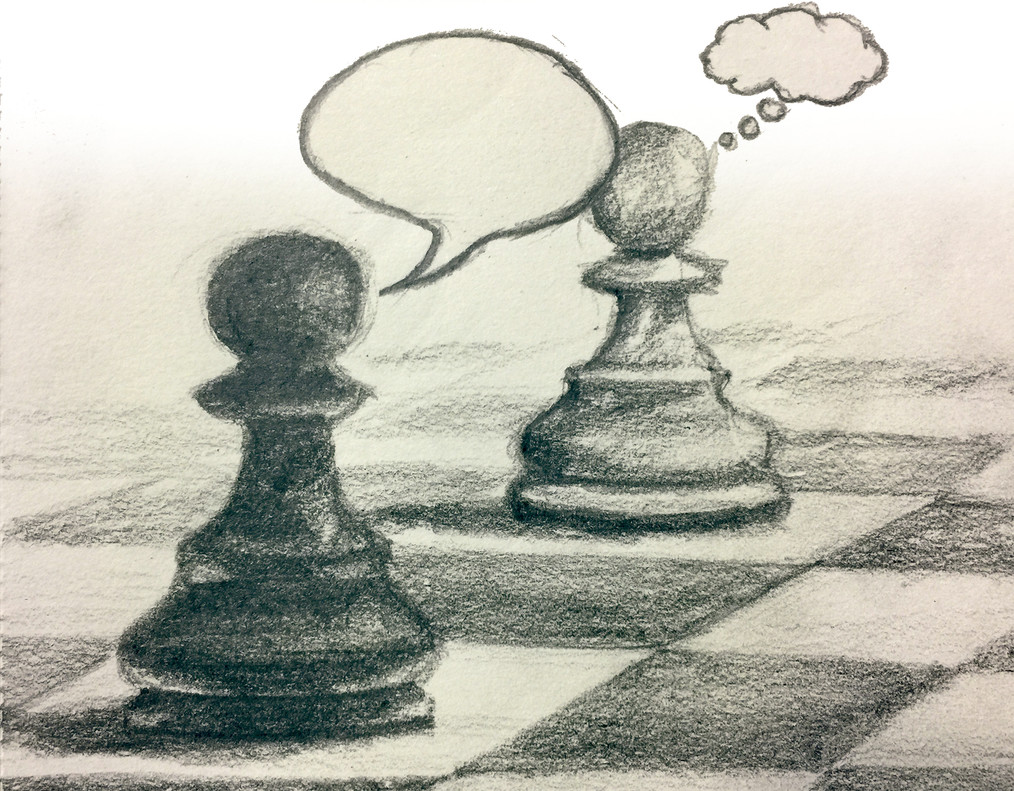 Tot nou coneixement es guanya per conversa: observar és conversar amb la realitat, treballar en equip és conversar amb l'altre, reflexionar és conversar amb un mateix, fer crítica és conversar amb la reflexió... Conversar és fàcil de definir, però difícil de practicar. Conversar és, senzillament, escoltar abans de parlar. I tot vici associat a aquesta virtut consisteix a trobar la manera de no escoltar per així continuar amb el discurs que ens ocupava abans que el nostre interlocutor fes legítim ús del seu torn. La conversa té poc prestigi potser per la seva absència tenaç durant els 20 anys que dura la formació d'un ciutadà modern. Tenim més habilitat per evitar una conversa que per buscar-la. Si només s'aprèn per conversa i resulta que ens hem fet experts a no conversar, llavors tenim un problema. El succedani més gastat de la conversa és la mera alternança en l'ús de la paraula, però la intenció ja no és crear nou coneixement sinó més aviat protegir el coneixement ja adquirit. Així es cultiven els prejudicis i es greixen les tradicions. El primer símptoma que alguna cosa va malament en una empresa humana es presenta en forma de dificultat o d'excusa a l'hora de conversar.
Tot nou coneixement es guanya per conversa: observar és conversar amb la realitat, treballar en equip és conversar amb l'altre, reflexionar és conversar amb un mateix, fer crítica és conversar amb la reflexió... Conversar és fàcil de definir, però difícil de practicar. Conversar és, senzillament, escoltar abans de parlar. I tot vici associat a aquesta virtut consisteix a trobar la manera de no escoltar per així continuar amb el discurs que ens ocupava abans que el nostre interlocutor fes legítim ús del seu torn. La conversa té poc prestigi potser per la seva absència tenaç durant els 20 anys que dura la formació d'un ciutadà modern. Tenim més habilitat per evitar una conversa que per buscar-la. Si només s'aprèn per conversa i resulta que ens hem fet experts a no conversar, llavors tenim un problema. El succedani més gastat de la conversa és la mera alternança en l'ús de la paraula, però la intenció ja no és crear nou coneixement sinó més aviat protegir el coneixement ja adquirit. Així es cultiven els prejudicis i es greixen les tradicions. El primer símptoma que alguna cosa va malament en una empresa humana es presenta en forma de dificultat o d'excusa a l'hora de conversar.
Potser només existeix una forma de coneixement en què l'arraconament de la conversa és impensable. Són els escacs, un joc que es planteja, ja des de la seva essència, com una conversa entre dos colors que s'odien (Borges dixit): ara parlen les blanques, ara els toca a les negres. ¿Hi ha alguna cosa més suïcida per a un jugador d'escacs que seguir el pla propi ignorant el pla de l'adversari? Aquest joc-art-ciència estimula totes les prestacions cognitives (anàlisi, combinació, concentració, estratègia i tàctica, lògica, assumpció d'errors, paciència, tenacitat…), però el seu principal mèrit és sens dubte l'indesmaiable exercici de la conversa. Només per això, els escacs haurien de ser una pràctica natural en escoles i cafeteries universitàries.
Som al 2005 i el meu amic Miguel Illescas, diverses vegades campió d'Espanya i gran pedagog dels escacs, em presenta un ciutadà rus de 15 anys que viatja amb la seva jove mare. Es diu Serguei Kariakin i ostenta un rècord històric absolut ja que aconsegueix el rang de Gran Mestre Internacional (GM) als 12 anys, 7 mesos i zero dies. L'any 1997 un programa d'ordinador d'IBM anomenat Deep Blue, entre els tècnics del qual hi ha també Miguel Illescas, havia derrotat per primera vegada un campió del món, que en aquells moments era Garri Kaspàrov. Molts es van posar les mans al cap. ¿S'acaben els escacs? ¿Es pot parlar de computadores creatives?
En principi, el ciclisme no acaba amb l'atletisme, ni l'automobilisme amb el ciclisme, però l'univers dels escacs ha canviat. Els jugadors no només s'ajuden amb els ordinadors (com va passar en un principi) sinó que la intel·ligència natural i l'artificial es fonen avui com a primícia d'una nova era.
Aquests dies, seguint les partides del campionat del món d'escacs entre l'extraterrestre noruec Magnus Carlsen i aquell tímid nen prodigi Serguei Kariakin, avui tots dos de 26 anys, he reviscut un esdeveniment singular que vam ordir fa 11 anys a CosmoCaixa. Els dies 10 i 11 de maig del 2005, a l'escenari de l'auditori i davant un públic expectant, els grans mestres Illescas i Kariakin s'asseuen davant el tauler proveïts amb els seus ordinadors.
Les regles són especials per a l'ocasió: cap dels dos pot veure les consultes que fa el seu oponent al seu ordinador personal, però els espectadors contemplen tres taulers: el de la partida real entre tots dos i els dos que visualitzen les consultes dels jugadors als seus respectius ordinadors. A més a més, dos analistes xiuxiuegen comentaris de tot el que està esdevenint-se. Per a gaudi de l'audiència diverses formes de conversa afloren per primera vegada: jugador davant ordinador, jugador davant jugador, fins i tot ordinador davant ordinador.
L'espectador veu com pensa cada jugador perquè és testimoni de la seva conversa íntima amb una extensió exterior de la seva memòria i de la seva capacitat de càlcul. Aquesta conversa de converses dóna una sèrie de pistes sobre les intencions, idees, dubtes, riscos i pors. El pensament dels dos mestres dels escacs ha sigut literalment punxat i l'audiència disfruta del que es pot anomenar ben bé com l'espectacle de la intel·ligència.
Jorge Wagensberg, L'espectacle de la intel.ligència, el periodico.cat 17/12/2016
-

¿ DETERMINA LA LENGUA UNA COSMOVISIÓN ?
Archivado: diciembre 17, 2016, 9:11am CET por Luis Roca Jusmet: La actualidad de la filosofia
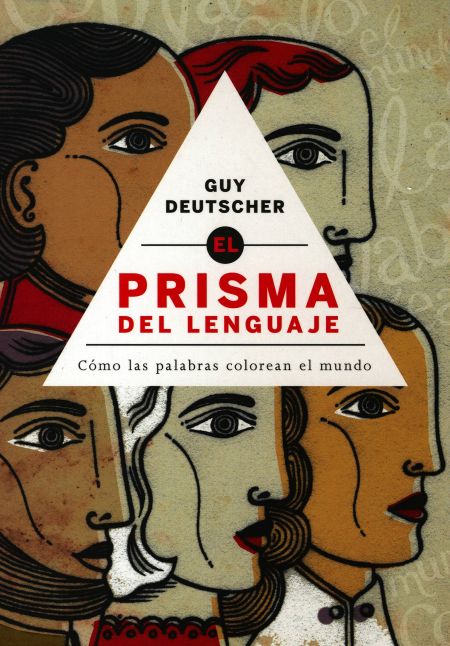
El prisma del lenguaje
Guy Deutscher
(Traducción de Manuel Talens)Editorial Ariel, Barcelona 2011
Escrito por Luis Roca Jusmet
Quizás la palabra imprescindible sea excesiva, pero en todo caso sí me parece que éste es un libro necesario para salir de la confusión en que estamos sumergidos respecto a lo que dicen hoy los lingüistas sobre la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo. Políticamente comprobamos cómo se utiliza, a conveniencia, tanto el relativismo como el universalismo lingüístico para justificar las propias posiciones. Los nacionalistas quieren sostener la identidad política que reivindican sobre una identidad cultural que en la mayoría de los casos remiten a la lengua. De esta manera, dicen que cada pueblo tiene una cultura propia que viene determinada fundamentalmente por una lengua propia y que ésta genera un mundo propio, una manera específica de concebirlo. Sus críticos afirman que hoy los lingüistas defienden que la lengua es simplemente un instrumento y que sus bases, siguiendo el innatismo de Chomsky, son universales entre todos los humanos. Al mismo tiempo, estos planteamientos sobre el relativismo/universalismo lingüístico tienen mucho calado filosófico. El lenguaje, sobre todo como manera de acceder a lo real, ha sido uno de los temas estrellas de la segunda mitad del siglo XX, y todavía continúa. De Wittgenstein y Heidegger llegamos al famoso giro lingüístico enunciado por Rorty, a partir del cual justifica una teoría convencionalista de la verdad. Igualmente, todos los estructuralistas, post-estructuralistas y post-modernistas han teorizado sobre el tema. Por todas estas razones me parece muy importante que un lingüista consistente y abierto coja el toro por los cuernos e intente concretar, con todos sus matices, qué es lo que puede sostener desde la ciencia lingüística sobre el problema.
Guy Deustscher es este valiente y brillante lingüista que se ha atrevido a hacerlo. Nacido en 1962 en Tel Aviv, pero instalado académicamente en Inglaterra (Cambridge, Manchester, Oxford), plantea con el estilo claro y riguroso de lo mejor de la tradición anglosajona una elaboración impecable sobre la cuestión, evitando en todo momento esas generalizaciones apresuradas que tanto daño hacen hoy a las teorías y contrastando lo que dice con abundantes datos empíricos y con una ética de la verdad que le hace huir como la peste de las seducciones del discurso atractivo e ingenioso.
Deutscher ha necesitado mucho trabajo y mucha inteligencia para la investigación que resume, muy bien por cierto,en este libro. Por una parte, tenemos una reconstrucción histórica muy precisa sobre el contexto en que aparece la hipótesis del relativismo lingüístico y todo su devenir posterior (crisis, rechazo, resurgimiento...). Lo hace sin concesiones, poniendo de manifiesto cómo los lingüistas siguen los modos y, lo que es peor, las modas de la época, y de esta manera son víctimas de sus propios prejuicios. Resulta significativa la ironía de Deutscher al mostrar cómo esto resulta claramente manifiesto en el manual lingüístico académico más utilizado, donde se mantienen de manera categórica generalizaciones sin ningún tipo de contraste.
Las hipótesis del autor están siempre bien fundamentadas y nunca se presentan de manera dogmática. Muy al contrario, nos remite siempre a las fuentes empíricas y a la claridad de las argumentaciones. Una de ellas es que la lengua no limita nuestra experiencia (a la inversa, considera que podemos probar que esta afirmación no es cierta), sino que lo que hace es obligarnos a tener en cuenta determinados aspectos de nuestra experiencia. Otra es que la lengua actúa, en su manera de clasificar los objetos, con una libertad con restricciones. Es decir, que aunque cada lengua clasifica de la manera que considera conveniente, hay como unas referencias naturales que son las que hacen que haya una afinidad entre la gran diversidad de lenguas. Esto lo precisa sobre todo en el estudio de la clasificación de los colores, que junto a la orientación en el espacio y la aplicación de los géneros son los tres campos en los que profundiza de manera más concreta. Esta última parte del libro es menos teórica y mucho más analítica empíricamente. La conclusión de Deutscher es que hay una influencia relativa y moderada de la lengua sobre nuestra percepción de la realidad.¿Alguna crítica? Por supuesto, si con ello entendemos no poner de manifiesto deficiencias del libro, sino hacer preguntas y reflexiones que creo no resueltas. La primera es que me ha parecido que hay una cierta confusión cuando trata de la influencia de la lengua sobre la percepción y el pensamiento, dos aspectos que hay que delimitar con claridad, aunque por supuesto están interrelacionados. La ambigüedad viene porque nos habla de los conceptos empíricos, es decir, de palabras que clasifican la experiencia perceptiva. Pero es que cuando decimos que la lengua estructura el pensamiento de una manera determinada nos referimos también a los conceptos que no tienen origen empírico (a saber, los morales, los metafísicos...) o a cómo las reglas sintácticas los ordenan. Por ejemplo, el hecho de que no existan tiempos verbales en chino no quiere decir, como muy certeramente plantea Deustcher, que los chinos no entiendan la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro, pero sí que lo entienden y lo viven de una manera diferente, como ha mostrado el filósofo y sinólogo francés François Jullien.
Por cierto: ¿Por qué Deutscher habla tan poco del chino mandarín cuando es la lengua más hablada, más diferente a la nuestra y la que seguramente tiene más futuro? Aunque, para ser justos, he de decir que el lingüista sí entra periféricamente en el tema, pero me habría gustado que, aun reconociendo que debe ajustarse a los límites del libro, los plantease como una reflexión pendiente. Toda esta última problemática me lleva asimismo a preguntarme por qué no cita a Saussure. Incluso si aceptamos que Deutscher se enmarca en otra tradición, aun así me parece fundamental la distinción entre significante y significado. Me lo parece porque creo que evita que caigamos en la ilusión de que hablamos de la relación entre las palabras y las cosas cuando en realidad lo hacemos entre el significante y el significado (el concepto). Así entendemos que las palabras son siempre convencionales, pero podemos preguntarnos hasta qué punto los significados son arbitrarios. Porque una cosa es que sean convencionales, es decir, producto de un acuerdo humano, y otra que éste no se base en formas reales. Lo arbitrario sería si tuviera razón Foucault en el inicio de Las palabras y las cosas, cuando cita a Borges en una clasificación posible del mundo que para nosotros sería totalmente imposible.Yo comparto, más bien, la feliz expresión de Deutscher de que hay una libertad con restricciones. Es decir, que ni un nominalismo arbitrario ni un realismo platónico en el que los conceptos deberían reflejar las formas reales de las cosas. Vale la pena mencionar cómo el mismo Wittgenstein acabó rechazando su primera teoría, aparecida en el Tractatus, que iría en dicho sentido: la ilusión de pensar que hay un isomorfismo entre las proposiciones y los hechos. Aquí sí que es pertinente citar la crítica que hace nuestro autor a los formalistas que piensan que lo único que hacen las lenguas es reflejar las formas lógicas comunes a todos los humanos. Hay también otros méritos de Deutscher, como, por ejemplo, su crítica radical a cualquier determinismo genético, es decir, biológico. En todo caso, es evidente que el interés del libro no está sólo en lo que dice, sino también en las preguntas que plantea: es un buen material para pensar. Como punto final, me gustaría hacer una referencia a la traducción. Nos encontramos con el caso insólito de que el autor felicita al traductor, Manuel Talens, por el buen trabajo hecho. Esto me recuerda que fue el mismo Talens quien me hizo ver hace unos años la necesidad de hacer referencia a los traductores, cuya buena labor es fundamental, en todo análisis de crítica literaria. Dejemos a los eruditos y académicos los purismos de que hay que leer a un autor en su lengua y celebremos la gran oportunidad que nos brindan los buenos traductores de disfrutar de las lecturas que no podemos hacer en su lengua original.
-

Billete de ida o cuerda (Selección de aforismos).
Archivado: diciembre 16, 2016, 10:14pm CET por Manel Villar
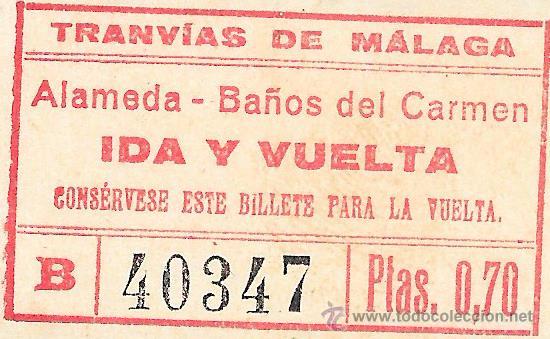
- El hambre no es un juego en la mayor parte del mundo.
- Kantianos promueven una huelga de deberes.
- He descubierto que Papá Noël es mi amigo invisible.
- Quiero una realidad hecha fantasía.
- Caperucita coincide con Paquirrín en que siempre ha vivido del cuento.
- Considero un atropello que se prohiba circular por las ciudades a los vehículos privados.
- Acusan a jefe zombi de vividor.
- Sólo pudo comprar billete de ida o cuerda.
- En los tres años que hizo el papel de zombi se olvidó de vivir.
- La verdad acaba siempre por perecer.
- La lucha de clases se encamina hacia la próxima desaparición de la clase obrera.
- En la época de la posverdad la única palabra fiable es la de una declaración bajo tortura.
- ¿Qué sentido tiene enseñar lógica en la época de la posverdad?
- Los fracasos sólo tienen sentido para aquellos que triunfan.
- Cómo hubiera cambiado la historia si Lenin en vez de asaltar el Palacio de Invierno se le hubiera ocurrido romper fotos del zar.
- Platón fue el primero en platear la teoría de las inteligencias múltiples.
- Negar el negacionismo es ser afirmacionista.
- El director de cine independiente llamó a su madre para pedirle permiso por si podía volver a casa más tarde de las diez.
- Si no lo creo no lo veo.
-

El tren que viene o se va (ilusión óptica).
Archivado: diciembre 16, 2016, 8:37pm CET por Manel Villar
Será mejor que me vuelva a casa en metro. El problema es que no sé si el tren viene o se va. Como la imagen es en dos dimensiones, al cerebro le cuesta saber si el tren entra o sale del túnel. Es fácil ver la imagen con los dos sentidos de la marcha de forma muy seguida.
[verne.elpais.com] -

Els trets amb el que es pretén identificar el populisme
Archivado: diciembre 16, 2016, 8:20pm CET por Manel Villar

.
No pasa un día sin oír a alguien en Europa denunciar los riesgos del populismo. Pero no es fácil captar lo que la palabra significa exactamente. En la América Latina de los años 1930 y 1940 sirvió para designar cierto modo de gobierno que instituía entre un pueblo y su jefe una relación de encarnación directa, pasando por encima de las formas de representación parlamentaria. Este modo de gobierno, cuyos arquetipos fueron Vargas en Brasil y Perón en Argentina, fue rebautizado como "socialismo del siglo veintiuno" por Hugo Chávez.
Pero lo que se designa actualmente bajo el nombre de populismo en Europa es otra cosa. No es un modo de gobierno. Es, al contrario, cierta actitud de rechazo frente a las prácticas de gobierno reinantes. ¿Qué es un populista, tal y como lo definen hoy nuestras élites gubernamentales y sus ideólogos? A través de todas las oscilaciones de la palabra, el discurso dominante parece caracterizarlo mediante tres rasgos esenciales: un estilo de interlocución que se dirige directamente al pueblo al margen de sus representantes y sus notables; la afirmación de que gobiernos y élites dirigentes se preocupan más de sus intereses que de la cosa pública; una retórica identitaria que expresa el miedo y el rechazo de los extranjeros.
Está claro, sin embargo, que estos tres rasgos no están ligados por ninguna necesidad. Que exista una entidad llamada pueblo que es la fuente del poder y el interlocutor prioritario del discurso político es lo que afirman nuestras constituciones y la convicción que los oradores republicanos y socialistas de antaño desarrollaban sin segundas intenciones. No se vincula a ello ninguna forma de sentimiento racista o xenófobo. Que nuestros políticos piensan más en su carrera que en el porvenir de sus conciudadanos y que nuestros gobernantes vivan en simbiosis con los representantes de los grandes intereses financieros es una afirmación que no necesita demagogia alguna para ser proclamada.
La misma prensa que denuncia las derivas "populistas" nos ofrece, día tras día, los testimonios más detallados a este respecto. Por su parte, los jefes de Estado y de gobierno tildados a veces de populismo, como Berlusconi o Sarkozy, evitan propagar la idea "populista" de que las élites están corrompidas.
El término "populismo" no sirve para caracterizar una fuerza política definida. Al contrario, extrae su provecho de los amalgamas que permite entre fuerzas políticas que van de la extrema derecha a la izquierda radical. Tampoco designa una ideología ni siquiera un estilo político coherente. Sirve simplemente para dibujar la imagen de cierto pueblo.
Porque "el pueblo" no existe. Lo que existe son figuras diversas e incluso antagónicas del pueblo, figuras construidas que privilegian ciertos modos de reunión, ciertos rasgos distintivos, ciertas capacidades o incapacidades: pueblo étnico definido por la comunidad de la tierra o de la sangre; pueblo–rebaño vigilado por los buenos pastores; pueblo democrático que pone en marcha la competencia de los que no tienen ninguna competencia particular; pueblo ignorante que los oligarcas mantienen a distancia, etc. La noción de populismo construye, por su parte, un pueblo caracterizado por la alianza temible de una capacidad –el potencial bruto de la mayoría– y de una incapacidad –la ignorancia atribuida a esa misma mayoría–.
El tercer rasgo, el racismo, es esencial para esta construcción. Se trata de mostrarles a los demócratas, siempre bajo sospecha de "buenismo", lo que es en realidad el pueblo profundo: une jauría habitada por una pulsión primaria de rechazo que apunta, al mismo tiempo, a los gobernantes declarados como traidores –porque esa mayoría no comprende la complejidad de los mecanismos políticos– y a los extranjeros, a quienes teme por un vínculo atávico a un marco de vida amenazado por la evolución demográfica, económica y social.
La noción de populismo efectúa sin grandes dificultades estas síntesis entre un pueblo hostil a los gobernantes y un pueblo enemigo de los "otros" en general. Para ello, debe poner en escena una imagen del pueblo elaborada a finales del siglo XIX por pensadores como Hippolyte Taine y Gustave Le Bon, espantados por la Comuna de París y el ascenso del movimiento obrero: la imagen de las masas ignorantes impresionadas por las sonoras palabras de los "guías" y guiadas a la violencia extrema por la circulación de rumores incontrolados y de miedos contagiosos.
Estos desencadenamientos epidérmicos de masas ciegas arrastradas por líderes carismáticos estaban evidentemente muy lejos de la realidad del movimiento obrero que intentaban estigmatizar. Pero tales desencadenamientos tampoco son apropiados para describir la realidad del racismo de nuestras sociedades. Sean cuales sean las quejas expresadas cada día respecto a los que llamamos inmigrantes y especialmente los "jóvenes de las periferias", el caso es que esas quejas no se traducen en manifestaciones populares de masas.
Lo que merece el nombre de racismo actualmente en nuestro país es esencialmente la conjunción de dos cosas. Primero, las formas de discriminación en el momento de un contrato laboral o de vivienda que se ejercen perfectamente en oficinas aseptizadas, al margen de toda presión de las masas. Es asimismo toda una panoplia de medidas de Estado: restricciones en la entrada del territorio, rechazo a dar papeles a las personas que trabajan, cotizan y pagan impuestos en nuestros países desde hace años, restricción del derecho a la nacionalidad, doble condena, leyes contra el pañuelo y el burka, tasas impuestas de traslado a la frontera o de desmantelamiento de campamentos de nómadas.
A ciertas almas piadosas de la izquierda les gusta pensar que esas medidas son una concesión desgraciada que nuestros gobiernos hacen a la extrema derecha "populista" por razones "electoralistas". Pero ninguna de esas medidas ha sido adoptada bajo la presión de movimientos de masas, sino que forman parte de una estrategia propia del Estado, propia del equilibrio que nuestros Estados se esfuerzan por garantizar entre la libre circulación de los capitales y los obstáculos a la libre circulación de las poblaciones. Son medidas cuya finalidad esencial es, efectivamente, precarizar a una parte de la población en lo referido a sus derechos como trabajadores o ciudadanos, constituir una población de trabajadores que en cualquier momento puedan ser enviados de vuelta a sus casas y, en el caso de Francia, de franceses a quienes no se les garantiza que lo sigan siendo.
Estas medidas vienen apoyadas por una campaña ideológica que justifica esta disminución de los derechos mediante la evidencia de una no-pertenencia a los rasgos que caracterizan la identidad nacional. Pero no son los "populistas" del Frente Nacional lo que han iniciado esta campaña. Son intelectuales –de izquierda, según dicen– que han encontrado el argumento imparable: esas personas no son realmente francesas porque no son laicas. La laicidad que definía antaño las reglas de conducta del Estado se ha convertido, por tanto, en una calidad que los individuos poseen o no poseen en razón de su pertenencia a una comunidad.
La reciente "salida de tono" de Marine Le Pen, a propósito de esos musulmanes rezando que ocupan nuestras calles como los alemanes entre 1940 y 1944 es, a este respecto, muy instructiva. Una afirmación que, en efecto, condensa en una imagen concreta toda una secuencia discursiva (musulmán = islamista = nazi) que aparece por todas partes en la prosa llamada republicana. La extrema derecha llamada "populista" no expresa una pasión xenófoba específica que emana de las profundidades del cuerpo popular, sino que es un satélite que gestiona en su beneficio las estrategias de Estado y las campañas intelectuales distinguidas.
Nuestros Estados fundamentan actualmente su legitimidad en la capacidad de garantizar la seguridad. Pero esta legitimación tiene por correlato la obligación de mostrar constantemente el monstruo que nos amenaza, de mantener el sentimiento permanente de inseguridad que mezcla los riesgos de la crisis y del paro con las nevadas o la formamida para culminarlo todo con la amenaza suprema del islamista terrorista. La extrema derecha se contenta con poner los colores de la carne y de la sangre en los retratos estándares dibujados por las medidas ministeriales y por la prosa de los ideólogos.
Así pues, ni los "populistas" ni el pueblo puesto en escena por las denuncias rituales del populismo responden verdaderamente a su definición. Sin embargo, poco importa esto a los que agitan tal fantasma. Más allá de las polémicas sobre los inmigrantes, sobre el comunitarismo o el islam, lo esencial para ellos consiste en amalgamar la idea del pueblo democrático con la imagen de la masa peligrosa.
Y también consiste en concluir que debemos ponernos en manos de los que nos gobiernan y que toda contestación de su legitimidad y de su integridad es una puerta abierta a los totalitarismos. "Más vale una república bananera que una Francia fascista", decía uno de los eslóganes anti-lepenistas más siniestros en abril de 2002 [cuando Le Pen pasó a segunda ronda en las elecciones presidenciales junto a Lionel Jospin, socialista]. La polémica actual sobre los peligros mortales del populismo tiene como objetivo fundar en teoría la idea de que no hay otra opción.
Jacques Rancière, El populismo inencontrable, Libération 03/01/2014
[www.eldiario.es] -

Els dos principis de justícia de John Rawls.
Archivado: diciembre 16, 2016, 7:09am CET por Manel Villar

John Rawls
John Rawls, el más grande pensador político de Estados Unidos, murió a fines de noviembre, a los 81 años de edad, en su casa de Lexington. Profesor de filosofía en Harvard desde 1962, Rawls fue un maestro estimulante y una persona ejemplar. Infinitamente generoso y amable, su vida encarnaba el respeto a la humanidad, principio que impartía a través de su pensamiento —original y sorprendente combinación de libertad e igualdad, animado por la tolerancia y la democrática confianza en las posibilidades humanas—, el cual transformó la base de los debates modernos sobre la justicia.
Durante gran parte del siglo xx, a muchas personas les parecía contradictorio un pensamiento político centrado a la vez en la libertad y la igualdad. Los igualitarios, indignados por las grandes diferencias que hay entre la vida de los ricos y la de los pobres, rechazaron el liberalismo clásico de John Locke y Adam Smith, por considerar que concedían una importancia indebida a los derechos jurídicos y las libertades, sin tomar en cuenta el destino de las personas comunes y corrientes. El liberalismo tradicional, alegaban, defiende la igualdad ante la ley, pero tolera las profundas desigualdades del sino de las personas. Los liberales clásicos, en cambio, defendían la libertad personal y criticaban a los igualitarios por su paternalismo y por estar dispuestos a sacrificar la libertad humana en nombre de alguna posible utopía futura. En la práctica, los Estados democráticos de bienestar intentaron, con mayor o menor éxito, garantizar las libertades personales y políticas y a la vez proteger a las personas del mercado libre. Pero las opciones políticas se oponían en forma tajante. Entre el liberalismo clásico de Friedrich von Hayek y el igualitarismo de Karl Marx todo eran concesiones políticas inestables, o un equilibrio ad hoc de valores rivales. El libro de Rawls Teoría de la justicia, publicado en 1971, modificó este panorama. Proponía un concepto de justicia —que llamaba "la justicia como equidad"— comprometida por igual con los derechos individuales asociados al liberalismo clásico y con un ideal igualitario de distribución justa que se suele asociar a las tradiciones socialista y democrática radical. La justicia como equidad, decía, se propone "reconciliar la libertad y la igualdad". Si bien su pensamiento no tuvo gran influencia en la política de Estados Unidos, su obra promovió un considerable renacimiento de la filosofía política en ese país y en todas partes (Teoría de la justicia se ha traducido a más de veinte idiomas) y ha sentado las bases de todo el debate posterior sobre las cuestiones fundamentales de la justicia social.
La conciliación de libertad e igualdad propuesta por Rawls se expresa en sus dos principios de justicia. El primero —libertades básicas iguales— afirma que todos los ciudadanos tienen derecho al más amplio sistema de libertades individuales y políticas, básicas e iguales, compatibles con un sistema similar de libertades para los demás. Este principio exige una estricta protección de la libertad de pensamiento y de conciencia, la libertad de sindicación, los derechos de participación en la política y los derechos asociados con los debidos procedimientos jurídicos. Estas libertades —sostiene— tienen especial prioridad y no han de limitarse en nombre del bien general de la comunidad. El primer principio de Rawls también incluye una exigente norma de igualdad política, de conformidad con la cual las oportunidades de las personas para desempeñar cargos públicos y ejercer influencia política deben ser independientes de su posición socioeconómica. Los ciudadanos motivados y capaces de participar activamente en la política no deben estar limitados por la falta de fortuna personal.
El segundo principio de Rawls sobre la justicia limita el alcance de las desigualdades sociales y económicas. Exige, en primer lugar, que los empleos y los puestos de responsabilidad —a menudo retribuidos en forma inequitativa— estén al alcance de cualquier persona, de conformidad con las condiciones de una igualdad razonable de oportunidades. La exigencia de una igualdad justa consiste en que las personas de igual capacidad y motivación deben tener las mismas oportunidades de alcanzar los puestos que deseen, no obstante su origen social. Tener acceso a un trabajo bien retribuido y gratificante no debería depender de las circunstancias en que una persona ha crecido.
Pero, aun en una sociedad que consigue una igualdad justa de oportunidades, puede seguir habiendo inquietantes desigualdades económicas. Por ejemplo, algunas personas, debido en parte a sus capacidades naturales, tienen ciertas aptitudes difíciles de encontrar que son bien remuneradas en el mercado, mientras que otras personas carecen de esas mismas aptitudes. Supongamos que las personas de estos dos grupos trabajan mucho y dan cuanto pueden dar. Con todo, obtendrán resultados considerablemente diferentes y esas diferencias repercutirán profundamente en sus vidas. El problema es que estas desigualdades de retribución se basan en parte en "circunstancias naturales fortuitas", en cómo le ha ido a las personas en la lotería de la vida. ¿Por qué —interroga Rawls— debería irles mejor a unas personas que a otras sólo en virtud de los accidentes de las capacidades naturales? "Se justifica más —insiste Rawls— permitir que los ingresos y la riqueza se repartan de conformidad con la distribución de los bienes naturales que no por la suerte histórica y social."
Para resolver este problema Rawls propone lo que llama "principio de la diferencia", que exige elevar al máximo las posibilidades económicas de los miembros menos favorecidos de la sociedad. Este asombroso principio exige limitar la medida en la que unas personas son más ricas que otras sólo porque sucede —lo que no es mérito suyo— que han nacido dotadas de una aptitud difícil de encontrar, como la coordinación entre la mano y la vista de los grandes deportistas o un don matemático raro. La justicia y la equidad no exigen una simple igualdad: es legítimo que un cirujano gane más que un maestro, porque los ingresos más elevados compensan la costosa formación escolar. Las desigualdades de ingresos también pueden utilizarse como incentivos para alentar a los abogados o a los capitalistas a dedicarse a actividades que rechazarían en otras condiciones. Pero la justicia impone que esas desigualdades beneficien sobre todo a las personas que están en condiciones económicas menos favorables.
Lo que propone principalmente Rawls es rechazar la idea de que nuestro sistema económico es una carrera o concurso de aptitudes, concebido para premiar a las personas de buena familia, a las personas ágiles y talentosas. En cambio, nuestra vida económica debe formar parte de un sistema justo de cooperación social, concebido para asegurar que todos lleven una vida razonable. "En la justicia como equidad —afirma Rawls— los hombres aceptan compartir su suerte. Las instituciones se crean para aprovechar los accidentes de la naturaleza y la circunstancia social sólo cuando sea en beneficio de todos."
La defensa de los dos principios de Rawls revive la idea del contrato social de Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. La tradición del contrato social propone que la forma más razonable de organizar una sociedad sea aquella en que estuvieran de acuerdo por unanimidad sus propios integrantes. A partir de esta idea, Rawls nos pide imaginarnos en una situación hipotética —que denomina "posición original"— en la que hay que escoger los principios de justicia que se utilizarán en nuestra propia sociedad. Concibe esta situación inicial para reflejar la idea ética de que somos personas morales libres e iguales, capaces de cooperar equitativamente, de elegir nuestros objetivos y tratar de alcanzarlos. De modo que las características que nos distinguen no son pertinentes para decidir a lo que tenemos derecho por razón de justicia. Hay que imaginar, así pues, que nuestra selección de principios de justicia se da tras un "velo de ignorancia", en el que no conocemos nuestro origen social, nuestras aptitudes naturales, nuestro sexo, raza, religión ni principios morales. No sabemos, en suma, si ha habido circunstancias naturales y sociales fortuitas que hayan intervenido a nuestro favor. Al pensar tras ese velo de ignorancia, dejamos de lado lo que nos distingue y sólo nos concentramos en lo que tenemos en común como personas morales libres e iguales.
Rawls afirma que las personas que se encontraran en la posición original escogerían sus dos principios. Para entenderlo, hay que imaginar la necesidad de escoger principios para la sociedad de la que uno forma parte en condiciones de extrema ignorancia. No se sabe qué persona será uno, pero habrá que vivir con los principios que se escojan. Así que se querrá garantizar que la sociedad sea aceptable para todos. Los dos principios —sostiene Rawls— proporcionan precisamente esta garantía. Aseguran que sean aceptables los acuerdos sociales para todos los integrantes de una sociedad en condiciones de igualdad, en particular porque les garantizan a todos las libertades básicas y un nivel aceptable de recursos, incluso para los que están en la posición social más baja.
Abraham Lincoln dijo que Estados Unidos se había concebido en la libertad y dedicado al principio de la igualdad de todos los hombres. En Teoría de la justicia se sostiene que la justicia como equidad es la versión más razonable de justicia para una sociedad con ese principio y misión.
*
En los decenios de 1970 y 1980, la combinación de libertad e igualdad propuesta por Rawls fue objeto de críticas provenientes de dos sectores: los pensadores políticos libertarios, opuestos a su igualitarismo, y los comunitarios, opuestos a su liberalismo. La gran crítica libertaria fue de Robert Nozick, colega de Rawls del departamento de filosofía de Harvard, cuya obra Anarquía, Estado y utopía(1974) hace una vigorosa defensa de un gobierno muy limitado que se reduzca a salvaguardar los derechos de propiedad e individuales. Según Nozick (quien también murió en el 2002), las personas son dueñas de sí mismas y tienen derecho a todas las compensaciones que sean capaces de obtener en su relación con los otros. El igualitarismo, afirmaba, se basa a fin de cuentas en la idea moralmente inaceptable de que las personas son dueñas parciales de los demás.
Del lado comunitario, Michael Walzer y Michael Sandel compartían parte del igualitarismo de Rawls, pero afirmaban que un igualitarismo coherente tenía que fundarse en la idea de que los individuos, en última instancia, son parte de una comunidad, están ligados por solidaridades profundas y valores comunes. Esa idea, sostenían los comunitarios, se oponía al concepto de Rawls de unas personas capaces de escoger independientemente, ligadas por un acuerdo social. Es más, esa concepción "individualista" era incoherente, y promoverla sería un peligro para los lazos de la comunidad, por prestarles demasiada atención a las libertades individuales de expresión y sindicación.
En suma, ambos sectores rechazaron la combinación propuesta por Rawls de liberalismo e igualitarismo.
Durante la reflexión sobre estas críticas, Rawls descubrió la necesidad de profundizar más en el problema del pluralismo religioso, moral y filosófico. Estas reflexiones culminaron en una obra publicada en 1993, Liberalismo político.
El liberalismo —se dio cuenta Rawls— puede concebirse en dos formas: como teoría general de la vida o como pensamiento político. Una filosofía liberal de la vida hace énfasis en la importancia de la opción personal autónoma como guía para la conducta del individuo. El liberalismo moral, como el profesado por Immanuel Kant y John Stuart Mill, sostiene que no vale la pena vivir sin opciones morales, y le resta importancia a la tradición, la autoridad y los textos religiosos en las opciones de vida. El liberalismo como perspectiva política no hace afirmaciones tan rotundas sobre la base de las decisiones personales. Más bien se compromete (entre otras cosas) con la garantía de las libertades individuales y políticas básicas, a través de un proceso democrático y un sistema de derechos individuales. Pero ese sistema político puede ser adoptado por ciudadanos con posiciones muy diversas respecto a la importancia de la opción, la tradición, la autoridad y los textos como guía para la conducta personal.
A Rawls le interesaba en particular la discrepancia entre el liberalismo moral laico y la orientación de la vida conforme a principios religiosos. Llegó a pensar que en su Teoría de la justicia había ligado demasiado estrechamente el liberalismo como filosofía a la política, como si sólo el liberalismo moral pudiera ser liberalismo político. De modo que revisó la presentación del concepto de la justicia como equidad para mostrar que una gran variedad de ciudadanos podía adoptar este concepto, como muchas otras doctrinas políticas liberales, como base para el debate político. El propósito de Liberalismo político era demostrar que el liberalismo es una perspectiva profundamente tolerante, que podían adoptar los seguidores de distintas corrientes del pensamiento sobre la vida, y que servía de punto de encuentro para el consenso, y proporcionaba la razón pública común de una democracia plural en lo moral y lo religioso.
En El derecho de gentes (1999), Rawls llevó su reflexión sobre la justicia al ámbito mundial —a una sociedad internacional compuesta de distintos "pueblos"— con valores, tradiciones e ideas de justicia diversos. De nueva cuenta, arranca de la idea de un acuerdo inicial. Pero los distintos pueblos, y no los individuos, deciden los principios que deberían gobernar la sociedad de pueblos —el "derecho de gentes". Para describir ese acuerdo, la tolerancia de nuevo desempeña una función central. Rawls sostiene que una sociedad democrática liberal no debería exigir que todas las sociedades sean democracias liberales, mucho menos que satisfagan plenamente los principios de justicia ni concepto liberal alguno de los que él propone. "Si se exigiera que todas las sociedades fueran liberales —explica—, entonces la idea del liberalismo político no expresaría la debida tolerancia con otras formas aceptables (en caso de que existan, según supongo) de organización de la sociedad." El derecho de gentes —sostiene— debería reconocer como miembros en igualdad de condiciones a todos los pueblos "decentes", los que no son agresivos en sus relaciones con otros, que respetan los derechos humanos y promueven el bien común de todos sus integrantes. Pero estos pueblos no necesitan establecer sistemas políticos democráticos liberales. Además de insistir en que todas las sociedades protejan los derechos humanos fundamentales, el derecho de gentes les impone a los pueblos el deber de garantizar que las sociedades "abrumadas" por las circunstancias —por ejemplo, la pobreza extrema— puedan llegar a ser justas o por lo menos decentes.
El derecho de gentes decepcionó a algunos de los críticos de Rawls. Afirmaron que la justicia internacional debería exigirles a las sociedades algo más que lograr un mínimo aceptable de decencia. El derecho de gentes, concluyeron, es una decepcionante concesión al relativismo cultural. Pero Rawls no estuvo de acuerdo. La tolerancia, insistió, es un valor político fundamental: gracias a ella, los principios básicos de la cooperación internacional se vuelven aceptables para los distintos pueblos, que tienen "instituciones e idiomas, religiones y culturas distintivas, así como una historia propia y diferente", y no todos están de acuerdo con una visión liberal de la vida política. Al reconocer una gama de diferencias razonables no se está haciendo concesión alguna, sino acatando nuestras convicciones éticas más profundas.
Por su propio temperamento y convicciones intelectuales, Rawls pocas veces se pronunciaba en público sobre cuestiones políticas específicas. Pero sí criticaba el actual sistema estadounidense de financiación de las campañas políticas, que consideraba un insulto para la igualdad de los ciudadanos en la arena política. En El derecho de gentes criticó la decisión de Truman de bombardear con armas nucleares Hiroshima y Nagasaki. También manifestó su preferencia por lograr la justicia económica a través de una "democracia propietaria" —en la que se invirtiera mucho en educación y capacitación, y donde la propiedad de los bienes productivos estuviera muy dispersa—, en vez de un Estado convencional de bienestar, que se atiene a la redistribución de los ingresos del mercado. Y, con Robert Nozick y otros de los principales pensadores políticos, suscribió un "informe de los filósofos" presentado a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en el que la instaban a tomar muy en cuenta la autonomía personal cuando decidiera sobre el "derecho a morir".
La contribución original de John Rawls a nuestra cultura política, con todo, estriba principalmente en su filosofía política, contribución abstracta pero también profundamente práctica. Al defender ideales éticos que demuestran ser razonables y susceptibles de alcanzarse, la filosofía política se sitúa del lado de la esperanza, y combate el cinismo que se disfraza de realismo político. "Los debates sobre las cuestiones filosóficas generales —escribió Rawls— no pueden ser la materia diaria de la política, pero eso no le quita importancia a esas cuestiones, ya que lo que consideramos que sea la solución para ellas determinará la actitud de fondo de la cultura pública y la conducta política." Al rechazar la especie de que la política, en el fondo, se trata de mera coerción, la filosofía política se opone con sus propios medios a la ejecución práctica de esa repugnante idea. "[La filosofía política] Repercute en [nuestros] pensamientos y actitudes antes de llegar a la política misma, y limita o sugiere cómo participar en ella."
Los Aristófanes de este mundo —sin mencionar a los Maquiavelos— inevitablemente criticarán la filosofía por estar en las nubes o taparse los ojos. John Rawls lo sabía, y en uno de sus últimos ensayos reconoció que su obra les podría parecer "abstracta y simplona" a algunos lectores. Pero concluyó: "No me disculpo por ello."
Joshua Coen, John Rawls, Letras Libres 20/02/2003
© The Boston Globe— Traducción de Rosamaría Núñez
-

Classe 34
Archivado: diciembre 15, 2016, 5:42pm CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 34 sobre Galileu i la ciència moderna. classe-34
-

La "Pedagogía" y la "formación" frente a la "educación por competencias"
Archivado: diciembre 15, 2016, 5:16pm CET por Marcos Santos Gómez
La “Pedagogía” y la “formación” frente a la “educación por competencias”.
Marcos Santos Gómez
En el libro Bildung. La formación, de Rebekka Horlacher, publicado en 2015, su autora hace un excelente repaso de los distintos sentidos que el concepto alemán Bildung ha ostentado no sólo en la tradición pedagógica germánica desde la Ilustración, a fines del siglo XVIII, sino de su recepción y “utilización” en el ámbito español contemporáneo. Es una obra breve que recoge una serie de conferencias sobre el tema, pero que apunta razones de peso y asume más o menos la defensa de una cierta tesis que nos ayuda a comprender el discurso o teoría de las competencias en educación. Desde hace tiempo he querido entender esta teoría, su naturaleza, sentido y origen, analizando lo más beneficioso de ella y sopesando los argumentos en contra. Siempre me he preguntado, y fue la primera formulación que me hice del asunto hace unos años, por qué ha suscitado tan abundantes adscripciones, hasta el punto de que prácticamente ha copado hoy el discurso de las ciencias de la educación. Un cambio epistemológico previo muy significativo ya se había dado antes en los estudios sobre la educación, consistente en el progresivo abandono de la llamada “teoría de la educación” y su pariente “filosofía de la educación” (ambas muy cuestionadas como disciplinas, según describe la autora, por su vinculación con concepciones conservadoras y “academizantes”) sustituidas por las “ciencias de la educación”. Es decir, antes de la incorporación del concepto de “competencia”, ya había ocurrido una transformación en el estudio de la educación, como si se hubiera saltado de la tradición alemana a una perspectiva más analítica (e incluso, señala la autora, a una perspectiva “postmoderna”, pensando en el pragmatismo, el comunitarismo o Rorty sobre todo).
Partimos, igual que Horlacher, de que los conceptos como Bildung tienen su historia. Esto es ya una evidencia que parece provocarle a ella sus reticencias. Porque lo primero que resalta, apoyándose en la oscilación que se ha dado en torno a su significado según quiénes y cuándo lo utilizaban, es eso mismo, que es histórico, o sea, una construcción de unos pensadores con intereses a veces prosaicos que incluyen motivos tan extracientíficos como la necesidad de justificarse como “gremio” particular.
Hay, en efecto, una historia de las ideas que lo que viene a señalar es el movimiento intrínseco del pensamiento que siempre es fuga y excentricidad, pero a partir de un concreto mundo de la vida, como si aflorara desde un centro de gravedad de la vida; es decir, pensar implica ejercer dos fuerzas simultáneas, centrífuga y centrípeta, que no deben perderse la una de la otra, para evitar el vuelo de una razón desnuda de contenidos y sin conexión con la realidad, por un lado, o un excesivo peso de la tradición, que se comprende pero no se trasciende, por otro lado. Pensar, si ha de tener algo que ver con la realidad, se hace desde la vinculación estrechísima de quien piensa con lo que Ortega llamaba “circunstancia”, la que uno debe salvar, decía, para salvarse él mismo, porque se engarza con su "yo" inextricablemente. Esto quiere indicar que somos real y ultimísimamente mundo y tiempo, o sea, historicidad, "algo" que acontece y que se re-estructura temporalmente. Esta temporalidad arraiga muy honda, en el modo de ser que le es propio al hombre. Somos en el tiempo verbal del gerundio, y no en el participio, porque no estamos nunca terminados, sino en proceso. Por eso, el hombre tiñe con su temporalidad o historicidad todo lo que produce, como las ideas. Lo que no quiere decir que no puedan darse formas cuasi universales de razón o que las ideas no respondan en absoluto a la composición de la realidad. Mas siempre ocurre que como algo previo a todo intento de conocer y comprender el mundo, se da una cierta interpretación que elige los problemas “relevantes” o detectables y ofrece el modo de resolverlos, las vías para afrontar su resolución. A veces, esa suerte de fondo previo, más parecido a arenas movedizas que a hormigón armado, determina una aproximación al mundo, un modo de conocimiento o epistemología, como lo que realiza la lógica. El mundo puede tener una cierta estructura lógica o matemática, desde luego, pero ese esqueleto de lo real, no es todo lo real, sino la parte que desde una determinada configuración del mundo e incluso desde un modo de ser “elegimos” mirar.
No es extravagante ni ajeno a lo que suele suceder con las ideas, por tanto, que en este ámbito tan complejo como son la “cultura” y el “conocimiento” nos topemos con “desacuerdos” o neblinas, y que, como señala acaso con cierto disgusto Horlacher y tal vez también los críticos de la Bildungque van a defender la teoría de las competencias, no se pueda estar absolutamente seguro del terreno que se pisa ni saber a ciencia cierta cómo nos movemos en ese universo de imágenes e ideas que la educación tratará de encarnar en el educando. Un universo que va mucho más allá de constituirse como meros “datos”. Así, el estudio sistemático que intentó entender y regular la educación en el siglo XIX ha participado de esta ambigüedad o relatividad de lo humano que, en los niveles constitutivos del sujeto donde opera el acontecimiento que llamamos “educación” es, digamos, blando, indefinido, no perfilado. No estamos en el universo firme y estable de la lógica, al que nos referíamos antes, porque hemos ascendido del “dato” a lo normativo y axiológico, a un mundo en el que uno se encuentra, denuncia Horlacher, incluso teología. Más adelante, por cierto, matizaré algo sobre este asunto de la teología en la Bildungaunque recuerdo y anticipo que también hay una metafísica e incluso una teología en torno a “datos” y “hechos” supuestamente objetivos, por mucho que esto parezca absurdo a muchos (hace tiempo en este blog yo denominaba con algún humor a esta teología positivista la teología del Dr. House).
Porque por debajo de los hechos que estudia la ciencia (incluidas las ciencias de la educación, que es el modo de referirse al término “pedagogía” por parte de la versión analítica y anglosajona, que trata de eludir este término griego de la tradición alemana cargado de dirigismo) ocurre un modo de mostrarse el ente (como concreción del ser, siguiendo el enfoque de Heidegger) o sentido en que se da el ser, la existencia de algo, de una persona, del mundo, de un paisaje, de la muerte, de un chiste, de un cuadro de Van Gogh, de una sinfonía de Mahler, etc. Cierta filosofía en pugna con la tradición analítica lo suele llamar “acontecimiento” o acontecer del ser, o manera básica de mostrarse y de estar lo que hay. Un acontecimiento es lo que es, sin ser cosa ni hecho, o anteriormente a su "conversión" en dato, que no se muestra por tanto al modo de dato. Un elocuente ejemplo del profesor Luis Sáez, que le he leído por alguna red social, utiliza para expresarlo la muerte, que es más que los hechos concretos que la constituyen (el ataúd, el entierro, el coche fúnebre, el pariente lloroso, el o la viuda, los huérfanos, la corona de flores, la marcha fúnebre, etc.). La muerte sería un acontecimiento, que engarza los hechos como una bruma, que es más que la suma de todos ellos, y que está en cada uno sin confundirse, sin embargo, con lo que se nos presenta a la mirada. Hay algo intangible pero vibrante, real, no al modo de la presencia que es pura exposición, y que late como un corazón oculto en cada fenómeno. En la medida que en cada uno se da una suerte de incendio helado, un pliegue de la nada y un abismo, en la medida que cada cosa es tiniebla, subyace en ella un acontecer, como si todo reposara sobre su carácter gratuito y floreciente.
Retornando a la educación, que tiene tanto de acontecer, como señala el profesor Mèlich, es obvio que no puede abordarse con un único método (¿qué metodología puede expresar o captar un acontecimiento?). Demandará, en todo caso, distintos métodos que como perspectivas indaguen y palpen su naturaleza de acontecer. En este sentido, la Bildung, cuyo tratamiento o consideración como hecho o conjunto de hechos estamos cuestionando, fue en el siglo XIX, relata Horlacher, una encarnación o subjetivización de la tradición, teniendo nosotros ahora más claro que por tradición no se trataría de mera acumulación de datos "culturales". Eso sería una burda reducción de la misma, la que constituye la parodia del pedante o del erudito que gana concursos televisivos de cultura general. Es más serio. Estamos hablando de la compleja “materia” que somos realmente.
Horlacher denomina a ese mundo de lo humano de donde emerge lo que llamamos “sujeto” la “cultura” (en el sentido del término castellano que se refiere a la “cultura” de una persona culta, o “conocimiento”), quizás ya objetivándolo un poco como punto de partida. En el siglo XIX había un interés en que este universo compuesto de “inmaterial” materia se encarnara para, señala ella, justificar el ascenso social, como si el capital cultural comenzara a utilizarse por la naciente burguesía como pasaporte para dicho ascenso, superando o compitiendo con otros capitales, que diría Bourdieu, o con la tradición de sangre, incluso la ley, etc. Así, nos presenta ella una idea de Bildung un tanto ornamental, como si fuera un símbolo de estatus que la asemeja a su reducción a dato o cosa que en parte también elabora Bourdieu para captarla con el aparato de la ciencia sociológica (aunque él acaso discutiría ampliamente esta aseveración que acabo de realizar sobre su proceder). Esto ya era de por sí positivo, dice nuestra autora, pues podía contribuir a romper un mundo de clases sociales férreo, un mundo estamental, el mundo del Antiguo Régimen. Pero mantiene su vaguedad. Creo que ella no ve con buenos ojos esta vaguedad, el hecho de que el conocimiento remita a una realidad difusa que tiene más de valorativo y normativo, de fines y modelos de vida o sociales, que de razón objetiva y “hecho” o “dato”. Por eso, su tesis principal (que sin embargo apenas aparece en el libro y creo que lo hace de forma velada, muy al final sobre todo) será que sólo un saber operativo de la educación como el competencial, que remite a una actividad o modo de proceder observable, puede salvarnos de dicha imprecisión, tan peligrosa por sus sesgos sociales e históricos interesados, nos indica. Al menos así justifican su perspectiva los apologistas de las "competencias" en educación, refiere ella.
Bildung, acaba resaltando, es un término cargado de ideología, pues tanto en su utilización como en su contenido se hallan presentes, afirma, los intereses de una clase social (la burguesía). Y en esto le damos la razón, como ya hemos ido mostrando. Toda “formación” o teoría de la formación que invisibiliza su historicidad, es decir, su relatividad y su necesidad de concretarse en un aquí y ahora, degenera en una tendenciosa justificación de lo que hay. Básicamente, tiene razón. Si por formación (que es como se suele traducir el término alemán en España, señala) entendemos una regulación de los cuerpos, hábitos, una construcción en definitiva del sujeto que se pretende absoluta y cierta sin posibilidad de ser cuestionada, seguramente estemos educando en relación con una concreta configuración de las relaciones sociales humanas y de la estructuración del poder que no somos capaces de ver. De hecho, la formación, o encarnación o interiorización de la imagen “universal” del “hombre”, la modulación de una forma, que autores como Humbold propugnaban como objetivo de la Bildung, era en realidad una regulación normativa de lo que debía ser el “hombre”, un deber ser cargado y teñido por los intereses gremiales, burgueses, de prestigio social, etc. Una propuesta normativa que era antes valoración que hecho, dice nuestra autora, y en el fondo, teología encubierta, pues se basaba en regular lo humano (definirlo) desde unos fines, como meta, hacia lo que se establecía que tenía que moldearse cada sujeto educado. Había en la formación una intención de dirigir al niño hacia un modelo concreto de persona, pero silenciando y encubriendo el elemento histórico y relativo de dicho modelo.
Esta intencionalidad y dirigismo del proceso educativo es lo que ella considera una especie de criptoteología que casaba con un modelo de sociedad cohesionado y conformado por la ideología cristiana. Pero esta estructura finalista teológica no sólo se utilizó por parte de la burguesía, sino por los nacionalismos que pretendían fabricar una cierta “nacionalidad” o espíritu nacional en el sujeto, añade. Siempre se trata de una esencia por construir y por tanto de una manipulación de lo que entendemos y decidimos que sea lo “humano”. Y el problema es, para ella, que no puede haber acuerdo unánime en torno a esta definición del ideal humano y su concreción en el sujeto que se educa. Estaríamos refiriéndonos con todo este proceso a una conducción pedagógica que trata de construir al sujeto en función de unos fines e intereses, todo lo cual reposa, sin embargo, en el acontecer de quienes necesitan hacerse, poéticamente, como modo propio de su existencia. Pedagogía que trata de canalizar y dirigir eso básico e impreciso al modo de un acontecimiento que llamamos educación.
Pero no todo han sido usos conservadores del término Bildung, asociados al mantenimiento de un orden burgués y teológico. En efecto, la idea de ordenar al sujeto, de dotarlo de un fondo donde comprenderse y por tanto darle un sentido (el finalismo criptoteológico que decíamos) es fundamental en la “formación”. Dar forma a un sujeto, insistimos, toda idea de la educación como subjetivización, se entiende de este modo. Mas, por otro lado, la incorporación del “conocimiento” al sujeto puede ser crítica, puede obrar en él abriendo una cierta distancia, un relativo trascender el propio mundo, una salvadora excentricidad (el momento de distanciamiento centrífugo que decíamos que era uno de los dos momentos de todo pensar o meditar el mundo). Se trata del poder crítico de la cultura, del saber en el hombre culto, un saber teórico. Esta distancia, la de un ámbito que no es del todo el de la actividad cotidiana, es justamente la garantía de que ésta pueda ser analizada. Esto sugiere la posibilidad de una “teoría crítica” (y no mera teorización elitista conservadora devenida ideología) como la desarrollada por la Escuela de Fráncfort que influyó en la pedagogía del siglo XX, constituyendo una suerte de hermenéutica crítica, dialéctica y hasta cierto punto hegeliana, que desde la vida dañada y el peso de lo negativo aspiraba a realizar las posibilidades de mejora de la propia vida, esgrimiendo un modelo de terapia como reconciliación entre el deseo y la realidad que se inspiraba en el psicoanálisis. Para esta perspectiva filosófica situada a la izquierda de la tradición de la Bildung, el conocimiento no era tanto un lastre o peso muerto, una mera teoría academicista, sino el modo en que el sujeto podía aspirar a trascender en la medida de lo posible su circunstancia, lo que, en definitiva, él mismo era. Por tanto, esta incorporación de la alta cultura en el proceso de la formación o Bildung conducía a una transformación social, desde una idea de las palabras y de las teorías como algo vivo que incide en la realidad y la reconfigura, con poder para ello.
Uno de los tópicos principales de los francfortianos de la llamada “primera generación” (Adorno, Horkheimer, Fromm, etc.), era que el saber nunca es inocente, ni siquiera la ciencia. Hay siempre, y en esto coinciden con la hermenéutica, una pre-comprensión que para ellos es encarnación de las estructuras sociales y que nos arrastra a ver las cosas de un modo determinado y a entendernos en función de unos intereses. Lo que somos como acontecer y la educación se modula y expresa en los términos de un mundo de la vida que actúa como horizonte de la comprensión y que, según los frankfurtianos y siguiendo el planteamiento crítico de nuestra autora, emerge de un modo concreto de ser social. Así, ni siquiera el positivismo más empirista resultaría inocente, pues portaría una visión del mundo, una manera de abordarlo teñida por la ideología y, por tanto, vendría obediente a unos ciertos intereses sociales y a un modo concreto de ser y sobre todo de configurarse en su sociedad y en la historia. Todo resto conlleva una carga, todo lo que hace, mira, inventa, piensa el hombre. Hay un todo al que siempre se vincula la parte y que “va” con ella siempre. Esta es la “verdad” (social) presente en las cosas.
Pero Horlacher parece abogar por una superación de la pedagogía asociada a la Bildung, incluso entendiendo ésta como la incorporación al sujeto de un conocimiento y una auto-comprensión críticos, en una lectura izquierdista de la misma. Creo que, de manera velada, no parece satisfacerle tampoco esta versión crítica de Bildung, que despacha, a mi juicio, sin dar muchas explicaciones. Se limita a constatar implícitamente que pasó de moda, sin haberse mostrado receptiva a sus argumentos o haber intentado, por lo menos, discutirlos (en realidad muchos planteamientos de esta primera generación de la Escuela de Fráncfort siguen planteándonos desafíos y creo que están en gran medida vigentes, por mucho que los maticemos). En la teoría educativa tenemos el ejemplo de todo un movimiento conocido como la “Pedagogía crítica” que se inspira en ellos, por ejemplo Giroux, asunto sobre el cual me hallo trabajando por otra parte.
Su único argumento al respecto es que la ambigüedad de lo que entendamos por Bildung permite un uso siempre interesado de la misma, aunque dicho uso sea crítico, como el frankfurtiano. Parece que no le importa que movilice a la pedagogía un interés emancipatorio, frente a los intereses basados en la dominación presentes inercialmente en el mundo capitalista y que sí que nos pueden estar afectando a todos. Lo problemático empieza para ella cuando asumimos un cierto horizonte educativo y cuando nos regimos por una emancipación que es preferible, me parece que opina, no plantearse debido a la dificultad de estar de acuerdo sobre ella. Desde luego, éste es un asunto del que hay mucho que escribir y concretar (Habermas, etc.). Yo, personalmente, exploro e intuyo vías para responder en cada momento dónde arraigar lo emancipatorio (es lo que hace la educación liberadora de Paulo Freire, por ejemplo). Pero ella prefiere creer en la posibilidad de un conocimiento sin intereses ni vinculación con las dinámicas del mundo social. De hecho, resalta que no hay manera de ponerse de acuerdo acerca del sentido en que hay que entender la Bildung y el conocimiento. No hay razones de peso para que la formación se oriente en un sentido u otro, y debido a esa falta de solidez argumentativa que empañan las concepciones de la vida, resulta ilegitimo asumir una Bildung incluso en su faceta de revisión ilustrada o de teorización crítica.
Frente a ello, Horlacher parece retomar la tradición de las ciencias naturales, en detrimento de las humanidades. Esta división del conocimiento, en el modo de oposición entre ambas que hoy conocemos, se estableció muy tarde, prácticamente en el siglo XX y buscando una cierta rectificación positivista del sesgo elitista y conservador de las humanidades. Una corrección que se inició con la incorporación de saberes científicos y técnicos al bagaje cultural y de la enseñanza oficial durante el periodo ilustrado del siglo XVIII. Bildung ha podido contener ambos conjuntos de saberes, de hecho. Ha sido un movimiento de una cierta izquierda, ciertamente, el que ha puesto el acento en lo científico y lo natural. Es el caso de Dewey en Estados Unidos en la moderna pedagogía, que ha valorado la experimentación y el método científico, no absolutizados, sino en su constante quehacer y utilidad, en su condición de tanteo con la realidad, como si así se desmitologizara una sociedad que se juzgaba lastrada por la tradición de un humanismo inmovilista. Ellos pretendían que la educación se regulara científicamente y que el saber representado por la ciencia, más por su método que por sus descubrimientos acumulados, vertebrara y orientara la sociedad. Dewey llega a vincular la democracia con esta ley de la experimentación constante y todos parten del movimiento positivista y sistemático que ya comenzara, casi en época todavía ilustrada, Herbart (aunque Dewey no es propiamente positivista, para ser exactos, sino pragmatista, como es bien sabido; y su proyecto para la pedagogía difiere de manera notoria del de Herbart, muy anterior). Una pedagogía regulativa, y en este sentido, también normativa, aunque ahora las normas busquen su legitimación en la ciencia. Aquí tenemos también una pista acerca de la miseria del momento presente en parte de las ciencias de la educación: su implícita falacia naturalista, que basa la normatividad (ética) en los descubrimientos de la ciencia, como si la última palabra para orientar la vida moral la tuvieran ahora, por citar un gremio, los médicos.
Pero tampoco el giro hacia las ciencias naturales dentro de la Bildung acaba de satisfacer a nuestra autora. De hecho, su principal objetivo parece que es justificar el actual giro en las ciencias de la educación, el cambio de paradigma que abandona la idea de formación por la de una teoría educativa de las competencias. Insisto en que es una defensa, la suya, muy soterrada, que emprende veladamente, pero que se puede apreciar con alguna claridad sobre todo muy al final de su libro.
Presupone al final del libro, como decimos, para cumplir con este objetivo, la división entre dos realidades asociadas con cualquier proceso y estructura considerados “educación”, incluyendo los actuales sistemas educativos. Estaría, por un lado, esa parte en que se ha apoyado la Bildung, asociada a una “cultura general”, o “conocimiento” que sería preciso encarnar en un sujeto, y por otro lado, las “competencias”, o saber operativo que genera una actividad, que tratadas no tanto como lo hace la psicología (que también ha adquirido el término), sino como habilidad o destrezas para efectuar tareas, se librarían de la problemática carga valorativa y normativa siempre asociada a la Bildung o en general a la discusión sobre los contenidos del conocimiento. Una pedagogía que proponga la consecución de competencias en el sujeto que aprende no se enfangaría en el pantanoso terreno de lo axiológico, no devendría en ideología y así por fin perdería el discurso y la teoría educativos su atávica y en el fondo interesada ambigüedad. Se trata del saber de competencias, dice, de una pedagogía basada en promover y enseñar algo incuestionable e impoluto, que suscita común acuerdo por su utilidad, por la eficacia, por el éxito adaptativo, sin que se pretenda fundamentar en un modo de vida o de ser. Según ella, así la pedagogía, tornada ciencias de la educación, en la continuación del giro más empírico y menos humanístico, sería práctica, eludiendo el sesgo academicista y escolar, de un conocimiento escindido de la realidad donde el niño va a vivir.
Creo entender que toda discusión sobre el modo de vida o de ser, todo intento de hacer conscientes la ontología de partida, las metafísicas imperantes y las "teologías" de fines y valoraciones, escaparían del campo de esta actual y "superior" pedagogía, según ella, que ya no puede ser pedagogía ni siquiera o sobre todo en el sentido etimológico de la conducción del niño. No hay “conducción” ni por tanto la “nefasta” influencia o proyección de un adulto sobre un niño, diciéndole cómo tiene que ser y faltando el respeto a su libertad. Se disuelven las viejas autoridades, la del maestro y sobre todo la de los modelos teleológicos procedentes de teologías encubiertas. El profesor es una suerte de maestro de taller o gestor técnico. También las pedagogías rousseaunianas, como la que fundamenta la famosísima escuela no directiva Summerhill, son cuestionadas por la teoría educativa de las competencias, en la medida que no habría en su frenesí fabril, el que habita en la idea de competencia, concepto de hombre, de un hombre modélico y abstracto. Quiere superar así la escisión que Rousseau establecería, según ella, entre el hombre y la política.
Sin embargo, en relación con Rousseau, creo que no es del todo exacto lo que explica, ya que la ficción rousseauniana del hombre en un sentido previo, “natural”, anterior a la sociedad, es eso, una simple ficción cuyo autor inventa porque le sirve para justificar su otro libro sobre la sociedad, El contrato social, que en gran medida propugna, como todos los contractualismos políticos, una racionalización de la sociedad. La razón mediaría entre lo que somos en cuanto a posibilidades (quizás no tanto “potencias”, aquí habrá que matizar en algún momento y sin duda Rousseau va a ocupar futuras entradas en este blog) y lo que nos vemos forzados a ser por las circunstancias, al modo en que para el estoico o el psicoanálisis freudomarxista la razón puede manejar y re-componer la materia en una búsqueda de la configuración social que resulte menos dañina, o que medie entre lo más egoísta y pulsional, y el principio de realidad y los sacrificios que requiere en el individuo.
Esta materia, donde el hombre se realiza, es la cultura. Es ella la que le ayuda a comprenderse y manejarse. En este sentido, es verdad que Rousseau ya anticipa una cierta noción de lo que se llamaría Bildungen el ámbito alemán, o formación. Para Rousseau, la educación es, al estilo estoico, una formación (de dar forma) del carácter, como voluntad consciente de ser y de elegir el propio modo de vida a partir de lo que uno ya es. Esta ficción imaginaria le sirve para destacar las zonas patológicas de nuestras sociedades, patológicas porque dañan, porque tuercen y destruyen la vida, o florecimiento del sujeto (para la medicina la salud también es un ideal nunca realizado pero desde el cual se cura, dicen los médicos). El sujeto se hace mediante un crecimiento regulado de la vida, mediante el en este sentido libre (¡racionalmente regulado!) discurrir de la vida. Esto es, hasta cierto punto, casi Summerhill y Erich Fromm.
Pero para Horlacher o, en general, para los defensores de la teoría pedagógica de las competencias la liberación consiste no tanto en estos imposibles o más bien peligrosos trascenderes que la razón puede obrar en el propio mundo, sino en renunciar a lo teórico y volcarse en lo práctico-operativo, como si de un extremo teorizante pasáramos al más llano practicismo. Estamos entonces en el polo de algo que tampoco garantiza ningún cambio ni la impugnación de un mundo cuando éste hace daño (¡y en este daño, decía Adorno, está la clave del interés emancipatorio al que nos referíamos antes!). Puede que el daño ni siquiera se nombre, ni se considere ni se incluya en las consideraciones del educador (¡salvo cuando se interpreta como inadaptación al medio!). Y aquí está, a mi entender, el gran peligro de la teoría de las competencias.
Puede que toda teorización de la educación, incluida la teoría de las competencias, cargada también de razones y preconcepciones en torno a fines y acarreando un mundo social que la sostiene, si hacemos algo de caso al análisis de la ciencia que hace la Escuela de Fráncfort, deba plantearse que siempre va a algún sitio. Si tomamos el planteamiento frankfurtiano, podemos estudiar esto a fondo. Adorno, Horkheimer, con ciertas limitaciones, con una visión teñida finalmente de pesimismo y cierto tragicismo, intuyeron de manera asombrosa mucho de lo que hoy ocurre. Si los seguimos, hay que destacar que no es cierto, como afirma Horlacher, que una competencia adquirida se aplique a cualquier contexto, como algo neutro y exento de pre-dirección. En realidad, ver y detectar un problema ya presupone mucha teoría, y este es el ámbito para el que se propone y enseña su determinada competencia, que siempre nace, de este modo, asociada al problema en cuestión y al mundo que lo ha creado, donde éste encaja. Eliminar esta discusión de la formación de maestros es peligrosísimo, por mucho que haya que plantear la discusión y el diálogo en su apertura e incertidumbres, en la problematicidad que siempre constituye la definición de “verdades”. Esto es justo lo que trata de hacer Paulo Freire, lo cual no equivale a imponer un modelo de vida, sino todo lo contrario. Será lo que resulte de la puesta en común de las propias concepciones lo que vaya perfilando el modo de vida de un grupo que, de este modo, lo impregna de una racionalidad dialógica, postulando sus propios horizontes en permanente reestructuración. Pues la clave, tanto en la normatividad como en la pedagogía, reside en la intersubjetividad, ese campo descubierto en gran medida por la filosofía del siglo XX y que ha constituido uno de sus tópicos.
Una tarea adaptativa o la destreza o habilidad para la misma, no es una mera actividad desnuda de valoraciones que pueda entenderse sin su contenido. Esta teoría pedagógica de las competencias presupone una reducción formalista de la realidad, su traducción a entorno manipulable y el estrechamiento del mundo a un mundo de cosas. Las competencias sirven, como tareas, a una producción concreta de realidad, que determina de antemano la dirección de la operatividad del sujeto y que lo rige sin que se sea consciente de ello.
Al hacer, como al fabricar, en el curso de una mera actividad que pretende una supervivencia eficiente en un medio social o económico dados, afirmamos un mundo y negamos otros. Pero porque se están modificando contenidos concretos hay que adquirir en el proceso educativo, más allá de lo operativo, lo reflexivo capaz de “tratar” con dichos contenidos como tales, incluyendo la carga axiológica que portan. De manera que es mejor que recuperemos una teoría de la educación, o incluso unas ciencias de la educación, que visualicen lo que inevitablemente tienen de pedagogía, es decir, de conducción hacia un modo de vida y subjetivización, procesos que se dan de manera imperceptible incluso cuando la educación se reduce a una adquisición de competencias. Afirmamos, valoramos y construimos mundo cuando hacemos cosas o tareas. No es real, creo, la escisión que Horlacher ha establecido y de la que parte para destilar una acción educativa pura y limpiamente observable, como sería el saber operacional de las competencias. Pues no hay competencias si no nos sumergimos en un concreto mundo de la vida o mundo social y cultura. Por ejemplo, pescar atunes puede no ser necesario ni siquiera entendido, como actividad, si un pueblo hipotéticamente aislado vive lejos del mar. No hay “la pesca” en abstracto, si la separamos de su medio y de sus motivos. Y de todo el inmenso saber acumulado que existe sobre ella, sobre las especies de peces, sobre el mar y los ríos. No se aprehende el mundo sólo actuando, sino también meditando, rumiándolo e imaginándolo.
Para esto sirve la Bildung, como conocimiento que ciertamente ha de revitalizarse y encarnarse críticamente en el sujeto, movilizando su razón; conocimiento cuya realidad concreta es lo que llamamos sujeto. Estudiar la educación es visibilizar o iluminar este proceso desde un punto de vista amplio, con libertad metodológica y sin restricciones epistemológicas. Y esta revitalización del ingente bagaje humano y de la cultura que llamamos formación es lo que promovería una pedagogía, o arte de mediar entre el conocimiento y el sujeto, que instaría a la subjetivización lúcidamente consciente, en la medida de lo posible. Yo he estudiado y denunciado los peligros de la escisión teorizante del conocimiento y en esto doy la razón a la autora del libro que hemos comentado; pero ahora, tristemente, adivino los peligros que vienen desde la otra cara de la misma moneda. De las competencias, por lo menos tal como las entiende, defiende y presenta, se ha eliminado precisamente la posibilidad de cuestionar a quién se sirve o por lo menos de verlo. Se trataría, entonces, de que junto con el conocimiento y su distancia, pueda darse la lucidez que consiste en iluminar, siempre precaria y parcialmente, el camino por dónde vamos. Entonces, sí detectaremos de verdad la teología semioculta, acaso sus restos, que portamos, en una lectura del mundo y de la tradición que lo explora para pronunciarlo y, en expresión de Paulo Freire, para re-danzarlo, re-crearlo, desarrollando una actividad que no sea mera producción o asunción adaptativa de lo dado, sino poesía, diálogo y creación de realidad.
Libro de referencia: Horlacher, R. (2015). Bildung. La formación. Barcelona: Octaedro.
Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
-

Fotofilosofia 2016. Barcelona Pensa
Archivado: diciembre 15, 2016, 5:15pm CET por Jordi Beltran
-

Sobre los deberes, la opinión de los chinos
Archivado: diciembre 15, 2016, 8:50am CET por Gregorio Luri
Sobre los deberes, la opinión de los chinos -

Elegía del gobernante perfecto
Archivado: diciembre 15, 2016, 8:33am CET por Gregorio Luri
-

La vida es una tómbola (Marisol)
Archivado: diciembre 15, 2016, 12:23am CET por Manel Villar
La vida es una tómbola (Marisol) -

Sentiments, raons i política.
Archivado: diciembre 14, 2016, 11:58pm CET por Manel Villar
Una compañía de fantasmas recorre el continente europeo. Son fantasmas en sentido estricto, viejos conocidos que se nos aparecen: el nacionalismo, la xenofobia, el populismo. Suiza vota limitar la inmigración, los partidos antieuropeos suben, Cataluña no se siente querida. Fenómenos que apuntan, todos ellos, en la misma dirección: hacia un movimiento de introversión agresiva dominado por las emociones antes que por la razón, o al menos guiado por razones que parecen bien poco razonables. Pero incluso las reivindicaciones más extravertidas, del 15M a Beppo Grillo, parecen inclinarse hacia un sutil irracionalismo, cuyo rasgo más característico sería la búsqueda de un chivo expiatorio: los banqueros, los políticos, los ricos. Y el resultado es un paisaje en llamas, una amalgama de pasiones e hipérboles que se parece bien poco a la esfera pública sosegada que soñaron los ilustrados como fundamento para nuestras democracias representativas.
Si entramos en el terreno movedizo de las explicaciones, la tentación es clara: echarle la culpa a la crisis. No en vano, esta parece servir para dar cuenta de todo aquello que ha sucedido desde su comienzo. Pero quizá las cosas no sean tan sencillas. Sin duda, el deterioro socioeconómico es un factor relevante para explicar el ascenso de los populismos en los países y segmentos sociales que en mayor medida lo vienen padeciendo. Ahora bien, este argumento no parece aplicarse fácilmente a sociedades prósperas como Suiza, Holanda y, en menor medida, Escocia; además, tiene el inconveniente de dejar a un lado asuntos tan decisivos como la disrupción tecnológica y su efecto sobre el empleo. Pero es que, aun si decidimos que la crisis nos permite dar cuenta de este conjunto de patologías, la reacción ante la crisis seguirá demandando algún tipo de explicación. Y es aquí donde resulta interesante mirar debajo de la alfombra.
Porque, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si el problema residiera en el desajuste entre los presupuestos ideales de la organización política y su realidad práctica? Más aún, ¿y si las democracias liberales estuviesen en desventaja frente a las fuerzas que las socavan debido a su menor atractivo propagandístico? ¿No puede ser que el liberalismo sea demasiado frío, demasiado cool, para la articulación contemporánea de las pasiones políticas? ¿Acaso no hay un conflicto perpetuo, subyacente pero hoy bien visible, entre la sentimentalización de la democracia y sus límpidas raíces filosóficas? He aquí un hilo del que merece la pena tirar.
Es sabido que vivimos en democracias representativas que combinan la organización política liberal con los principios bienestaristas socialdemócratas, quedando la producción de riqueza encomendada a la economía social de mercado y la vertebración identitaria en manos de la vieja idea de nación. Resulta de aquí un inestable equilibrio entre la primacía de la libertad individual y las exigencias colectivas, que produce inevitablemente un conflicto llamado a ser resuelto a través del debate público y las elecciones representativas. Todo lo cual presupone un cierto tipo de sujeto, un ciudadano que trata de satisfacer sus intereses privados tratando de realizar su plan de vida y maximizando sus preferencias en el mercado, mientras simultáneamente atiende a los intereses generales ejerciendo responsablemente sus deberes cívicos: informarse, reflexionar, expresarse políticamente. Se trata, esencialmente, de un sujeto autónomo que atiende a razones. ¡No es poca cosa, para una especie que viene de un charco!
Pero este presupuesto filosófico, de raigambre kantiana y continuidad rawlsiana, tiene un problema: parece guardar poca correspondencia con la realidad. Aunque la historia nos había dejado ya amplísimas pruebas de la peligrosidad de los seres humanos para con su prójimo, teníamos razones para pensar que la mejora de las condiciones atmosféricas –materiales, institucionales, culturales– en que aquellos se desenvuelven facilitaría paulatinamente el cumplimiento de esas altas aspiraciones. Y las seguimos teniendo, pero no sin la sospecha de que el sujeto autónomo del liberalismo es mucho menos autónomo de lo que sería deseable.
Basta recordar la primera campaña electoral de Obama, obra maestra del sentimentalismo político, para comprender la profunda importancia de las emociones en este terreno. Más reciente, según relataba The Economist hace unas semanas, es el giro hacia una argumentación emocional que está permitiendo a los activistas norteamericanos que defienden el matrimonio homosexual empezar a ganar la batalla de la opinión pública. En lugar de subrayar los derechos de los gays, empezaron a retratarlos como lo que son: ciudadanos como los demás a los que sería injustificado privar de la posibilidad de vivir como los demás. Y ese mismo enfoque empieza a usarse con los inmigrantes ilegales, a quienes se presenta como desventajados aspirantes a participar del sueño americano y no malintencionados infractores de la legalidad.
Así pues, si la emoción da forma a las razones –porque las emociones son también, a su manera y para quien las experimenta, razones–, se trata de influir en aquellas para cambiar estas. En todos estos casos, parecen aplicarse las recomendaciones de Martha Nussbaum, cuyo último libro, Political Emotions, constituye una defensa de la importancia que los sentimientos pueden tener para la consecución de la justicia. Para la prominente filósofa norteamericana, el recelo liberal ante las emociones es un error, porque supone ceder el terreno de su conformación al populismo, dando a entender al público que los valores liberal-democráticos son tibios y aburridos. A su juicio, en fin, el cultivo político de las emociones es necesario para lograr la adhesión ciudadana a aquellos proyectos que lo merecen. Se deduce de aquí que la frialdad del liberalismo terminaría siendo perjudicial para su propia realización práctica. Y es que nadie quiere a un empollón.
Sin embargo, no todas las emociones políticas son tan beneficiosas. Ahí están el temor injustificado de los suizos al daño económico provocado por la inmigración, la errónea intuición popular según la cual el proteccionismo económico es beneficioso para la economía nacional, la necesidad de cariño como fundamento del separatismo catalán. Por otra parte, no ha habido genocidio ni limpieza étnica que no se fundara en una emoción, en este caso el odio. Peter Sloterdijk ha documentado convincentemente el papel del resentimiento como fuerza política. En todos estos casos, la emoción no emerge aisladamente, ni se dirige caprichosamente contra el judío o el burgués. Más bien, es el producto de un trabajo cultural, el fruto de unos marcos sociales de percepción que activan esas emociones y hacen con ello posible su traducción política. Ni que decir tiene que esas emociones –tanto las negativas como las positivas– se apoyan sobre un relato, es decir, sobre una justificación con apariencia de racionalidad que le sirve de coartada. Nadie dice que hace algo sin razones para ello. La característica de esta clase de emoción sería entonces su impermeabilidad a la argumentación racional.
Si cambiamos el punto de vista, tendríamos que hablar de los sesgos emocionales de la racionalidad. Esta padece también, por supuesto, sesgos cognitivos de distinta índole: no solamente se equivoca la emoción. Y este conjunto de limitaciones a la racionalidad, que también puede contemplarse à là Kahnemann como la alternancia de los sistemas intuitivos y reflexivos de decisión, son las que están explotando las ciencias sociales y humanas en las últimas décadas. Psicología, economía, antropología: todas estas disciplinas están encargándose de desmantelar el supuesto de la libre elección racional, para reemplazarla por un relato más realista de nuestras propensiones. Averiguamos así cómo se compra, cómo se vota, cómo se habla en realidad; averiguamos, en definitiva, cómo se vive. Y descubrimos que el control que ejercemos sobre nuestras decisiones deja mucho que desear.
Si bien se mira, los problemas que plantea el dibujo liberal del sujeto tienen que ver con un insuficiente reconocimiento de su naturaleza social. Esto es algo que puso en su momento de manifiesto la crítica feminista, en un empeño profundizado después por el comunitarismo. Ambas corrientes de pensamiento discuten la premisa epistemológica liberal según la cual el individuo es anterior a la sociedad, para sostener exactamente lo contrario: que estamos determinados socialmente. Las fuentes del yo, por usar el título de la gran obra de Charles Taylor, están en su comunidad y en sus correspondientes procesos de socialización, a través de los cuales nos formamos como individuos: la suma de influencias que nos constituyen. De ahí que nuestro ser no pueda entenderse sin prestar atención a las emociones que nos vinculan a esa comunidad y a sus valores. Somos animales sociales, no átomos racionales.
Tendríamos aquí entonces una explicación paralela, incluso previa, para la sentimentalización de la democracia representativa y el conjunto de fenómenos asociados a ella. En ese sentido, la respuesta a la crisis estaría modelada por las emociones y los sesgos cognitivos, muchos de los cuales explicarían también, de hecho, algunas de sus causas: el endeudamiento irracional, la obsesión cultural por la propiedad en detrimento del alquiler, la minusvaloración colectiva de la burbuja financiera. De manera condigna, los remedios preferidos ante la crisis reproducen estas desviaciones. Se prefieren las narrativas calientes, las simplificaciones explicativas, la causalidad antes que la correlación.
Podemos concluir entonces que el liberalismo se encuentra en desventaja con otras ideologías políticas que, con menos escrúpulos, explotan las emociones políticas de los ciudadanos. De ahí que Nussbaum apele a una especie de liberalismo emocional, capaz de superar su frigidez original y de ofrecerse a los ciudadanos como una forma pasional de hacer política, como remedio ante sus enemigos. Pasaríamos así del kantiano atrévete a saber a un posmoderno atrévete a sentir.
Sucede que tal vez haya aquí un malentendido. Es posible que, al no comprender bien la función del sujeto ideal del liberalismo, estemos siendo injustos con este. ¿Acaso desconocían los filósofos ilustrados las pasiones humanas y la formidable influencia de la comunidad sobre el individuo? No parece probable. Por eso, no hay que contemplar el sujeto autónomo y racional como una realidad sociológica, sino como un ideal regulativo con fines civilizatorios. Dicho de otra manera, es el sujeto que debemos esforzarnos en ser, aun a sabiendas de que no lo lograremos. El sujeto autónomo es un como si: se nos llama a actuar como si fuéramos autónomos y racionales, porque propenderemos así a la autonomía y la racionalidad en lugar de a sus contrarios.
No olvidemos que el origen histórico del liberalismo es la crítica del absolutismo clásico. Se trataba, entonces, de socavar el poder de los reyes y de crear espacios para el libre desenvolvimiento de los individuos. Para fomentar la autonomía de estos frente a la autoridad estatal, se crean mecanismos de control del poder y se fomenta un libre intercambio económico llamado a proporcionar independencia material a los individuos, que de ese modo podían pasar de súbditos a ciudadanos. Tal como subrayaba Montesquieu, por ejemplo, el comercio poseía virtudes civilizatorias, porque neutralizaba las diferencias religiosas o morales al hacer primar el deseo de cada parte de obtener el mejor trato posible: los intereses, en fin, como preludio de los afectos. Por eso la preocupación liberal por la democracia llega después, como la consecuencia natural de la limitación del absolutismo, pero no estaba ahí desde el principio.
En este contexto, el pesimismo hobbesiano que ve a los seres humanos como seres peligrosos solo contenidos por la constricción estatal va dejando paso a un programa de domesticación a través del derecho, la cultura y la propiedad privada. Eso es la ilustración, eso era ya el humanismo. Esto significa que, cuando los pensadores que conceptualizan al sujeto liberal miran en derredor, no lo encuentran: la alfabetización obligatoria queda todavía muy lejos. Y es precisamente para producirlo que decretan su existencia, como una prescripción que obedecer, una dirección en la que avanzar.
Sostener entonces que el liberalismo no presta suficiente atención a las emociones o la comunidad es errar el tiro. Alan Ryan lo ha señalado en relación a la segunda: a los liberales les impresiona tanto el modo en que la sociedad da forma e influye sobre las vidas de sus miembros, que tratan de asegurarse de que no las distorsiona y aplasta. Y lo mismo puede decirse de las emociones. Dado que no es posible evitar que jueguen un papel de peso en los procesos políticos democráticos, ya sea incidiendo sobre la formación de las preferencias individuales o contaminando la atmósfera colectiva, tratemos de encauzar su influencia estableciendo unas reglas del juego asentadas sobre principios racionales: argumentación, hechos, diálogo. Naturalmente, somos demasiado humanos para estar a la altura de este ideal, pero seríamos mucho menos que humanos si dejáramos de mirarnos en él.
Manuel Arias Maldonado, La democracia sentimental, Letras Libres 21/06/2014
-

Кафе де Ocata
Archivado: diciembre 14, 2016, 10:37pm CET por Gregorio Luri
-

Sentido y superstición.
Archivado: diciembre 14, 2016, 9:49pm CET por Manel Villar
La existencia humana transcurre en una jaula diseñada por Skinner, en donde un buen día rozamos sin querer una tecla que abre de repente la despensa del alpiste. A ese momento azaroso acostumbramos a llamarlo sentido de la vida.
Manel Villar.
-

Dos nuevas fotos
Archivado: diciembre 14, 2016, 3:11pm CET por Gregorio Luri
-

¿Se puede no ser machista y gustarte el reggaeton?
Archivado: diciembre 14, 2016, 2:11pm CET por Victor Bermúdez Torres
 La canción se llama “cuatro babys”, la canta un tal Maluma, y es de un machismo tan descarnado y repulsivo que ya ha provocado la habitual petición de retirada en change.org. ¿Debe uno subscribir esa petición? Pese a la repugnancia moral que provoca la canción, creo que la respuesta debe ser no.
La canción se llama “cuatro babys”, la canta un tal Maluma, y es de un machismo tan descarnado y repulsivo que ya ha provocado la habitual petición de retirada en change.org. ¿Debe uno subscribir esa petición? Pese a la repugnancia moral que provoca la canción, creo que la respuesta debe ser no.
Es una cuestión de principios; cantar una canción no vulnera ninguno que sea fundamental, prohibir que se difunda sí: el de la libertad de expresión. Se trata, también, de mantener claras ciertas distinciones: decir, ver, oír, leer... no son lo mismo que hacer. Que te guste una canción machista no te hace necesariamente machista, como que te guste ver El Padrino no te hace obligatoriamente mafioso... De todo esto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer el resto delartículo pulsar aquí.
-

FELIZ NAVIDAD
Archivado: diciembre 14, 2016, 11:52am CET por Gregorio Luri
-

Drets Humans en l'època de la postveritat.
Archivado: diciembre 14, 2016, 7:13am CET por Manel Villar

El Roto
Moltes persones sostenen que els drets humans no els afecten perquè tenen molt poques o nul·les possibilitats de patir tortures. No haurien de confiar-se. Vivim en un món en crisi –alguns des del 2008; la majoria del planeta no coneix res més que pobresa i injustícia– que segueix sota l’ona expansiva de l’11-S, que va situar la seguretat per damunt d’altres drets. Seria necessària la reeducació ciutadana, inclosos els líders, per recordar que els drets humans inclouen aspectes que ens afecten cada dia, en la guerra o en la pau, en dictadura o en democràcia. Solament uns exemples: dret al treball, a l’educació, a la vivenda, a la igualtat davant la llei, a la no discriminació per sexe, raça, religió o nacionalitat, a la lliure expressió.
Ahir es va commemorar l’aniversari de l’aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1948. Cada 10 de desembre se celebra el Dia dels Drets Humans tot i que hi ha poca cosa a celebrar perquè vivim un retrocés alarmant.
George W. Bush va violar després de l’11-S diverses lleis internacionals impulsades i firmades pels EUA. Va incorporar la tortura i el tracte denigrant als detinguts com a part de la lluita contra Al-Qaida i els seus aliats; els va retirar de manera unilateral la condició de presoners protegits per la Convenció de Ginebra situant-los sota l’eufemisme de combatents enemics que permetia detencions sense judici ni assistència lletrada.
Barack Obama va posar fi a la tortura, però no a Guantánamo. La seva presidència deixa una estadística que no quadra amb la d’un premi Nobel de la pau. Ha multiplicat l’ús dels avions no tripulats (drons) per matar presumptes islamistes en zones de conflicte: l’Afganistan, el Pakistan, el Iemen o Somàlia. En les execucions extrajudicials no hi ha fiscal ni jutge ni defensor; una part decideix per tots. Els morts civils són danys col·laterals. L’Administració d’Obama en reconeix entre 64 i 116 en vuit anys; el Buró de Periodisme d’Investigació calcula que la xifra real està entre 492 i 1.077.
Tortura «útil»
Una recent enquesta encarregada pel Comitè Internacional de la Creu Roja en 16 països amb 17.000 entrevistes ofereix dades demolidores: el 46% dels nord-americans creuen que la tortura pot ser útil per extreure informació a un combatent enemic. El president electe,Donald Trump, ha defensat durant la campanya electoral l’ús del waterboarding (ofegament simulat). En la seva opinió, resulta efectiu.Trump sovint fa afirmacions sense aportar proves. No les necessita, les seves frases cotitzen alt en els titulars, siguin veritat o mentida.
Es parla molt de l’era de la postveritat en aquesta societat de la immediatesa fútil i l’espectacle. En un context de falsificació general de la política i del periodisme, en què les notícies falses i les teories de la conspiració tenen més ressò que els fets comprovats, els drets humans són la víctima preferent. Ho hem vist amb la crisi dels refugiats sirians i les informacions que els vinculaven als seus botxins i l’Estat Islàmic. N’hi ha prou amb un rumor per generar una opinió; dues opinions per impulsar les urnes a les opcions d’extrema dreta.
En comptes de parlar tant de postveritat hauríem d’anar més lluny i reconèixer que vivim en l’era de la postdemocràcia. Es manté l’embolcall, l’urna, els partits, però es buida de contingut.
Ciutadans aclaparats
Tot i comptar amb més informació que mai, el ciutadà està desinformat i aclaparat. L’excés és una altra manera de manipular. El periodisme professional és més necessari que mai perquè jerarquitza, comprova i contextualitza. La crisi del periodisme de pagament és un efecte de la crisi de la democràcia.
Sense controls, el poder se sent lliure de llançar tota mena de mentides, com la necessitat de renunciar a certes llibertats i a la privacitat en nom d’una seguretat més gran. Governs democràtics aproven lleis abusives, com la llei mordassa a Espanya, i els tribunals l’emparen. S’ha aconseguit incrustar en l’inconscient col·lectiu que la tortura només afecta els terroristes. No té res a veure amb nosaltres.
Malgrat tot, els nord-americans no són els més partidaris del tracte abusiu als detinguts. Els superen israelians, palestins i nigerians. En canvi, el 83% dels afganesos consideren un error la tortura; a Colòmbia, la xifra s’eleva al 85%. Els països que més han patit la violació sistèmica dels seus drets tenen una opinió més esperançadora. Potser la reeducació hauria d’arribar des de les víctimes, i prendre d’una vegada la veu dominant als botxins i als seus còmplices.
Ramón Lobo, Postdemocràcia sense drets humans, el periodico.cat 10/12/2016 -

La primera víctima de la confrontació política és la veritat.
Archivado: diciembre 14, 2016, 7:02am CET por Manel Villar

by Raquel Marín
Lo sabemos bien, la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Y lo es porque en ella, como bien nos anticipara Tucídides, se impulsa a modificar, “en relación con los hechos”, el significado habitual de las palabras “con tal de dar una justificación”. Así, por seguir con el griego en su relato de la Guerra del Peloponeso, la “audacia irreflexiva pasaba por ser valiente lealtad; una prudente cautela, cobardía enmascarada; la moderación, disfraz de cobardía”; etcétera.
Hoy a eso le damos el nombre de “enmarques” (frames) y lo hemos trasladado desde la excepcionalidad bélica a la política cotidiana. Cada parte contendiente en la lucha política porfía por ajustar la representación de la realidad a aquello que más le conviene para avanzar su posición respectiva. Por eso hablamos de política pos-verdad. No importa que algo sea o no mentira, que no se ajuste a los hechos; lo único relevante son los efectos que se consiguen a través de lo expresado. El mundo de lo político se condena así a ser objeto de una multiplicidad de representaciones, a una “guerra de definiciones”.
El dictum de Nietzsche de que no existen hechos, sino solo interpretaciones es ya lo único que vende. Se desvanece así el único asidero sobre el que construir la argumentación. No es posible discutir sobre algo cuando se niegan los datos fácticos a partir de los cuales construimos nuestras opiniones, aunque luego estas se vean influenciadas por valores, emociones, intereses. Sin ese asidero, una realidad objetiva mínimamente consensuada, todo se abre a una sistemática manipulación y distorsión del mundo. Como decía H. Arendt, “la libertad de opinión es una farsa a menos que garantice la información factual”.
El lugar donde se está produciendo la hoy polarización política es el espacio público regulado por los medios de comunicación y las redes sociales. Ahí es donde resuenan, por tomar prestada una expresión de Hobbes, las “trompetas de guerra y sedición”. La lucha política, como acabamos de decir, ha devenido en una batalla diaria donde las armas han sido suplidas por las palabras. Pero palabras —y sigo con Hobbes— “que ya no tienen el significado que es el natural suyo, sino otro que proviene de la naturaleza, disposición e interés de quien habla”. Al argumento lo reemplaza la descalificación grosera, a la razón la graceja enmarcada en un tuit. Vamos a acabar dando la razón a Laclau y los posmodernos, todo es discurso. De ahí que la lucha por la hegemonía política se haya trasladado a una hegemonía por las definiciones. Se ataca menos a los contendientes políticos que a quienes supuestamente les proveen de argumentos o definen el mundo de forma contraria a la que creen que les favorece. A la prensa, por tanto, sobre todo a la que insiste en cumplir su función tradicional, que es vilipendiada casi con mayor fruición que el propio adversario político.
Esto no es nuevo. El mismo Hobbes lo llamaba la “guerra de las plumas”, equivalente a lo que hoy calificaríamos como la contienda de los intelectuales o de los escribientes, quienes crean realidad a través de sus intervenciones. La diferencia es que en estos momentos cualquiera puede entrar en esa disputa; cada móvil es un arma. Dicho en otros términos, “soberano es quien dispone de los shitstorms en la Red” (Byung-Chul Han). Pero ahí está el problema, nadie dispone de ellos; cada enjambre en la Red se mueve como si fueran divisiones de un nuevo ejército sin generales ni caudillos. Por eso es tan difícil disciplinar los temas de discusión y enhebrarlos en posiciones susceptibles de ser debatidas. Tampoco interesa. Cuanto mayor sea el griterío y la envoltura emocional, tanto menor será nuestra capacidad de someterlo mediante el fact-checking. O este se instrumentaliza mediante otros supuestos estudios “científicos” que ofrecen una visión de la realidad alternativa.
En este mar de palabras libres de una semántica clara navegan mejor, ¡cómo no!, las proclamas populistas, mezcla de emocionalidad y simpleza; y naufraga nuestra herencia ilustrada, que siempre propugnó la fuerza del mejor argumento. Gracias a ello Donald Trump se ha convertido en el primer presidente posverdad. O posfactual. Lo estremecedor es el precedente del Brexit, ocurrido en otro país anglosajón. Si los dos grandes países de más antigua tradición democrática caen en esta deriva, ¿qué no ocurrirá en los otros?
Es posible que los historiadores del futuro describan la caída de Occidente a partir del símil de la Torre de Babel. En cierto modo así es como Tucídides nos narra la decadencia de la Atenas democrática: perdimos el significado de las palabras, dejamos de aspirar al entendimiento mutuo y permitimos que los demagogos y retóricos de diverso pelaje subvirtieran sus significados para conseguir espurios fines políticos.
Desde una perspectiva más politológica se puede decir que esta guerra civil discursiva no surge de la nada. Claro que no. Una democracia no puede vivir sin que todo sea cuestionado y que la guerra por las definiciones no sea una de las formas en las que se traducen los conflictos de base social. Pero no creo que pueda reducirse a la simple confrontación entre élites y masas populares. Estas últimas son guiadas también por otras élites. Como bien sabía Lenin, el “buen pueblo” requiere ser dirigido por quienes se erigen en su vanguardia, y a eso aspira todo buen caudillo populista.
No, el problema está en la política misma, que ha caído en la mera administración de un poderoso sistema que ya apenas admite alternativa alguna. La frustración se convierte en resentimiento y este deriva en un rechazo primario a sus gestores habituales, los políticos de profesión. O buscamos otros, tecnocracia europea, minorías étnicas, medios de comunicación de referencia, refugiados o inmigrantes. O una mezcla de todo, como hizo Trump. Lo curioso es que esto no sirve ya para gestionar la política cotidiana una vez en el poder. Ahí vuelven a primar los imperativos sistémicos. Lo ha experimentado Tsipras, lo está viviendo Theresa May —Farage se quitó de en medio— y ahora le toca a Trump.
El problema es que por el camino dejan un paisaje de devastación moral y confrontación que abre nuevas fracturas sin ser capaz de cerrar las que les dieron origen. Añadimos fuego al fuego. Por eso no cabe otra salida que ofrecer un diagnóstico frío y desapasionado del mundo en que vivimos; organizar cuáles son las opciones que están a nuestra disposición y buscar formas de elegir las mejores mediante el entendimiento y la discusión. Esta es la fórmula auténticamente ilustrada. Carece de épica, pero nadie dijo que ese debía de ser uno de los rasgos de la política democrática. El fundamental es pensar que no hay un único mundo posible y que en nuestras manos está el decidir cómo queremos vivir. Pero para saberlo tendremos que poder entendernos, no negar las evidencias fácticas, tolerar a los disidentes en vez de demonizarlos o calificarlos de indignos desde posiciones de superioridad moral. Y “respetar” la opinión de cada cual. Sí, antes de que me lo recuerden los trolls, los viejos e imprescindibles valores de la democracia liberal.
Fernando Vallespín, Trompetas de guerra y sedición, El País 13/12/2016 -

La imaginació ha substituït el treball.
Archivado: diciembre 14, 2016, 6:53am CET por Manel Villar
No sueñes y no te castigarán los dioses haciendo que tus sueños se cumplan.
La imaginación ya está en el poder. Se ha hecho producción, mercancía, orden de lo social. La imaginación ha sustituido al trabajo. Allí donde eran los cuerpos y el tiempo de las vidas ahora es la materia mental el lugar de la explotación y la fuente de la riqueza: la atención, la imaginación, las emociones.
Hubo un tiempo donde había trabajo, rutinas, cansancio, proyectos de vida. Realidades económicas sobre las que descansaba la explotación pero también el mundo de lo ordinario. La imaginación ha sustituido al sudor y la utopía se ha vuelto pesadilla. Ya está: el trabajo se ha superado. La realidad se ha vuelto imaginaria. Productores, consumidores, explotadores y explotados en un mundo imaginario.
Hubo un tiempo donde la realidad cotidiana se basaba en la capacidad de entendernos y predecir nuestros mutuos movimientos. Era un tiempo donde había pasado, presente y futuro. Había un relato del pasado, estaban las penas y alegrías del presente y el futuro era algo abierto. Había planes de vida. Había una convicción: "nadie me hará daño, y si alguien me daña ahí estarán otros (instituciones, familia, amigos, amantes) para echarme una mano".
¿Cuándo la confianza en los otros se transformó en el miedo a perder la confianza de los mercados?
Esteban Hernández, desde su ventana de periodista, ha escrito una fenomenología de la vida cotidiana en la economía y la política en la que nos desenvolvemos en donde pinta un cuadro impresionista e impresionante de lo imaginario de la realidad, o de la realidad imaginaria cuando los vínculos con la realidad se han perdido y sólo queda un mundo de signos en los que se asienta la acción del poder.
"Sonríe, sé positivo", "Si no haces lo que te gusta, que te guste lo que haces",...La adición a la literatura de autoayuda, la extensión de esta literatura, que se ha ido comiendo en las librerías a los textos de pensamiento y filosofía, da cuenta de la nueva ideología, de lo que queda tras el apocalipsis neoliberal. Se han roto los lazos de solidaridad y perdido los lugares de trabajo donde encontrarse. Ya no hay tiempos para gozar y sufrir con el otro y sólo queda la sonrisa esforzada y pegada del camarero y la cajera de supermercado.
Afegeix la llegenda
El mundo se ha hecho complejo e imprevisible. Nadie, los banqueros menos que nadie, saben qué ocurrirá con lo suyo al día siguiente. Donde había un gigante de las finanzas queda una oficina vacía y un concurso de acreedores. Las consultoras, nos dice Esteban Hernández, se han adueñado del desierto del riesgo. Ellas otean los signos de lo que pasa mediante sus programas de proyectores, basados en los grandes datos, y elaboran las decisiones que el consejero delegado no se atrevería a tomar por sí mismo. Son los indicadores.
El mundo se ha llenado de indicadores. Donde antes había teorías e hipótesis sobre mecanismos causales ahora quedan ventanas de indicadores. Señales de humo del futuro. Indicadores de productividad, de ventas, de competitividad.
Ya no es necesaria la vigilancia. Foucault olvidado. A quién le importan los panópticos cuando tienes estadísticas e indicadores que te examinan mes a mes, año a año, sexenio a sexenio. Vigilancia permanente a la que respondes organizando tu vida, la de otros, la de tu empresa, institución, universidad, para cumplir con los indicadores, salir en los rankings, despuntar un punto sobre tus competidores, que antes eran compañeros de trabajo, entidades con las que colaborabas en pro de algo.
Fin de la racionalización weberiana: nada de procedimientos racionales y organización medios-fines. Adaptación al mercado, que ni siquiera existe más que en las máquinas que producen indicadores cada hora, cada minuto de existencia. Fin del funcionario, del técnico y el experto. La nueva burocracia trae los indicadores cada mañana para que los leas en el desayuno y salgas con la sonrisa impostada.
Todo son signos. La realidad es imaginaria. Slim fits, nos cuenta el libro. Vas al trabajo y ves a los nuevos triunfadores: slim fits. Llevan sus trajes ceñidos, bien cortados. Pelos rubios y sonrisa permanente. Rictus de suficiencia y muchos másteres MBA a las espaldas. Te miran al pasar como se mira al pordiosero, velando los ojos, ver sin ver. "De humanidades, seguro", se dicen. "Vaya pintas que lleva". Viven en un mundo imaginario, ensimismados en su zona segura de grandes datos e indicadores que les hacen creer que conocen la realidad que tan distante les queda.
Se machaca el ánimo intentando adelgazar, ganando capital erótico día tras día en un gimnasio que apenas puede pagar, dejando de comer lo apetitoso. Sabe que nunca llegará a la talla que exige la tienda de Zara, pero sigue trabajando su cuerpo. Empresaria de sí misma, incansable, siempre sonriente. Ha dejado el diario. Ya no tiene historias de vida. Cada mañana envía el currículo. "Un día me llegará un mensaje al correo".
Ha dejado de pensar. Se esfuerza cada mañana intentando escribir artículos que sean admitidos en las revistas de impacto. Va a todos los congresos para ganar capital social. Solicita todos los encargos de curso a quinientos al mes para ganar capital didáctico. Ha dejado su vida privada en otro sitio y no recuerda dónde.
Ha dejado el periodismo de investigación. Demasiado arriesgado. Se limita a mirar las estadísticas de la OCDE, de la CE, del FMI, del Banco Mundial. Compara datos, mira series temporales y emite juicios rotundos sobre aquella realidad que debe andar por allá, de la que hablan las mujeres de la limpieza que llegan por la noche a la redacción.
Gestores de empresas, rectores, políticos. No saben qué hacer. Asocian el riesgo a lo que está allá, en la realidad. Copian lo que hacen otras empresas, universidades e instituciones que dicen que triunfan. Viven colgados de los rankings, de la prensa, de los datos que facilitan las continuas evaluaciones a las que someten y con las que someten a sus empleados.
La modernidad, dice Foucault en Las palabras y las cosas, consiste en sustituir las relaciones de analogía y las relaciones entre cosas por relaciones entre signos y cosas. Una realidad referida, sospechada o conocida a través de sus representaciones. La era del capitalismo imaginario se desprende por fin de la realidad. Todo son relaciones entre indicadores y otros signos.
Allí, lejos, pasa la realidad. La llaman crisis.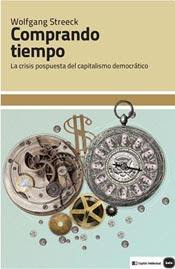
Fernando Broncano, La imaginación ya está en el poder, El laberinto de la identidad 11/12/2016
NB: hoy mismo, día 11/12/2016 ElDiario.es da cuenta de un informe de un grupo de expertos que evalúan el sistema de indicadores PISA con el que se examinan los sistemas educativos. Su conclusión: son interesantes pero nadie sabe lo que dicen tales indicadores.
-

La franqueza está sobrevalorada
Archivado: diciembre 14, 2016, 6:51am CET por Gregorio Luri
"A poco que pensemos veremos que el hábito de la franqueza, desenvoltura, etc., que tanto se recomienda en la sociedad, que es indispensable en el manejo de toda clase de asuntos, y que constituye una gran parte de la habilidad de los individuos en dicho manejo, no es más que el hábito de no reflexionar"
Giacomo Leopardi, Zibaldone.
-

L'alexitímia política, la "hillarytzació de la política".
Archivado: diciembre 14, 2016, 6:38am CET por Manel Villar
La alexitimia es un trastorno desadaptativo psicológico caracterizado por la incapacidad de identificar y describir verbalmente las emociones y sentimientos en uno mismo y en los demás. Eso dice la definición sobre este trastorno psicosomático que afecta al 8% de los hombres y al 1,8% de las mujeres. Se trata de la vulgar incapacidad para decir "te quiero" o para hablar de las emociones de uno mismo.
Si trasladamos a los gobiernos, a los equipos políticos o a los candidatos esta incapacidad, nos encontramos con una gestión política carente de sensibilidad por los estados colectivos de ánimo e incapaz de expresar emociones. Y la política sin emociones es administración –por muy eficaz que sea–, algo así como la "hillaryzación" de la política.
En el segundo debate de la campaña de Clinton vs Trump, el candidato republicano espetó a la candidata demócrata: "Parece estar usted muy preparada para este debate", en una intención no bien interpretada de acusarla de impostación, a lo que ella respondió ufana: "Es que yo me estoy preparando para ser presidenta". Como yo, la mayoría de analistas pensamos que la incapacidad percibida sobre Trump quedaba bien clara en este episodio frente a la profesionalidad de Clinton, representante de la verdadera responsabilidad y eficacia. Pero, ¿era eso lo que esperaban los votantes? ¿Estábamos en la misma clave que los votantes? ¿Por qué les caía tan mal la candidata? Y lo que es más importante, ¿por qué les caía bien Trump?
La respuesta es un cambio de marco en el que la participación se ha vuelto mucho más emocional y apasionada. Se vota con la víscera y a la contra. Es un voto indignado. Los formatos clásicos de análisis y de diseño de campañas no sirven para este estado colectivo. Estados Unidos ha sido la gran performance de la destrucción de las teorías imperantes. Lo auténtico frente a lo conveniente.
El estado anímico colectivo de los votantes de los últimos referéndums en Gran Bretaña, Colombia e Italia era común: el hastío, el enfado, el hartazgo. Y esas son emociones negativas, de manera que, en un proceso de contagio, se ha votado con la misma intención: ir en contra del que pregunta ‘sí’ o ‘no’. Algo semejante a una conciencia de clase anti-élite. En definitiva, antes los referéndums se convocaban para ganarlos y ahora se consolida el voto anti, el que hace que las consultas se celebren para perderlas.
Son las emociones las que marcan los estados de ánimo con el que las colectividades electorales se enfrentan al voto y a la elección política que mejor se adapta al momento que cada uno vive individualmente pero expresa de forma grupal. Se dice que se seduce en las campañas con poesía y se gobierna en las legislaturas con prosa. No estoy de acuerdo. Creo que las campañas cargan de razones las emociones y los gobiernos tienen que cargar de emociones las razones que imperan en la decisión práctica.
Dificultad para identificar emociones y sentimientos. La alexitimia es el problema de la política hoy, de la comunicación política. Cuando eso ocurre se confunde la ira con el miedo y cuando hay temor al futuro, éste se expresa en forma de ira colectiva, a la contra. Un portazo contra el miedo, un desaire a la incertidumbre.
También esta enfermedad psicológica provoca una reducida capacidad de fantasía y de pensamiento simbólico, por lo que los afectados se mueven mejor en el pensamiento concreto, lo palpable, lo práctico. En esos casos, la forma de expresarse los alexítimicos es monótona, hosca, parca y sin matices afectivos; no gesticulan, no modulan el tono de voz, tienen semblante inexpresivo. En política, sería ese candidato que no empatiza, que no cae bien, que no conecta, que no toca a su electorado. Frente a este tipo de candidatos o de gobiernos, se imponen los mensajes emocionales, del tipo que sean, aun los populistas, aquellos que llevan gestos, aunque exagerados, los que levantan la voz, aunque insulten o mientan. Se impone la forma, la exteriorización frente a lo plano, lo preparado, lo impostado o simplemente lo inexpresivo sin afecto.
Esto no va de técnica, esto va de autenticidad. Expresarse y acertar con la emoción, interpretar bien el ánimo de nuestras comunidades. Esto tampoco va de postverdad, va de verdad, pero de la verdad percibida, que es la única verdad en política.
Imma Aguilar Nácher, Enfermedades políticas: la alexitímia frente a la política de los afectos, el diario.es 12/12/2016 -

La democracia sentimental (conferència de Manuel Arias Maldonado)
Archivado: diciembre 14, 2016, 6:20am CET por Manel Villar
La democracia sentimental (conferència de Manuel Arias Maldonado) -

Els perills d'una democràcia sentimental.
Archivado: diciembre 14, 2016, 6:18am CET por Manel Villar
Les primeres anàlisis de les eleccions presidencials austríaques concedeixen un paper rellevant al vídeo de la supervivent d’Auschwitz que demanava el vot per Alexander Van der Bellen. És clar que val més no simplificar i que molts altres factors devien ser decisius en la derrota de Norbert Hofer, però no es pot descartar l’efecte electoral d’aquestes breus paraules en què ressona l’autoritat moral de qui ha viscut en primera persona els horrors centreeuropeus dels anys 30.En el seu vídeo, Frau Gertrude apel·lava al seny dels joves. Els deia en concret que calia que votessin raonablement ( vernünftig wählen). Una advertència molt oportuna quan per tot arreu es decreta la mort de la veritat i el pas a una societat postfàctica.Aquesta diagnosi dels nostres temps en termes de postveritat, postfacticitat i postdemocràcia és índex del grau de desorientació en què ens va sumir la postmodernitat. Els teòrics d’aquest moviment acadèmic venien a dir que les categories amb què ens interpretem estan obsoletes, que no ens serveixen els conceptes del passat, i que res del que valia val avui. La tendència ha arribat avui al paroxisme, fins al punt que es diria que vivim en un món que no podem entendre, sorpresos d’haver creat un monstre que ens ha paralitzat l’enteniment.Convé, però, no perdre els estreps davant la moda del post, manifestació de les pulsions apocalíptiques d’una Europa que es veu a ella mateixa com el Titanic l’enfonsament del qual significarà la desaparició de la civilització. Els pocs minuts del vídeo de Frau Gertrude ens ajuden a no abandonar-nos en l’agredolç confort de l’autodestrucció.Què vol dir votar amb seny, com aconsella Frau Gertrude? Les raons serveixen per no enganyar-se, per distingir la veritat de la mentida, per recordar quins són els principis fonamentals dels nostres sistemes normatius: el respecte igualitari a les llibertats individuals.Defensar les raons és contenir les emocions i no deixar-se endur pels sentiments. La nostra democràcia està esdevenint cada cop més una “democràcia sentimental”, com l’anomena Manuel Arias Maldonado en un llibre recent (Editorial Página Indómita). Una prova d’això són les declaracions recents d’un representant del partit xenòfob alemany, Alternativa per a Alemanya, que va insistir en l’associació entre immigració i violència, malgrat que estigui refutada pel fet que la majoria d’immigrants viuen pacíficament i contribueixen al benestar de les comunitats que els han acollit. Segons ell, “els sentiments també són realitat”. D’aquesta manera es dóna carta blanca a la manipulació. Els defensors de la democràcia postfàctica menteixen amb tota sinceritat, i converteixen la seva manca d’hipocresia en una virtut política. És cert que també el discurs de Frau Gertrude pretenia suscitar emocions, una drecera discursiva imprescindible en la democràcia de masses, però no totes les emocions són iguals, n’hi ha de més raonables i de més viscerals. En última instància, correspon a la ciutadania decidir votant quin tipus de manipulació és legítima.La xenofòbia, instrumentalitzada per Jörg Haider, tristament cèlebre predecessor de Hofer, i per tants altres polítics postfàctics, és un sentiment altament inflamable. El debat serè i informat sobre aquestes qüestions és una excepció davant el predomini de la reacció visceral i primària, sovint canalitzada a través de l’anonimat de les xarxes socials.Per això són especialment lloables iniciatives com la que va tenir la Fundació Joan Maragall en coorganització amb l’Obra Social La Caixa, que a finals de novembre va reunir sis experts sobre les relacions entre l’Estat i les religions. Des de la sociologia de les religions, el dret i la filosofia política van recordar quins són els principis fonamentals de la coexistència pacífica, sense perdre de vista, però, els obstacles per a la seva realització. Els dos conceptes que lligaven les ponències van ser la llibertat religiosa i la interculturalitat. Una societat intercultural seria aquella en què es respecta la llibertat de consciència i religiosa sense però afeblir la unitat social, més aviat reforçant-la mitjançant el coneixement recíproc.La diversitat de les nostres ciutats desperta desconfiança, però en realitat els que la desperten no són els diversos, sinó els precaris. Els barris en què es concentren els immigrants provoquen el desplaçament de les persones que sempre hi eren, per evitar que els seus fills comparteixin escola amb els altres. El problema, al capdavall, no és la diferència, sinó la desigualtat.Els polítics piròmans han incendiat totes les vies habituals de la deliberació política, han destruït els tallafocs procedimentals i empenyen l’electorat camp a través. Avui cal l’heroïcitat d’un bomber per defensar la democràcia.Daniel Gamper, Les raons de Frau Gertrude, Ara 12/12/2016
Manuel Arias Maldonado
-

Somos puertas que cierran mal
Archivado: diciembre 13, 2016, 4:03pm CET por Gregorio Luri

Me compré este último libro de Ramón Andrés (Pamplona, 1955) en Sevilla, en la librería en la que había que comprarlo, La Isla de Siltolá, pero hasta ayer no tuve tiempo de abrirlo. Ahora no puedo cerrarlo.
Espigo algunos aforismos que voy subrayando (para este libro necesitaré dos lápices):
*Somos puertas que cierran mal, y el invierno, que con la edad es la única estación, sopla y sopla.
*Cada año pasamos por la que será nuestra fecha.
*La democracia ha sembrado en todos la condición de hijo único.
*Juvenal (VI, 197). La voz de la amada tiene dedos (digitos habet). Nos desnuda.
*La decepción delata ignorancia.
*Quntiliano: In portum naufragium facere (Declamaciones 12,13).
*"Pensar, borrarse" (Maurice Blanchot).
*Genéticamente somos creyentes, por eso el nihilismo es de difícil combate. Se enfrenta a la propia biología.
*Anhelamos lo ilimitado, pero necesitamos que algo nos contenga.
*No hacer pie en uno mismo.
*... ni el ardiente candor del ateo.
*... una especie de Angiolieri, el poeta que perdió su viña y amo a la hija de un zapatero.
*Lessing, en Emilia Galotti: "Quien no pierde la cabeza por algo es porque no la tiene".
-

Classe 33
Archivado: diciembre 13, 2016, 10:12am CET por José Vidal González Barredo
A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 33 sobre la revolució copernicana. classe-33
-

Internet en el món de la postveritat.
Archivado: diciembre 13, 2016, 6:27am CET por Manel Villar
Hay una cosa que no se debe hacer un domingo de madrugada. No se deben escribir doce letras en el buscador de Google. Eso es todo lo que hice. Escribí: “s-o-n”, luego “l-o-s” y, por último, “j-u-d-í-o-s”. Desde 2008 Google intenta predecir qué quieres buscar y te ofrece varias opciones. Eso es lo que ocurrió. Me ofreció una selección de posibles preguntas que pensaba que yo querría hacer: “¿Son los judíos una raza?”. “¿Son blancos los judíos blancos?”. “¿Son cristianos los judíos?”. Y por último “¿son malvados los judíos?”.
¿Son malvados los judíos? Es una pregunta que jamás se me hubiera ocurrido hacer. No la había buscado. Pero ahí estaba. Entré en las respuestas y apareció una página de resultados. Esta era la pregunta de Google. Y esta, la respuesta: los judíos son malvados.
Ahí, en mi pantalla, estaba la prueba: una página entera de resultados, y nueve de los diez lo confirmaban. El primero, de una página llamada Listovative, tenía el titular “Los diez motivos principales por los que la gente odia a los judíos”. Entré: “Hoy los judíos controlan el marketing, el Ejército, la medicina, la tecnología, los medios, la industria, el cine... y continúan enfrentándose a la envidia del mundo a través de sus inexplicables éxitos dado su infame pasado y cómo fueron reprimidos como ratas por toda Europa”.
Google es buscar. Se ha convertido en un verbo, googlear. Es lo que hacemos todos, todo el rato, cuando queremos averiguar cualquier cosa. Lo googleamos. El sitio opera 63.000 búsquedas al segundo, 5.500 millones al día. Su misión como empresa, el resumen en una frase que ha inspirado la compañía desde que se fundó y que aún preside su página corporativa principal, es “organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil”.
Intenta ofrecer los mejores resultados, los más relevantes. Y en este caso, el tercer mejor resultado, el tercero más relevante a la búsqueda es un enlace a un artículo de stormfront.org, una página neonazi. El quinto es un vídeo de Youtube: “Por qué son malvados los judíos. Por qué estamos contra ellos. El sexto es de Yahoo Answers: “¿Por qué son tan malvados los judíos?”. El séptimo es “Los judíos son almas diabólicas de otro mundo”. Y el décimo es de jesus-is-saviour.com: “¡El judaísmo es satánico!”.
Un resultado de los diez ofrece un punto de vista diferente. Es un enlace a la reseña académica, bastante densa, de un libro publicada en thetabletmag.com, una revista judía, con el desafortunado titular “Por qué literalmente todo el mundo odia a los judíos”.
Me parece haber caído en un agujero y haber pasado a un universo paralelo en el que el negro es blanco y el bien es el mal. Aunque más tarde pienso que quizá lo que he hecho es rascar en el barro superficial de 2016 y encontrado uno de los manantiales subterráneos que han estado alimentándolo tranquilamente. Ha estado ahí todo el rato, claro. Apenas a unas teclas de distancia… en nuestros ordenadores portátiles, nuestras tabletas, nuestros teléfonos. No es una célula nazi clandestina envuelta en la oscuridad. Está escondida a plena vista.
Herramientas de las noticias falsas
Las historias acerca de noticias falsas en Facebook han dominado algunos sectores de la prensa en las semanas posteriores a las elecciones estadounidenses, pero creo que esto es incluso más poderoso y más perverso. Frank Pasquale, catedrático de Derecho en la Universidad de Maryland y uno de los académicos más importantes que piden que las empresas tecnológicas sean más abiertas y transparentes, considera los resultados “muy graves y preocupantes”.
En 2006 encontró un caso similar cuando “si buscabas ‘judío’ en Google, el primer resultado era jewwatch.org. Algo así como ‘ten cuidado con esos judíos horribles que te están arruinando la vida’. Y la Liga Antidifamación entró en acción, así que pusieron un asterisco junto al resultado que decía: ‘Estos resultados pueden ser perturbadores, pero se trata de un proceso automatizado’. Pero lo que me está mostrando, y me alegra que quede registrado, es que pese a que han investigado mucho este problema, ahora es mucho peor”.
El orden de los resultados de búsqueda influye en la gente, dice Martin Moore, director del Centro para el Estudio de los Medios, la Comunicación y el Poder del King’s College de Londres, que ha escrito extensamente acerca del impacto de las grandes empresas tecnológicas en nuestras esferas cívicas y políticas.
“Hay estudios a gran escala, estadísticamente significativos, sobre el efecto de los resultados de búsquedas en las opiniones políticas. la manera en que ves los resultados y qué tipo de resultados ves en la página necesariamente tiene un impacto en tu perspectiva”, cuenta Moore.
Las noticias falsas, dice, simplemente han “revelado un problema mucho mayor. Estas empresas son muy poderosas y están empeñadas en generar cambios. Pensaban que estaban cambiando la política, pero en un sentido positivo. No habían pensado en la parte negativa. Estas herramientas permiten un mayor reparto del poder, pero tienen un lado oscuro. Permiten que la gente haga cosas muy cínicas y dañinas”.
Hitler, mujeres y musulmanes
Google es información. Es donde vas a enterarte de cosas. Y los judíos malvados son solo el comienzo. También hay mujeres malvadas. Tampoco fui a buscarlas. Esto es lo que escribí: “s-o-n l-a-s m-u-j-e-r-e-s” y Google me ofrece solo dos opciones, la primera de las cuales es “¿Son las mujeres malvadas?”.
Le doy a “intro”. Sí, lo son. Todos y cada uno de los 10 resultados “confirma” que lo son, incluyendo el primero, de una página llamada sheddingoftheego.com, que aparece recuadrado y subrayado: “Toda mujer tiene algo de prostituta dentro. Toda mujer tiene algo malvado dentro… Las mujeres no aman a los hombres, aman lo que ellos pueden hacer por ellas. Es razonable decir que las mujeres se sienten atraídas por los hombres pero no pueden amarlos”.
A continuación tecleo: “s-o-n l-o-s m-u-s-u-l-m-a-n-e-s”. Y Google sugiere que pregunte “¿Son los musulmanes malvados?”. Y lo que averiguo es que sí que lo son. Así lo afirma el primer resultado y seis de los demás. Sin teclear nada más, solo al poner el cursor en la caja de búsqueda, Google me ofrece dos nuevas búsquedas y opto por la primera: “El islam es malo para la sociedad”. En la siguiente lista de sugerencias me ofrece “El islam debe ser destruido”.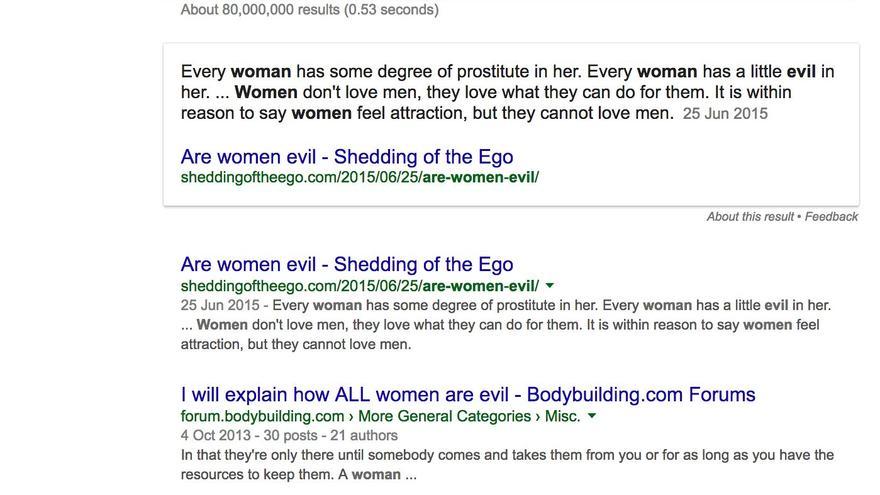
Los judíos son malvados. Los musulmanes deben ser erradicados. ¿Y Hitler? ¿Queremos preguntar sobre Hitler? Busquemos en Google. “¿Fue Hitler malo?”, tecleo. Y aquí está el primer resultado de Google: “10 razones por las que Hitler era uno de los buenos”. Entro en el enlace: “Nunca quiso matar a los judíos”, “le preocupaban las condiciones de los judíos en los campos de trabajo”, “hizo reformas sociales y culturales”. Ocho de los otros diez resultados: en realidad Hitler no fue tan malo.
Unos días más tarde, hablé con Danny Sullivan, el fundador de SearchEngineLand.com . Me lo habían recomendado varios académicos como uno de los principales expertos en búsquedas. ¿Estoy siendo ingenua?, le pregunté. ¿Tenía que haberme imaginado lo que había ahí fuera? “No, no estás siendo ingenua”, dice. “Esto es espantoso. Es horrible. Es equivalente a entrar en una biblioteca, pedir al bibliotecario un libro sobre judaísmo y que te den diez libros llenos de odio. En esto Google está haciendo un pésimo, pésimo trabajo a la hora de proporcionar respuestas. Puede y debe hacerlo mejor".
También está sorprendido. “Pensé que habían dejado de ofrecer sugerencias de autocompletar para religiones en 2011.” Y entonces teclea: “Son las mujeres”. “¡Por Dios! Esa respuesta arriba del todo. Es un resultado destacado. Se llama una “respuesta directa”. Se supone que es indiscutible. Es el mayor apoyo que da Google”. ¿Que toda mujer tiene algo prostituta en ella? “Sí. Es el algoritmo de Google equivocándose horriblemente.”
Contacté con Google acerca de sus sugerencias de búsqueda que parecían funcionar mal y recibí la siguiente respuesta: “Nuestros resultados de búsqueda reflejan el contenido de la red. Esto significa que en ocasiones perspectivas desagradables de temas delicados influyen en los resultados que aparecen para búsquedas determinadas. Estos resultados no reflejan las opiniones o valores de Google; como empresa, apoyamos decididamente una diversidad de perspectivas, ideas y culturas”.
Google no es solo un motor de búsqueda, claro. Las búsquedas fueron el punto de partida de la empresa, pero eso fue solo el inicio. Alphabet, la empresa matriz de Google, ahora tiene la mayor concentración de expertos en inteligencia artificial del mundo. Se está expandiendo a salud, transporte y energía. Es capaz de atraer a los mejores informáticos, físicos e ingenieros. Ha comprado centenares de empresas pequeñas, incluyendo Calico, cuya misión declarada es “curar la muerte” y DeepMind, que busca “resolver la inteligencia”.
Hace 20 años ni siquiera existía. Cuando Tony Blair ganó las eleciones en 1997, no se le podía googlear: el motor de búsqueda aún no había sido inventado. La empresa se fundó en 1998 y Facebook no apareció hasta 2004. Los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, solo tienen 43 años. Mark Zuckerberg, de Facebook , 32. Todo lo que han hecho, el mundo que han reconfigurado, ha ocurrido en un parpadeo.
Un universo paralelo
Parece que las implicaciones del poder y el alcance de estas empresas solo ahora empiezan a ser percibidas por la opinión pública. Le pregunté a Rebecca MacKinnon, directora del proyecto Ranking Digital Rights en la New America Foundation, si ha sido el reciente escándalo sobre noticias falsas lo que ha alertado a la gente del peligro de ceder nuestros derechos como ciudadanos a las empresas. “La situación actual es rara,” contesta, “porque la gente por fin dice ‘vaya, Facebook y Google realmente tienen mucho poder’, como si fuera un gran descubrimiento. A uno le dan ganas de responder ‘¿en serio?’”.
MacKinnon es experta en cómo los gobiernos autoritarios se adaptan a internet y la usan para sus propósitos. “China y Rusia deberían ser una advertencia para nosotros. Creo que lo que ocurre es que la balanza va de un lado para otro. Durante la primavera árabe, parecía que los buenos iban ganando. Y ahora parece que los malos se imponen. Los activistas democráticos usan internet más que nunca pero, al mismo tiempo, el adversario se ha hecho más habilidoso”.
La semana pasada, Jonathan Albright, profesor de comunicación en la Universidad de Elon, en Carolina del Norte, publicó el primer estudio detallado sobre cómo las páginas web derechistas habían difundido su mensaje. “Hice una lista de esos sitios de noticias falsas que estaban circulando, tenía un listado inicial de 306 sitios y usé una herramienta, como la que usa Google, para buscar enlaces y a continuación los cartografié. Así vi dónde iban los enlaces; a YouTube, Facebook y entre ellos, millones de ellos. No podía creer lo que estaba viendo”.
“Han creado una red que está invadiendo la nuestra. No es una conspiración. No hay un tipo que haya creado esto. Es un inmenso sistema de cientos de distintas páginas que usan los mismos trucos que usan todos los sitios web. Mandan miles de enlaces a otras páginas y todas juntas han creado un inmenso universo de noticias y propaganda derechista que ha rodeado por completo el sistema tradicional de medios”.
Albright encontró 23.000 páginas y 1,3 millones de enlaces. “Facebook es solo el amplificador. De hecho, si lo ves en 3D parece un virus. Facebook es solo uno de los factores que ayudó a que el virus se transmitiera más rápido. Ves al New York Times y al Washington Post, y luego ves una red muy muy amplia que los rodea. La mejor manera de describirlo es como un ecosistema. Va mucho más allá de páginas individuales o historias concretas. Lo que este mapa muestra es la red de distribución, y puedes ver cómo está rodeando y de hecho asfixiando el ecosistema de los medios tradicionales.” ¿Como un cáncer? “Como un organismo que crece y se hace más fuerte todo el tiempo”, añade.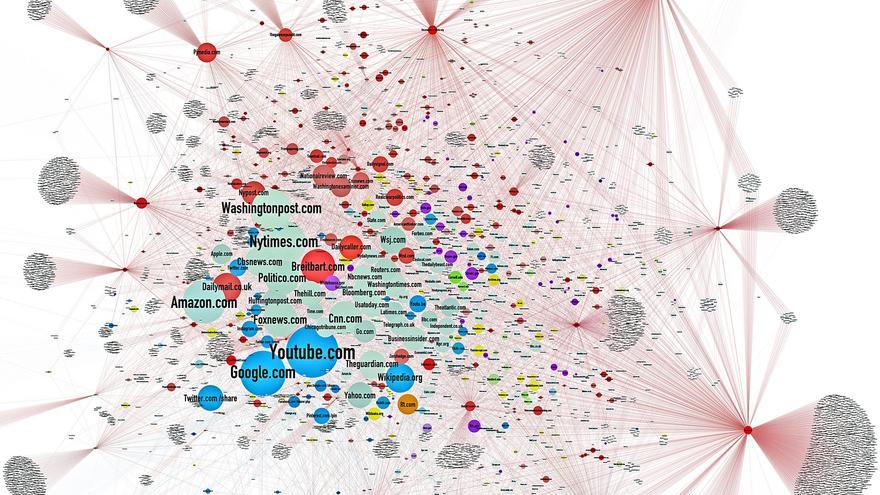
Afegeix la llegenda
Mapa elaborado por Jonathan Albright sobre las conexiones y el universo creado por las páginas web de noticias falsas
Charlie Beckett, catedrático en la facultad de medios y comunicación de la LSE, me dice: “Hace tiempo que venimos diciendo que la pluralidad de los medios de comunicación es buena. La diversidad es buena. Criticar a los grandes medios es bueno. Pero ahora… se ha descontrolado radicalmente. Lo que el estudio de Jonathan Albright ha demostrado es que esto no es un subproducto de Internet. Y ni siquiera obedece a razones comerciales. Está motivado por ideología, por gente que intenta de modo muy deliberado desestabilizar Internet”.
El mapa de Albright también proporciona una pista para entender los resultados de búsqueda de Google que encontré. Lo que estas webs de información derechista han hecho, me explica, es lo que la mayoría de las webs comerciales intentan hacer. Intentan averiguar los trucos que les hacen subir en el sistema de ordenación de páginas de Google. Intentan “controlar” el algoritmo. Y lo que su mapa prueba es lo bien que lo están haciendo.
Eso es lo que mis búsquedas prueban también. Que la derecha ha colonizado el espacio digital alrededor de estos temas –musulmanes, mujeres, judíos, el Holocausto, los negros– de modo mucho más eficaz que la izquierda progresista.
Un monstruo con vida propia
“ Es una guerra de información,” dice Albright. “Eso es lo que intento explicar”. Pero es lo que sigue lo que de verdad da miedo. Le pregunté cómo se puede parar. “No sé. No estoy seguro de que se pueda. Es una red. Es mucho más poderoso que ningún actor aislado”. ¿Así que es casi como si tuviera vida propia? “Sí, y está aprendiendo. Cada día es más fuerte”, añade.
Cuanta más gente busque información sobre los judíos, más gente verá los enlaces a estas páginas de odio, y cuanto más entren en esos enlaces (muy poca gente pasa de la primera página de resultados), más tráfico tendrán, más enlaces obtendrán y parecerán más serias. Es una economía del conocimiento totalmente circular que solo tiene un resultado: la amplificación del mensaje. Los judíos son malvados. Las mujeres son malvadas. El islam ha de ser destruido. Hitler era uno de los buenos.
La constelación de sitios web que Albright encontró, una especie de internet en la sombra, cumple otra función. Más allá de limitarse a difundir ideología derechista, sirven para seguir y monitorizar e influir en cualquiera que entre en contacto con su contenido. “Vi los trackers en esas páginas y me quedé asombrado. Cada vez que alguien da un like a una entrada de Facebook o visita una de esas páginas, los scripts te siguen por toda la web. Y esto permite a empresas de recolección de datos y de influencia, como Cambridge Analytica, identificar con precisión a individuos, a seguirlos por la web y enviarles mensajes políticos muy personalizados. Es una máquina propagandística. Identifica individuos para convencerles de una idea. Es un nivel de ingeniería social que nunca había visto antes. Estás atrapando a la gente y luego les mantienen atados a una correa emocional y nunca les sueltan".
Cambridge Analytica, una empresa de propiedad estadounidense con sede en Londres, fue contratada tanto por la campaña del Brexit como por la de Trump. Dominic Cummings, el director de campaña de Vote Leave (a favor del Brexit), ha hecho pocas declaraciones desde el referéndum británico, pero algo que sí dijo fue: “Si quieres mejorar mucho la comunicación, mi consejo es: contrata a físicos”.
Steve Bannon, fundador de Breitbart News y recién nombrado jefe de estrategia de la Casa Blanca de Trump, está en la junta directiva de Cambridge Analytica (CA). Se ha informado que la empresa está negociando un contrato para hacer tareas de comunicación política para el nuevo presidente estadounidense. La empresa presume de haber construido perfiles psicológicos de 220 millones de votantes norteamericanos usando 5.000 datos individuales sobre cada uno. Conoce sus rarezas, sus matices y sus hábitos diarios y se puede dirigir a ellos individualmente.
“Usaban entre 40.000 y 50.000 tipos distintos de anuncios cada día y continuamente medían la reacción provocada y los adaptaban y hacían evolucionar a partir de esa reacción”, afirma Martin Moore, de Kings College. Como tienen tantos datos sobre individuos y usan esas redes de distribución tan increíblemente potentes, logran que las campañas ignoren muchas de las leyes anteriores.
“Todo se hace de modo opaco y pueden gastar tanto dinero como quieran en lugares concretos porque puedes concentrarte en un radio de ocho kilómetros, o en una única categoría demográfica. Las noticias falsas son importantes, pero solo es una parte. Estas empresas han hallado la manera de eludir siglo y medio de leyes que desarrollamos para que las elecciones fueran justas y abiertas”.
¿Fue esa propaganda microdirigida, actualmente legal, la que decidió el voto del Brexit? ¿Contribuyeron esas mismas técnicas usadas por Cambridge Analytica a la victoria de Tump? De nuevo, es imposible saberlo. Todo esto ocurre en total oscuridad. No tenemos manera de saber cómo nuestra información personal está siendo recogida y empleada para influir en nosotros. No nos damos cuenta de que la página de Facebook que miramos, la página de Google, los anuncios que vemos, las búsquedas que hacemos, todo está hecho a nuestra medida, personalizado. No lo vemos porque no lo podemos comparar con nada. Y no está siendo vigilado ni registrado. No está regulado. Estamos dentro de una máquina y sencillamente no tenemos manera de ver el mecanismo. La mayor parte del tiempo ni siquiera nos damos cuenta de que hay un mecanismo.
Rebecca MacKinnon dice que la mayoría de nosotros considera que Internet es como “el aire que respiramos y el agua que bebemos”. Nos rodea. La usamos. Y no la cuestionamos. “Pero este no es un entorno natural. Hay programadores, ejecutivos, editores y diseñadores que crean este entorno. Son seres humanos y todos ellos toman decisiones”.
Sin embargo, no sabemos qué decisiones toman. Ni Google ni Facebook comparten sus algoritmos. ¿Por qué mi búsqueda en Google arrojó nueve de diez resultados que consideraban a los judíos malvados? No lo sabemos y no lo podemos saber.
Sus sistemas son lo que Frank Pasquale describe como “cajas negras”. Piensa que Google y Facebook son “un terrorífico duopolio de poder” y lidera un movimiento cada vez más amplio de académicos que pide “control algorítmico”. “Necesitamos poder auditar regularmente estos sistemas. En EEUU, con la Ley de Copyright del Milenio Digital, todas las empresas están obligadas a tener un portavoz al que se pueda contactar. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Tienen que responder a las quejas sobre incitación al odio y sobre prejuicios”.
¿Están los prejuicios integrados en el sistema? ¿Afectan a los resultados de búsqueda que encontré? “Hay muchos tipos de prejuicios acerca de lo que cuenta como una fuente de información legítima y cuánto peso se le da. Hay un inmenso prejuicio comercial. Y cuando miras al personal, estos son jóvenes, blancos y quizás asiáticos, pero no negros ni hispanos, y son desproporcionadamente hombres. La visión del mundo de jóvenes blancos ricos está detrás de todos estos juicios”.
Resultados que influyen en el voto
Más tarde hablé con Robert Epstein, un psicólogo experimental en el Instituto Americano para la Investigacion y la Tecnologia de la Conducta, y autor del estudio del que me había hablado Martin Moore (y que Google ha criticado públicamente), que demuestra cómo el orden de los resultados de búsquedas afecta al voto. Al otro lado del teléfono, repite una de las búsquedas que realicé. Teclea “son los negros” en la página de Google.
“Mira esto. No he apretado ningún botón y automáticamente se ha llenado la página con respuestas a la pregunta ‘¿son los negros más propensos a delinquir?’. Y podía estar pensando en miles de preguntas. ‘¿Son los negros mejores deportistas?’ o cualquier otra. Y solo me ha dado dos opciones y no en base a búsquedas o a los términos más buscados ahora mismo. Antes Google usaba eso, pero ahora tienen un algoritmo que considera otras cosas".
"Déjame que compruebe Bing y Yahoo. Estoy en Yahoo y tengo 10 sugerencias, ninguna de las cuales es ‘¿son los negros más propensos a delinquir?’. Y la gente ni se plantea esto. Google no solo ofrece una sugerencia, es una sugerencia negativa y sabemos que dependiendo de bastantes factores una sugerencia negativa genera entre cinco y quince entradas más. Está todo programado y podría estar programado de otra manera”.
Lo que el trabajo de Epstein ha demostrado es que los contenidos de una página de resultados de búsqueda puede influir en las opiniones e ideas de la gente. Se probó que el tipo y el orden de los rankings de búsquedas influyó en votantes en India en experimentos neutrales. Se obtuvieron resultados similares acerca de las opciones de búsqueda que se ofrecen al usuario. “El público general ignora por completo cuestiones fundamentales sobre la búsqueda online y la influencia. Estamos hablando de la máquina de control mental más poderosa jamás inventada en la historia de la humanidad. Y la gente ni siquiera se da cuenta”, añade Epstein.
Damien Tambini, profesor de la London School of Economics, especialista en regulación de medios, afirma que no tenemos ningún marco que nos permita tratar el impacto potencial de estas empresas en el proceso democrático. “Tenemos estructuras que vigilan a las grandes empresas de medios. Tenemos leyes de competencia. Pero estas empresas no tienen que responder de sus actos. No tenemos el poder de hacer que Google o Facebook expliquen nada. Hay una función editorial en Google y en Facebook, pero la hacen sofisticados algoritmos. Dicen que son máquinas y no editores. Pero eso es solo una función editorial mecanizada”.
Las empresas, dice John Naughton, columnista del Observer e investigador asociado en la Universidad de Cambridge, están aterradas ante la posibilidad de adquirir responsabilidades editoriales que no desean. “Aunque pueden, y a menudo lo hacen, manipular los resultados de muchas maneras”.
Desde luego, los resultados acerca de Google en Google no parecen muy neutrales. Si buscas en Google “¿es Google racista?” el resultado destacado –la respuesta recuadrada que encabeza la página– es muy clara: no. No lo es.
Pero la enormidad y la complejidad de tener dos empresas globales de un tipo que nunca antes habíamos visto influyendo tantas áreas de nuestras vidas es tal, dice Naughton, que “ni siquiera tenemos la capacidad mental para saber cuáles son los problemas”.
Esto es especialmente cierto respecto al futuro. Google y Facebook están a la vanguardia de la inteligencia artificial. Van a ser los dueños del futuro. Y los demás apenas podemos empezar a esbozar el tipo de preguntas que deberíamos estar haciendo. “Los políticos no piensan a largo plazo. Y las empresas no piensan a largo plazo porque se centran en los resultados trimestrales y eso es lo que convierte a Google y a Facebook en distintas e interesantes. Sin duda alguna, están pensando a largo plazo. Tienen los recursos, el dinero y la ambición para hacer lo que quieran”.
“ Quieren digitalizar todos los libros del mundo: lo hacen. Quieren construir un coche sin conductor: lo hacen. Ver lo que la gente lee ahora acerca de las noticias falsas y darse cuenta de que podría tener un efecto sobre la política y las elecciones da ganas de preguntar: ‘¿En qué planeta vives?’. Por Dios, es obvio”, señala Naughton.
Del mundo virtual al mundo real
“Internet es una de las pocas cosas que el hombre ha creado que no entiende”, indica Naughton. Es “el mayor experimento de la historia que incluye un elemento anárquico. Cientos de millones de personas crean y consumen cada minuto una cantidad inimaginable de contenido digital en un mundo online que no está sujeto realmente a las leyes terrestres”.
¿Es internet un Estado anárquico sin ley? ¿Un inmenso experimento humano sin contrapesos ni equilibrios y desconocidas consecuencias potenciales? ¿Qué tipo de agorero digital diría tal cosa? Que Eric Schmidt, presidente de Google, dé un paso al frente. Son las primeras frases de The New Digital Age , el libro que escribió con Jared Cohen.
No lo entendemos. No está sujeto a las leyes terrestres. Y está en manos de dos empresas gigantescas y todopoderosas. Es su experimento, no el nuestro. La tecnología que se suponía que nos iba a liberar puede haber contribuido a la victoria de Trump, o a aportar votos disimuladamente al Brexit. Ha creado una inmensa red de propaganda que ha crecido como un tumor por todo Internet. Es una tecnología que ha permitido a empresas como Cambridge Analytica crear mensajes políticos dirigidos únicamente a ti. Conocen tus reacciones emocionales y saben cómo provocarlas. Saben lo que te gusta, lo que te disgusta, dónde vives, qué comes, qué te hace reír y qué te hace llorar.
¿Y ahora qué? Los estudios de Rebecca MacKinnon han explicado cómo los regímenes autoritarios reconfiguran internet para sus propios fines. ¿Ocurrirá eso con Silicon Valley y Trump? Como señala Martin Moore, el presidente electo presumió de que el consejero delegado de Apple, Tim Cook, le llamó para felicitarle por su victoria. “Y sin duda recibirán presiones para colaborar,” dice Moore.
El periodismo está fracasando ante estos cambios, y va a seguir fracasando. Las nuevas plataformas han hecho saltar en pedazos el modelo económico, la publicidad. Cada vez hay menos recursos, el tráfico depende más de ellas y los directores de los medios no tienen ningún acceso, ninguna idea de lo que estas plataformas hacen en sus oficinas, en sus laboratorios. Y ahora están pasando del mundo virtual al real. Los siguientes retos son sanidad, transporte y energía. Igual que Google tiene casi un monopolio en búsquedas, lo siguiente es su ambición de controlar y apropiarse de la infraestructura física de nuestras vidas. Ya posee nuestra información y, con ella, nuestra identidad. ¿Qué ocurrirá cuando entre en el resto de áreas de nuestra vida?
“Por ahora, hay un espacio entre teclear ‘los judíos son’ y ver ‘los judíos son malvados’,” dice Julia Powles, investigadora en derecho y tecnología en Cambridge. “Pero cuando pasas al mundo físico, y esos conceptos pasan a ser parte de las herramientas desplegadas cuando vas por tu ciudad o influyen en cómo la gente es contratada, creo que eso tiene consecuencias realmente perniciosas”.
Powles pronto publicará un estudio que evalúa la relación de DeepMind con la sanidad pública británica. “Hace un año, los historiales médicos de dos millones de londinenses fueron traspasados a DeepMind. En medio de un silencio absoluto por parte de políticos, de los reguladores, de cualquier persona en una posición de poder. Es una empresa sin ninguna experiencia en sanidad que recibe un nivel de acceso jamas visto a la sanidad pública y tardamos siete meses solo en saber que tenían la información. E hizo falta periodismo de investigación para averiguarlo.”
El titular decía que DeepMind iba a trabajar con la sanidad pública para desarrollar una aplicación que proporcionara alertas tempranas a pacientes renales. Y así es, pero la ambición de DeepMind –“resolver la inteligencia”– va mucho más allá. Los historiales médicos enteros de dos millones de pacientes son, para los investigadores en inteligencia artificial, un auténtico tesoro. Y su entrada en el sistema de sanidad pública, ofreciendo servicios útiles a cambio de nuestra información personal, es otro paso de gigante que aumenta su poder y su influencia en todas nuestras vidas.
Porque lo que hay después de la búsqueda es la predicción. Google quiere saber lo que quieres antes de que tú mismo lo sepas. “Esa es la siguiente etapa”, dice Martin Moore. “Hablamos de la omnisciencia de estos gigantes de la tecnología, pero esa omnisciencia vuelve a dar un salto adelante si son capaces de predecir. Y en esa dirección quieren ir. Predecir enfermedades. Es muy, muy problemático”.
Durante los 20 años de la existencia de Google, nuestra opinión de la empresa ha sido modulada por la juventud y la apariencia progresista de sus fundadores. Lo mismo ocurre con Facebook, cuya misión, según dijo Zuckerberg, no era ser “una empresa. Fue construida para cumplir una misión social para que el mundo sea más abierto y esté más conectado”.
Sería interesante saber qué opina Zuckerberg sobre cómo van las cosas al respecto. Donald Trump se conecta a través de exactamente las mismas plataformas tecnológicas que supuestamente contribuyeron a las primaveras árabes; pero se conecta a racistas y xenófobos. Y Facebook y Google amplían y difunden ese mensaje. Y nosotros también, los medios tradicionales. Nuestra indignación es solo otro nódulo en el mapa de datos de Jonathan Albright.
“ Cuanto más discutimos con ellos, más saben de nosotros,” dice Moore. “Todo revierte a un sistema circular. Lo que estamos viendo es una nueva era de la propaganda en red”.
Todos somos puntos en ese mapa. Y nuestra complicidad, nuestra credulidad, ser consumidores y no ciudadanos preocupados, forma parte fundamental de ese proceso. Lo que ocurra a continuación depende de nosotros.
“Diría que todo el mundo ha sido muy ingenuo y que tenemos que acostumbrarnos a un entorno mucho más cínico y proceder de esa manera”, aconseja Rebecca MacKinnon. “No hay duda de que estamos en un momento muy malo. Pero somos nosotros como sociedad quienes hemos creado conjuntamente este problema. Y si queremos ir a mejor, a la hora de tener un ecosistema de información que defienda los derechos humanos y la democracia en vez de destruirlos, tenemos que compartir la responsabilidad de hacerlo”.
¿Son malvados los judíos? ¿Cómo quieres que se responda esa pregunta? Internet es nuestro. No es de Facebook. No es de Google. No es de los propagandistas de la derecha. Solo nosotros podemos recuperarlo.
Carole Cadwalladr, Google, la democracia y la verdad sobre las búsquedas en internet, el diario.es/The Guardian 08/12/2016
Traducido por Miguel Aguilar
-

Todo está pisoteado
Archivado: diciembre 12, 2016, 11:50pm CET por Gregorio Luri
"Nadie ha pasado por aquí, y, sin embargo, todo está pisoteado. Es la idea del pecado original"
Ramón Andrés.
El pensamiento navarro: del transfinito de García Bacca al aforismo de Ramón Andrés
-

Curs de formació
Archivado: diciembre 12, 2016, 9:21pm CET

LLEGIR FILOSOFIA 2: D'HERÀCLIT A FRANCESC TORRALBA
Dilluns de 17 a 18.30h
Del 23 de gener de 2017 al 27 de març de 2017
Espai: Sala Carner - PRIMER PIS
Professor/a: MÉNDEZ CAMARASA, JOAN
Llegirem, reflexionarem i dialogarem sobre els conceptes fonamentals que podem trobar en els textos més importants de la història del pensament. L’objectiu és oferir les claus interpretatives que ens permetran conèixer els grans temes que ha tractat la filosofia al llarg del temps.
Veure sessions... (... continúa)Preu: 74.60 € (IVA inclòs)